Índice de contenidos
Número 3
- Estudios
- Documentos
- Textos Pontificios
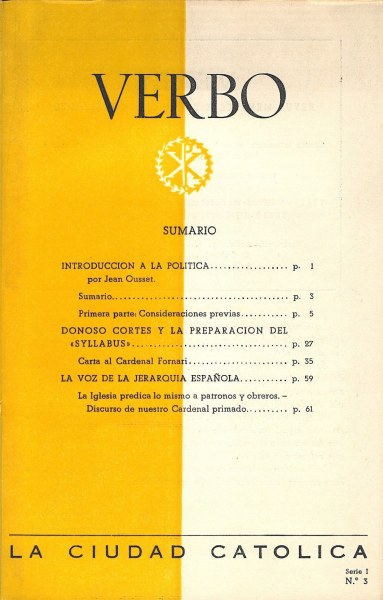
Carta al cardenal Fornari
Eminentísimo señor:
Antes de someter a la alta penetración de vuestra eminentísima las breves indicaciones que se sirvió pedirme por su carta de mayo último, me parece conveniente señalar aquí los limites que yo mismo me he impuesto en la redacción de estas indicaciones.
Entre los errares contemporáneos no hay ninguno que no se resuelva en una herejía; y entre las herejías contemporáneas no hay ninguna que no se resuelva en otra, condenada de antiguo por la Iglesia. En los errores pasados, la Iglesia ha condenado los errores presentes y los errores futuros. Idénticos entre sí cuando se les considera desde el punto de vista de su naturaleza y de su origen, los errores ofrecen, sin embargo, el espectáculo de una variedad portentosa cuando se les considera desde el punto de vista de sus aplicaciones. Mi propósito hoy es considerarlos más bien por el lado de sus aplicaciones que por el de su naturaleza y origen; más bien por lo que tienen de político y social que por lo que tienen de puramente religioso; más bien por lo que tienen de vario que por lo que tienen de idéntico; más bien por lo que tienen de mudable que por lo que tienen de absoluto.
Dos poderosas consideraciones, de las cuales la una está tomada de mis circunstancias personales y la otra de la índole propia del siglo en que vivimos, me han inclinado a echar por este camino. Por lo que hace a mí, he creído que mi calidad de lego y de hombre público me imponía la obligación de recusar yo mismo mi propia competencia para resolver las temerosas cuestiones que versan sobre los puntos de nuestra fe y sobre las materias del dogma. Por lo que hace al siglo en que estamos no hay sino mirarle para conocer que lo que le hace tristemente famoso entre todos los siglos no es precisamente la arrogancia en proclamar teóricamente sus herejías y sus errores, sino más bien la audacia satánica que pone en la aplicación a la sociedad presente de las herejías y de los errores en que cayeron los siglos pasados.
Hubo un tiempo en que la razón humana, complaciéndose en locas especulaciones, se mostraba satisfecha de sí cuando había logrado oponer una negación a una afirmación en las esferas intelectuales; un error a una verdad en las ideas metafísicas; una herejía a un dogma en las esferas religiosas. Hoy día esa misma razón no queda satisfecha si no desciende a las esferas políticas y sociales para conturbarlo todo, haciendo salir, como por encanto, de cada error un conflicto, de cada herejía una revolución, y una catástrofe gigantesca de cada una de sus soberbias negaciones.
El árbol del error parece llegado hoy a su madurez providencial; plantado por la primera generación de audaces heresiarcas, regado después por otras y otras generaciones, se vistió de hojas en tiempos de nuestros abuelos, de flores en tiempos de nuestros padres, y hoy está, delante de nosotros y al alcance de nuestra mano, cargado de frutos. Sus frutos deben ser malditos con una maldición especial, como lo fueron en los tiempos antiguos las flores con que se perfumó, las hojas que le cubrieron, el tronco que las sostuvo y los hombres que le plantaron.
No quiero decir con esto que lo que ha sido condenado una vez no deba serlo nuevamente; quiero decir tan sólo que una condenación especial, análoga a la especial transformación por la que van pasando a nuestra vista los antiguos errores en el siglo presente, me parece de todo punto necesaria; y que en todo caso este punto de vista de la cuestión es el único para el que reconozco en mí cierto género de competencia.
Descartadas así las cuestiones puramente teológicas, he puesto mi atención en aquellas otras que, siendo teológicas en su origen y en su esencia, han venido a convertirse, sin embargo, en virtud de transformaciones lentas y sucesivas, en cuestiones políticas y sociales. Aun entre estas mismas me he visto en la necesidad de descartar, por sobra de ocupaciones y falta de tiempo, las que me han parecido de menos grave trascendencia, si bien he creído de mi deber tocar algunos puntos sobre los que no he sido consultado.
Por los mismos motivos de ocupaciones y de premura, me he visto en la imposibilidad de volver a leer los libros de los heresiarcas modernos para señalar en ellos las proposiciones que deben ser combatidas o condenadas. Meditando atentamente, sin embargo, sobre este particular he llegado a convencerme de que en los tiempos pasados era esto más necesario que en los presentes, habiendo entre ellos, si bien se mira, esta diferencia notable: que en los pasados, de tal manera estaban en los libros los errores que, no buscándolos en los libros, no podían encontrarse en parte ninguna; mientras que en los tiempos que alcanzamos, el error está en ellos y fuera de ellos, porque está en ellos y en todas partes: está en los libros, en las instituciones, en las le yes, en los periódicos, en los discursos, en las conversaciones, en las aulas, en los clubs, en el hogar, en el foro, en lo que se dice y en lo que se calla. Apremiado por el tiempo he preguntado a lo que está más cerca de mí, y me ha respondido la atmósfera.
Los errores contemporáneos son infinitos; pero todos ellos, si bien se mira, tienen su origen y van a morir en dos negaciones supremas: una, relativa a Dios, y otra, relativa al hombre. La sociedad niega de Dios que tenga cuidado de sus criaturas, y del hombre que sea concebido en pecado. Su orgullo ha dicho al hombre de estos tiempos dos cosas, y ambas se las ha creído: que no tiene lunar y que no necesita de Dios; que es fuerte y que es hermoso; por eso le vemos engreído con su poder y enamorado de su hermosura.
Supuesta la negación del pecado, se niegan, entre otras muchas, las cosas siguientes: que la vida temporal sea una vida de expiación y que el mundo en que se pasa esta vida deba ser un valle de lágrimas; que la luz de la razón sea flaca y vacilante; que la voluntad del hombre esté enferma; que el placer nos haya sido dado en calidad de tentación para que nos libremos de su atractivo; que el dolor sea un bien aceptado por un motivo sobrenatural, con una aceptación voluntaria; que el tiempo nos haya sido dado para nuestra santificación; que el hombre necesite ser santificado.
Supuestas estas negaciones, se afirman, entre otras muchas, las cosas siguientes: que la vida temporal nos ha sido dada para elevarnos por nuestros propios esfuerzos y por medio de un progreso indefinido a las más altas perfecciones; que el lugar en que esta vida se pasa puede y debe ser radicalmente transformado por el hombre; que siendo sana la razón del hombre no hay verdad ninguna a que no pueda alcanzar; y que no es verdad aquélla a que su razón no alcanza; que no hay otro mal sino aquél que la razón entiende que es el mal, ni otro pecado que aquél que la razón nos dice que es pecado; es decir, que no hay otro mal ni otro pecado sino el mal y el pecado filosófico; que siendo recta de suyo, no necesita ser rectificada la voluntad del hombre; que debemos huir el dolor y buscar el placer; que el tiempo nos ha sido dado para gozar del tiempo, y que el hombre es bueno y sano de suyo.
Estas negaciones y estas afirmaciones con respecto al hombre conducen a otras negaciones y a otras afirmaciones análogas con respecto a Dios. En la suposición de que el hombre no ha caído, procede negar, y se niega, que el hombre haya sido restaurado. En la suposición de que el hombre no haya sido restaurado, procede negar, y se niega, el misterio de la Redención y el de la Encarnación, el dogma de la personalidad exterior del Verbo y el Verbo mismo. Supuesta la integridad natural de la voluntad humana, por una parte, y no reconociendo, por otra, la existencia de otro mal y de otro pecado sino del mal y del pecado filosófico, procede negar, y se niega, la acción santificadora de Dios sobre el hombre, y con ella el dogma de la personalidad del Espíritu Santo. De todas estas negaciones resulta la negación del dogma soberano de la Santísima Trinidad, piedra angular de nuestra fe y fundamento de todos los dogmas católicos.
De aquí nace y aquí tiene su origen un vasto sistema de naturalismo, que es la contradicción radical, universal, absoluta de todas nuestras creencias. Los católicos creemos y profesamos que el hombre pecador está perpetuamente necesitado de socorro y que Dios le otorga ese socorro perpetuamente por medio de una asistencia sobrenatural, obra maravillosa de su infinito amor y de su misericordia infinita. Para nosotros, lo sobrenatural es la atmósfera de lo natural; es decir, aquello que sin hacerse sentir lo envuelve a un mismo tiempo y lo sustenta.
Entre Dios y el hombre había un abismo insondable: el Hijo de Dios se hizo hombre; y juntas en El ambas naturalezas, el abismo fue colmado. Entre el Verbo Divino, Dios y hombre a un mismo tiempo, y el hombre pecador había todavía una inmensa distancia; para acortar esa distancia inmensa, Dios puso entre su Hija y su criatura a la Madre de su Hijo, a la Santísima Virgen, a la mujer sin pecado. Entre la mujer sin pecado y el hombre pecador la distancia era todavía grande, y Dios, en su misericordia infinita, puso entre la Virgen Santísima y el hombre pecador a los santos pecadores.
¡Quién no admirará tan grande, y tan soberano, y tan maravilloso, y tan perfecto artificio! El más grande pecador no necesita de más sino de alargar su mano pecadora para encontrar quien le ayude a remontarse de escalón en escalón hasta las cumbres del cielo desde el abismo de su pecado.
Y todo esto no es otra cosa sino la forma visible y exterior, y como exterior y visible, hasta cierto punto imperfecta, de los efectos maravillosos de aquel socorro sobrenatural con que Dios acude al hombre para que transite con pie firme por el áspero sendero de la vida. Para formarse una idea de este sobrenaturalismo maravilloso es necesario penetrar con los ojos de la fe en más altas y más recónditas regiones; es menester poner los ojos en la Iglesia, movida perpetuamente por la acción secretísima del Espíritu Santo; es menester penetrar en el secretísimo santuario de las almas y ver allí cómo la gracia de Dios las solicita y las busca, y cómo el alma del hombre cierra o abre su oído a aquel divino reclamo, y de qué manera se entabla y se prosigue continuamente entre la criatura y su Criador un callada coloquio; es menester ver, por otro lado, lo que hace allí, y lo que dice allí, y lo que allí busca el espíritu de las tinieblas; y cómo el alma del hombre va y viene y se agita y se afana entre dos eternidades para abismarse al fin, según el espíritu a quien sigue, en las regiones de la luz o en las regiones tenebrosas.
Es menester mirar y ver a nuestro lado al ángel de nuestra guarda, y cómo va ojeando con un soplo sutil para que no nos molesten los pensamientos importunos, y cómo pone sus manos debajo de nuestros pies para que no tropecemos. Es menester poner los ojos en la Historia y ver la maravillosa manera con que Dios dispone los acontecimientos humanos, para su gloria propia y para el bien de sus elegidos, sin que porque El sea dueño de los acontecimientos, el hombre deje de serlo de sus acciones. Es menester ver cómo suscita en tiempo oportuno los conquistadores y las conquistas, los capitanes y las guerras, y cómo lo restaura y lo apacigua todo en un punto, derribando a los guerreros y domando el orgullo de los conquistadores; cómo permite que se levanten tiranos contra un pueblo pecador y cómo, consiente que los pueblos rebeldes sean alguna vez el azote de los tiranos; cómo reúne las tribus y separa las castas o dispersa las gentes; cómo da y quita a su antojo los imperios de la tierra; cómo los derriba por el suelo y cómo los levanta hasta las nubes. Es menester ver, por último, cómo los hombres andan perdidos y ciegos por este laberinto de la Historia, que van construyendo las generaciones humanas sin que ninguna sepa decir ni cuál es su estructura, ni dónde está su entrada, ni cuál es su salida.
Todo este vasto y espléndido sistema de sobrenaturalismo, clave universal y universal explicación de las cosas humanas, está negado implícita o explícitamente por los que afirman la concepción inmaculada del hombre, y los que esto afirman hoy no son algunos filósofos solamente, son los gobernadores de los pueblos, las clases influyentes de la sociedad y aun la sociedad misma, envenenada con el veneno de esta herejía perturbadora.
Aquí está la explicación de todo lo que vemos y de todo lo que tocamos, a cuyo estado hemos venido a parar por esta serie de argumentos. Si la luz de nuestra razón no ha sido oscurecida, esa luz es bastante, sin el auxilio de la fe, para descubrir la verdad. Si la fe no es necesaria, la razón es soberana e independiente. Los progresos de la verdad dependen de los progresos de la razón; los progresos de la razón dependen de su ejercicio; su ejercicio consiste en la discusión; por eso la discusión es la verdadera ley fundamental de las sociedades modernas y el único crisol en donde se separan, después de fundidas, las verdades de los errores. En este principio tienen su origen la libertad de la imprenta, la inviolabilidad de la tribuna y la soberanía real de las asambleas deliberantes. Si la voluntad del hombre no está enferma, le basta el atractivo del bien para seguir el bien sin el auxilio sobrenatural de la gracia; si el hombre no necesita de ese auxilio, tampoco necesita de los sacramentos que se lo dan ni de las oraciones que se lo procuran; si la oración no es necesaria, es ociosa; si es ociosa, es ociosa e inútil la vida contemplativa; si la vida contemplativa es ociosa e inútil, lo son la mayor parte de las comunidades religiosas. Esto sirve para explicar por qué en dondequiera que han penetrado estas ideas han sido extinguidas aquellas comunidades. Si el hombre no necesita de sacramentos, no necesita tampoco de quien se los administre; y sí no necesita de Dios, tampoco necesita de mediadores. De aquí el desprecio o la proscripción del sacerdocio en donde esas ideas han echado raíces. El desprecio del sacerdocio se resuelve en todas partes en el desprecio de la Iglesia, y el desprecio de la Iglesia es igual al desprecio de Dios en todas partes.
Negada la acción de Dios sobre el hombre y abierto otra vez (en cuanto esto es posible) entre el Criador y su criatura un abismo insondable, luego al punto la sociedad se aparta instintivamente de la Iglesia a esa misma distancia; por eso, allí donde Dios está relegado en el cielo, la Iglesia está relegada en el santuario.; y, al revés, allí donde el hombre vive sujeto al dominio de Dios, se sujeta también natural e instintivamente al dominio de su Iglesia. Los siglos todos atestiguan esta verdad, y lo mismo la da testimonio el presente que los pasados.
Descartado así todo lo que es sobrenatural y convertida la religión en un vago deísmo, el hombre que no necesita de la Iglesia, escondida en su santuario, ni de Dios, atado a su cielo como Encelado a su roca, convierte sus ojos hacia la fierra y se consagra exclusivamente al culto de los intereses materiales. Esta es la época de los sistemas utilitarios, de las grandes expansiones del comercio, de las fiebres de la industria, de las insolencias de los ricos y de las impaciencias de los pobres. Este estado de riqueza material y de indigencia religiosa es seguido siempre de una de aquellas catástrofes gigantescas que la tradición y la historia graban perpetuamente en la memoria de los hombres. Para conjurarlas se reúnen en consejo los prudentes y los hábiles; el huracán, que viene rebramando, pone en súbita dispersión a su consejo y se los lleva juntamente con sus conjuros.
Consiste esto en que es imposible de toda imposibilidad impedir la invasión de las revoluciones y el advenimiento de las tiranías, cuyo advenimiento y cuya invasión son una misma cosa; como que ambas se resuelven en la dominación de la fuerza, cuando se ha relegado a la Iglesia en el santuario y a Dios en el cielo. El intento de llenar el gran vacío que en la sociedad deja su ausencia con cierta manera de distribución artificial y equilibrada de los Poderes públicos, es loca presunción e intento vano; semejante al de aquél que en la ausencia de los espíritus vitales quisiera reproducir a fuerza de industria y por medios puramente mecánicos los fenómenos de la vida. Por lo mismo que ni la Iglesia ni Dios son una forma, no hay forma ninguna que pueda ocupar el gran vacío que dejan cuando se retiran de las sociedades humanas. Y al revés, no hay manera ninguna de gobernación que sea esencialmente peligrosa cuando Dios y su Iglesia se mueven libremente, si por otro lado la son amigas las costumbres y favorables los tiempos.
No hay acusación ninguna más singular y más extraña que la que consiste en afirmar, por una parte, con ciertas escuelas, que el catolicismo es favorable al gobierno de las muchedumbres, y por otra, con otros sectarios, que impide al advenimiento de la libertad que favorece la expansión de las grandes tiranías. ¿Dónde hay absurdo mayor que acusar de lo primero al catolicismo, ocupado perpetuamente en condenar las rebeldías y en santificar la obediencia como la obligación común a todos los hombres? ¿Dónde hay absurdo mayor que acusar de lo segundo a la única religión de la tierra que ha enseñado a las gentes que ningún hombre tiene derecho sobre el hombre, porque toda autoridad viene de Dios; que ninguno que no sea pequeño a sus propios ojos será grande; que las potestades son instituidas para el bien; que mandar es servir y que el principado es un ministerio y, por consiguiente, un sacrificio? Estos principios, revelados por Dios y mantenidos en toda su integridad por su santísima Iglesia, constituyen el Derecho público de todas las naciones cristianas. Ese Derecho público es la afirmación perpetua de la verdadera libertad, porque es la perpetua negación, la condenación perpetua, por un lado, del derecho en los pueblos de dejar la obediencia por la rebelión, y por otro, del derecho en los príncipes de convertir su potestad en tiranía. La libertad consiste precisamente en la negación de esos derechos, y de tal manera consiste en esa negación que con ella la libertad es inevitable; sin ella la libertad es imposible. La afirmación de la libertad y la negación de esos derechos son, si bien se mira, una misma cosa, expresada en términos diferentes y de diferente manera. De donde se sigue no sólo que el catolicismo no es amigo de las tiranías ni de las revoluciones, sino que sólo él las ha negado; no sólo que no es enemigo de la libertad, sino que sólo él ha descubierto en esa misma negación la índole propia de la libertad verdadera.
Ni es menos absurdo suponer, como suponen algunos, que la religión santa que profesamos y la Iglesia que la contiene y la predica, o detienen o miran con desvío la libre expansión de la riqueza pública, la buena solución de las cuestiones económicas y el crecimiento de los intereses materiales, porque si bien es cierto que la religión no se propone hacer a los pueblos potentes, sino dichosos; ni hacer a los hombres ricos, sino santos, no lo es menos que una de sus nobles y grandes enseñanzas consiste en haber revelado al hombre su encarga providencial de transformar la Naturaleza toda y de ponerla a su servicio por medio de su trabajo. Lo que la Iglesia busca es un cierto equilibrio entre los intereses materiales y los morales y religiosos; lo que en ese equilibrio busca es que cada cosa esté en su lugar y que haya lugar para todas las cosas; lo que busca, por último, es que el primer lugar sea ocupado por los intereses morales y religiosos y que los materiales vengan después. Y esto no sólo porque así lo exigen las nociones más elementales del orden, sino también porque la razón nos dice y la Historia nos enseña que esa preponderancia, condición necesaria de aquel equilibrio, es la única que puede conjurar y que conjura ciertamente las grandes catástrofes, prontas siempre a surgir allí donde la preponderancia o el crecimiento exclusivo de las intereses materiales pone en fermentación las grandes concupiscencias.
Otros hay que persuadidos, por un lado, de la necesidad en que está el mundo para no perecer, del auxilio de nuestra santa religión y de nuestra Iglesia santa, pero pesarosos, por otro lado, de someterse a su yugo, que si es suave para la humildad es gravísimo para el orgullo humano, buscan su salida en una transacción, aceptando de la religión y de la Iglesia ciertas cosas y desechando otras que estiman exageradas. Estos tales son tanto más peligrosos cuanto que toman cierto semblante de imparcialidad propio para engañar y seducir a las gentes; con esto se hacen jueces del campo, obligan a comparecer delante de sí al error y a la verdad, y con falsa moderación buscan entre los dos no sé qué medio imposible. La verdad, esto es cierto, suele encontrarse y se encuentra en medio de los errores; pero entre la verdad y el error no hay medio ninguno; entre esos dos polos contrarios no hay nada sino un inmenso vacío; tan lejos está de la verdad el que se pone en el vacío como el que se pone en el error; en la verdad no está sino el que se abraza con ella.
Estos son los principales errores de los hombres y de las clases a quienes ha cabido en estos tiempos el triste privilegio de la gobernación de las naciones. Volviendo los ojos a otro lado, y poniéndolos en los que se adelantan reclamando la grande herencia de la gobernación, la razón se turba y la imaginación se confunde al hallarse en presencia de errores todavía más perniciosos y abominables. Es una cosa digna de observarse, sin embargo, que estos errores, perniciosísimos y abominabilísimos como son, no son más que las consecuencias lógicas, y, como lógicas, inevitables de los errores arriba mencionados.
Supuesta la inmaculada concepción del hombre, y con ella la belleza integral de la naturaleza humana, algunos se han preguntado a sí propios: ¿por qué si nuestra razón es luminosa y nuestra voluntad recta y excelente, nuestras pasiones, que están en nosotros como nuestra voluntad y nuestra razón, no han de ser excelentísimas? Otros se preguntan: ¿por qué si la discusión es buena como medio de llegar a la verdad, ha de haber cosas sustraídas a su jurisdicción soberana? Otros no atinan con la razón de por qué en los anteriores supuestos la libertad de pensar, de querer y de obrar no ha de ser, absoluta. Los dados a las controversias religiosas se proponen la cuestión que consiste en averiguar por qué si Dios no es bueno en la sociedad se le consiente en el cielo, y por qué si la Iglesia no sirve para nada se la ha de consentir en el santuario. Otros se preguntan por qué siendo indefinido el progreso hacia el bien no se ha de acometer la hazaña de levantar los goces a la altura de las concupiscencias y de trocar este valle lacrimoso en un jardín de deleites. Los filántropos se muestran escandalizados al encontrar un pobre por las calles, no acertando a comprender cómo un pobre siendo tan feo puede ser hombre, ni cómo el hombre siendo tan hermoso puede ser pobre. En lo que convienen todos, sin que discrepe ninguna, es en la necesidad imperiosa de subvertir la sociedad, de suprimir los Gobiernos, de trasegar las riquezas y de acabar de un golpe con todas las instituciones humanas y divinas.
Hay todavía, aunque la cosa parezca imposible, un error que, no siendo ni con mucho tan detestable, considerado en sí es, sin embargo, más trascendental por sus consecuencias que todos estos: el error de los que creen que éstos no nacen necesaria e inevitablemente de los otros. Si la sociedad no sale prontamente de este error, y si saliendo de él no condena a los unos como consecuencia y a los otros como premisas, con una condenación radical y soberana, la sociedad, humanamente hablando, está perdida.
El que lea el imperfectísimo catálogo que acabo de hacer de esos errores atroces observará que de ellos unos van a parar a una confusión absoluta y a una absoluta anarquía, mientras que otros hacen necesario para su realización un despotismo de proporciones inauditas y gigantescas; corresponden a la primera categoría los que se refieren a la exaltación de la libertad individual y a la violentísima destrucción de todas las instituciones; corresponden a la segunda aquellos otros que suponen una ambición organizadora. En el dialecto de la escuela se llaman socialistas en general los sectarios que difunden los primeros, y comunistas los que difunden los segundos; lo que aquéllos buscan, sobre todo, es la expansión indeterminada de la libertad individual, a expensas de la autoridad pública suprimida; y, al revés, a lo que se dirigen los segundos es a la completa supresión de la libertad humana y a la expansión gigantesca de la autoridad del Estado. La fórmula más completa de la primera de estas doctrinas se halla en los escritos de M. Girardin y en el último libro de M. Proudhon. El primero ha descubierto la fuerza centrífuga, y el segundo, la fuerza centrípeta de la sociedad futura, gobernada por las ideas socialistas, la cual obedecerá a dos contrarios movimientos: a uno de repulsión, producido por la libertad absoluta, y a otro de atracción, producido por un torbellino de contratos. La esencia del comunismo consiste en la confiscación de todas las libertades y de todas las cosas en provecho del Estado.
Lo estupendo y monstruoso de todos estos errores sociales proviene de lo estupendo de los errores religiosos en que tienen su explicación y su origen. Los socialistas no se contentan con relegar a Dios en el cielo, sino que pasando más allá hacen profesión pública de ateísmo y le niegan en todas partes. Supuesta la negación de Dios, fuente y origen de toda autoridad, la lógica exige la negación de la autoridad misma con una negación absoluta; la negación de la paternidad universal lleva consigo la negación de la paternidad doméstica; la negación de la autoridad religiosa lleva consigo la negación de la autoridad política. Cuando el hombre se queda sin Dios, luego, al punto, el súbdito se queda sin rey y el hijo se queda sin padre.
Por lo que hace al comunismo, me parece evidente su procedencia de las herejías panteístas y de todas las otras con ellas emparentadas. Cuando todo es Dios y Dios es todo, Dios es, sobre todo, democracia y muchedumbre; los individuos, átomos divinos y nada más, salen del todo, que perpetuamente los engendra, para volver al todo, que perpetuamente lo absorbe. En este sistema, lo que no es el todo no es Dios, aunque participe de la divinidad; y la que no es Dios no es nada, porque nada hay fuera de Dios, que es todo. De aquí ese soberbio desprecio de los comunistas por el hombre y esa negación insolente de la libertad humana. De aquí esas aspiraciones inmensas a una dominación universal por medio de la futura demagogia, que ha de extenderse por todos los continentes y ha de tocar a los últimos confines de la tierra. De aquí esa furia insensata con que se propone confundir y triturar todas las familias, todas las clases, todos los pueblos, todas las razas de las gentes en el gran mortero de sus trituraciones. De ese oscurísimo y sangrientísimo caos debe salir un día el Dios único, vencedor de todo lo, que es vario; el Dios universal, vencedor de todo lo que es particular; el Dios eterno, sin principio ni fin, vencedor de todo lo que nace y pasa; ese Dios es la demagogia, la anunciada por los últimos profetas, el único sol del futuro firmamento, la que ha de venir traída por la tempestad, coronada de rayos y servida por los huracanes. Ese es el verdadero todo, Dios verdadero, armado con un solo atributo, la omnipotencia, y vencedor de las tres grandes debilidades del Dios católico: la bondad, el amor y la misericordia. ¿Quién no reconocerá en ese Dios a Luzbel, dios del orgullo?
Cuando se consideran atentamente estas abominables doctrinas es imposible no echar de ver en ellas el signo misterioso, pero visible, que los errores han de llevar en los tiempos apocalípticos. Si un pavor religioso no me impidiera poner los ojos en esos tiempos formidables, no me sería difícil apoyar en poderosas razones de analogía la opinión de que el gran imperio anticristiano será un colosal imperio demagógico, regido por un plebeyo de satánica grandeza, que será el hombre de pecado.
Después de haber considerado en general los principales errores de estos tiempos, y después de haber demostrado cumplidamente que todos ellos tienen su origen en algún error religioso, me parece no sólo conveniente, sino también necesario, descender a algunas aplicaciones que han de poner más en claro todavía esa dependencia en que están de los errores religiosos todos los errores políticos y sociales. Así, por ejemplo, me parece una cosa puesta fuera de toda duda que todo lo que afecta al gobierno de Dios sobre el hombre afecta en el mismo grado y del mismo modo a los Gobiernos instituidos en las sociedades civiles. El primer error religioso en estos últimos tiempos fue el principio de la independencia y de la soberanía de la razón humana; a este error en el orden religioso corresponde en el político el que consiste en afirmar la soberanía de la inteligencia; por eso la soberanía de la inteligencia ha sido el fundamento universal del Derecho público en las sociedades combatidas por las primeras revoluciones. En él tienen su origen las Monarquías parlamentarias, con su censo electoral, su división de poderes, su imprenta libre y su tribuna inviolable.
El segundo error es relativo a la voluntad, y consiste, por lo que hace al orden religioso, en afirmar que la voluntad, recta de suyo, no necesita para inclinarse al bien del llamamiento ni del impulso de la gracia; a este error en el orden religioso corresponde en el político el que consiste en afirmar que no habiendo voluntad que no sea recta, no debe haber ninguna que sea dirigida y que no sea directora. En este principio se funda el sufragio universal y en él tiene su origen el sistema republicano.
El tercer error se refiere a los apetitos, y consiste en afirmar, por lo que hace al orden religiosa, que supuesta la inmaculada concepción del hombre, sus apetitos son excelentes; a este error en el orden religioso corresponde en el político el que consiste en afirmar que los Gobiernos todos deben ordenarse a un solo fin: a la satisfacción de todas las concupiscencias; en este principio están fundados todos los sistemas socialistas y demagógicos que pugnan hoy por la dominación y que, siguiendo las cosas su curso natural por la pendiente que llevan, la alcanzarían más adelante.
De esta manera la perturbadora herejía, que consiste, por un lado, en negar el pecado original, y por otro, en negar que el hombre está necesitado de una dirección divina, conduce primero a la afirmación de la soberanía de la inteligencia y luego a la afirmación de la soberanía de la voluntad, y, por último, a la afirmación de la soberanía de las pasiones; es decir, a tres soberanías perturbadoras.
No hay como saber lo que se afirma o se niega de Dios en las regiones religiosas para saber lo que se afirma o se niega del Gobierno en las regiones políticas; cuando en las primeras prevalece un vago deísmo, se afirma de Dios que reina sobre todo lo criado y se niega que lo gobierne. En estos casos prevalece en las regiones políticas la máxima parlamentaria de que el rey reina y no gobierna.
Cuando se niega la existencia de Dios se niega todo del Gobierno, hasta la existencia. En estas épocas de maldición surgen y se propagan con espantable rapidez las ideas anárquicas de las escuelas socialistas.
Por último, cuando la idea de la divinidad y la de la creación se confunden hasta el punto de afirmar que las cosas criadas son Dios, y que Dios es la universalidad de las cosas criadas, entonces el comunismo prevalece en las regiones políticas, como el panteísmo en las religiosas; y Dios, cansado de sufrir, entrega al hombre a la merced de abyectos y abominables tiranos.
Volviendo ahora Las ojos hacia la Iglesia, me será fácil demostrar que ha sido objeto de los mismos errores, los cuales conservan siempre su identidad indestructible, ora se apliquen a Dios, ora conturben su Iglesia, ora trastornen las sociedades civiles.
La Iglesia puede ser considerada de dos maneras diferentes: en sí misma, como una sociedad independiente y perfecta, que tiene en sí cuanto necesita para obrar con desembarazo y para moverse con anchura, y en su relación con las sociedades civiles y con los Gobiernos de la tierra.
Considerada desde el punto de vista de su organismo interior, la Iglesia se ha visto en la necesidad de resistir la grande avenida de perniciosísimos errores, siendo digno de advertirse que entre ellos los más perniciosos son los que se dirigen contra lo que su unidad tiene de maravillosa y perfecta; es decir, contra el Pontificado, piedra fundamental del prodigioso edificio. En el número de estos errores está aquel en virtud del cual se niega al Vicario de Jesucristo en la tierra la sucesión única e indivisa del poder apostólico en lo que tuvo de universal, suponiendo que los Obispos han sido sus coherederos. Este error, si pudiera prevalecer, introduciría la confusión y el desconcierto en la Iglesia del Señor, convirtiéndola, por la multiplicación del Pontificado, que es la autoridad esencial, la autoridad indivisible, la autoridad incomunicable, en una aristocracia turbulentísima. Dejándole el honor de una vana presidencia y quitándole la jurisdicción real y el gobierno efectivo, el Sumo Pontífice, bajo el imperio, de este error, queda relegado inútilmente en el Vaticano, como Dios, bajo el imperio del error deísta, queda relegado inútilmente en el cielo, y como el rey, bajo el imperio del error parlamentario, queda relegado inútilmente en su trono.
Los que mal avenidos con el imperio de la razón, de suyo aristocrática, le prefieren al de la voluntad, democrática de suyo, van a caer en el presbiterianismo, que es la República en la Iglesia, como caen en el sufragio universal, que es la República en las sociedades civiles.
Los que enamorados de la libertad individual la exageran hasta el punto de proclamar su omnímoda soberanía y la destrucción de todas las instituciones reprimentes, van a caer, por lo que hace al orden civil, en la sociedad contractual de Proudhon, y por lo que hace al religioso, a la inspiración individual, proclamada como un dogma por algunos fanáticos sectarios en las guerras religiosas de Inglaterra y de Alemania.
Por último, los seducidos por los errores panteístas van a parar, en el orden eclesiástico, a la soberanía indivisa de la muchedumbre de los fieles, como en el orden divino a la deificación de todas las cosas, como en el orden civil a la constitución de la soberanía universal y absorbente de las falanges.
Todos estos errores relativos al orden jerárquico establecido por el mismo Dios en su Iglesia, importantísimos como son en la región de las especulaciones, pierden grandemente de su importancia en los dominios de los hechos, por ser imposible de toda imposibilidad que lleguen a prevalecer en una sociedad que las divinas promesas ponen a cubierto de sus estragos. Lo contrario sucede con aquellos otros errores que conciernen a las relaciones entre la Iglesia y la sociedad civil, entre el sacerdocio y el Imperio, los cuales fueron poderosos en otros siglos para turbar la paz de las gentes, y aún lo son hoy día, ya que no para impedir la expansión irresistible de la Iglesia por el mundo, para ponerle obstáculos y trabas y para retardar el día en que sus confines han de ser los confines mismos de la tierra.
Estos errores son de varias especies, según que se afirma de la Iglesia o que es igual al Estado, o que es inferior al Estado, o que nada tiene que ver con el Estado, o que la Iglesia no sirve para nada. La primera es la afirmación propia de los más templados regalistas; la segunda, de los regalistas más ardientes; la tercera, de los revolucionarios, que proponen como primera premisa de sus argumentos la última consecuencia del regalismo; la última, de los socialistas y comunistas, es decir, de todas las escuelas radicales, las cuales toman por premisa de su argumento la última consecuencia en que se detiene la escuela revolucionaria.
La teoría de la igualdad entre la Iglesia y el Estado da ocasión a los más templados regalistas para proclamar como de naturaleza laical lo que es de naturaleza mixta, y como de naturaleza mixta lo que es de naturaleza eclesiástica, siéndoles forzoso acudir a estas usurpaciones para componer con ellas la dote o el patrimonio que el Estado aporta en esta sociedad igualitaria. En este sistema, casi todos los puntos son controvertibles, y todo lo que es controvertible se resuelve por avenencias y concordias; en él es de Derecho común el pase de las bulas y de los breves apostólicos, así como la vigilancia, la inspección y la censura, ejercida sobre la Iglesia en nombre del Estado.
La teoría de la inferioridad de la Iglesia con respecto al Estado da ocasión a los regalistas ardientes para proclamar el principio de las iglesias nacionales, el derecho de la potestad civil de revocar las concordias ajustadas con el Sumo Pontífice, de disponer por si de los bienes de la Iglesia y, por último, el de gobernar la Iglesia por decretos o por leyes hechos en las asambleas deliberantes.
La teoría que consiste en afirmar que la Iglesia nada tiene que ver con el Estado da ocasión a la escuela revolucionaria para proclamar la separación absoluta entre el Estado y la Iglesia, y como consecuencia forzosa de esta separación, el principio de que la manutención del clero y la conservación del culto deben correr por cuenta exclusiva de los fieles.
El error que consiste en afirmar que la Iglesia no sirve para nada, siendo la negación de la Iglesia misma, da por resultado la supresión violenta del orden sacerdotal por medio de un decreto, que encuentra su sanción naturalmente en una persecución religiosa.
Por lo dicho se ve que estos errores no son sino la reproducción de los que vimos ya en otras esferas; como quiera que a las mismas afirmaciones y negaciones erróneas a que da lugar la coexistencia de la Iglesia y del Estado da lugar, en el orden político, la coexistencia de la libertad individual y de la autoridad pública; en el orden moral, la coexistencia del libre albedrío y la gracia; en el intelectual, la coexistencia de la razón y la fe; en el histórico, la coexistencia de la Providencia divina y de la libertad humana; y en las más altas esferas de la especulación, con la coexistencia del orden natural y del sobrenatural, la coexistencia de dos mundos.
Todos estos errores, en sus naturales idénticos, aunque en sus aplicaciones varios, producen por lo funestos los mismos resultados en todas sus aplicaciones. Cuándo se aplican a la coexistencia de la libertad individual y de la autoridad pública producen la guerra, la anarquía y las revoluciones en el Estado; cuando tienen por objeto el libre albedrío y la gracia, producen primero la división y la guerra interior, después la exaltación anárquica del libre albedrío y luego la tiranía de las concupiscencias en el pecho del hombre. Cuando se aplican a la razón y a la fe producen primero la guerra entre las dos, después el desorden, la anarquía y el vértigo en las regiones de la inteligencia humana. Cuando se aplican a la inteligencia del hambre y a la Providencia de Dios producen todas las catástrofes de que están sembrados los campos de la Historia. Cuando se aplican, por último, a la coexistencia del orden natural y del sobrenatural, la anarquía, la confusión y la guerra se dilatan por todas las esferas y están en todas las regiones.
Por lo dicho se ve que en el último análisis y en el último resultado todos estos errores, en su variedad casi infinita, se resuelven en uno sólo, el cual consiste en haber desconocida o falseado el orden jerárquico, inmutable de suyo, que Dios ha puesto en las cosas. Ese orden consiste en la superioridad jerárquica de todo lo que es sobrenatural sobre todo lo que es natural, y, por consiguiente, en la superioridad jerárquica de la fe sobre la razón, de la gracia sobre el libre albedrío, de la Providencia divina sobre la libertad humana y de la Iglesia sobre el Estado; y, para decirlo todo de una vez y en una sola frase, en la superioridad de Dios sobre el hombre.
El derecho reclamado por la fe de alumbrar a la razón y de guiarla no es una usurpación, es una prerrogativa conforme a su naturaleza excelente; y al revés, la prerrogativa proclamada por la razón de señalar a la fe sus límites y sus dominios no es un derecho, sino una pretensión ambiciosa que no está conforme con su naturaleza inferior y subordinada. La sumisión a las inspiraciones secretas de la gracia es conforme al orden universal, porque no es otra cosa sino la sumisión a las solicitaciones divinas y a los divinos llamamientos; y al revés, su desprecio, su negación o la rebeldía contra ella constituyen al libre albedrío en un estado interior de indigencia y en un estado exterior de rebelión contra el Espíritu Santo. El señorío absoluto de Dios sobre los grandes acontecimientos históricos que El obra y que El permite es su prerrogativa incomunicable, como quiera que la Historia es como el espejo en que Dios mira exteriormente sus designios; y al revés, la pretensión del hombre cuando afirma que él hace los acontecimientos y que él teje la trama maravillosa de la Historia, es una pretensión insostenible, como quiera que él no hace otra cosa sino tejer por sí solo la trama de aquellas de sus acciones que son contrarias a los divinos mandamientos y ayudar a tejer la trama de aquellas otras que son conformes a la voluntad divina. La superioridad de la Iglesia sobre las sociedades civiles es una cosa conforme a la recta razón, la cual nos enseña que lo sobrenatural es sobre lo natural y lo divino sobre lo humano; y al revés, toda aspiración por parte del Estado a absorber la Iglesia, o a separarse de la Iglesia, o a prevalecer sobre la Iglesia, o a igualarse con la Iglesia, es una aspiración anárquica, preñada de catástrofes y provocadora de conflictos.
De la restauración de estos principios eternos del orden religioso, del político y del social depende exclusivamente la salvación de las sociedades humanas. Esos principios, empero, no pueden ser restaurados sino por quien los conoce, y nadie los conoce sino la Iglesia católica; su derecho de enseñar a todas las gentes, que le viene de su fundador y maestro, no se funda sólo en ese origen divino, sino que está justificado también par aquel principio de la recta razón, según el cual toca aprender al que ignora y enseñar al que más sabe.
De manera que si la Iglesia no hubiera recibido del Señor este soberano magisterio todavía estaría autorizada para ejercerle por el hecho sólo de ser la depositaria de los únicos principios que tienen la secreta y maravillosa virtud de mantener todas las cosas en orden y en concierto, y la de poner concierto y orden en todas las cosas. Cuando se afirma de la Iglesia que tiene el derecho de enseñar, esa afirmación es legítima y razonable, pero no es completa del todo si no se afirma al mismo tiempo del mundo, que tiene derecho de ser enseñado por la Iglesia. Sin duda, las sociedades civiles están en posesión de aquella tremenda potestad, que consiste en no encumbrar los altísimos montes de las verdades eternas y en deslizarse blandamente hasta caer en el abismo por las rápidas pendientes de los errores; la cuestión consiste en averiguar si puede decirse que ejercita un derecho aquel que, perdida la razón, comete un acto de locura; o, para decirlo de una vez y con una sola palabra, si ejerce un derecho el que renuncia a todos los derechos por medio del suicidio.
La cuestión de la enseñanza, agitada en estos últimos tiempos entre los universitarios y los católicos franceses, no ha sido planteada por los últimos en sus verdaderos términos, y la Iglesia universal no puede aceptarla en los términos en que viene planteándose. Supuesta, por un lado, la libertad de cultos, y supuestas, por otro, las circunstancias especialísimas de la nación francesa, es cosa clara a todas luces que los católicos franceses no estaban en estado de reclamar otra cosa para la Iglesia sino la libertad que es aquí derecho común, y que por serlo podía servir a la verdad católica de amparo y de refugio. El principio, empero, de la libertad de la enseñanza, considerado en sí mismo y hecha abstracción de las circunstancias especiales en que ha sido proclamado, es un principio falso y de imposible aceptación para la Iglesia católica. La libertad de la enseñanza no puede ser aceptada por ella sin ponerse en abierta contradicción con todas sus doctrinas. En efecto, proclamar que la enseñanza debe ser libre no viene a ser otra cosa sino proclamar que no hay una verdad ya conocida que deba ser enseñada, y que la verdad es cosa que no se ha encontrado y que se busca por medio de la discusión amplia de todas las opiniones; proclamar que la enseñanza debe ser libre es proclamar que la verdad y el error tienen derechos iguales. Ahora bien: la Iglesia profesa, por un lado, el principio de que la verdad existe sin necesidad de buscarla, y por otro, el principio de que el error nace sin derechos, vive sin derechos y muere sin derechos, y que la verdad está en posesión del derecho absoluto. La Iglesia, pues, sin dejar de aceptar la libertad allí donde otra cosa es de todo punto imposible, no puede recibirla como término de sus deseos ni saludarla como el único blanco de sus aspiraciones.
Tales son las indicaciones que creo de mi deber hacer sobre los más perniciosos entre los errores contemporáneos; de su imparcial examen resultan, a mi entender, demostradas estas dos cosas: la primera, que todos los errores tienen un mismo origen y un mismo centro; la segunda, que considerados en su centro y en su origen, todos son religiosos. Tan cierto es, que la negación de uno solo de los atributos divinos lleva el desorden a todas las esferas y pone en trance de muerte a las sociedades humanas.
Si yo tuviera la dicha de que estas indicaciones no parecieran a vuestra eminentísima enteramente ociosas, me atrevería a rogarle que las pusiera a los pies de Su Santidad juntamente con el rendido homenaje de profundísima veneración y de altísimo respeto que profeso como católico hacia su sagrada persona, hacia sus juicios infalibles y hacia sus fallos inapelables.
Dios guarde a vuestra eminentísima muchos años.
París, 19 de junio de 1852.—Eminentísimo señor.—Besa la mano de vuestra eminentísima su atento seguro servidor.
EL MARQUÉS DE VALDEGAMAS
