Índice de contenidos
Número 457-458
Serie XLV
- Textos Pontificios
- In memoriam
-
Estudios
-
Dignidad de la persona humana
-
Valores, pluralismo y comunidad política
-
El final de la historia. Reflexión sobre las profecías acerca de los últimos tiempos
-
Literatura, religión y política en Francia en el siglo XIX: Edgar Quinet
-
Laicismo y religión desde una perspectiva europea
-
El diálogo entre Joseph Ratzinger y Jürgen Habernas y el problema del derecho natural católico
-
Las raíces del nihilismo
-
- Crónicas
- Documentos
- Información bibliográfica
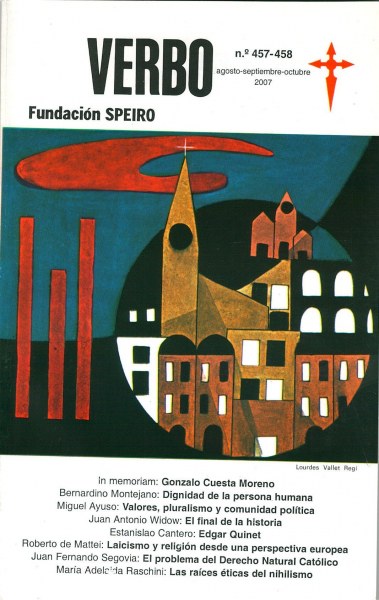
Autores
2007
José Orlandis: Y vosotros… ¿Quién decís que soy yo?
El libro de Gonzalo viene, por lo demás, a enriquecer una
bibliografía que no es muy extensa sobre la historia de la
J u vent ud de Acción Católica, aunque en ell a no faltan libros de
interés, desde uno de Carlos Robles P i q u e r, ya difícil de encon-
t r a r , hasta otro muy reciente de Vicente Ro m e ro Mu ñ o z ,
comentado en estas páginas. Esperemos que los estudios se
multipliquen no sólo para despertar nobles r e c u e rdos en algu-
nos lectores ma yo res, sino para suscitar en todos una s ere n a
reflexión sobre alg unos cauces del apostolado que la Iglesia des-
cubrió en la segunda mitad del siglo pasado y que cabe aplicar,
actualizados, en el siglo recién iniciado.
J
O S ÉM.ª CA S T Á NVÁ ZQU E Z
José Orlandis:Y VOSOTROS... ¿QUIÉN DECÍS QUE
SOY YO? (*)
N uestro admirado y querido amigo y colaborador de esta
R evista, acaba de publicar este delicioso librito al que me refier o.
«Este pequeño libro –dice el autor– en el que se r ecogen algu-
nas sencillas consideraciones, nos llevará a plantear una serie de
preguntas: ¿en quién creemos?, ¿por qué tenemos fe en Jesucristo?,
¿por qué su imagen no envejece con el desgaste del tiempo? Y, más
todavía, ¿es el Cristo actual el mismo en quién creyeron los prime-
ros discípulos, aquel que permanece desde los comienzos y per du-
rará hasta el fin de los tiempos?»
Para responder va desgranando, Orlandis, lo que dijeron los
primeros.
I.- El capítulo Navidad,comienza por el mensaje del Angel
de los pastor es en Belén: «H oy os ha nacido, en la Ciudad de
I N F O R M AC I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
702
––––––––––––
(*) Ediciones Rialp, Madrid, 2007, 74 pags.
Fundaci\363n Speiro
David, el Salvador, que es el Cristo, el S eñor». Noticia que se enun-
cia en un lugar bien determinado y cronológicamente comproba -
ble en la vida del mundo .
A los ocho días del nacimiento el niño fue cir cuncidado y le
pusier on por nombre J esús, como le había llamado el ángel, antes
de que fuera concebido (Mt I, 18, 25). Cumplidos los días de la
purificación de María, sus padr es le llevaron a Jerusalén para pr e-
sentarlo en el T emplo. Vivía por entonces en la Ciudad un ancia-
no justo y temeroso de Dios llamado Simeón, que había r ecibido
la rev elación de que no moriría antes de haber visto al Cristo, al
Señor . Simeón acudió al T emplo y, al entrar M aría y José con el
niño, el anciano, temblando sin duda de emoción, tomó a Jesús en
sus brazos y bendijo a D ios entonando una de las oraciones más
conmovedoras que acompañaron la infancia de Cristo: «Ahora,
Señor , puedes dejar a tu sier vo irse en paz según tu palabra; porque
mis ojos han visto tu salvación». Simeón, un repr esentante eximio
de los «justos» que constituían el «resto de I srael», reconoció en el
niño al R edentor y anunció en estos términos a María, su madr e,
la suer te que le aguar daba: «Mira, éste ha sido puesto para ruina y
resurr ección de muchos en Israel y para signo de contradicción, y
a tu misma alma la traspasará una espada» (cfr . Lc II, 22-35). Una
mujer , Ana, viuda e hija de Manuel, llegó entonces y unió su voz a
«todos los que esperaban la redención de Israel» (Lc II, 36-38). Los Magos son los tercer os elegidos, como emisarios del
mundo gentil. Llegaron a J erusalén, sabiendo a quién buscaban y
querían encontrar: «¿Dónde está el R ey de los Judíos que ha naci -
do? –preguntaron– porque vimos su estrella en el Oriente y hemos
venido a adorarle» (Mt II, 1-3). Y al llegar a Belén, «entrand\
o en la
casa vieron al N iño con María, su madr e, y postrándose le adora-
ron; luego, abrieron sus cofres y le ofrecier on presentes: oro, incien -
so y mirra» (Lc II, 11-12).
II.- E l capítulo La familia de N azareth,contempla la actitud de
San J osé, al conocer la preñe z de y, como era «justo» y no quería
«exponerla a infamia, pensó repudiarla en secr eto». Un ángel del
Señor se le apareció entonces en sueños y le dijo: «no temas recibir
I N F O R M A C IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
703
Fundaci\363n Speiro
a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra
del Espíritu Santo» (cfr Mt I, 18-20). «Al despertarse José hizo lo
que el ángel del S eñor le había ordenado, y recibió a su esposa. Y
sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo, y le puso por
nombre J esús» (Mt I, 24-25). Y resolvió también huir a Egipto en
plena noche, cumpliendo un nuevo mandato del Altísimo; el r etor-
no a tierra de I srael lo realizó con una obediencia pr onta, pero inte-
ligente, que le hizo dirigirse a la región de G alilea, no a la de Judea,
donde reinaba Arquéalo, como sucesor de su padre H erodes».
J uan Bautista, el P recursor de Jesús, dijo de éste: «Él es el que
viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de
la sandalia» (I o I, 27). Y, señalando a J esús que pasaba, anunció a
sus discípulos y futuros apóstoles Andrés y J uan: «Éste es el
Cor dero de D ios» (Io I, 36).
El capítulo III, María, Virgen y madre c o m p rende la
Anunciación el «Magnificat» y los silencios de M aría y José, las
bodas de Caná y las palabras de Jesús dirigidas a su madr e y a Juan
a los pies de la Cruz. El capítulo IV ,¿Quién dicen los hombr es?Comienza con la pre-
gunta que hiz o Jesús a sus discípulos cuando llegó a la región de
Cesar ea de F ilipo: «¿Q uién dicen los hombres que es el hijo del
hombr e?» «Había quien le tenía por un embaucador, que engaña -
ba a las turbas y pr etendía estar por encima de la Ley y del T emplo.
T al era el par ecer de sus enemigos, los escribas y los fariseos, hom -
br es religiosos per o con los ojos y los oídos tenazmente cerrados a
la persona y enseñanzas del M aestro. Para la masa del pueblo, la
visión era sin embargo muy distinta: J esús sanaba a los enfermos,
expulsaba a los espíritus malignos, daba de comer en el desier to a
las muchedumbr es, perdonaba los pecados y enseñaba con palabras
de vida eterna. N o era de extrañar que hubiera personas que pen-
sasen si podría ser el M esías, el restaurador del reino de David y
libertador del P ueblo de Dios del yugo de los opresores romanos.
Eso era lo que habían sospechado, entre otros, los discípulos de
E maús, que habían dejado la oscuridad de sus aldeas para embar -
carse en tan apasionante aventura». A la r espuesta de los discípulos
recogiendo los par eceres más en boga: «U nos, que Juan Bautista»,
I N F O R M A C I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
704
Fundaci\363n Speiro
y ésa era justamente la opinión de Herodes: «Éste es Juan, a quien
yo decapité, que ha resucitado» (Mc VI, 16). Otros siguieron r efi-
riendo las voces que les habían llegado: podría ser Elías o J eremías
o alguno de los profetas: había opiniones para todos los gustos. Y fue
entonces cuando el Señor les planteó la pregunta de forma más dir e c-
ta y comprometida: «Y v o s o t ros, ¿quién decís que soy y o ?». Se hizo un
silencio que sólo una voz se atrevió a romper: la de P e d ro, pr o c l a m a n -
do solemnemente la divinidad de J e s ú s .
E l capítulo V Los discípulos ante la pasión y muerte de J esús,
comprende la última cena, la oración de J esús en el huerto de
J etsemaní y la huída de los discípulos. Éstos desde las horas que
corrieron desde el atar decer del viernes hasta la mañana del domin -
go no sabrían qué pensar acerca de J esús, porque sin atrev erse ya a
cr eer en Él y en sus palabras, lo cier to es que le seguían amando.
E l capítulo VI, Los discípulos y la r esurrección de C risto, transita
por el clima espiritual, primero, de desencanto de los discípulos y
su convencimiento de la muerte del Maestr o, después de su estu-
por ante el Cristo resucitado y , finalmente, su fe ante la evidencia,
que culmina en el apóstol Santo T omás.
E l capítulo VII, contempla La primera expansión de la I glesia,
primero entr e los judíos, y después a los gentiles.
E l capítulo VIII La conversión al C ristianismo. Los prodigios
que obraron los A póstoles tras la venida del Paráclito fueron el
argumento decisivo de la divinidad de C risto, muerto por los hom-
bres, r esucitado y sentado a la diestra de Dios P adre, como lo con-
templó San Esteban protomár tir antes de ser sacrificado (Act VII,
57-60). San P edro, en el sermón al pueblo de J erusalén, definía a
Cristo con unas palabras que impr esionan a los hombres de todos
los tiempos, en especial, tal vez al del maestro, cuando se multiplican
los riesgos para el gran don de Dios, que es justamente el don de la
vida: «Habéis querido dar muerte al autor de la vida» (Act III, 15). Jesucristo es el autor de la vida, tanto de la mor tal como de la
eterna, y en pos de la vida inmor tal se lanzó a seguirle aquel que
pretendía hacerse discípulo suyo . Las palabras de Pedro en respues -
ta al interrogante del Señor son una r otunda afirmación de la divi-
nidad de C risto, el Hijo Unigénito del Padre. Y, antes de su muer-
I N F O R M A C IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
705
Fundaci\363n Speiro
te, Marta, la hermana de Lázaro, le dijo a Jesús: «Yo creo que tu eres
el C risto, el H ugo de Dios que ha venido a este mundo».
E l capítulo IX La vida de los primeros cristianos, comienza con-
templando su estilo de vida, siguiendo el Mandamiento nuevo, for -
mando una comunidad fraterna. Orlandis se documenta en la carta
a D iogneto y en «Apologías» a favor del Cristianismo, así como en
el E vangelio de J uan VIII, 26 y XV , 12, unido al deber de trabajar
como lo ilustra con las Actas XVIII, 2-3, la Didachéy el «Diálogo
con T rifón» (88, 8) de San J ustino, y la Eucaristía y los Ágapes, que
ilustra a los H echosy la Dicascalia de los Apóstoles, en san
Ambr osio, en Sobre los Sacr amentosy en Tertuliano, en su tratado
D e P oenitentia VIII, 4-X. Contempla asimismo el peligro del
Gnosticismo a través de San P ablo (II Timoteo IV, 4) y observa que
hasta tal punto par ece grave el peligro sufrido, que historiadores de
la Antigüedad cristiana han estimado que la victoria de la Iglesia
frente al riesgo de inmersión por la G nosis fue una de las mayores
pr uebas de su divinidad, de la verdad de la fe de Cristo.
La I glesia hubo de r eaccionar con energía y los escritores ecle -
siásticos, encabezados por S an Ireneo, demostraron la incompati-
bilidad de las ideas «gnósticas» con la doctrina cristiana. E n la
defensa del Cristianismo fr ente a la «Gnosis» tuvo decisiva impor-
tancia la formación del «canon», donde, junto al Antiguo
T estamento, figura el índice de los libros neotestamentarios r eco-
nocidos como Escritura Sagrada, y de cuya pr ecisa fijación antes de
que terminara el siglo II da fe el conocido «fragmento de
M uratori». Se r ecurrió a la vez a la «tradición apostólica», fijando
las series episcopales ininterrumpidas, que se remontaban hasta los
A póstoles y constituy en el único conducto legítimo y plenamente
fiable de transmisión de la verdad acerca de C risto y su doctrina.
La imagen del Señor quedó conser vada, sin fantasías o impr opie-
dades, con sus rasgos genuinos, ante los fieles de los primer os siglos
y de todos los tiempos; éstos pueden también r esponder con certe-
za y v erdad en nuestros días a la pregunta que un día hizo Jesús y
que a todos incumbe: «Y vosotr os, ¿quién decís que soy yo?.»
E l capítulo X Cristianismo e I mperio Romano . Por espacio de
tres siglos, la r egla de oro de los cristianos en el I mperio Romano,
I N F O R M AC I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
706
Fundaci\363n Speiro
fue la dada por Jesús: «Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo
que es de Dios» (Mt. XX, 21).
Pa rece sorprendente que una doctrina como la del
Cristianismo, que proclamaba la fe de fidelidad ejemplar al P oder
civil, hubiera de encontrar una implacable respuesta de hostilidad
y persecución por par te de éste. Y más, si se tiene en cuenta cuán
maleable supo ser en el aspecto religioso el Imperio romano . La
razón estuvo en que el Imperio pidió a los cristianos lo único que
éstos nos podían darle: la adoración, que sólo a D ios corresponde.
P edir al fiel cristiano la adoración a Roma y al Emperador , esto es
el homenaje sagrado del culto, le ponía ante el dilema de tener que
optar entre el martirio y la apostasía; y la respuesta no podía ser
otra que la de san P edro ante el Sanedrín: «Es necesario obedecer a
D ios antes que a los hombres» (Act V , 29). Las pruebas que sufrie -
ron habían sido anunciadas ya por el S eñor a los discípulos cuan-
do les predijo que habrían de seguir las huellas del Maestr o y les
llamó «bienaventurados» por haber alcanzado la suprema biena -
venturanza: «B ienaventurados cuando os injurien, os persigan y ,
mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi
causa. Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra recompen -
sa en el cielo» (Mt V , 11-12). Aun cuando se dieran diversas alter-
nativas de mayor o menor rigor en la política anticristiana impe-
rial, la situación se mantuvo legalmente inalterada durante cerca de
tres siglos, hasta la concesión de la liber tad a la Iglesia.
E l capítulo XI Los cristianos ante la opinión pagana , comienza
con el epígrafe «E l chivo espiatorio», refiriéndose al incendio de
R oma ordenado por el E mperador Nerón y del que culpó a los cris -
tianos, desencadenando con esta falsa denuncia una persecución en
el año 64 que llevó al martirio una «ingente multitud» –según el
historiador Tácito– de cristianos. S obre los cristianos se arrojaban
las culpas de todos los infortunios y desventuras que afligían al
pueblo. T ertuliano hizo una irónica pintura de tal estado de cosas,
que quedó expresada en términos inolvidables: «No hay calamidad
pública –escribió– de la que no tengan la culpa los cristianos... Si
el Tíber crece y se sale de madre, si el Nilo no cr ece y no fecunda
los campos, si el cielo no da lluvia, si tiembla la tierra, si hay ham-
I N F O R M A C IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
707
Fundaci\363n Speiro
bre, peste... un mismo grito en seguida r esuena: ¡Los cristianos a las
fieras!».
Esto constituyó «una epopeya de fe y heroísmo» según enun\
cia
Orlandis en el último epígrafe de este capítulo . Señala la postura
que en el siglo II formuló en un rescripto el Emperador T rajano,
situación que se agravó desde mediados del siglo XII y culminó en
los primer os años del siglo IV cuando se desencadenó la may or per-
secución contra los cristianos, que fue también la última: la de
Diocleciano. Los dos últimos capítulos v amos a transcribirlos íntegros por la
muestra de gran historiador que nos ofr ece el autor, el XII, y por
ser la síntesis de la respuesta a la pr egunta que formula el libro, el
capítulo XIII.
<
El martirio fue durante varios siglos el supr emo testimonio de
fidelidad y amor a J esucristo, su Redentor, que hubier on de dar
muchos cristianos. Los martirios, rodeados a menudo por el fana-
tismo de la plebe, no dejar on de suscitar a veces reacciones más
nobles en otr os contemporáneos. El her oísmo de los mártires, su
fortaleza de espíritu eran patentes. San Agustín, en uno de sus
Sermones, pr oclamaba su admiración ante los sufrimientos y la
muerte de los már tires, en el tiempo todavía cercanos a él. «F ijaos
–decía– en la gloria de los mártires. Si la muerte no fuese amarga,
los már tires carecerían de toda gloria. S i la muerte se redujera a
nada, ¿qué hicieron de grande los mártir es al despreciarla?» (Sermo,
335B). La historiadora M arta S ordi, en su obra sobre los cristianos
en el Imperio R omano, se hace eco de la postura de algunos espí-
ritus más sensibles del siglo II, que r eprobaban el fanatismo anti -
cristiano de las masas. Ese era el caso de un médico, Galieno, de
formación aristotélica que, pese a su paganismo, no ocultaba su
admiración por la elev ada conducta moral de los cristianos y su for -
taleza ante la muer te, aunque les reprochaba sin mayor ensaña-
miento su «dogmatismo».
I N F O R M A C I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
708
Fundaci\363n Speiro
El testimonio de algunas «actas» de már tires, o bien de otros
documentos equiv alentes, dejaban bien de manifiesto cuáles fuer on
las motivaciones personales y el amor a J esucristo que les impulsa-
ban a afrontar la gran prueba del dolor y la muerte. Estas pr uebas
las sufrían por Él, por el Salv ador que había dado su vida para
ganarles la eternidad, por J esús, Dios y hombre v erdadero. Vale la
pena evocar el recuer do de algunos casos, por otra par te sobrada-
mente conocidos.
Tres T estigos de Cristo
Cristo –se lee en la primera epístola de san P edro– «padeció por
vosotr os, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas» (I Petr II,
21). J esucristo es el ejemplo vivo para el mártir cristiano y su cami-
no de amor . «Os escribo estando viv o –decía a los Romanos en el
año 107 san Ignacio de Antioquia–, pero anhelando la muerte. Mi
amor está crucificado». «Para mí –insistía– es ahora cuando comien-
zo a ser discípulo . . . Dejadme ser alimento de las fieras... Trigo soy de
Dios que ha de ser molido por los dientes de las fieras, para ser pre-
sentado como pan limpio de Cristo» (Ad Romanos III, 2-7). Medio siglo más tarde –en el año 156– el r elato del martirio
del obispo san P olicarpo de Esmirna pr esenta la imagen de un
hombre que vivía sólo para D ios y que ofreció por Él el mejor teso -
ro que podía ofr ecerle: el martirio, coronación de una larga vida de
fidelidad. S u respuesta al procónsul que le ofrecía la libertad a cam-
bio de renegar de C risto es de una sencillez conmovedora: «Hace
ochenta y seis años que le sir vo y ningún mal me ha hecho, ¿cómo
puedo blasfemar de mi rey , a quien debo la salvación?». Y
P olicarpo, condenado por su fidelidad a Cristo, fue quemado vivo.
La oración que brotó de sus labios antes del suplicio es una elo-
cuente testimonio de la razón de su muerte: «Te alabo y te glorifico,
por medio del eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu H i j o
amado, por el cual, y juntamente con el Espíritu Santo, sea para ti
la gloria por los siglos ve n i d e ros» (Ma rtyrium Policarpo, I, 1-XVI).
Estas bellísimas oraciones mar tiriales no pueden hacer olvidar
el dolor y hasta el dramatismo que demandaban las pr uebas de
I N F O R M AC IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
709
Fundaci\363n Speiro
fidelidad a Cristo, que resplandecían en las «Actas» del martirio de
las santas Perpetua y F elicidad. Los sentimientos de santa P erpetua,
jov en madre de 22 años, martirizada en el año 203, quedan fiel-
mente recogidos en el diario de su prisión, escrito hasta la víspera
del suplicio .
E l padr e de P erpetua, que era pagano, trató de quebrar la fide -
lidad de la hija en el juicio . «Compadécete, hija mía, de mis canas
–le rogaba–, compadécete de tu padr e... Mira a tu hijito, que no ha
de poder sobr evivirte». «Y yo estaba transida de dolor por el sufri-
miento de mi padre», dice Perpetua, dando rienda suelta a sus sen-
timientos. La prueba se repitió todavía en mayor grado cuando
llegó el momento decisivo de la última compar ecencia. «De pron-
to apareció mi padre con mi hijito en los braz os», y el procurador
H ilariano habló así a P erpetua: «Ten consideración de las canas de
tu padre, ten compasión de la tierna edad del niño. Sacrifica por la
salud de los emperadores». «Y yo r espondí: no puedo». Hilariano
preguntó: «Luego ¿er es cristiana?». «Y yo respondía: sí, so y cristia-
na». ¿Qué significaba para los már tires cristianos J esucristo, por
quien era un deber de conciencia sacrificarse y sacrificarlo todo? La
respuesta a este interrogante corresponde darla en el último capí-
tulo de este libr o.
XIII. TÚ ERES EL CRIST O, EL HIJO DE DIOS VIV O
Comenzábamos estas páginas –dice Orlandis– con aquella pr e-
gunta inquietante del S eñor. Y al margen de los r umores y las «opi-
niones», siguió otra pr egunta todavía más directa e incisiv a: «Y
v osotros, ¿quién decís que so y yo?». La respuesta brota de los labios
de S imón P edro: «Tú eres el Cristo, el H ijo de Dios vivo» (Mt XVI,
15-16). Es la r espuesta que dice la verdad porque no ha estado ins -
pirada en un dictamen de la razón, bajo el influjo de consideracio -
nes humanas de conveniencia; porque su fundamento es la autori-
dad del Padre: «no te ha r evelado eso ni la carne ni la sangre, sino
mi P adre que está en los cielos» (Mc XVI, 17). Es el J esús verdade-
ro, tal como lo afirma la fe de P edro, que es la fe de la Iglesia, por-
que el S eñor le confiaría para siempre la misión de confirmar a sus
hermanos (cfr Lc XXII, 31-32).
I N F O R M A C I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
710
Fundaci\363n Speiro
En nuestros días muchos hombres han per dido la imagen
genuina de J esús, que han tomado como un innov ador social, con
la misión primordial de implantar una mejor justicia en la tierra; o
bien –y eso es lo más engañoso– influídos por el esoterismo que
trata de rellenar con mitos el v acío dejado por la verdad, desfigu-
ran la imagen del S eñor y la presentan con rasgos falsos, cuando no
irrespetuosos y deformes. M uchos de los católicos de hoy necesitan
recuperar la fe en la v erdad de su religión, volver a leer con admi-
ración el E vangelio y sorpr enderse al reconocer al ver dadero
Jesucristo. Entonces conocerán y cr eerán que en un determinado día de la
historia, bajo el imperio de César Augusto y siendo Quirino gober -
nador de Siria, nació en Belén de Judá un niño que fue anunciado
así por el Ángel del Señor: «Ho y os ha nacido, en la ciudad de
David, el S alvador, que es el C risto, el Señor» (Lc II, 11). Quizá
convenga insistir en ello, porque el may or obstáculo para la fe de
algunos tal vez provenga de un rechazo más o menos sutil del Dios
hecho hombre, de la r ealidad de la Encarnación. Este J esús, al
comienzo de la vida pública, en el bautismo, recibió el testimonio
del P adre: «Éste es mi hijo, el Amado, en quien me he complacido»
(Mt III, 17). La misma declaración que r esuena en el monte de la
T ransfiguración: «Éste es mi Hijo, el Amado, en quien me he com -
placido: escuchadle». Y los discípulos, «al alzar los ojos no vieron a
nadie; sólo a J esús» (Mt XVII, 1-9).
La fe de P edro encuentra un eco fiel, inspirado también, sin
duda, desde lo alto, en la fe de Marta, la hermana de Lázaro y una
de las S antas Mujeres. En su respuesta a J esús, antes de la resurrec-
ción de su hermano, proclama: «Y o creo que tú er es el Cristo, el
H ijo de Dios que ha v enido a este mundo» (I o XI, 27). Ésta fue la
fe de los discípulos, transformados por el juego de P entecostés. Ésta
es la verdadera imagen de Jesús, en quien cr eyeron los cristianos de
los primeros siglos y por Él dier on la vida los Mártires. Ésa fue
siempre, y sigue siendo ho y, la fe de la I glesia: «Tú eres el Cristo, el
H ijo de Dios vivo». La confesión de P edro nos da la imagen plena
del Señor , el Cristo de la fe y de la historia. Él es nuestro Salv ador,
el que ha de instituir el Reino de Dios en la tierra y abrir a los hom -
I N F O R M AC IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
711
Fundaci\363n Speiro
bres los caminos de la vida eterna. J esús, el gran libertador, que
compartió con nosotros los hombr es la carne y la sangre, «para des-
truir con la muer te el poder de la muerte, es decir del diablo, y libe -
rar así a todos los que con el miedo a la muerte, estaban toda su
vida sujetos a ser vidumbre» (Hebr II, 14-15). J esús es nuestro
Redentor.
J
UANBERCHMANSVALLET DEGOYTISOLO
Cardenal Antonio María Rouco V arela:LA CUESTIÓN
ÉTICA ANTE EL FUTURO DEL EST ADO (*)
Contiene este v olumen el Discurso que el Emmo. y Rvmo . Sr.
D. Antonio María Rouco V arela pronunció en el solemne acto de
su investidura como D octor honoris causa por la Universidad CEU
San P ablo el 16 de junio de 2006. La publicación, ciertamente cui -
dada, nos ofrece también los demás discursos que en dicho acto se
pronunciaron. La primera intervención r ecogida es la del profesor Dalmacio
N egro P avón, N umerario de la Real A cademia de Ciencias M orales
y P olíticas, quien haciendo la Laudatiodel Cardenal r esumió los
hitos principales de su fecunda via y analizó los puntos esenciales
de su ideario . Definió al D r. Rouco como “ un gran jurista de la lla -
mada Escuela de M unich, renovadora del Der echo canónico” y
recor dó su labor magistral en Alemania y en España, compatibili-
zada con una activa labor pastoral en ambos paises. El prestigio de
Rouco ha tenido el más alto reconocimiento en 1998, cuando S.
S. Juan Pablo II le creó Ca rdenal de San Lor e n zo in Dámaso,
incorporándolo a las Congregaciones del Clero y de l a Ed u c a c i ó n
c a t ó l i c a .
I N F O R M A C I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
712
––––––––––––
(*) M adrid , CEU Ediciones, 2006, 63 págs.
Fundaci\363n Speiro
bibliografía que no es muy extensa sobre la historia de la
J u vent ud de Acción Católica, aunque en ell a no faltan libros de
interés, desde uno de Carlos Robles P i q u e r, ya difícil de encon-
t r a r , hasta otro muy reciente de Vicente Ro m e ro Mu ñ o z ,
comentado en estas páginas. Esperemos que los estudios se
multipliquen no sólo para despertar nobles r e c u e rdos en algu-
nos lectores ma yo res, sino para suscitar en todos una s ere n a
reflexión sobre alg unos cauces del apostolado que la Iglesia des-
cubrió en la segunda mitad del siglo pasado y que cabe aplicar,
actualizados, en el siglo recién iniciado.
J
O S ÉM.ª CA S T Á NVÁ ZQU E Z
José Orlandis:Y VOSOTROS... ¿QUIÉN DECÍS QUE
SOY YO? (*)
N uestro admirado y querido amigo y colaborador de esta
R evista, acaba de publicar este delicioso librito al que me refier o.
«Este pequeño libro –dice el autor– en el que se r ecogen algu-
nas sencillas consideraciones, nos llevará a plantear una serie de
preguntas: ¿en quién creemos?, ¿por qué tenemos fe en Jesucristo?,
¿por qué su imagen no envejece con el desgaste del tiempo? Y, más
todavía, ¿es el Cristo actual el mismo en quién creyeron los prime-
ros discípulos, aquel que permanece desde los comienzos y per du-
rará hasta el fin de los tiempos?»
Para responder va desgranando, Orlandis, lo que dijeron los
primeros.
I.- El capítulo Navidad,comienza por el mensaje del Angel
de los pastor es en Belén: «H oy os ha nacido, en la Ciudad de
I N F O R M AC I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
702
––––––––––––
(*) Ediciones Rialp, Madrid, 2007, 74 pags.
Fundaci\363n Speiro
David, el Salvador, que es el Cristo, el S eñor». Noticia que se enun-
cia en un lugar bien determinado y cronológicamente comproba -
ble en la vida del mundo .
A los ocho días del nacimiento el niño fue cir cuncidado y le
pusier on por nombre J esús, como le había llamado el ángel, antes
de que fuera concebido (Mt I, 18, 25). Cumplidos los días de la
purificación de María, sus padr es le llevaron a Jerusalén para pr e-
sentarlo en el T emplo. Vivía por entonces en la Ciudad un ancia-
no justo y temeroso de Dios llamado Simeón, que había r ecibido
la rev elación de que no moriría antes de haber visto al Cristo, al
Señor . Simeón acudió al T emplo y, al entrar M aría y José con el
niño, el anciano, temblando sin duda de emoción, tomó a Jesús en
sus brazos y bendijo a D ios entonando una de las oraciones más
conmovedoras que acompañaron la infancia de Cristo: «Ahora,
Señor , puedes dejar a tu sier vo irse en paz según tu palabra; porque
mis ojos han visto tu salvación». Simeón, un repr esentante eximio
de los «justos» que constituían el «resto de I srael», reconoció en el
niño al R edentor y anunció en estos términos a María, su madr e,
la suer te que le aguar daba: «Mira, éste ha sido puesto para ruina y
resurr ección de muchos en Israel y para signo de contradicción, y
a tu misma alma la traspasará una espada» (cfr . Lc II, 22-35). Una
mujer , Ana, viuda e hija de Manuel, llegó entonces y unió su voz a
«todos los que esperaban la redención de Israel» (Lc II, 36-38). Los Magos son los tercer os elegidos, como emisarios del
mundo gentil. Llegaron a J erusalén, sabiendo a quién buscaban y
querían encontrar: «¿Dónde está el R ey de los Judíos que ha naci -
do? –preguntaron– porque vimos su estrella en el Oriente y hemos
venido a adorarle» (Mt II, 1-3). Y al llegar a Belén, «entrand\
o en la
casa vieron al N iño con María, su madr e, y postrándose le adora-
ron; luego, abrieron sus cofres y le ofrecier on presentes: oro, incien -
so y mirra» (Lc II, 11-12).
II.- E l capítulo La familia de N azareth,contempla la actitud de
San J osé, al conocer la preñe z de y, como era «justo» y no quería
«exponerla a infamia, pensó repudiarla en secr eto». Un ángel del
Señor se le apareció entonces en sueños y le dijo: «no temas recibir
I N F O R M A C IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
703
Fundaci\363n Speiro
a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra
del Espíritu Santo» (cfr Mt I, 18-20). «Al despertarse José hizo lo
que el ángel del S eñor le había ordenado, y recibió a su esposa. Y
sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo, y le puso por
nombre J esús» (Mt I, 24-25). Y resolvió también huir a Egipto en
plena noche, cumpliendo un nuevo mandato del Altísimo; el r etor-
no a tierra de I srael lo realizó con una obediencia pr onta, pero inte-
ligente, que le hizo dirigirse a la región de G alilea, no a la de Judea,
donde reinaba Arquéalo, como sucesor de su padre H erodes».
J uan Bautista, el P recursor de Jesús, dijo de éste: «Él es el que
viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de
la sandalia» (I o I, 27). Y, señalando a J esús que pasaba, anunció a
sus discípulos y futuros apóstoles Andrés y J uan: «Éste es el
Cor dero de D ios» (Io I, 36).
El capítulo III, María, Virgen y madre c o m p rende la
Anunciación el «Magnificat» y los silencios de M aría y José, las
bodas de Caná y las palabras de Jesús dirigidas a su madr e y a Juan
a los pies de la Cruz. El capítulo IV ,¿Quién dicen los hombr es?Comienza con la pre-
gunta que hiz o Jesús a sus discípulos cuando llegó a la región de
Cesar ea de F ilipo: «¿Q uién dicen los hombres que es el hijo del
hombr e?» «Había quien le tenía por un embaucador, que engaña -
ba a las turbas y pr etendía estar por encima de la Ley y del T emplo.
T al era el par ecer de sus enemigos, los escribas y los fariseos, hom -
br es religiosos per o con los ojos y los oídos tenazmente cerrados a
la persona y enseñanzas del M aestro. Para la masa del pueblo, la
visión era sin embargo muy distinta: J esús sanaba a los enfermos,
expulsaba a los espíritus malignos, daba de comer en el desier to a
las muchedumbr es, perdonaba los pecados y enseñaba con palabras
de vida eterna. N o era de extrañar que hubiera personas que pen-
sasen si podría ser el M esías, el restaurador del reino de David y
libertador del P ueblo de Dios del yugo de los opresores romanos.
Eso era lo que habían sospechado, entre otros, los discípulos de
E maús, que habían dejado la oscuridad de sus aldeas para embar -
carse en tan apasionante aventura». A la r espuesta de los discípulos
recogiendo los par eceres más en boga: «U nos, que Juan Bautista»,
I N F O R M A C I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
704
Fundaci\363n Speiro
y ésa era justamente la opinión de Herodes: «Éste es Juan, a quien
yo decapité, que ha resucitado» (Mc VI, 16). Otros siguieron r efi-
riendo las voces que les habían llegado: podría ser Elías o J eremías
o alguno de los profetas: había opiniones para todos los gustos. Y fue
entonces cuando el Señor les planteó la pregunta de forma más dir e c-
ta y comprometida: «Y v o s o t ros, ¿quién decís que soy y o ?». Se hizo un
silencio que sólo una voz se atrevió a romper: la de P e d ro, pr o c l a m a n -
do solemnemente la divinidad de J e s ú s .
E l capítulo V Los discípulos ante la pasión y muerte de J esús,
comprende la última cena, la oración de J esús en el huerto de
J etsemaní y la huída de los discípulos. Éstos desde las horas que
corrieron desde el atar decer del viernes hasta la mañana del domin -
go no sabrían qué pensar acerca de J esús, porque sin atrev erse ya a
cr eer en Él y en sus palabras, lo cier to es que le seguían amando.
E l capítulo VI, Los discípulos y la r esurrección de C risto, transita
por el clima espiritual, primero, de desencanto de los discípulos y
su convencimiento de la muerte del Maestr o, después de su estu-
por ante el Cristo resucitado y , finalmente, su fe ante la evidencia,
que culmina en el apóstol Santo T omás.
E l capítulo VII, contempla La primera expansión de la I glesia,
primero entr e los judíos, y después a los gentiles.
E l capítulo VIII La conversión al C ristianismo. Los prodigios
que obraron los A póstoles tras la venida del Paráclito fueron el
argumento decisivo de la divinidad de C risto, muerto por los hom-
bres, r esucitado y sentado a la diestra de Dios P adre, como lo con-
templó San Esteban protomár tir antes de ser sacrificado (Act VII,
57-60). San P edro, en el sermón al pueblo de J erusalén, definía a
Cristo con unas palabras que impr esionan a los hombres de todos
los tiempos, en especial, tal vez al del maestro, cuando se multiplican
los riesgos para el gran don de Dios, que es justamente el don de la
vida: «Habéis querido dar muerte al autor de la vida» (Act III, 15). Jesucristo es el autor de la vida, tanto de la mor tal como de la
eterna, y en pos de la vida inmor tal se lanzó a seguirle aquel que
pretendía hacerse discípulo suyo . Las palabras de Pedro en respues -
ta al interrogante del Señor son una r otunda afirmación de la divi-
nidad de C risto, el Hijo Unigénito del Padre. Y, antes de su muer-
I N F O R M A C IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
705
Fundaci\363n Speiro
te, Marta, la hermana de Lázaro, le dijo a Jesús: «Yo creo que tu eres
el C risto, el H ugo de Dios que ha venido a este mundo».
E l capítulo IX La vida de los primeros cristianos, comienza con-
templando su estilo de vida, siguiendo el Mandamiento nuevo, for -
mando una comunidad fraterna. Orlandis se documenta en la carta
a D iogneto y en «Apologías» a favor del Cristianismo, así como en
el E vangelio de J uan VIII, 26 y XV , 12, unido al deber de trabajar
como lo ilustra con las Actas XVIII, 2-3, la Didachéy el «Diálogo
con T rifón» (88, 8) de San J ustino, y la Eucaristía y los Ágapes, que
ilustra a los H echosy la Dicascalia de los Apóstoles, en san
Ambr osio, en Sobre los Sacr amentosy en Tertuliano, en su tratado
D e P oenitentia VIII, 4-X. Contempla asimismo el peligro del
Gnosticismo a través de San P ablo (II Timoteo IV, 4) y observa que
hasta tal punto par ece grave el peligro sufrido, que historiadores de
la Antigüedad cristiana han estimado que la victoria de la Iglesia
frente al riesgo de inmersión por la G nosis fue una de las mayores
pr uebas de su divinidad, de la verdad de la fe de Cristo.
La I glesia hubo de r eaccionar con energía y los escritores ecle -
siásticos, encabezados por S an Ireneo, demostraron la incompati-
bilidad de las ideas «gnósticas» con la doctrina cristiana. E n la
defensa del Cristianismo fr ente a la «Gnosis» tuvo decisiva impor-
tancia la formación del «canon», donde, junto al Antiguo
T estamento, figura el índice de los libros neotestamentarios r eco-
nocidos como Escritura Sagrada, y de cuya pr ecisa fijación antes de
que terminara el siglo II da fe el conocido «fragmento de
M uratori». Se r ecurrió a la vez a la «tradición apostólica», fijando
las series episcopales ininterrumpidas, que se remontaban hasta los
A póstoles y constituy en el único conducto legítimo y plenamente
fiable de transmisión de la verdad acerca de C risto y su doctrina.
La imagen del Señor quedó conser vada, sin fantasías o impr opie-
dades, con sus rasgos genuinos, ante los fieles de los primer os siglos
y de todos los tiempos; éstos pueden también r esponder con certe-
za y v erdad en nuestros días a la pregunta que un día hizo Jesús y
que a todos incumbe: «Y vosotr os, ¿quién decís que soy yo?.»
E l capítulo X Cristianismo e I mperio Romano . Por espacio de
tres siglos, la r egla de oro de los cristianos en el I mperio Romano,
I N F O R M AC I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
706
Fundaci\363n Speiro
fue la dada por Jesús: «Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo
que es de Dios» (Mt. XX, 21).
Pa rece sorprendente que una doctrina como la del
Cristianismo, que proclamaba la fe de fidelidad ejemplar al P oder
civil, hubiera de encontrar una implacable respuesta de hostilidad
y persecución por par te de éste. Y más, si se tiene en cuenta cuán
maleable supo ser en el aspecto religioso el Imperio romano . La
razón estuvo en que el Imperio pidió a los cristianos lo único que
éstos nos podían darle: la adoración, que sólo a D ios corresponde.
P edir al fiel cristiano la adoración a Roma y al Emperador , esto es
el homenaje sagrado del culto, le ponía ante el dilema de tener que
optar entre el martirio y la apostasía; y la respuesta no podía ser
otra que la de san P edro ante el Sanedrín: «Es necesario obedecer a
D ios antes que a los hombres» (Act V , 29). Las pruebas que sufrie -
ron habían sido anunciadas ya por el S eñor a los discípulos cuan-
do les predijo que habrían de seguir las huellas del Maestr o y les
llamó «bienaventurados» por haber alcanzado la suprema biena -
venturanza: «B ienaventurados cuando os injurien, os persigan y ,
mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi
causa. Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra recompen -
sa en el cielo» (Mt V , 11-12). Aun cuando se dieran diversas alter-
nativas de mayor o menor rigor en la política anticristiana impe-
rial, la situación se mantuvo legalmente inalterada durante cerca de
tres siglos, hasta la concesión de la liber tad a la Iglesia.
E l capítulo XI Los cristianos ante la opinión pagana , comienza
con el epígrafe «E l chivo espiatorio», refiriéndose al incendio de
R oma ordenado por el E mperador Nerón y del que culpó a los cris -
tianos, desencadenando con esta falsa denuncia una persecución en
el año 64 que llevó al martirio una «ingente multitud» –según el
historiador Tácito– de cristianos. S obre los cristianos se arrojaban
las culpas de todos los infortunios y desventuras que afligían al
pueblo. T ertuliano hizo una irónica pintura de tal estado de cosas,
que quedó expresada en términos inolvidables: «No hay calamidad
pública –escribió– de la que no tengan la culpa los cristianos... Si
el Tíber crece y se sale de madre, si el Nilo no cr ece y no fecunda
los campos, si el cielo no da lluvia, si tiembla la tierra, si hay ham-
I N F O R M A C IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
707
Fundaci\363n Speiro
bre, peste... un mismo grito en seguida r esuena: ¡Los cristianos a las
fieras!».
Esto constituyó «una epopeya de fe y heroísmo» según enun\
cia
Orlandis en el último epígrafe de este capítulo . Señala la postura
que en el siglo II formuló en un rescripto el Emperador T rajano,
situación que se agravó desde mediados del siglo XII y culminó en
los primer os años del siglo IV cuando se desencadenó la may or per-
secución contra los cristianos, que fue también la última: la de
Diocleciano. Los dos últimos capítulos v amos a transcribirlos íntegros por la
muestra de gran historiador que nos ofr ece el autor, el XII, y por
ser la síntesis de la respuesta a la pr egunta que formula el libro, el
capítulo XIII.
<
El martirio fue durante varios siglos el supr emo testimonio de
fidelidad y amor a J esucristo, su Redentor, que hubier on de dar
muchos cristianos. Los martirios, rodeados a menudo por el fana-
tismo de la plebe, no dejar on de suscitar a veces reacciones más
nobles en otr os contemporáneos. El her oísmo de los mártires, su
fortaleza de espíritu eran patentes. San Agustín, en uno de sus
Sermones, pr oclamaba su admiración ante los sufrimientos y la
muerte de los már tires, en el tiempo todavía cercanos a él. «F ijaos
–decía– en la gloria de los mártires. Si la muerte no fuese amarga,
los már tires carecerían de toda gloria. S i la muerte se redujera a
nada, ¿qué hicieron de grande los mártir es al despreciarla?» (Sermo,
335B). La historiadora M arta S ordi, en su obra sobre los cristianos
en el Imperio R omano, se hace eco de la postura de algunos espí-
ritus más sensibles del siglo II, que r eprobaban el fanatismo anti -
cristiano de las masas. Ese era el caso de un médico, Galieno, de
formación aristotélica que, pese a su paganismo, no ocultaba su
admiración por la elev ada conducta moral de los cristianos y su for -
taleza ante la muer te, aunque les reprochaba sin mayor ensaña-
miento su «dogmatismo».
I N F O R M A C I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
708
Fundaci\363n Speiro
El testimonio de algunas «actas» de már tires, o bien de otros
documentos equiv alentes, dejaban bien de manifiesto cuáles fuer on
las motivaciones personales y el amor a J esucristo que les impulsa-
ban a afrontar la gran prueba del dolor y la muerte. Estas pr uebas
las sufrían por Él, por el Salv ador que había dado su vida para
ganarles la eternidad, por J esús, Dios y hombre v erdadero. Vale la
pena evocar el recuer do de algunos casos, por otra par te sobrada-
mente conocidos.
Tres T estigos de Cristo
Cristo –se lee en la primera epístola de san P edro– «padeció por
vosotr os, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas» (I Petr II,
21). J esucristo es el ejemplo vivo para el mártir cristiano y su cami-
no de amor . «Os escribo estando viv o –decía a los Romanos en el
año 107 san Ignacio de Antioquia–, pero anhelando la muerte. Mi
amor está crucificado». «Para mí –insistía– es ahora cuando comien-
zo a ser discípulo . . . Dejadme ser alimento de las fieras... Trigo soy de
Dios que ha de ser molido por los dientes de las fieras, para ser pre-
sentado como pan limpio de Cristo» (Ad Romanos III, 2-7). Medio siglo más tarde –en el año 156– el r elato del martirio
del obispo san P olicarpo de Esmirna pr esenta la imagen de un
hombre que vivía sólo para D ios y que ofreció por Él el mejor teso -
ro que podía ofr ecerle: el martirio, coronación de una larga vida de
fidelidad. S u respuesta al procónsul que le ofrecía la libertad a cam-
bio de renegar de C risto es de una sencillez conmovedora: «Hace
ochenta y seis años que le sir vo y ningún mal me ha hecho, ¿cómo
puedo blasfemar de mi rey , a quien debo la salvación?». Y
P olicarpo, condenado por su fidelidad a Cristo, fue quemado vivo.
La oración que brotó de sus labios antes del suplicio es una elo-
cuente testimonio de la razón de su muerte: «Te alabo y te glorifico,
por medio del eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu H i j o
amado, por el cual, y juntamente con el Espíritu Santo, sea para ti
la gloria por los siglos ve n i d e ros» (Ma rtyrium Policarpo, I, 1-XVI).
Estas bellísimas oraciones mar tiriales no pueden hacer olvidar
el dolor y hasta el dramatismo que demandaban las pr uebas de
I N F O R M AC IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
709
Fundaci\363n Speiro
fidelidad a Cristo, que resplandecían en las «Actas» del martirio de
las santas Perpetua y F elicidad. Los sentimientos de santa P erpetua,
jov en madre de 22 años, martirizada en el año 203, quedan fiel-
mente recogidos en el diario de su prisión, escrito hasta la víspera
del suplicio .
E l padr e de P erpetua, que era pagano, trató de quebrar la fide -
lidad de la hija en el juicio . «Compadécete, hija mía, de mis canas
–le rogaba–, compadécete de tu padr e... Mira a tu hijito, que no ha
de poder sobr evivirte». «Y yo estaba transida de dolor por el sufri-
miento de mi padre», dice Perpetua, dando rienda suelta a sus sen-
timientos. La prueba se repitió todavía en mayor grado cuando
llegó el momento decisivo de la última compar ecencia. «De pron-
to apareció mi padre con mi hijito en los braz os», y el procurador
H ilariano habló así a P erpetua: «Ten consideración de las canas de
tu padre, ten compasión de la tierna edad del niño. Sacrifica por la
salud de los emperadores». «Y yo r espondí: no puedo». Hilariano
preguntó: «Luego ¿er es cristiana?». «Y yo respondía: sí, so y cristia-
na». ¿Qué significaba para los már tires cristianos J esucristo, por
quien era un deber de conciencia sacrificarse y sacrificarlo todo? La
respuesta a este interrogante corresponde darla en el último capí-
tulo de este libr o.
XIII. TÚ ERES EL CRIST O, EL HIJO DE DIOS VIV O
Comenzábamos estas páginas –dice Orlandis– con aquella pr e-
gunta inquietante del S eñor. Y al margen de los r umores y las «opi-
niones», siguió otra pr egunta todavía más directa e incisiv a: «Y
v osotros, ¿quién decís que so y yo?». La respuesta brota de los labios
de S imón P edro: «Tú eres el Cristo, el H ijo de Dios vivo» (Mt XVI,
15-16). Es la r espuesta que dice la verdad porque no ha estado ins -
pirada en un dictamen de la razón, bajo el influjo de consideracio -
nes humanas de conveniencia; porque su fundamento es la autori-
dad del Padre: «no te ha r evelado eso ni la carne ni la sangre, sino
mi P adre que está en los cielos» (Mc XVI, 17). Es el J esús verdade-
ro, tal como lo afirma la fe de P edro, que es la fe de la Iglesia, por-
que el S eñor le confiaría para siempre la misión de confirmar a sus
hermanos (cfr Lc XXII, 31-32).
I N F O R M A C I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
710
Fundaci\363n Speiro
En nuestros días muchos hombres han per dido la imagen
genuina de J esús, que han tomado como un innov ador social, con
la misión primordial de implantar una mejor justicia en la tierra; o
bien –y eso es lo más engañoso– influídos por el esoterismo que
trata de rellenar con mitos el v acío dejado por la verdad, desfigu-
ran la imagen del S eñor y la presentan con rasgos falsos, cuando no
irrespetuosos y deformes. M uchos de los católicos de hoy necesitan
recuperar la fe en la v erdad de su religión, volver a leer con admi-
ración el E vangelio y sorpr enderse al reconocer al ver dadero
Jesucristo. Entonces conocerán y cr eerán que en un determinado día de la
historia, bajo el imperio de César Augusto y siendo Quirino gober -
nador de Siria, nació en Belén de Judá un niño que fue anunciado
así por el Ángel del Señor: «Ho y os ha nacido, en la ciudad de
David, el S alvador, que es el C risto, el Señor» (Lc II, 11). Quizá
convenga insistir en ello, porque el may or obstáculo para la fe de
algunos tal vez provenga de un rechazo más o menos sutil del Dios
hecho hombre, de la r ealidad de la Encarnación. Este J esús, al
comienzo de la vida pública, en el bautismo, recibió el testimonio
del P adre: «Éste es mi hijo, el Amado, en quien me he complacido»
(Mt III, 17). La misma declaración que r esuena en el monte de la
T ransfiguración: «Éste es mi Hijo, el Amado, en quien me he com -
placido: escuchadle». Y los discípulos, «al alzar los ojos no vieron a
nadie; sólo a J esús» (Mt XVII, 1-9).
La fe de P edro encuentra un eco fiel, inspirado también, sin
duda, desde lo alto, en la fe de Marta, la hermana de Lázaro y una
de las S antas Mujeres. En su respuesta a J esús, antes de la resurrec-
ción de su hermano, proclama: «Y o creo que tú er es el Cristo, el
H ijo de Dios que ha v enido a este mundo» (I o XI, 27). Ésta fue la
fe de los discípulos, transformados por el juego de P entecostés. Ésta
es la verdadera imagen de Jesús, en quien cr eyeron los cristianos de
los primeros siglos y por Él dier on la vida los Mártires. Ésa fue
siempre, y sigue siendo ho y, la fe de la I glesia: «Tú eres el Cristo, el
H ijo de Dios vivo». La confesión de P edro nos da la imagen plena
del Señor , el Cristo de la fe y de la historia. Él es nuestro Salv ador,
el que ha de instituir el Reino de Dios en la tierra y abrir a los hom -
I N F O R M AC IÓ N BI B LI O G R Á F I C A
711
Fundaci\363n Speiro
bres los caminos de la vida eterna. J esús, el gran libertador, que
compartió con nosotros los hombr es la carne y la sangre, «para des-
truir con la muer te el poder de la muerte, es decir del diablo, y libe -
rar así a todos los que con el miedo a la muerte, estaban toda su
vida sujetos a ser vidumbre» (Hebr II, 14-15). J esús es nuestro
Redentor.
J
UANBERCHMANSVALLET DEGOYTISOLO
Cardenal Antonio María Rouco V arela:LA CUESTIÓN
ÉTICA ANTE EL FUTURO DEL EST ADO (*)
Contiene este v olumen el Discurso que el Emmo. y Rvmo . Sr.
D. Antonio María Rouco V arela pronunció en el solemne acto de
su investidura como D octor honoris causa por la Universidad CEU
San P ablo el 16 de junio de 2006. La publicación, ciertamente cui -
dada, nos ofrece también los demás discursos que en dicho acto se
pronunciaron. La primera intervención r ecogida es la del profesor Dalmacio
N egro P avón, N umerario de la Real A cademia de Ciencias M orales
y P olíticas, quien haciendo la Laudatiodel Cardenal r esumió los
hitos principales de su fecunda via y analizó los puntos esenciales
de su ideario . Definió al D r. Rouco como “ un gran jurista de la lla -
mada Escuela de M unich, renovadora del Der echo canónico” y
recor dó su labor magistral en Alemania y en España, compatibili-
zada con una activa labor pastoral en ambos paises. El prestigio de
Rouco ha tenido el más alto reconocimiento en 1998, cuando S.
S. Juan Pablo II le creó Ca rdenal de San Lor e n zo in Dámaso,
incorporándolo a las Congregaciones del Clero y de l a Ed u c a c i ó n
c a t ó l i c a .
I N F O R M A C I Ó N BI B LI O G R Á F I C A
712
––––––––––––
(*) M adrid , CEU Ediciones, 2006, 63 págs.
Fundaci\363n Speiro
