Índice de contenidos
Número 503-504
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
El pactismo de ayer y el de hoy
-
Constitución y racionalismo político: Reflexiones en clave española
-
Ciento cincuenta años de constituciones: Una reflexión en clave italiana
-
Tensión entre la norma y la realidad en el derecho constitucional
-
La constitución entre el neo-constitucionalismo y el post-constitucionalismo
-
La jurisprudencia de los tribunales constitucionales entre interpretación y novación de la constitución escrita: ¿hermenéutica o ejercicio de un poder político?
-
De la constitución histórica al constitucionalismo: Formación, desarrollo y crisis en el mundo hispánico
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
AA. VV., La guerre civile perpétuelle
-
Rubén Calderón Bouchet, Iluminismo y política
-
Miguel Ayuso, Appel de l’âme et vocation politique
-
Jean Sévillia, Historiquement incorrect
-
Elisabeth Christina Wilhelmsen, San Juan de la Cruz y su identidad histórica
-
Luis Hernando Larramendi, Cristiandad, tradición, realeza
-
AA. AA., Razón y tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Widow
-
Bernardino Bravo Lira, Constitución y reconstitución. Historia del Estado en Iberoamérica
-
Claude Barthe, Pour une herméneutique de tradition
-
AA. AA., Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, año XVII (2011)
-
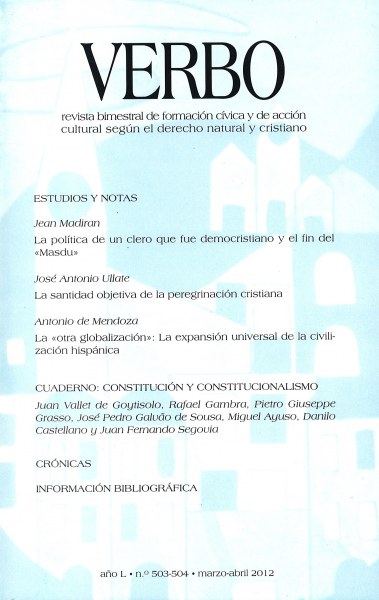
El pactismo de ayer y el de hoy
CUADERNO: CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIONALISMO
1. Introducción
En las tardes de los días 12 y 19 de enero de 1976, expuse en este Pleno mi comunicación Incidencia práctica del «pactisme» en la teoría de las fuentes del derecho, que fue enriquecida por sendas observaciones y ampliaciones de los profesores Alfonso García-Gallo y Luis Sánchez Agesta; y, en ABC, el 26 de febrero del mismo año, apareció mi artículo Del pacto político de F. Eiximenis al contrato social de J. J. Rousseau. Desde entonces, por simples coincidencias, se ha producido, iniciada en algún cenáculo político, generalizada por la prensa y finalmente extendida a la vida política, una eclosión de referencias a los pactos políticos, sociales, económicos. Los primeros han sido puestos en práctica, al más alto nivel, a través de las conversaciones del Presidente del Gobierno con los diversos sectores de la oposición, y su culminación la constituye hoy el denominado Pacto de la Moncloa.
Creo que este nuevo pactismo merece alguna reflexión poniéndolo en cotejo con el de ayer, del que nos habíamos ocupado en la pasada ocasión. Este es el tema elegido para nuestra comunicación de hoy.
Son tres las principales perspectivas desde las cuales, en una ojeada general, se observan evidentes divergencias entre uno y otro pactismo.
Una, es la de la filosofía del pactismo, íntimamente vinculada a su teleología.
Otra, es la del medio social en el que se actuaba ayer el pactismo, tan diverso del en que hoy se sitúa.
Finalmente, la tercera enfoca la operatividad social –forma operativa y límites– de uno y del otro pactismo.
2. La perspectiva de la filosofía
El pactisme, o pactismo catalán, se desarrolló dentro del Ordo de la Cristiandad medieval, con sus fundamentos teológicos y filosóficos. Encuadrado en el ámbito del derecho divino y del derecho natural, donde –como ha subrayado Torras y Bages– la línea mayor de la tradición catalana siguió la de la Escolástica tomista, y aún –es de advertir– que algunos, incluso, acentuaron su aspecto racional, como en el siglo XIV el carmelita de Guiu Terrés. En general –como reconoce Vicens Vives–: «Aprovecharon las lecturas de los grandes maestros de la Escolástica y las desarrollaron de acuerdo con el “taranná” catalán del momento».
Como botones de nuestra, recordemos que Eiximenis, en el capítulo 154 de su Dotze del Crestià advertía que a quienes rigen las comunidades les manda «la conciencia e Deu», es decir, la ley natural insita en el corazón del hombre, y el que denomina «dret quaix natural», que requiere la primacía del bien común y conduce a la pública utilidad, examinada con prudente realismo. Y, asimismo, que Tomás Mieres repitió varias veces, en su Apparatus, que «Rex etiam cum tota curia non potuit, nec posset facere legem iniquam»; y si las hicieren –aunque sean leyes pactadas– «non valeret, nec esset lex quod opportet quod lex sit iuste et rationabilis», pues «nihil potest ius humanum statuere contra ius divinum» (App. II, coll. IX, cap. III, 3; coll. X, cap. XVIII, 28, y coll. XI, cap. III, 47).
El sensum naturale, o seny natural y la bonam rationem o bona rahó, no sólo servían como fuente supletoria de derecho, sino que, como fuentes de conocimiento de la equidad, podían determinar también los límites, e incluso su invalidez, de las leyes. Hemos venido a expresar, en otra ocasión –haciendo una aproximación a la terminología de J. B. Vico–, que con el sensum naturale se alumbraba la equidad natural y que con la bona rahó se profundizaba en la equidad civil (cfr. Mieres, App. II, coll. VIII, cap. II, 30), pues «quando intellectus legis repugnat rationi naturali, reppellendus est» y «ubi ratio vincit legem, possumus facere contra legem, ratione adherendo» (App. II, coll. VII, cap. I, 25 y 26). Aventuramos aún, que, en cierta medida, puede decirse que el seny natural corresponde a la buena synderesis tomista; y, como ésta, observa lo justo ex ipsa natura rei, considerando la cosa en sí misma, mientras la bona rahó profundiza, como ratio practica operativa, la consideración de la cosa en relación a las consecuencias que de ella se derivan.
El derecho, arte de lo justo, dimanaba de un legere del orden de la naturaleza, observado de un modo realista, con la mirada nutrida por las experiencias del pasado y con la perspectiva del presente, avizorando hacia el futuro con la sagacidad que debe acompañar a la prudencia. «Iustitia naturalis est secundum ius naturale, vel divinum, vel gentium, secundum veritatem legittima probatum» (App . II, coll. X, cap. XII, ap. I V, 15) y «Iustitiam facit, quando sequitur veritate, quia non est iustitia ubi non est veritas» (App . II, coll. XI, cap. IV, 17).
Cuando Mieres contempla el problema de los remensas (App . II, coll. XI, cap. III) no pondera las fuerzas en litigio ni sus intereses respectivos, sino que contempla la cuestión bajo el prisma jurídico. Observa primero los siervos como personas, con las cuales no son lícitas las sevicias, y luego a los payeses, o rusticus, de quienes afirma «qui non sunt servi». Y examina la relación jurídica de los payeses con el señorrespecto al manso; y subraya que tienen la titularidad plena de sus bienes muebles y el dominio útil del manso: «inmo habent utili dominium mansi, et mobilia possident cum plenissimo dominio», sin perjuicio de la reverencia que debían al señor, titular del dominio eminente, y de valorar su relación contractual.
La cobertura ius naturalista, el sentido filosófico jurídico y, por lo tanto, la visión objetiva de una verdad, inserta en un orden natural, en una armonía a la que debe ajustarse toda convención para ser justa, parece dejada de soslayo, si no olvidada, en el pactismo al que hoy se recurre para preservar la paz y el orden público, sin que, por lo que vemos, se consiga mantenerlas ni en el terreno invadido por la subversión, ni en el ámbito laboral, ni siquiera en la tranquilidad ciudadana. Es más, todo el orden –político, social y económico e incluso el de la moral– es continuamente puesto en cuestión, y no en la perspectiva de un legere discutido desde diversos puntos de vista, sino partiendo de un facere, una operatividad, para la que tampoco hay acuerdo, pues se discuten, desde sus fundamentos, distintos y contrapuestos modelos «ideales» de sociedad, que se proponen para construir la nueva e, incluso, al hombre nuevo.
No se disputa dentro de un orden, sino en un devenir. Se discute el cambio desde la primera célula social, y desde el concepto de familia y de propiedad, hasta toda la estructura social.
Hoy, en el mundo político, predomina una perspectiva dialéctica entre quienes quieren conservar y quienes quieren destruir, para luego construir –según prometen– un mundo nuevo y feliz. Dialéctica en el sentido hegeliano de la palabra, cuando no marxista; no en el clásico de la palabra, como arte de discutir para advertir los errores del adversario, según su concepción aristotélica.
Recordemos que al ensamblar la Una Eterna Voluntad Infinita asumida por el Estado, según la enunció Fichte, y la encarnación del espíritu del pueblo en la realidad material, según la concibió Schelling, resultó para Hegel que la naturaleza no es sino un momento dialéctico del proceso de la Idea como saber. De ese modo, para él, el Estado «es la realidad efectiva de la Idea ética» y su misión «es realizar la Idea en la historia universal». Así, a la vez, es racional y real cuanto el Estado logra imponer en la labor prometeica, a escala social, de construir un mundo inmanente, conforme a la Idea enarbolada por la voluntad del poder que se impone.
Estamos en un facere dialéctico que, con Marx –para quien no se trata de comprender el mundo, sino de cambiarlo– no es sino el proceso dialéctico de la materia –así, nosotros mismos no somos considerados sino materia pensante–, en una constante lucha de contrarios, lucha «entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo que muere y lo que nace, entre lo que se descompone y lo que se desarrolla». En virtud de ese proceso, el desarrollo «no se efectúa conforme al plan de una evolución armoniosa de los fenómenos, sino en el plano de la puesta al día de las contradicciones inherentes a los objetos, a los fenómenos, en el plano de una lucha de tendencias contrarias que actúan sobre la base de las contradicciones». En ese terreno, todo pacto no es el hallazgo de una armonía sino una síntesis provisional que sufrirá de inmediato el embate de nuevas antítesis.
La concepción dialéctica hegeliana ha penetrado en el ambiente y actúa en mentes que absolutamente nada conocen de Hegel, mientras la dialéctica marxista está viva en un importante sector –socialistas y comunistas– que con todo su peso intervienen en los actuales pactos políticos o sociales. Ello implica una especial tensión, en la cual, para algún interlocutor, el acuerdo, más que el logro de un equilibrio, persigue la constante realización de una praxis que, acumulando cambios cuantitativos, pueda producir al fin algún cambio cualitativo. Así, en el seno de la empresa o en el de una rama económica, la tensión dialéctica de una de las partes, puede perseguir que, a la larga, la empresa privada en cuestión, o todas las del ramo del que se trate, lleguen a una situación crítica que al fin pueda determinar su socialización, ya sea una municipalización o una estatización.
Como puede verse, la filosofía jurídica del viejo pactisme está en clara contraposición con la idea o la praxis rectoras de buena parte, por lo menos, de los interlocutores de los pactos actuales.
Confieso que, al leer el libro de Jacques Mitterrand La politique des francmaçons, me impresionó la coincidencia que, con una mentalidad que se va difundiendo insensiblemente por doquier, tienen las «tres grandes ideas fundamentales» que, según el autor, comparten todos los francmasones.
Conforme la primera, «en democracia como en masonería, la filosofía y la acción rechazan a la vez la verdad impuesta y el maestro que la impone» y también es rechazada la ley natural, calificándola como «la expresión de un conservadurismo por el cual tradicionalmente la Iglesia se opone, cuanto puede, a toda evolución progresiva...». ¡Claro que de este radical antidogmatismo son preservados: el dogma de que no hay dogmas ni verdades naturales estables, el dogma democrático y la fe dogmática en la futura conquista, por el solo esfuerzo del hombre, del bienestar para todos!
Según la segunda idea, el examen de la verdad, o del error, debe sustituirse por la lógica de los tres valores: tesis, antítesis y síntesis, ya que al no admitirse el recurso a la búsqueda de la verdad objetiva, puesto que no se cree en ella, ni en el superior conocimiento de los más doctos, no hay más posibilidad de solución que la de llegar a una síntesis: entre las tesis de los maestros y las de los discípulos, del empresario y del trabajador, del gobernante y del súbdito, del hombre y de la mujer, del padre y del hijo.
Así, como explica Mitterrand: «Poco a poco, por el libre juego de las fuerzas sociales, organizadas políticamente, debe nacer un orden nuevo. A los dos valores, opuestos desde su origen, sucede un nuevo valor. Sin violencia».
Con ese criterio, no es lícito luchar por la verdad, ni tampoco reprimir a quienes violentamente reclaman algo. Hay que dialogar con ellos y ceder, al menos en parte, aunque se estime dañino o injusto lo reclamado. Hay que partir diferencias, puesto que para solucionar la cuestión no se admiten criterios objetivos.
No es lícito, por tanto, usar de la fuerza para resistir. En cambio, sigue Mitterrand: «Por razón de la negativa al diálogo, el súbdito, el proletario, el siervo, los Estados oprimidos tienen el deber de tomar las armas, y será la violencia revolucionaria la que hará surgir un orden nuevo, el del tercer valor. La lucha de clases a escala de los hombres o de los pueblos desemboca, por culpa de los tiranos, en la guerra civil o internacional».
Ignoro si, ciertamente este es –como dice Jacques Mitterrand, dos veces gran maestre del Gran Oriente de Francia– el pensamiento de todos los francmasones, o bien si expresa como propia de ellos una mentalidad que evidentemente está hoy difundida por doquier. Basta leer la prensa y escuchar algunos discursos y declaraciones.
Lo cierto es que se accede a pactar con quienes piensan así, ¡sin escrúpulo alguno y descendiendo, para ello, a su propio terreno mental!
Se pacta con quienes consideran el pacto como una síntesis provisional que, como todas, deberá ser objeto inmediato de nuevas antítesis. Por lo cual, dada esta perspectiva previa del pacto, para quienes así lo convienen, no tiene sentido el presupuesto genético, indispensable en el pactismo clásico, de deberse tener «omni tempore sinceram et perfectam fidem et veram locutionem» –«sincera y perfecta fe y palabra veraz»– que conforme al usatge 64 «Quoniam per iniquum» vinculaba al príncipe con amigos de toda condición social, desde potentioris a pagensis, y con enemigos, sean «christiani, sarraceni et judei et heretici».
3. La perspectiva del medio social
El medio social en el que se desarrolló el pactisme, era una sociedad estructurada; de una estructura que podríamos calificar de pactista, y que lo era desde sus propios orígenes. La idea del pacto feudal y de la fidelidad a la palabra intercambiada penetró en ese pueblo que constituía una amalgama de organización feudal y de decapolis —como dijo Mieres—, con sus municipios y sus gremios y corporaciones, e influyó tanto en el ámbito del derecho privado como en el terreno del derecho público.
Dentro del orden moral cristiano, en la vida social, la libertad contractual se integraba en la que, después, ha sido llamada libertad civil ya esbozada en el usatge «Si quis testamentum», paralelo a los textos aragoneses que establecieron el principio conocido por «standum est chartae» y a los textos navarros de los que derivó el apotegma «paramiento fuero vence». En el orden político se extendió desde las cartas de población y las asambleas de paz y tregua, hasta fructificar en las leyes pactadas, a partir de la Constitución de Pedro el Grande, en Barcelona, en 1283, fruto del pacto entre el príncipe, personificación de lo que hoy es el Estado, con todo el pueblo, representado por los tres brazos de las Cortes.
Las cartas de población entrañaron por esencia –según explica Font Rius– «una idea de pacto o convicción, bien patente en el contenido de mutuos derechos y deberes, compromisos, etc., expresados en su texto», que, «en razón a su destacado carácter político militar», rebasaron «los contornos de un mero contrato privado».
Las asambleas de paz y tregua, precedente de las Cortes, constituyeron en principio juntas locales mixtas en que los magnates se obligaban de modo personal y directo a medidas conducentes al logro de la paz de Dios.
Las Cortes, o generalis curia, representaban todos los estamentos del Principado, pues la integraban: prelatis et religiosis (la Cataluña eclesiástica), baronibus et militibus (la Cataluña feudal) y cibus et hominibus villarum (la Cataluña municipal). Y las leyes generales debían contar con el asenso de cada uno de los tres brazos de las Cortes y el del Rey.
Hoy –en contraposición a esa comunidad estructurada– vivimos en una sociedad crecientemente masificada –«disociedad» la ha denominado el profesor Marcel de Corte–, formada cuantitativamente de sumas de individuos, cuya representación asumen grandes organizaciones de masas, que requieren medios poderosos, y por una de las cuales cada individuo debe optar si no quiere resignarse a quedar marginado.
En los pactos sociales, no vemos hoy empresas estructuradas ni ramas económicas integradas con sus diversos órganos, sino que, frente al titular empresarial, se sitúan los sindicatos «democráticos», en el sentido de que no vertebran las distintas jerarquías naturales del trabajo, en su respectivo estamento, sino que suman el número de los trabajadores, en masa indiferenciada.
Los pactos políticos, los sellan los partidos, que basan su fuerza en el sufragio, alimentado muchas veces por los votos recibidos de quienes los emiten contra los otros partidos, es decir, por los de quienes optaron por lo que creyeron que constituía el mal menor. Partidos que no representan el país real con sus estructuras concretas, sino las ideologías –casi siempre contradictorias– que, mediante la propaganda teñida con dosis mayores o menores de demagogia, han logrado a su favor más número de sufragios.
Por eso, los pactos políticos, hoy, tienen que ser síntesis dialécticas de concepciones antitéticas de la sociedad, discrepantes incluso acerca de las instituciones sociales más fundamentales, como son la familia, la propiedad y la empresa, y en materias tan básicas como la religión, la cultura, la educación y enseñanza y, mañana, quién sabe si incluso la procreación. Hoy ya se discrepa del mismo concepto de patria.
El pacto no se circunscribe, por otra parte, a aquellas necesidades reales que sobrepasan las posibilidades de los distintos órganos de la sociedad, sino que se extiende a la consideración total de ésta, concebida, por cada partido, tal como pretende que debería ser. Sus mismas estructuras básicas, unos las quieren subvertir radicalmente, otros modificarlas y otros conservarlas tales cuales están.
En contraposición con esa concepción actual, advertimos que en el pacto político medieval no intervenían los sarracenos ni los judíos, que formaban comunidades aparte dentro del Reino. Protegidos por los Usatges 65 y 75 –incluso de insultos y amenazas– y por varias Constituciones generales, no eran parte en su elaboración. Pero, especialmente, debemos subrayar la exclusión de todo pacto acerca de aquello que constituía el ordo de la Cristiandad.
Así, como muestra patente, podemos señalar la actitud de personajes tan significativos como San Raimundo de Peñafort y Jaime el Conquistador. En el espíritu dominico de aquél, ciertamente predominaba la idea de misión sobre la de cruzada, por lo que requería la libre adhesión a la fe, atraída en forma misionera, y nunca su imposición violenta. Y, en ese mismo contexto, Jaime I proclamaba: «Dret civil ni canonic no han sofert que algú se faci crestià per força, ans ha de procedir de llur mera voluntad.» Pero, en cambio, fue muy distinta la actitud de ambos frente a los herejes. Independiente del respeto a la palabra dada por el príncipe, incluso a ellos, como requería el usatge 64, «Quoniam per iniquum», no cabía tolerancia alguna de sus actividades e ideas y, menos aún, pactar respecto a ellas, pues en ese terreno la intransigencia era regla absoluta. Así se colige de la simple lectura de las glosas que Jaime de Marquilles dedica a la palabra heretici del mencionado usatge «Quoniam per iniquum», e incluso de las fórmulas que el ars dictandi ofrecía para la correspondencia con ellos. A instancias precisamente del mismo San Raimundo de Peñafort, Jaime I pidió al Papa que instituyera la Inquisición ante la penetración de herejías que desde Francia llegaban.
Torras y Bages ha explicado que esta actitud con los herejes –distinta a la respetuosa, aunque distante, tenida con sarracenos y judíos– era originada por considerarse como una «cuestión de defensa social, y para sostener los principios de una civilización», «que la herejía hubiera ahogado antes de que aquélla consiguiera desarrollarse». Esas sectas heréticas, valdenses y cátaros principalmente, tenían un carácter antisocial, que el mismo Torras y Bages ha calificado de «precedentes y gérmenes» de los actuales comunistas y nihilistas (anarquistas).
No había, pues, pacto ideológico ni síntesis de concepciones sociales contrapuestas, sino pactos acerca de cuestiones concretas planteadas dentro del orden jurídico político, constituido en el contexto de un orden considerado como el orden natural, situado en su ámbito y momento histórico de su aplicación.
4. La perspectiva de la operatividad social
La operatividad social dimanante del pacto medieval también difiere radicalmente de la que podría derivarse, y que algunos pretenden que derive, de los actuales pactos sociales y políticos.
En su misma concepción filosófico-jurídica, el pacto medieval se situaba encuadrado dentro de la trascendencia del orden divino, revelado y natural, que hemos examinado al comienzo de esta comunicación, y en un juego estructural –muy parecido al resultante de la aplicación de lo que hoy se denomina principio de subsidiariedad– que jurídicamente escalonaba lo que hoy denominamos libertad civil de las personas y de las familias, las ordenaciones gremiales y los estatutos y costums locales, en ámbitos que las disposiciones generales solían respetar, como reclamaba el orden natural.
Notemos que, en su formulación filosófica del pacto, Francesc Eiximenis, lo entiende contraído por las familias, por las casas, como células primarias, «per millor estament llur», para su mayor bienestar, y sin abdicar por ello de sus libertades. Al contrario de la aliénation totale producida en el pacto rousseauniano, pues según Eiximenis, las casas «no donaren potestat absolument a nengú sobre si mateixes».
La expresada subsidiariedad determinaba jurídicamente (Mieres, App. II, coll. IX, 13, 14 y 15) que para juzgar en el foro secular debía atenderse por este orden, escalonadamente de abajo a arriba:
1º A las libertades y privilegios locales, «sicut ab antique plene habuerunt, et possiderunt tempore Rex Iacobus patris sui», es decir, padre de Pedro el Grande (hijo del Conqueridor), que las ratificó en la Constitución Item statuimus et voluemus, de las Cortes de Barcelona, de 1283 (cfr. Mieres, App. I, coll. II, cap. III, pr.).
2º Si no pudiera resolverse por el privilegio local, debía acudirse a las costumbres, primero a las especiales del lugar y luego a las generales.
3º Y de no poderse resolver tampoco por las costumbres se debía recurrir a los usatges, constitucions y capitols de Cort vigentes y, supletoriamente, en su defecto, al dret comú, equitat i bona rahó.
Como ha explicado García Gallo, «por no existir una concepción política centralista y unificadora como en otros territorios», en Cataluña se dio «escasa intervención del poder público en la formación del derecho», que «sólo en pequeña medida –más acusada desde el siglo XIV– se encauza por las cortes o por el rey».
Cierto es que las leyes paccionadas —y sólo ellas— podían modificar los privilegios y estatutos locales y abrogar las costumbres, pero debían hacerlo expresamente, como lo hicieron en determinadas ocasiones con ciertas costumbres que, casi todas –así lo mostramos en nuestra referida comunicación de hace dos años–, eran claramente irracionales y generalmente no consistían sino en abusos.
Además, para ello –como para aprobar toda ley paccionada–, era preciso el consenso del rey y de cada uno de los tres brazos de las Cortes, que decidían por separado con su respectiva votación para la cual los votos no se contaban, sino que se pesaban. De ese modo no había modificación legal si cualquiera de los tres estamentos discrepaba, y a ninguno podía imponérsele sin ese su consenso pleno.
Hoy, por el contrario, el poder del Estado:
– se ha hecho absoluto, al haberse emancipado de todas las normas trascendentes, religiosas y naturales, y
– se ha hecho totalitario, al pretender abarcar imperativamente todos los ámbitos y relaciones de la vida, tratando de absorber todas las funciones sociales, sin mayor respeto a la libertad civil ni atención alguna al principio de subsidiariedad.
Por otra parte, como a finales del primer tercio de este siglo ya advertía lúcidamente el profesor Legaz Lacambra: «Hay que romper con la creencia de que dictadura y democracia sean cosas antitéticas...» «La democracia tiende a la dictadura, y la dictadura requiere cuando menos el apoyo de amplias masas...».
Lo primero lo explicaba el mismo Legaz, porque los partidos políticos «tienen un programa indiscutible, que va a imponerse, no a discutirse, en el Parlamento, puesto que los diputados son mandatarios de los partidos y no de la nación». Por eso, añadía, «a medida que los partidos aumentan en poder político y social, apuntan tendencias dictatoriales...» «Los partidos aman la libre discusión en proporción inversa a su fuerza numérica».
Y, cuando ningún partido puede imponerse por sí solo, «el Estado se convierte en un puro compromiso, en una transacción», originándose así «la naturaleza compromisoria y transaccional de los modernos Estados de partidos-masa». Entonces la dictadura «recae sobre los demás», que no han participado en el compromiso, que son convertidos en meros sujetos pasivos, cuando no en simples objetos del pacto.
Así, también, el pacto político actual podría constituir la base de una dictadura para quienes no se muevan en la dirección de los partidos pactantes. Dictadura basada en un poder: absoluto, por no tener límites que le trasciendan, y totalitario, por la posibilidad de extenderlo a todas las relaciones de la vida, utilizando la organización burocrática y tecnocrática del Estado y sin sumisión a principio de subsidiariedad alguno.
Recordemos que, según ha explicado Torras y Bages, mientras el pacto del menoret gerundense Eiximenis fue «generador de la verdadera libertad política del medievo», en cambio el contrato social de Rousseau, en cuanto se apoya en el postulado de la aliénation totale, ha sido el «principio» del «despotismo del Estado moderno». Si el pacto político llegara a conferir una fuerza total a quienes empuñen las riendas y el timón del Estado, podría constituir la bóveda en que se apoyara la irremediable imposición sobre todo el país de una concepción totalitaria de la vida convenida por los partidos dominantes, y ante la cual, los individuos, ni la familia, ni los demás cuerpos sociales nada podrían, sino conformarse, como «ganado manso y bien educado», expresándonos con gráficas palabras de Saint Exupéry.
