Índice de contenidos
Número 503-504
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
El pactismo de ayer y el de hoy
-
Constitución y racionalismo político: Reflexiones en clave española
-
Ciento cincuenta años de constituciones: Una reflexión en clave italiana
-
Tensión entre la norma y la realidad en el derecho constitucional
-
La constitución entre el neo-constitucionalismo y el post-constitucionalismo
-
La jurisprudencia de los tribunales constitucionales entre interpretación y novación de la constitución escrita: ¿hermenéutica o ejercicio de un poder político?
-
De la constitución histórica al constitucionalismo: Formación, desarrollo y crisis en el mundo hispánico
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
AA. VV., La guerre civile perpétuelle
-
Rubén Calderón Bouchet, Iluminismo y política
-
Miguel Ayuso, Appel de l’âme et vocation politique
-
Jean Sévillia, Historiquement incorrect
-
Elisabeth Christina Wilhelmsen, San Juan de la Cruz y su identidad histórica
-
Luis Hernando Larramendi, Cristiandad, tradición, realeza
-
AA. AA., Razón y tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Widow
-
Bernardino Bravo Lira, Constitución y reconstitución. Historia del Estado en Iberoamérica
-
Claude Barthe, Pour une herméneutique de tradition
-
AA. AA., Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, año XVII (2011)
-
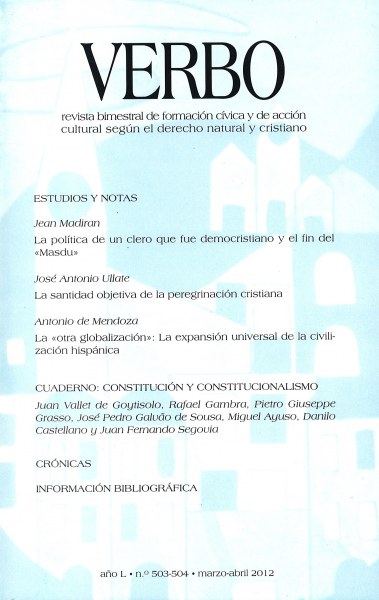
La jurisprudencia de los tribunales constitucionales entre interpretación y novación de la constitución escrita: ¿hermenéutica o ejercicio de un poder político?
CUADERNO: CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIONALISMO
1. Introducción
Considero oportuno plantear el problema con dos casos, rectius tomando en consideración algunas sentencias de la Corte Constitucional italiana relativas, de una parte, al delito de adulterio previsto en el artículo 559 del Código penal italiano de 1930 y, de otra, a la cuestión del juramento, en particular el impuesto al testigo (artículo 251 del Código de procedimiento civil de 1940) y del juramento decisorio de la parte llamada a prestarlo (artículo 238 del Código de procedimiento civil). El problema, sin embargo, aunque ejemplificado con la normativa y la jurisprudencia italianas, se plantea en relación con los Tribunales constitucionales de otros países. Se trata, más en general, de un fundamental problema de doctrina, que no puede eludirse.
2. El ejemplo del adulterio
Procedamos por grados. En lo que toca al delito de adulterio, que estuvo previsto en el ordenamiento italiano, la Corte constitucional italiana ha debido pronunciarse repetidamente. Para lo que nos interesa tomaré en consideración la sentencia número 64 de 1961 y la sentencia número 126 de 1968, así como la sentencia número 147 de 1969, que es coherente extensión de los principios acogidos en la inmediatamente anterior. Así pues, en el arco de tiempo de ni siquiera un decenio la Corte constitucional italiana hubo de pronunciarse más de una vez sobre el asunto de la legitimidad constitucional de un delito previsto en el Código penal vigente. Y en ese breve período de tiempo la Corte constitucional italiana se va a pronunciar de maneras radicalmente diversas. En la sentencia de 1961 declaró, en efecto, que la cuestión era «infundada», en cuanto –afirmó entonces– la norma impugnada, esto es, el artículo 559 del Código penal, «desde el punto de vista de su legitimidad constitucional, nada presenta ni en su contenido ni en sus finalidades que pueda cualificarla como violación del principio de igualdad» previsto, en general, en el artículo 3 de la Constitución italiana y, en lo que respecta a la igualdad entre los cónyuges, aun dentro de los límites establecidos por la ley en garantía de la unidad familiar, en el artículo 29 de la misma Constitución. Con el artículo 559, en efecto, seguía argumentando la Corte constitucional italiana en 1961, «no se ha creado a cargo de la mujer posición alguna de inferioridad, sino sólo se ha registrado una situación diversa, adaptando a ella una diversa disciplina jurídica». Por eso, el artículo 559 del Código penal, que castigaba el adulterio de la mujer, debía considerarse no sólo constitucionalmente legítimo sino también y sobre todo justo, por cuanto –según la Corte constitucional– regulaba de modo equitativo situaciones diversas de la realidad y, por ello, también jurídicamente.
Siete años después, la Corte constitucional italiana, compuesta por cerca de un tercio de los mismos magistrados que en 1961, tuvo que pronunciarse de nuevo sobre la misma cuestión. Y lo hizo recurriendo al argumento según el cual se imponía volver a examinarla por la necesidad de «confrontar si –en el momento histórico-social actual– subsiste todavía aquella situación objetivamente diversa entre marido y mujer que pueda legitimar la discriminación puesta por la norma impugnada», esto es, por el artículo 559 del Código penal. Con lo que, debe subrayarse inmediatamente, la Corte constitucional italiana en 1968 asume ya un diverso criterio de «lectura» del artículo impugnado del Código penal: éste no regulaba diferentemente, a juicio de la Corte constitucional de ese momento, una situación diferente en sí misma; por el contrario, instituía por medio de la norma una situación diferente. En 1961, en efecto, la Corte certificaba que el legislador italiano de 1930 había estado atento a la realidad de las cosas; mientras que en el 1968, por el contrario, entendía que el mismo legislador había creado artificialmente las cosas a través del poder omnipotente de la norma. En 1961 la Corte interpreta (poco importa por el momento si con razón o sin ella) el artículo 559 del Código penal como «dictado» por la realidad ontológica; en 1968, sin embargo, opina que el mismo artículo sea fruto puro y absoluto del ejercicio de la soberanía del Estado, que como máximo habría «recibido» una situación sociológica, no ciertamente aquella ontológica; situación sociológica susceptible de modificaciones y, por ello, al menos idónea virtualmente para «normar» en sentido evolutivo a la misma norma positiva.
El problema –se comprende inmediatamente– tal y como lo plantea la Corte constitucional italiana en 1968 es particularmente delicado, ya que pone (también al jurista de orientación positivista) distintas e ineludibles cuestiones: ¿debe ser «leída» la norma positiva según su significado literal o bien según «lecturas» impuestas por lo contingente (diverso momento histórico, situación sociológica, costumbres practicadas en un país)?; ¿quién es el juez de la evolución sociológica?; si fuera ese el papel de la Corte constitucional, ¿no se convertiría entonces en órgano de creación del contenido de algunos principios generalísimos del ordenamiento constitucional del Estado?; la custodia de la Constitución a que está llamada la Corte constitucional, entonces, ¿sería una custodia del contenido o una custodia de principios sólo procesal-formalistas?
Pero volvamos a la cuestión. La Corte constitucional italiana, en 1968, al invertir lo decidido en 1961 declaró la ilegitimidad constitucional de los números primero y segundo del artículo 559 del Código penal, porque –a su juicio– no garantizaba ni la paridad ni la unidad de la familia: la discriminación que obraba –sentenció la Corte constitucional– «lejos de serle útil, es causa de grave perjuicio a la concordia y a la unidad de la familia. La ley, no atribuyendo relevancia al adulterio del marido y castigando en cambio el de la mujer, situaba en inferioridad a esta última, que viene herida en su dignidad y resulta forzada a soportar la infidelidad y la injuria, sin gozar de ninguna tutela en sede penal».
Las motivaciones podrían aparecer convincentes no solamente a la luz de los artículos 3 y 29 de la Constitución italiana, esto es, como ya ha sido dicho, sobre el presupuesto del principio general de igualdad y sobre el presupuesto de la igual dignidad de los cónyuges en el interior de la familia (sobre la base, pues, de normas positivas), sino también con referencia al derecho natural, porque castiga la infidelidad de ambos cónyuges, que tienen el deber recíproco de fidelidad. La Corte, pues, habría podido declarar la ilegitimidad constitucional del artículo 559 del Código penal, reenviando al legislador la valoración de la oportunidad de una novación que condujese a la previsión «extensiva» del delito, no simplemente a su abrogación.
La Corte, en cambio, no consideró siquiera este aspecto de la cuestión, retomado sucesivamente (al menos parcialmente, aunque considerando otros aspectos, en sede civil) por la Suprema Corte de Casación (cfr., por ejemplo, las sentencias número 6276/2005, 9801/2005 y, sobre todo, la número 18853/2011). Prefirió, una vez más, girar sobre «la mutación de la vida social»: «La mujer –afirma la sentencia 126/1968– ha adquirido plenitud de derechos y su participación en la vida económica y social de la familia y de la entera colectividad se ha convertido en mucho más intensa, hasta alcanzar plena paridad con el hombre; mientras que el trato diferenciado en cuanto al adulterio ha permanecido inmutable, no obstante que en algunos estados de civilización avanzada haya prevalecido el principio de no injerencia del legislador en esa delicada materia». La Corte, pues, parece sugerir al legislador que no se ocupe de la cuestión: el adulterio se resolvería «privadamente»; no debería tener relieve social, al menos bajo el ángulo penal. Así pues, para asegurar la igualdad y la paridad no debe hacerse otra cosa que ignorar el problema.
Cualquiera comprende que esta sugerencia no es ni «técnica» (esto es, mera interpretación de la norma constitucional) ni «jurídica»: propiamente es sugerencia «política», como «política» es –en último término– la autoatribución del poder de valorar la evolución social y su idoneidad para innovar la interpretación de la norma ofrecida precedentemente en sentido exactamente contrario por la misma Corte constitucional. En general –más allá del problema del adulterio– es «política» la definición de la «competencia» de la Corte, establecida por la misma Corte. La corte constitucional italiana, por ejemplo, ha acabado así por atribuirse a sí misma –aunque la cuestión resulte muy confusa– por vía hermenéutica sistemática (es decir, kelseniana) un poder que limita el poder legislativo y, en último análisis, el poder de la soberanía popular. Y esto no por el vínculo «a las formas y a los límites» que pone la Constitución en el ejercicio de la misma soberanía que «pertenece» al pueblo, sino porque ha sentenciado que también las leyes de revisión constitucional y las leyes constitucionales entran en la competencia de la Corte, a la que de otro modo le sería negada (o, al menos, limitada) la función de asegurar las garantías constitucionales, haciendo defectuoso y no efectivo el mismo sistema establecido por la Constitución (cfr., en particular, la sentencia número 1146/1988).
3. El caso del juramento
El caso del juramento, traído como segundo ejemplo, es más complejo. La Corte constitucional italiana ha vuelto reiteradamente sobre la cuestión. En lo que respecta al juramento en el proceso civil debe registrase sobre todo una sentencia, la número 85/1963, con la que la misma Corte estableció que la obligación impuesta por el Código de procedimiento civil, y sancionada penalmente, «de jurar según una cierta fórmula, no contrasta con el artículo 8 de la Constitución, puesto que no viola la igual libertad de las confesiones religiosas frente a la ley, dado que éste tiene como destinatarios a todos los ciudadanos, cualquiera que sea la religión que profesan, y no interfiere en los ordenamientos estatutarios de las confesiones no católicas o en el procedimiento previsto para la disciplina de las relaciones entre estas confesiones y el Estado». La Corte se lanza más allá en el examen de la cuestión y sentencia que dicha obligación no contrasta ni con el artículo 19 ni con el 21, ambos de la Constitución, en cuanto que «no lesiona la libertad religiosa» garantizada en el artículo 19 (la fórmula del juramento, en efecto, dice la Corte, posee el carácter de llamada a valores generales religiosos que no pueden adscribirse a una particular «denominación» o «confesión», puesto que no interviene en el orden propio de las confesiones profesadas, sino que permanece en el «orden» estatal, independiente y soberano), ni lesiona el «derecho que todos tienen de manifestar libremente el propio pensamiento con la palabra, por escrito o cualquier otro medio de difusión, derecho –previsto, como destaca la Corte, en el artículo 21 de la Constitución– que permanece garantizado con toda su amplitud a los ciudadanos a los que el ordenamiento no imponga un comportamiento de la naturaleza del previsto por la norma denunciada».
Así pues, según la «lectura» de la Constitución que hace la sentencia número 85/1963 de la Corte constitucional, es imposible la discriminación por la ley, al ser ésta general, impersonal y abstracta. La generalidad de la ley, sobre todo, supondría de por sí la garantía de la igualdad. Tesis ésta conforme –en último término– con la doctrina rousseauniana de la ley. Tesis sustancialmente defendida de hecho en aquellos años por diversos juristas italianos (Allorio, Bigiavi, Carnelutti, Esposito y Santosuosso, por ejemplo), que intentaron, aun argumentando en manera parcialmente diferente, instituir una distinción entre igualdad de derecho y legítima discriminación de hecho, consiguiente a la aplicación y, por lo mismo, al ejercicio del mismo derecho en uno u otro sentido: pues de la discriminación advertida en abstracto no derivarían consecuencias sobre el plano concreto. Incluso si la norma constitucional, por tanto, reconociese la igualdad universal, ésta no sería impedimento, en algunos casos (por ejemplo en el tema del acogimiento y educación de la prole), al reconocimiento y a la práctica de privilegios y/o de discriminaciones.
El criterio adoptado, de todos modos, por la Corte de «leer» así la Constitución constituye ya un problema: no es, en efecto, el sistema doctrinal (en el caso de quo el de Rousseau) la causa de legitimidad ni de la ley (rectius de la norma) ni de su interpretación, puesto que no basta para ello la coherencia por sí sola y porque la generalidad no es elemento constitutivo de la ley, ya que, al contrario, es su naturaleza la que la hace universal y no la generalidad la que la instituye tal.
La Corte constitucional italiana se ha ocupado más veces sucesivamente de la legitimidad constitucional del artículo 251, números 1 y 2, del Código de procedimiento civil, esto es, de la fórmula del juramento del testigo. Son relevantes a este respecto la sentencia número 117/1979 (con la que la Corte, contrariamente a lo establecido en su precedente y ya citada sentencia número 85/1963, reconoce que la imposición a todos indiscriminadamente, rectius generalmente, de una fórmula de juramento que comporta la asunción de responsabilidad ante Dios, puede representar un injustificado obstáculo a la plena garantía del valor constitucional de la libertad de conciencia) y la número 234/1984, pero la cuestión ha venido también a la consideración, indirecta aunque sustancialmente, con otras sentencias como, por ejemplo, la número 203/1989, con la que la Corte ha afirmado solemnemente que el «principio supremo de la laicidad del Estado […] es uno de los caracteres de la forma de Estado delineada por la Carta constitucional de la República». Con la sentencia número 149/1995, de todos modos, la Corte constitucional ha declarado la ilegitimidad constitucional del artículo, números 1 y 2, del Código de procedimiento civil (juramento del testigo) y con la sentencia número 334/1996 la parcial ilegitimidad constitucional del artículo 238 del mismo cuerpo legal (juramento decisorio), dando así una «oficial» y, por ahora, definitiva interpretación de la Constitución, en particular de los artículos 2, 3 y 19: se trata de una «lectura» radicalmente diferente de la ofrecida por la ya repetidas veces citada sentencia número 85/1963 y también –al menos en lo que toca a la sentencia número 334/1996– intrínsecamente contradictoria, porque la garantía del derecho a la libertad de conciencia, postulado por el principio general de autodeterminación absoluta de la persona, no se asegura manteniendo e imponiendo una fórmula general de juramento aunque amputada de algunas palabras. Es verdad que no estaba (y no está) en la competencia de la Corte constitucional el «prescribir» una nueva fórmula. Sin embargo, en presencia del reconocimiento según el cual son dos los principios cardinales del ordenamiento constitucional italiano (los de laicidad o no confesionalidad del Estado y de absoluta autodeterminación de la persona) resulta incoherente –lo destaca, aunque cautamente, la misma sentencia número 334/1996, aunque después no dé solución al problema– mantener una fórmula «amputada» que impide la opción subjetiva por una fórmula de juramento «religioso» en el ámbito de la indiferencia reconocida.
4. Algunos problemas
Emerge, pues, también del segundo ejemplo, que la hermenéutica discontinua ofrecida por la Corte constitucional italiana plantea el problema de si ésta sea verdaderamente y en qué casos efectivamente la custodia de la Constitución. La «custodia», en efecto, se concilia mal con las interpretaciones evolutivas que, a veces, pueden ser hasta subversivas (en el sentido etimológico del término). En otras palabras, en presencia de una constitución que permanece formalmente la misma, podremos tener una Constitución sustancialmente diferente por obra de la Corte constitucional llamada a «custodiarla» y a interpretarla fielmente. La cuestión se evidencia de manera clara sobre todo en el segundo ejemplo ofrecido. En la Constitución italiana no se ha acogido, por ejemplo, ni el instituto de la objeción de la conciencia ni el de la objeción de conciencia, que sin embargo se habían propuesto en la Asamblea constituyente por distintos partidos políticos. Se dijo entonces que este instituto habría representado la introducción de un principio revolucionario que habría podido deslegitimar el ordenamiento jurídico. En la Asamblea constituyente, así, fue sobre todo el democristiano Terranova quien propuso rechazar la propuesta de introducir este instituto en el ordenamiento constitucional, puesto que –argumentó contra las tesis de algunos diputados de su mismo grupo– la Asamblea habría asumido «la tremenda responsabilidad de dar patente de legalidad a la revolución, a toda revolución». La Corte constitucional, en cambio, la ha introducido por vía hermenéutica. Más precisamente, ha entendido que la objeción de conciencia, ligada al principio de la libertad de conciencia, sea un derecho subjetivo constitucionalmente garantizado. No un derecho «especial», sino un derecho «común». Lo que permite a la Corte «deducirlo» del ordenamiento constitucional con una interpretación sistemática, aunque éste no lo contemple explícitamente y aunque el poder constituyente que ha redactado y aprobado la Constitución vigente se hubiera declarado abiertamente contrario al mismo. Interpretación «sistemática» e interpretación «evolutiva», pues, «convergen» en este caso, ayudadas por la obra del legislador ordinario que, aprobando las leyes sobre la objeción de conciencia ha querido, aunque gradualmente, aplicar la normativa constitucional y, por ello, interpretar con la norma ordinaria el principio constitucional.
5. El problema hermenéutico
El primer problema, pues, es el hermenéutico. Las Cortes constitucionales –es verdad– no están llamadas a interpretar y aplicar normas «muertas», es decir, normas no susceptibles de aplicación en el tiempo e inidóneas para regular nuevas situaciones. Lo que, sin embargo, no significa que la norma asuma una normatividad diferente. Al contrario, significa que ésta, en virtud de su fuerza normativa dictada por su ratio finalista, conserva idoneidad para la regulación de aspectos nuevos, pero –y es bueno insistir– a la luz de la misma ratio normativa. En otras palabras, no están permitidos «cambios de perspectiva» que impliquen asunciones que cambian el «destino» de la norma. En el derecho de familia, por ejemplo, y para el caso de separación, no está permitido pasar «de la relevancia de la conducta a la relevancia de la situación» para conceder la separación donde la norma, considerando la naturaleza del matrimonio, prescriba que solamente la conducta es relevante a los fines de la separación judicial. Si la norma (también la constitucional) es determinación de la ley (cosa que generalmente no es), que a su vez es participación del derecho, debe tener y conservar una capacidad normativa en el tiempo. Como, en efecto, amonestaba Celso, «scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem». Esto requiere que se acoja, a través del sentido evidenciado por el significado propio de las palabras, según su conexión (interpretación literal o gramatical), la auténtica intención del legislador, esto es, la ratio finalista de la norma (ratio legis est anima legis). Las interpretaciones literal y lógica, pues, se exigen mutuamente, y reclaman atención a las interconectadas interpretaciones sistemáticas, históricas y filosóficas para no incurrir en la situación que ya Celso juzgaba incivil: «Incivile est –sentenció, en efecto, el jurista romano– nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere». No pueden aplicarse, pues, estas interpretaciones separadamente. Lo que difícilmente permite interpretaciones evolutivas, si por evolución se entiende una «lectura» sustancialmente diferente de la dictada por la misma norma.
Con relación, por tanto, a los problemas evidenciados con los dos ejemplos presentados, se podrán admitir errores hermenéuticos (que, a su vez, plantean otros problemas) pero no justificar interpretaciones diversas dictadas por la evolución de las costumbres sociales.
Con la sentencia número 149/1995 también la Corte constitucional italiana parece recorrer este camino y, por tanto, compartir esta observación. Refiriéndose a sentencias precedentes, en particular a las número 467/1991 y 422/1993, pero sin considerar otras (entre ellas la muy citada número 85/1963), la Corte constitucional italiana invoca, en efecto, los principios del ordenamiento constitucional para cambiar de parecer sobre la cuestión del juramento del testigo. Hace propia, así, la motivación de una sentencia precedente según la cual «la conciencia individual tiene relevancia constitucional como principio creador que hace posible la realidad de las libertades fundamentales del hombre y como reino de las virtualidades de expresión de los derechos inviolables del individuo en la vida de relación». La conciencia, entendida no como testimonio de fidelidad a una ley superior no escrita, sino como fuerza vitalista de autodeterminación de la voluntad del individuo, «goza de una protección constitucional –escribe la Corte– proporcionada a la necesidad de que esas libertades y esos derechos no resulten irracionalmente comprendidos en su posibilidad de manifestación y de desenvolvimiento a causa de exclusiones o impedimentos injustificadamente puestos a las potencialidades de determinación de la misma conciencia». La misma Corte constitucional habría incurrido precedentemente en error al interpretar la Constitución cuando no reconocía, además con referencia al problema levantado por la fórmula del juramento establecida por el artículo 251 del Código de procedimiento civil, que la libertad de conciencia «debe ser protegida en medida proporcionada “a la prioridad absoluta y al carácter fundante” a ella reconocida en la escala de valores expresada en la Constitución italiana». En otras palabras, la Corte constitucional italiana, en 1995, afirmaba que el principio de la libertad de conciencia tiene validez general para el ordenamiento jurídico y, en particular, para el constitucional.
La interpretación que, por tanto, se da de la Constitución con la sentencia número 149/1995 es una interpretación «sistemática» o geométrico-legal (como, por otra parte, pretendía ser la jurisprudencia precedente y diferente de la misma Corte constitucional) y, en cuanto tal, justificada por la «coherencia», esto es, por el rigor lógico deductivo respecto de premisas (los llamados principios generales) que, en un sistema jurídico «geométrico», la Corte está obligada a respetar y aplicar sin discutirlos.
El vuelco producido, sin embargo, aunque sea sobre la base de la consideración/valoración de que antes se habrían ignorado los principios generales del ordenamiento constitucional italiano (en particular el derecho a la absoluta autodeterminación de la persona), plantea entre otros el problema de si y cuándo la Corte constitucional es verdadera guardiana e intérprete autorizado de la Constitución.
Los cambios de opinión de la Corte y las novedades (aunque más graduales que sustanciales) introducidas no tanto en sentido orgánico como en discontinuidad hermenéutica que conduce a una «fractura» o a una situación jurídica invertida, ponen de hecho también una cuestión particularmente delicada, si bien –por así decir– «interna» al sistema o al ordenamiento, aunque debe reconocerse a la Corte que, en estos casos, no pretende ejercitar poder político alguno, manteniéndose más bien en el ámbito «técnico» que, por lo menos formalmente, exime al juez, incluso al juez de las leyes, de cualquier valoración «valorativa». No puede excluirse absolutamente, sin embargo, que la Corte constitucional, incluso adoptando sólo la interpretación sistemática, expulse totalmente de su ámbito el ejercicio de poderes políticos, sea porque –para elaborar la interpretación sistemática– opera «elecciones» exigidas por la misma construcción teórica del ordenamiento constitucional, sea porque su jurisprudencia revela con frecuencia una consideración atenta a la normativa ordinaria y a la utilización de la misma normativa ordinaria e incluso de las «motivaciones» (a veces exclusivamente «operativas») que han conducido a esta última para la interpretación de la misma Constitución. En la construcción teórica, en efecto, la Corte ejercita necesariamente opciones que, en cuanto tales, no son simples y puras deducciones. Por ejemplo, se ha observado acertadamente que la autodeterminación, en el ordenamiento jurídico italiano, no tiene una dimensión unitaria, siendo susceptible de asumir valencia jurídica sólo fragmentariamente. La Constitución –se ha hecho notar– no expresaría una noción de autodeterminación, limitándose a calificar puntualmente algunas elecciones o decisiones individuales. La «construcción» de la autodeterminación, tal y como está prevista en el ordenamiento jurídico italiano, no estaría por tanto exenta de hipotecas, condicionamientos o asunciones extraordinamentales.
La utilización de la normativa ordinaria, además, incluso la referencia explícita a las «exposiciones de motivos» (la sentencia número 149/1995 se refiere explícitamente a la relativa al anteproyecto de nuevo Código de procedimiento penal de 1988), a los proyectos y proposiciones de ley, si –de una parte– facilita (o puede facilitar) la comprensión de la evolución del ordenamiento, por otra corre el riesgo de subordinar la interpretación de las normas constitucionales a «tendencias» ideológicas, convertidas cada vez más en alma y sostén de la legislación ordinaria. Se verificaría, por tanto, una inversión de criterios: la ley ordinaria corre el riesgo de convertirse en interpretación y actuación del principio constitucional que, así, dejaría de ser la medida del juicio de legitimidad constitucional de la norma que lo interpreta. La misma Corte constitucional estaría, así, «condicionada» en su actividad hermenéutica, incluso en la que se define y se pretende «técnico sistemática», y correría el riesgo, ejercitando la sola función notarial de «levantar acta» de la voluntad del legislador, de ejercitar también un poder político: un poder político indirecto, esto es, de segunda mano, pero siempre político.
Esto conduce a entender que el ordenamiento no es interpretable con el solo ordenamiento, como sostiene la doctrina «pura» del derecho. La jurisprudencia de la Corte constitucional italiana ofrece una prueba de ello. El kelsenianismo, pues, se encuentra frente a problemas que no puede solucionar sin salir de la inmanencia del sistema jurídico que postula.
Resulta distinto –o al menos así lo parece– el método hermenéutico adoptado por la Corte constitucional italiana para la «lectura» de las normas relativas al delito de adulterio y para la decisión de la cuestión. Parece, en efecto, que la Corte haya optado –sobre todo con la sentencia número 126/1968– por una metodología en último término más schmittiana que kelseniana. El ordenamiento jurídico parece como si fuese considerado el vestido de la sociedad civil, cortado a veces a medida. Es la sociedad (con su mentalidad difusa, sus costumbres y sus convicciones) la que representa el criterio para el ordenamiento jurídico que, a su vez, reclama después una interpretación sistemática, pero siempre provisional y contingente. El derecho, en efecto, estaría sujeto por su naturaleza a la evolución, pues seguiría naturalmente los cambios sociales: el adulterio, así, será visto como delito si (y solamente si) en la conciencia social es considerado como tal; por el contrario, no podrá ser considerado como delito si en las orientaciones sociales extendidas es «normalmente» practicado o si la conciencia colectiva lo advierte como práctica indiferente. Lo que sirve para el adulterio sirve también, obviamente, para cualquier otro delito y derecho. Son elocuentes, a este respecto, los cambios registrados sociológicamente en lo que respecta, por ejemplo, a la familia: de la familia fundada en el matrimonio natural (que comportaba que no fuese familia cualquier otra convivencia) se ha pasado al reconocimiento de las llamadas familias de hecho e incluso a considerar familia la contraída con «matrimonio» entre homosexuales o la contraída con matrimonio natural pero transformado sucesivamente en acto «legitimante» de la convivencia entre homosexuales como familia. Todo se resuelve en la actualidad y con la actualidad de la realidad sociológica de una comunidad. Los llamados principios generales del ordenamiento, por tanto, se reducen a fórmulas vacías. Son, para usar una metáfora, tubos por los que pasa y en los que puede verterse cualquier líquido con el único límite de que no sea corrosivo de los mismos tubos. En cuanto principios formales son, pues, irrenunciables e inviolables. Su «contenido», sin embargo, es variable. El principio de la laicidad, entendido a la americana (esto es, según la doctrina compartida, practicada y codificada en los Estados Unidos de América), no permite imponer siquiera la voluntad del Estado, entendido según la doctrina de la laicidad francesa. Pues el principio de absoluta autodeterminación de la persona impone reconocer, como afirma explícitamente la misma Corte constitucional italiana, la potencialidad de determinación del individuo, pero no permite valorar al ordenamiento la opción singular del mismo individuo sino en cuanto a los aspectos ligados a la convivencia, entendida de modo simplista como el estar los unos al lado de los otros. En otras palabras, como se ha observado (Jemolo o Grasso, por ejemplo), los principios generales del ordenamiento se convierten en fórmulas pomposas a través de las que, siempre que se respeten, es posible pasar cualquier contenido. Las llamadas «sentencias interpretativas» suponen generalmente un instrumento para transformar la norma, su ratio normativa, y para crear un «derecho nuevo», con frecuencia llamado «vivo». Resultan significativas, a este propósito, dos sentencias de la Corte constitucional italiana (las números 276/1974 y 11/1981), según las cuales –como resume eficazmente su parte dispositiva un presidente emérito de la Corte de casación– «el juicio de legitimidad constitucional de la norma se basa no en el texto literal de la disposición legislativa sino en la evolución jurisprudencial de la misma, [esto es] sobre cómo la disposición se ha convertido en norma a través de las interpretaciones y aplicaciones concretas, en particular por parte del juez de legitimidad».
Es claro que este método no solamente permite sino que impone a las Cortes constitucionales ejercitar un papel polí- tico. La Corte, pues, para ser custodia debe ser primero intérprete: intérprete de las direcciones y orientaciones presentes y difundidos en la sociedad aunque no impuestos definitivamente a ella, pero en todo caso aparecidos provisionalmente y, en cuanto que tal, perceptibles. La custodia y la interpretación se hacen propiamente comprobación y los atestados/certificados de éstas. Incluso en este caso el método hermenéutico es un método «sistemático» o legal-deductivo (alguien ha escrito «constitucionalmente orientado»), pero «abierto» a acoger (salvo –como se ha dicho– el límite impuesto por la convivencia) los «derechos de libertad», entendida ésta como afirmación y ejercicio de la sola libertad y de cualquier libertad individual. Es difícil, por esto, reconocer en la ley (positiva) la vis y la potestas de las que hablaba Celso. Éstas, en efecto, permanecen tales no por su contenido sino sólo por la forma y, por tanto, son vaciadas de su alma, es decir, de la ratio vinculante y finalista, que no es mero cálculo ni operatividad utilitaria, sino sobre todo contemplación del orden jurídico «dado».
6. Un problema sustancial
El segundo problema no es «técnico». Quien comparte la observación de Aristóteles y su consiguiente definición de la política según la cual es arte arquitectónica, no puede sorprenderse de la subordinación del derecho a la política. No en el sentido de que este último sea intrínsecamente ideológico y dependa por lo mismo de una opción arbitraria de quien tiene el poder, sino en el sentido de que el derecho es «usado», para ser usado correctamente, con y subordinadamente al criterio del bien común. La política, en efecto, siendo ciencia (ética) y arte de este bien, goza de la primacía también sobre el derecho; no sobre su naturaleza (pues la justicia no es creada por el poder, que ni siquiera constituye la esencia de la política), sino sobre su aplicación equitativa. Bajo este ángulo el derecho es instrumental respecto del bien común que, al ser el bien de todo hombre en cuanto hombre y porque hombre, y por eso común a todos los hombres, no depende de puntos de vista particulares, de perspectivas o asunciones, ni siquiera de las que se ponen como fundamento del ordenamiento jurídico positivo y que con frecuencia se llaman principios generales. También las Cortes constitucionales, por lo mismo, ejercitan un poder «político» como el y (subordinadamente al) legislador. En este caso, sin embargo, son llamadas a aplicar el derecho como determinación de la justicia; pero no como simple y acrítica aplicación de una norma, aunque en la norma pueda (más aún deba siempre) estar el derecho.
Es significativo, a este respecto, que la jurisprudencia de las Cortes constitucionales esté a veces constreñida, incluso considerando las normas positivas, a ir «más allá» de las normas y a construir principios del ordenamiento, a fin de alcanzar los verdaderos principios, que son los que permiten «leer» la experiencia (en el caso de las Cortes la experiencia jurídica) de modo no contradictorio. Y esto –es oportuno precisarlo– no con referencia sólo al sistema o al ordenamiento jurídico singular, sino a la totalidad de la experiencia jurídica. En nuestro tiempo la cuestión ha sido evidenciada además por la necesidad de armonizar el ordenamiento constitucional de un Estado con otros ordenamientos, a veces supraordinados, aunque las Cortes constitucionales se atrincheren generalmente detrás del escudo de los principios irrenunciables de la Constitución y, por lo mismo, consideren (todavía) superior el ordenamiento constitucional del Estado respecto a todo otro ordenamiento a partir del presupuesto de la soberanía de este último, pese a estar cada vez más erosionada –incluso formalmente– en nuestro tiempo.
No solamente. La hermenéutica de las normas constitucionales impone a las Cortes remontarse a los principios sobre los que se sostiene el ordenamiento constitucional. Principios que no pone el poder constituyente, al contrario, de los que el poder constituyente debe valerse por la misma naturaleza del derecho: persona, libertad, conciencia, naturaleza de las cosas, deber, autodeterminación, fidelidad, igualdad, etc., no son creaciones de quien ha puesto la norma (todas las normas, comprendidas las constitucionales), sino condición de la misma norma. De modo que su reconstrucción teórica debe llevar a su individuación teorética. En otras palabras, el principio no es individuable solamente «leyendo» la voluntad del legislador, puesto que también el legislador se ha debido servir de él en su obra. El principio, por tanto, trasciende el ordenamiento jurídico, incluso el constitucional, porque no representa el verdadero fundamento: no es el clavo al que atar la cadena kelseniana, ni la sola autoimposición de la identidad schmittiana, sino el punto de Arquímedes sobre el que se basa la entera experiencia jurídica. El principio, así, hablando propiamente, es trascendental (está dentro y fuera) del ordenamiento jurídico.
Por esto la hermenéutica de las Cortes constitucionales es (o debería ser) el «lugar» en el que convergen y conviven armónicamente, aun en la distinción, lo jurídico y lo político. Los casos traídos como ejemplo para plantear el problema demuestran, por el contrario, que el positivismo jurídico, sea de escuela kelseniana o schmittiana, pretende «individuar» lo jurídico donde no puede serlo, esto es, en normas o a través de normas que son ciertamente efectivas pero no siempre auténticamente jurídicas, y de ejercitar (al menos) de hecho (menos en la perspectiva de Kelsen y mucho más en la de Schmitt) un poder político (que no es, propiamente, político) como ha demostrado, por ejemplo, el uso alternativo de la justicia que, aunque no se haya practicado declaradamente en el nivel de las Cortes constitucionales, ha contribuido a arrojar una sombra de sospecha sobre las mismas.
7. Conclusiones
Se dice que quien plantea un problema ofrece simultá- neamente la solución del mismo. No siempre resulta fácil reconocer lo fundado de la afirmación. Que, sin embargo, permite concluir dejando en parte en suspenso las respuestas a las preguntas puestas y, sobre todo, de dejar en suspenso la respuesta a la cuestión de fondo planteada por el título de esta ponencia. La solución del problema, en efecto, las contiene en sí.
Resulta oportuno, sin embargo, recordar como conclusión las principales cuestiones levantadas.
a) Generalmente las Cortes constitucionales adoptan una metodología para la interpretación de las constituciones «geométrica» o legal-deductiva, que les impone considerar como fundamento del derecho el «sistema» o el ordenamiento jurídico positivo. Este, sin embargo, como ya se ha apuntado, no es idóneo para legitimarse a sí mismo: no puede ignorar, en efecto, de una parte, los elementos prepositivos del derecho «escrito» y, de otra, está obligado a encontrar en cualquier caso (esto es, de un modo u otro) su punto de Arquímedes verdadero o presunto; exigencia ésta manifestada (aunque no satisfecha) por la misma teoría pura del derecho.
b) La hermenéutica de las normas escritas, también de las constitucionales, impone a las Cortes opciones incluso en la fase de elaboración de la teoría del sistema, las cuales (opciones) son o elecciones ideológicas o reconocimientos de la realidad óntica de las cosas. Tertium non datur. En otras palabras, la teoría o permanece prisionera el sistema o es vía para alcanzar posiciones teoréticas, esto es, auténticamente filosóficas.
c) Si las Cortes evitan (como declaran querer hacer) pasar de la teoría a la teorética del derecho, las mismas Cortes terminan ejercitando poderes, sustancial aunque no formalmente, arbitrarios en la interpretación de las normas. Esto es, concluyen por deber adoptar en último término una interpretación «evolutiva», que es en realidad la máscara de la opinión (mayoritaria o unánime del colegio) o el simple registro de un proceso sociológico que se pretende justificado por su efectividad. En ambos casos se convierte en indispensable el ejercicio de un poder que las Cortes constitucionales generalmente se autoatribuyen por vía hermenéutica, esto es, «interpretando» el sistema constitucional, pero yendo con frecuencia «más allá» del mismo sistema.
d) La cuestión se hace particularmente delicada cuando las Cortes, por la hermenéutica de las Cartas constitucionales, son constreñidas a considerar el ordenamiento jurídico entero, esto es, a tomar en consideración normas ordinarias para la interpretación del principio constitucional. La cuestión es delicada por lo menos por tres motivos: 1) sobre todo porque la Corte constitucional, en este caso, está llamada a interpretar la Constitución construyendo una teoría general del ordenamiento que si, de una parte, lleva a la unidad y a la coherencia, de otra puede debilitar el poder normativo de la Constitución; 2) porque en presencia de una pluralidad de rationes ordinamentales (a veces presentes a un mismo tiempo) la eliminación de la contradicción reclama, sobre todo en algunos casos, no sólo el ejercicio del poder lógico sino la adopción de opciones que permitan aplicar la lógica. El ejemplo relativo al derecho subjetivo de autodeterminación evidencia claramente –me parece– el problema; 3) en presencia, finalmente, de la necesidad de «ponderar» derechos e intereses legítimos se hace necesario el uso de la discrecionalidad (aunque sólo sea relativa). Obrar con discrecionalidad significa, sin embargo, hacer uso de un poder preordinamental aunque exigido por el ordenamiento y utilizado respetando las normas procedimentales.
e) Estos (y otros) problemas no encuentran solución si se permanece prisionero del relativismo de los ordenamientos jurídicos autorreferenciales o si, en el intento de salir de ellos, se adopta una forma de relativismo universal, aferrándose a la teoría general de los ordenamientos, esto es, a la llamada «generalidad» que atraviesa y une todos los ordenamientos jurídicos positivos, pero que en último término no se halla en condiciones de legitimarlos.
f) Es necesario, por tanto, dar un «salto de cualidad». La hermenéutica debe conducir, como ha indicado y demostrado un gran jurista contemporáneo (Juan Bms. Vallet de Goytisolo), a la determinación del derecho en sí mismo, aunque éste pueda (y a veces deba) encontrar aplicaciones parcialmente diversas. En otras palabras, para alcanzar una hermenéutica jurídica que no entre en conflicto con lo político o que no se convierta en subrogado de la política ideológica (que no es política), es preciso ascender a aquellos supremos principios de la filosofía que, como observó Cicerón, son la fuente de las leyes y del derecho y que permiten hacer una obra verdaderamente jurídica a través de la hermenéutica no subjetivista (puede ser tal, finalmente, incluso la de una Corte), no efímera y no contradictoria. En estos últimos casos el mismo derecho sufriría una iniuria como ampliamente demuestra la historia.
g) La cuestión de las cuestiones, sin embargo, quizá proceda de la pretensión de hacer del método el objeto mismo de la ciencia jurídica: el método sería el objeto (el derecho) sobre el que se trabaja metodológicamente. En este caso la hermenéutica se torna «fuente» del derecho y la interpretación es siempre novación. No novación de la disposición normativa que ha de interpretarse, sino interpretación constitutiva de la disposición que cada vez se pone con el mismo acto interpretativo. La disposición normativa estaría, así, suspendida de su propia hermenéutica y, por eso, constituiría fuente de incertidumbre del derecho y, sobre todo, causa de la negación de la misma posibilidad de existencia de derecho como determinación de la justicia.
