Índice de contenidos
Número 515-516
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Brian M. McCall, The Church and the usurers: unprofitable lending for the modern economy
-
Jürgen Habermas-Eduardo Mendieta, La religione e la politica. Espressioni di fede e decisione pubbliche
-
Samuele Cecotti, Associazionismo aziendale
-
Joseph-Marie Verlinde, L'idéologie verte
-
Giovanni Turco, La politica come agatofilia
-
Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, La edad de los deberes
-
Manuel de Polo y Peyrolón, Memorias políticas (1870-1913)
-
Arnaud Imatz, Juan Donoso Cortés. Théologie de l'historie et crise de civilisation
-
Martin Dumont, Le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français aux lendemains du Ralliement (1890-1902)
-
Antonio Cañellas (ed.), Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX
-
Thibaud Collin, Les lendemains du mariage gay
-
Ramón Llull, Arte de derecho
-
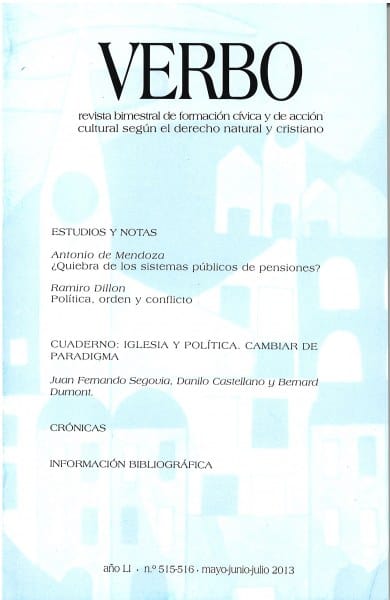
¿Es divisible la modernidad?
CUADERNO: IGLESIA Y POLÍTICA. CAMBIAR DE PARADIGMA
1. Introducción
Antes de entrar en el examen de la cuestión que plantea el título conviene hacer dos precisiones preliminares sobre el concepto de modernidad. La modernidad no debe entenderse como progreso ni como simple moda.
No es progreso, en primer lugar, porque no sella necesariamente una conquista. Nadie piensa, en efecto, que la modernidad deba identificarse con los nuevos conocimientos científicos o con el uso de los instrumentos técnicos que derivan de éstos. Pero tampoco debe entenderse la modernidad como simple moda, ya que ésta puede proponer tanto cosas nuevas como antiguas. La publicidad contemporánea, y en particular la nutricional, propone cada vez con más frecuencia –ponemos el ejemplo por su elocuencia– lo antiguo como sinónimo de genuino, que –por ello– se hace moderno. Lo que cuenta, en este caso, es la genuinidad (esto es, una valoración de la calidad del producto, según la cual alimentarse con productos obtenidos con métodos naturales es garantía de salud) y no la temporalidad. En otras palabras, la genuinidad es considerada bajo el ángulo de su utilidad para mantener un valor (la salud). Así pues, moderno, en este caso, es lo que sirve (o se entiende que sirve) a la conservación de la salud, no lo que se produce con los métodos más recientes (que, a veces, suponen violencias contra la naturaleza).
Sólo el historicismo cae en la ingenua convicción de que lo que viene después es necesariamente mejor de lo ocurrido antes. Pero la estación del historicismo hace tiempo que se acabó. La modernidad, por tanto, debe considerarse con categorías distintas de las de progreso y/o moda. Adquiere significado solamente si se valora axiológica y no cronológicamente.
2. ¿Qué debe entenderse por modernidad?
La modernidad, entendida axiológicamente, es sinónimo de subjetivismo: de palabra exalta al sujeto, aunque en realidad lo destruye. Decir que modernidad y subjetivismo son la misma cosa significa considerar que a) teoréticamente se pretende hacer del pensamiento el fundamento del ser; b) gnoseológicamente se cree poder erigir la ciencia (entendida al modo positivista) como único método de conocimiento (en realidad pretende constituirse en dominio de una naturaleza que a menudo ignora; c) éticamente se identifica la moral con la costumbre (fruto de las opciones «compartidas») o, en algunos casos y opuestamente, con la decisión personal; d) políticamente se reivindica el poder de crear el orden político (que, por esto, se limita a sólo orden público) sobre bases absolutamente voluntaristas; y e) jurídicamente se sostiene que la justicia es la decisión (efectiva) del más fuerte (pseudo-argumento de Trasímaco[1], que hacen suyo las doctrinas positivista y politológica del ordenamiento jurídico, que tantos contemporáneos comparten).
La modernidad disuelve al sujeto al convertirlo en un haz de pulsiones. El sujeto, así, no sería una realidad óntica irreductible, señora de las pulsiones, sino simple epifanía de éstas. Un fenómeno, pues. No sería el ens, inteligente y libre, dominus de los propios actos, sino una entidad que sufre los propios impulsos y las propias pasiones[2].
Así pues, el sujeto sólo es exaltado aparentemente, incluso cuando se elogia su conciencia. En realidad, el sujeto es para la modernidad una realidad sin alma y, por ello, sin ley[3]. De ahí que cuando ensalza la conciencia lo que hace es exaltar un poder ilimitado del individuo, que entiende es una facultad suya: la facultad/poder de crear el bien y el mal, lo justo y lo injusto[4]. La conciencia, así, no revela al hombre el orden impreso en su naturaleza, sino que lo produce. Poco importa que a ello concurra el individuo aislado o la sociedad en su conjunto. Lo que cuenta es el hecho de que el orden moral no existe en sí y por sí. Es siempre el resultado provisional y mutable o de la voluntad subjetiva o del conjunto de las condiciones económico-sociales (esto es, de un bloque histórico). La modernidad, que es el racionalismo hecho sistema, conduce coherentemente, por tanto, a Nietzsche y Marx. En otras palabras, la modernidad representa el intento de dominar la realidad, de plegarla a la voluntad humana. Es la esencia de la doctrina luciferina según la cual el hombre es como Dios, igual a Él, por tanto en la condición de poder desafiarlo y, sobre todo, de poder expulsarlo de la experiencia humana y de la historia[5].
3. Cultura católica y modernidad
Cuando se habla de la cultura católica son necesarias algunas distinciones. En primer término, no puede faltar la referencia al magisterio de la Iglesia Católica, que mana principal y esencialmente de la cátedra de Pedro y de los concilios en unión con el Papa. Es necesario, a continuación, considerar que no siempre coincide el magisterio petrino y conciliar con la acción política de la Santa Sede. No sólo porque casi siempre la praxis no alcanza a ser aplicación coherente e integral de la doctrina, sino también porque son muchas y diversas las circunstancias históricas y sociales a que debe «bajar» la doctrina. También es necesario, además, al hablar de cultura católica, considerar la amplia, compleja, articulada y no siempre coherente contribución aportada por los intelectuales católicos (miembros de la Iglesia, pero no representantes de la Iglesia) al debate sobre la modernidad.
Por lo que se respecta al magisterio debe constatarse que se ha revelado coherente y constantemente contrario a la modernidad. Incluso, a veces, se ha expresado en oposición explícita a la misma, aunque decir que se presenta como alternativa de la modernidad no signifique afirmar que a la Iglesia le basta decir no para que la alternativa sea efectiva. La oposición de la Iglesia a la modernidad nace de su llamada a custodiar y transmitir el depósito de verdad que ha recibido. Esto es, nace de su fidelidad a su patrimonio positivo, no negativo. Al ser la modernidad –como hemos afirmado– el racionalismo hecho sistema, la Iglesia no podía sino extraer las consecuencias, es decir, denunciar su carácter absurdo y dañoso para el individuo y para la humanidad. La oposición a la modernidad por parte del magisterio católico se ha dirigido contra todas las doctrinas inspiradas por ella y, principalmente, contra las doctrinas protestantes caracterizadas intrínsecamente por el gnosticismo, que –por ejemplo– facilitó la obra de Hegel de «laicización» del luteranismo. Desde este ángulo, el Concilio de Trento, aunque no dejara de depender en algunos aspectos del contexto cultural[6], representa la intervención más significativa y radical contra la doctrina gnóstica protestante y, por tanto, contra la modernidad.
Esta línea del magisterio de la Iglesia Católica contra la modernidad se mantuvo constante y clara hasta el II Concilio Vaticano. Incluso cuando la acción política de la Santa Sede optó por el ralliement en tiempos de León XIII, o por la oposición al Estado moderno (liberal) utilizando la democracia como instrumento que permitía recurrir a la sociedad civil (todavía no condicionada por el Estado moderno) en tiempos de Pío X, o por el intento de condicionar –donde fuese posible– el Estado liberal a través de la obra de un partido político apoyado por la Iglesia en tiempos de Pío XII, tanto el magisterio como la condena de la modernidad permanecieron inmutables, lo que implicó una lucha contra el «mundo», entendido no como la obra de la creación (el grano) sino como el campo de acción del Maligno (la cizaña) en la historia.
La «apertura al mundo» teorizada por el Vaticano II condujo a un vuelco no tanto en el nivel magisterial como sobre todo en el pastoral. El nuevo planteamiento ya existía y, por tanto, no constituyó una novedad, aunque esa «apertura» contribuyera de manera determinante, al imprimir al proceso una progresión geométrica, a crear una situación babélica en el interior de la cristiandad. La modernidad pareció convertirse en el parámetro para medir la validez y la bondad del mismo magisterio y, por lo mismo, la esencia del catolicismo. Cayeron en este error –aunque se tratase de opiniones personales y no de magisterio, ni extraordinario ni ordinario– hasta los vértices de la Iglesia Católica cuando sostuvieron que la esencia del liberalismo tiene raíces en la imagen cristiana de Dios[7].
La desorientación fue enorme. Hasta Pablo VI, que por su formación personal y por el papel desempeñado en muchas de las más determinantes elecciones prácticas de la cristiandad debe ser considerado como uno de los papas más abiertos a la modernidad, se vio obligado a hablar del «humo de Satanás» que había entrado en la Iglesia, a tomar pública y polémicamente posición contra la negación de muchas verdades de fe (es famoso «su» Credo de 1968), a enseñar (contra el parecer de la mayoría de los moralistas miembros de la comisión encargada de instruir la cuestión) la moral tradicional en lo que respecta a algunos problemas ligados a la sexualidad humana (Humanae vitae).
El magisterio, en medio de dificultades y no siempre con la claridad y rigor con los que sería deseable se propusiese (incluso para tener eficacia en el plano pastoral), se mantuvo sustancialmente fiel a la doctrina de siempre de la Iglesia Católica, aun cuando usó (poco oportunamente) un lenguaje que parecía marcar un cambio, cuando no una cesión, a la modernidad. Esto, por ejemplo, vale para la materia de los derechos humanos[8], para lo que concierne al fin y a la regla de la política[9], para la que respecta a la grave cuestión del agnosticismo de la comunidad política[10], para el tema de la laicidad[11], etc. Temas todos sobre los que volveremos sintéticamente pronto. Puede afirmarse, sin embargo, desde ahora, que más allá del lenguaje usado el magisterio de la Iglesia Católica presenta el carácter de la continuidad. La modernidad, en efecto, por su característica subjetivista, implica el relativismo que –como enseña Ratzinger– lleva a la dictadura de los deseos y de las pasiones tanto en el nivel individual como en el colectivo[12].
No puede decirse lo mismo respecto de la acción política de la Santa Sede. Ésta adopto contingentemente estrategias que tuvieron repercusiones negativas sobre el mismo plano doctrinal. Entendámonos: fueron puestas por obra probablemente con la mejor de las intenciones y, a veces, incluso pudieron ser decisiones obligadas. Sin embargo, al no haber tenido –o por lo menos siempre– la cautela de aclarar si se trataba de elecciones forzadas, se acabó por transmitir un mensaje erróneo a los mismos fieles católicos. Así se abrieron por lo menos de hecho, las puertas a la modernidad. Para no permanecer en lo genérico resulta oportuno ejemplificar y, a tal objeto, bastará con dos hechos: el primero ligado a las decisiones adoptadas por la Secretaría de Estado del papa Pío X y el segundo a las de la misma Secretaría de Estado de Pío XII y a las opciones del mismo papa Pacelli.
Como se ha indicado, durante el pontificado de Pío X se elaboró una estrategia que preveía el recurso a la sociedad civil para combatir al Estado moderno: en otras palabras, se recurrió a la democracia para combatir al liberalismo. La sociedad civil en diversos Estados europeos era (todavía) entonces profundamente católica y el Estado (entonces sólo Estado policía) no se hallaba en la condición de poderla dominar. Se pensó, por tanto, en acudir al pueblo para combatir al Estado. A tal fin, sin embargo, se hizo necesario usar un instrumento de la modernidad política (la democracia) para contener los efectos de la misma modernidad política, esto es, del liberalismo. Así, en cambio, se transmitió un mensaje cuyas consecuencias se iban a notar solamente en el futuro: la democracia, que lleva necesariamente consigo el desarrollo del liberalismo, apareció como una conquista, esto es, como un valor que perseguir y, una vez alcanzado, que defender. Poco contaron las distinciones ya acuñadas a este propósito por el magisterio de León XIII u ofrecidas por el mismo Pío X. Tampoco contribuyeron a esclarecer la cuestión las páginas de intelectuales (como, por ejemplo, Giuseppe Toniolo), que distinguieron entre distintas democracias, afirmando (en la línea del magisterio leoniano) que no debía entenderse como un concepto político, sino tan sólo como una acción benéfica cristiana en favor del pueblo. Lo que quedó fue exactamente aquello que no se quería permaneciese y que se condenó abiertamente durante el pontificado de Pío X.
Pío XII, por su parte, reinó en un momento particularmente difícil. La Segunda Guerra Mundial, conducida también como cruzada para imponer la democracia (basta pensar en las obras «americanas» de Maritain), marcaba la victoria de la cultura política de matriz protestante, esto es, intrínsecamente moderna. El americanismo se presentaba como la «modernidad con rostro humano», es decir, como régimen que concedía [al menos aparentemente[13]] la ciudadanía a todos, a todos los movimientos y a todas las iglesias. La democracia americana parecía el huevo de Colón: tras tantos conflictos y contraposiciones (incluso en el seno de los Estados), tras las ideologías fuertes, se hallaba al alcance de la mano la solución indolora y sobre todo capaz de evitar guerras civiles ennoblecidas como guerras religiosas (como había ocurrido pocos años antes en España). Pío XII quería todavía el Estado católico, es decir, un ordenamiento jurídico fundado sobre el derecho natural clásico y respetuoso del mismo. Lo prueba el «caso italiano», con el intento reiterado y desesperado de obtener a la sazón (1946) una Constitución católica para la recién nacida República italiana[14]. Fallido el proyecto, Pío XII se replegó a una estrategia menos ambiciosa que, sin embargo, se revelará desastrosa tanto desde el ángulo religioso como desde el político, ya que permitió –de una parte– la ilusión pacelliana de poder condicionar al Parlamento y, en particular, la aplicación de la Constitución liberal de la República italiana a través del partido único de los católicos (la Democracia Cristiana) sostenido por el clero italiano como si fuese el partido católico; mientras que –de otra– «educó» gradual aunque ineluctablemente a los católicos al relativismo liberal según el cual el catolicismo y el mismo derecho natural clásico eran una opinión entre las muchas posibles.
El celo del clero y, más en general, de los católicos italianos llegó hasta a censurar y a pretender corregir el magisterio para «plegarlo» a la nueva situación y a sus exigencias. Una editorial católica (las Ediciones Paulinas), por ejemplo, entendió oportuno anteponer a un opúsculo que reproducía la encíclica de León XIII Graves de communi, dedicada a la democracia, una «advertencia» según la cual la enseñanza leoniana (ya) no debía considerarse válida[15]: la democracia moderna, esto es, la democracia política o la democracia como fundamento del gobierno, debía (en adelante) considerarse el único régimen legítimo. El ejemplo demuestra que el paso con armas y bagajes de los católicos a la modernidad ya había acaecido a causa sobre todo de la acción política de la Santa Sede, que actuaba ciertamente sobre la base de la distinción (usada y promovida por los jesuitas) entre tesis e hipótesis, pero que terminaba por transformar la hipótesis en tesis[16].
A esta transformación (la de la hipótesis en tesis) contribuyeron de manera determinante los intelectuales católicos, algunos del los cuales se sintieron llamados a «justificar» con argumentos o pseudo-argumentos la efectividad, esto es, las elecciones tomadas o las situaciones de hecho (piénsese, por ejemplo, en la contribución de aquellos intelectuales que en Italia se empeñaron en justificar la operación Sturzo de 1919, la operación Montini/Pacelli de 1946-1948, o bien, en sentido opuesto, a los que intentaron, sobre todo después de 1929, inducir a los católicos a «leer» el fascismo como retorno a la Edad Media). Otros como, por ejemplo, Maritain intentaron (aparentemente) anticiparse a la efectividad, aplicándose a elaborar teorías que pudieran servir a crear nuevas situaciones. Más allá de las intenciones subjetivas, no hay duda de que la mayoría de los intelectuales cató- licos (salvo raras excepciones) demostraron, en uno u otro caso, una vocación «clerical», entendiendo por «clericalismo» aquella postura intelectual y moral que lleva a considerar oportuno (en la acepción más noble del término) el seguir el sentido presunto de la marcha de la historia, en el intento de tomar parte de este proceso para no resultar «excluidos»[17]. Ya que durante mucho tiempo pareció que la modernidad había vencido o que estaba destinada a vencer[18], no quedaba otra oportunidad que apresurarse a apropiársela, abandonando toda posición antimoderna[19] para no caer prisioneros en la jaula del contra y del anti (contrarreforma, antimoderno, etc.). La recuperación «clerical» fue larga y lenta, pero progresiva. Concluyó en tiempos del Concilio Vaticano II, que representó para la modernidad la ocasión para su reafirmación en un momento que paradójicamente parecía señalar el inicio de su declive.
El siglo XX heredó la cuestión de la modernidad, de la luego fue animado: la querelle del modernismo y del antimodernismo, con la que se abre el preludio del debate sobre tradición y modernidad, presente en tiempos del fascismo y seguidamente en la segunda mitad del siglo sobre todo en el nivel moral y político. No se trata de una cuestión circunscrita, esto es interna, a la cultura católica, sino que tiene que ver más bien con la cultura a secas. Bastaría pensar, por ejemplo, en la lúcida intervención de Giovani Gentile en pro del modernismo a comienzos de siglo[20], o al debate entre conservadores nacionalistas y fascistas sobre la naturaleza y el significado de la revolución fascista, o al mito del Risorgimento italiano que mantuvo vivo la Nueva Italia viéndolo como revolución sobre todo contra la Iglesia[21] pero utilizado también por los católicos que –salidos de la FUCI o de los seminarios y universidades católicos– constituyeron la columna vertebral de la Democracia Cristiana en 1948, es decir, de la Democracia Cristiana más pacelliana[22].
A este propósito resulta significativo el itinerario de Jacques Maritain y su paso de lo antimoderno a la modernidad en torno a los años treinta del siglo pasado. El pensador francés, que Michele Federico Sciacca consideraba un gran periodista (y que, por ello, registraba y divulgaba el sentido de los cambios en curso), acompañó la evolución de la cultura católica hasta hacer del americanismo una de las mejores realizaciones políticas del cristianismo. Es significativo además que Maritain, años después de su experiencia americana y tras las polémicas suscitadas por sus obras, y que le hicieron temer una condena por parte de la Iglesia Católica, fuese elegido –parece que por voluntad de Pablo VI– para la entrega del mensaje del Vaticano II a los intelectuales, haciendo icástico el cambio de la cristiandad no sólo a nivel político, sino también filosófico, ético, teológico y hasta eclesial.
4. Sobre algunas cuestiones esenciales de la modernidad
Es oportuno entrar a valorar, aunque muy someramente, algunas cuestiones propias de la modernidad, que nos ofrecen las razones de los encendidos debates, de las fuertes contraposiciones, de las largas y comprometidas campañas culturales.
La primera y principal cuestión es la de la libertad. A este propósito, no es casual que hayamos apuntado al protestantismo y al gnosticismo. Para ellos la libertad es pura autodeterminación del querer. Lo recuerda Hegel en una página espléndida de sus Vorlesungen über die philosophie der geschichte[23]. El mismo Hegel que, como se ha dicho, es el laicizador magistral de Lutero y que afirma fundadamente que «esta libertad procede inmediatamente del principio de la iglesia evangélica». Lo que significa que también Lutero y la iglesia evangélica están impregnados de racionalismo, aunque en el caso de Lutero lo sea (al menos aparentemente) de una versión pesimista.
La libertad de la modernidad no está subordinada a la verdad y no está guiada por criterios: el único criterio que la guía es la misma libertad, esto es, ningún criterio. Es, pues, pura autodeterminación de la voluntad. No de la voluntad humana, pues en este caso la humanidad representaría ya un criterio que aquélla no puede admitir ni tolerar. La libertad racionalista es puro poder, ejercitado de manera irresponsable: la responsabilidad, en efecto, que admite es sólo la exterior, heterónoma, que nace de meras exigencias de cálculo –tiene, pues, una génesis voluntarista– ligadas a la convivencia, entendida a su vez de modo reductivo como el estar simplemente unos al lado de otros. La libertad de la modernidad es la libertad negativa, propia del liberalismo[24]. Esta es la libertad luciferina que anima muchas de las reivindicaciones del tiempo presente, todas caracterizadas –en último término– por el intento de realizar la plena liberación, también la de la propia condición óntica. Un ejemplo significativo lo encontramos, a este propósito, en la filosofía de Jean Paul Sartre.
Esta libertad reivindica, aplicando la enseñanza de Locke, el derecho de propiedad (entendido como soberanía) sobre sí mismos, sobre la propia libertad y sobre el propio haber. Marca, por tanto, la expulsión del derecho natural, al menos admitido teóricamente por Locke. El único derecho «verdadero», según esta teoría, no puede ser sino el positivo, definido como interpretación del derecho natural dada por el soberano.
Lo que, en todo caso, cuenta y es relevante para comprender las raíces de la modernidad es el hecho de que el hombre reivindica no sólo el llamado principio de inmanencia sino también el (consiguiente) de pertenencia[25]. El hombre, así, se erige en único e incondicionado señor de sí mismo. De donde sigue el ateísmo postulatorio propio de la generalidad de las doctrinas modernas. De donde deriva, además, el difundido nihilismo contemporáneo.
La segunda gran cuestión de la modernidad es la personalista. Que no tiene que ver con la persona entendida en sentido clásico, según la célebre y no superada definición de Severino Boecio o de Tomás de Aquino. Se trata, más bien, de un modo de entender la persona basado sobre su sola voluntad. Se comprende fácilmente cómo la doctrina del personalismo encuentre inspiración en el liberalismo filosófico de Hobhouse, por ejemplo, que se define como «movimiento de liberación», esto es, movimiento que tiende a remover todo obstáculo y a abrir todo cauce para el flujo de las actividades libres, espontáneas, vitales[26].
El personalismo contemporáneo reivindica la libertad como libertad negativa: la considera un derecho del individuo y, por tanto, reclama su respeto y su ejercicio libre y pleno; la pone como fundamento de la moral, que –por ello– debe convertirse en sola y absoluta autenticidad (entendida ésta a la manera heideggeriana); pretende que el ordenamiento jurídico se haga sirviente de las voluntades individuales, de los proyectos del individuo, de cualquier proyecto de la persona. Se llega hasta el absurdo: se reivindica, así, el derecho a no nacer, y –si se nace– se reclama el resarcimiento por el daño de la existencia, como ha sucedido y se ha reconocido por los tribunales franceses[27]. Se reivindica el derecho de poder dejar en nada las obligaciones naturales, como se ha reconocido con la normativa italiana que permite –por ejemplo– dar a luz de incógnito[28]. Se reivindica el derecho a la autodeterminación absoluta como, por ejemplo, en el caso del suicidio asistido, reconocido como derecho por el ordenamiento jurídico de los Países Bajos, o como ha sucedido en Italia con el conocido y complejo «caso Englaro», que no es claro si debe definirse como suicidio asistido, homicidio consentido, homicidio del incapaz o eutanasia activa.
Lo que destaca es que la voluntad de la persona en estos y otros muchos casos se considera soberana, por tanto señora de cualquier orden, que –según la modernidad– es siempre y sólo producto de la voluntad individual y/o colectiva.
La cuestión parece clara si se la considera con referencia a los derechos humanos, que actualmente –como efecto de la Weltanschauung moderna– parecen encerrar la esencia de toda la experiencia jurídica. La disputa acerca de esta cuestión es, en efecto, significativa porque, de una parte, muestra que la génesis de estos derechos es típicamente moderna y, de otra, revela cómo a partir de una cierta fecha la cultura católica ha preferido abandonar la confrontación dialéctica y ha adoptado el más cómodo método «clerical» para intentar «bautizar» lo que no es «bautizable». Parece que puede compartirse la descripción (no el juicio de valor) que, a este propósito, ha ofrecido el conocido jurista italiano Gustavo Zagrebelsky, cuya formación personal ha venido forjada por las doctrinas protestantes. Pues bien, Zagrebelsky subraya cómo se da un salto cualitativo entre la que llama concepción antigua (pero que sería más propio llamar clásica) y la que (en cambio propiamente) llama concepción moderna de los derechos humanos. La primera, sostiene justamente, entiende que el derecho subjetivo nace de la violación de un orden justo dado, que debe ser reintegrado. La segunda, en cambio, considera derecho el poder de instaurar el orden que se entiende preferible, no según una valoración prudencial, sino para realizar la libertad negativa de todo ser humano[29].
Por tanto, los derechos humanos, tal y como históricamente se han presentado, no son otra cosa que la «positivización» de la libertad negativa del pensamiento contemporáneo. En otras palabras constituyen simultáneamente la premisa y la conclusión de la reivindicación de la sofística de la modernidad. Tanto que incluso quien ha dado la impresión de ser uno de sus defensores (como por ejemplo Juan Pablo II) se ha visto obligado a denunciar su falta de fundamento antropológico y ético[30].
El debate actual sobre la libertad religiosa, definida como un derecho humano fundamental (pero sin precisar si se trata de la libertad de religión –como generalmente se entiende– o de la religión), evidencia el fundamento subjetivista de los derechos humanos. Pero la expresión impone una precisión. Los derechos humanos no tienen otro fundamento que la voluntad de la persona humana. Sólo lato sensu, por tanto, se puede hablar de su fundamento: donde, en efecto, el derecho depende sólo de la voluntad se hace difícil dar significado tanto al derecho como al fundamento. La libertad religiosa, por esto, entendida como libertad de religión, no es hablando con propiedad un derecho sino una pretensión. El derecho, en efecto, es siempre y necesariamente el ejercicio de un deber sobre el que se apoya la misma religión, aun pudiendo –como es deseable– ir más allá de la propia obligación. La libertad de religión, en otras palabras, sólo puede considerarse un derecho si se identifica con un derecho humano, es decir, como reivindicación del ejercicio de la libertad negativa, que es la única libertad para y de la modernidad. Los ordenamientos jurídicos occidentales contemporá- neos, por esto, tutelan y garantizan el sentimiento religioso personal, no la religión, y menos aún el derecho/deber de adorar a Dios en espíritu y verdad. Identificar la pretensión con el derecho significa, sin embargo, caer en el nihilismo, ya que si toda pretensión es un derecho, derecho es todo y lo contrario de todo. El derecho no existiría o, mejor, existiría sólo a condición de que el individuo lo reivindique. Esto es, sería una potestad personal dependiente solamente de la voluntad arbitraria del individuo. Ahora bien, sobre la base de esta teoría, el individuo puede reivindicar como derecho cualquier cosa, incluso lo irracional e inhumano. La profesión y el ejercicio, en público y en privado, de cualquier creencia (incluidas las absurdas e inhumanas), sería un derecho para la persona. Lo que revela el error de la identificación del derecho con la pretensión. Pero hay más. En presencia de pretensiones contradictorias, consideradas derechos, surge el problema de su conciliación y de su coexistencia. No se puede resolver este problema acudiendo al llamado balance de los derechos, sobre todo cuando un derecho representa la negación de otro. Las pretensiones contradictorias, además, no se pueden equilibrar. En efecto, no se puede invocar el criterio de la convivencia, puesto que para garantizarla se acabaría por violar un presunto derecho humano fundamental. La libertad de religión, pues, concluye propiamente en una aporía. Quien la invoca como derecho o es un nihilista o usa una expresión errada: la confunde con la libertad de la religión que la modernidad, sin embargo, no puede acoger por su subjetivismo o porque se lo impide la doctrina del personalismo.
El derecho humano a la libertad de religión comporta la laicidad. Sobre todo la estadounidense, que se presenta como laicidad inclusiva por más que, en último término, conserve la esencia de la laicidad excluyente (la francesa, para entendernos), ya que no puede ponerse en discusión a sí misma con riesgo de la religión civil de los derechos humanos[31].
A fin de no crear equívocos, antes que nada, es bueno precisar que laicidad no es sinónimo de vida no consagrada. El término, en otras palabras, no se usa según el significado que laico tiene para la teología y para el derecho canónico de la Iglesia Católica.
Laicidad no debe entenderse tampoco como distinción de poderes, espiritual y temporal. La distinción, en efecto, no expulsa de lo temporal la realeza de Cristo y, por tanto, su ley o –lo que es igual– el derecho natural clásico. Lo sostiene Dante Alighieri cuando escribe que la afirmación de Jesús frente a Pilato («mi reino no es de este mundo...») «no debe entenderse en el sentido de que Cristo, que es Dios, no sea el Señor de lo temporal»[32].
Laicidad, significa, más bien, una posición de autonomía en el orden de la indiferencia y, por tanto, la reivindicación de la libertad de pensamiento y d e conciencia como condiciones de independencia frente a la realidad y la ética (entendida como orden moral), así como cualquier autoridad[33].
La tesis según la cual la libertad de religión lleva consigo la laicidad puede parecer, a primera vista, paradójica. Quizá sea contraria a la doxa, esto es, contra la opinión corriente pero que no es sostenible. Si se considera, en efecto, lo que se ha dicho, por más que brevemente, parece claro que la libertad de religión es la negación de toda religión. Negación, sobre todo, de toda religión revelada, a la que sólo se puede adherir siempre que se la transforme en creencia y en sentimiento personal, modificando así –si fuera posible– la naturaleza de la misma religión. La libertad de religión no es otra cosa –como acabamos de decir– que la pretensión a ver reconocida como legítima la propia creencia (incluso la atea) y, por ello, a ver reconocido el «derecho» a su profesión en público y en privado. Lo que no es sinónimo de «no coerción» en lo que toca a la fe y a la adhesión a la Iglesia. Es mucho más. Y, sobre todo, es algo distinto. Rosmini diría que es una forma radical de impiedad[34].
Es oportuno, a continuación, y con la finalidad de alcanzar la mayor claridad posible, precisar que aunque entre las dos formas de laicidad (americana y francesa) se dan diferencias, a veces notables, no eliminan la matriz común y sobre todo la esencia idéntica. La americana parece privilegiar al individuo y la teoría de los derechos humanos[35], mientras que la francesa hace lo propio con la colectividad y, por tanto, el republicanismo[36]. Ambas, sin embargo, pretenden poder/deber crear una religión civil, diversa y opuesta a la religión revelada y, quizá, incluso a la natural. Ambas, por eso, se consideran idóneas y sobre todo «legitimadas» a este propósito.
Cambian, pues, las modalidades, pero la sustancia permanece la misma. Ambas, sobre todo cuando se discuten (aunque sólo sea parcialmente), revelan su carácter dogmático.
La laicidad es una característica esencial de la modernidad. Depende de la asunción de la libertad negativa como libertad, de la doctrina del personalismo, de la concepción de los derechos humanos y de la libertad de religión que la modernidad debe postular coherentemente.
5. Breve disgresión sobre la laicidad
Augusto del Noce observó que la modernidad y particularmente el marxismo «es la filosofía moderna en el aspecto en que se presenta como laica, esto es, superadora definitivamente del pensamiento trascendente»[37]. Definición que parece concordar con la de Cornelio Fabro, según la cual la modernidad es inmanencia radical[38], por ello esencialmente atea (y, en cuanto que tal, decididamente laica en el sentido del más radical laicismo), así como con la de Marino Gentile, para quien la esencia de la modernidad está en el matematicismo[39], o sea, en la exclusión de la posibilidad misma de la metafísica y, por eso, en la concepción del saber como mera ciencia, entendida como cientificismo. Tres definiciones que no son idénticas sino convergentes y que llevan consigo un modo particular de comprender la laicidad. Laicidad y modernidad serían, por tanto, las dos caras de la misma moneda; se implicarían recíprocamente. ¿Puede decirse, sin embargo, que la laicidad es sólo necesariamente la moderna? La pregunta es legítima, puesto que –sobre todo en nuestro tiempo– se han sucedido intentos de revalorización, a veces de «recuperación», de la laicidad y de la misma modernidad[40].
Para lo que nos interesa es oportuno referirse brevemente a algunas tesis acerca de la laicidad, sobre todo a las tesis de los autores (católicos) que, queriendo abrir un diálogo con el laicismo (sobre todo con el moderado), insisten en proponer una nueva laicidad, a veces definida como positiva. De la nueva laicidad se ha ocupado en varias ocasiones el cardenal Angelo Scola; sobre la positiva el también cardenal Tarsizio Bertone. La autoridad de ambos (el primero, sucesivamente, rector de la Universidad Pontificia Lateranense, patriarca de Venecia y ahora arzobispo de Milán; el segundo, secretario de Estado de Benedicto XVI) imponen una atenta y amplia consideración de sus propuestas, sobre todo en el campo político-jurídico, pero sin olvidar las cuestiones teoréticas que implican.
El cardenal Bertone parece moverse en el horizonte de la cultura de los derechos humanos. En este ámbito parece hacer propia la tesis según la cual la laicidad, como indiferencia del ordenamiento jurídico para cualquier creencia o valor, pero al mismo tiempo garantía de todos, se convierte ella misma en valor. Y, quizá, en uno de los valores fundamentales, ya que sería garantía de libertad de la persona. La laicidad sería positiva en el momento en que no pretende imponer valores por norma (como la vieja laicidad francesa), excluyendo así la posibilidad de la convivencia de los valores. Para ser positiva, pues, no debe ser portadora de un orden, sino mera condición de posibilidad de la libertad, del ejercicio de la libertad negativa individual. La garantía debe valer para todos los actos de libertad de la persona, comenzando por los religiosos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana –que el cardenal Bertone no cita, pero que parece representar su punto de referencia– resulta paradigmática a este propósito, ya que se ha encontrado frente a la tarea de «remodular» el ordenamiento jurídico italiano a la luz del principio de laicidad, que con el advenimiento de la Constitución (italiana) ha sustituido al viejo principio (formal) de la confesionalidad.
El cardenal Scola, por su parte, propone una laicidad más articulada. Para empezar, parece asignar al Estado moderno una instancia de regulación[41]. No, sin embargo, de la modalidad de los derechos [como, por ejemplo, sugería Rosmini[42]], sino de la vida en relación de la sociedad civil, de su pluralismo y de su dialéctica histórica. La tarea del Estado laico sería interpretar y componer equitativamente las identidades y las diferencias cuyas instancias deben transformarse en derechos y deberes fundamentales. El Estado sería servidor de la sociedad civil. Pero para prestarle un verdadero servicio no puede limitarse a recoger sus instancias, registrándolas pasivamente. El Estado, de una parte, debe garantizar y favorecer la libre discusión (esto es, la democracia); debe asumir las instancias, por otra, no como reclamaciones individuales y/o colectivas espontáneas, sino cuándo y sólo cuándo son resultado de una confrontación. El Estado laico, por esto, no es servidor de los individuos sino del pueblo, quien ostenta el poder de discernimiento y de decisión siempre que respete los derechos y deberes establecidos en la Constitución.
Vayamos por grados. Debe observarse, para empezar, que tanto la laicidad positiva (del cardenal Bertone) como la nueva laicidad (del cardenal Scola) se insertan en el horizonte de la modernidad, del que son expresiones en el plano político-jurídico. Son, en efecto, teorías que ya han encontrado realización (al menos parcial) en la modernidad débil, sea la (aparentemente tal) del americanismo político, sea la de la doctrina politológica del Estado como proceso. En ambos casos, sin embargo, han emergido contradicciones y aporías. Por ejemplo, resulta difícil para el sentido común comprender que se pueda hablar de valores cuando éstos dependen únicamente de la voluntad de la persona. ¿Cualquier opción de ésta sería un valor? Si así fuera los valores no pasarían de un flatus vocis. No podría hablarse, por ejemplo, de valores no negociables. Otro ejemplo: ¿cómo puede el ordenamiento jurídico tutelar y garantizar cualquier creencia? No sería propiamente un ordenamiento, sino que estaríamos ante una contradicción en los términos, el que se hiciese garante de la anarquía como valor. La laicidad positiva, por ello, sería la certificación del nihilismo ético y político, puesto que se le reclama no sea portadora de ningún orden individuado teoréticamente.
Puede entenderse la génesis de esta propuesta si se piensa que la cultura católica combatió (justamente) la laicidad fuerte del Estado moderno. Pero confundir el subrogado con la realidad es una equivocación. La laicidad fuerte, en efecto, tuvo (y tiene) la pretensión de crear un orden a través del ordenamiento. Ha rechazado (y rechaza) hacer del orden la condición del ordenamiento.
La teoría de la nueva laicidad del cardenal Scola es más compleja. Parece, en primer lugar, aceptar la definición de democracia como fundamento del gobierno. La democracia sería el método, pero sobre todo la fuente (respetando el método) de la legitimidad del ejercicio del poder definido político. La política, así, no sería ciencia y arte del bien común, sino poder ejercitado sobre la base de reglas «compartidas». Éstas, a su vez, no serían reglas que compartir porque son tales, sino que serían reglas sólo porque compartidas. El consenso, entendido modernamente como adhesión a un proyecto cualquiera, ¡y la referencia a la Constitución como criterio último resulta significativa!, sería la fuente que legitima el poder. La democracia, para ser más claros, sería en sí y por sí fuente de verdad, por más que parcial y provisional: la decisión de la voluntad popular debería considerarse «racional» no sobre la base de argumentos sino desde el presupuesto de la identidad sociológica y, donde esto no fuera posible, desde el presupuesto de una composición de las diferencias equitativa.
La nueva laicidad parece aceptar, a continuación, la teoría del orden como resultado de la confrontación y, a veces o incluso a menudo, de una lucha. El orden, en otras palabras, sería el producto provisional del armisticio momentá- neo del conflicto. Las instituciones serían contendedores vacíos dentro de los que podría meterse cualquier contenido. Los derechos y los deberes, por tanto, no serían determinación de lo que es justo, sino –al contrario– estarían abiertos evolutivamente a la voluntad de las identidades (criterio de la unanimidad) o al compromiso de las diferencias (criterio de la mayoría): estarían caracterizados por un historicismo sociológico positivizado a través de las normas entendidas como mera voluntad del pueblo y hechas efectivas a través del imperio del Estado. Para comprender la ratio de esta teoría y las múltiples contradicciones en que incurre es ejemplar el «caso español». España, en efecto, desde 1978 tiene una Constitución que reconoce explícitamente al pueblo español la soberanía (poder de decidir con método democrático según una democracia inmanente) y que asigna al Estado formalmente la tarea del «servir» al pueblo ejecutando sus decisiones. Ahora bien, puede preguntarse: ¿Son «racionales» todas las decisiones del pueblo español? Divorcio, aborto procurado, «matrimonio» entre homosexuales, etc., ¿son decisiones o compromisos aceptables racionalmente? Como se ve, la tesis según la cual el árbitro del compromiso como ley suprema de la acción política –según escribe el cardenal Scola[43]– no puede ser en último término sino el pueblo, plantea muchos problemas, porque está caracterizada por un irracionalismo sustancial que pretende adquirir racionalidad en virtud de procedimientos del todo inadecuados para transformar su naturaleza.
La nueva laicidad, finalmente, parece asumir la democracia como instrumento para supraordenar la sociedad civil al Estado, visto necesariamente como Estado moderno. No considera siquiera el problema de la comunidad política que, aun impropiamente, puede asumir la denominación de Estado. Lo que descubre, en todo caso, es el abandono virtualmente definitivo de la política como ciencia ética. De donde sigue una actitud negativa no sólo frente al Estado (cosa comprensible en la tradición de la cultura política católica a causa de la modernidad política), sino también y sobre todo de la política que es instrumento –como sostiene Rosmini en la estela de los clásicos– para conducir a los hombres al bien. Esta actitud negativa es un obstáculo para hacer de la comunidad política el instrumento para la afirmación del derecho como determinación de lo que es justo. En otras palabras, esta actitud cierra cualquier posibilidad de pensar en un orden ético que debe descubrirse y respetarse y que, por esto, una vez descubierto, debe instaurarse también por medio del ordenamiento jurídico. La nueva laicidad es una forma de nihilismo positivo a pesar de las afirmaciones en contrario.
6. La unidad de la modernidad
¿Por qué esta disgresión sobre la laicidad? Porque la laicidad (vieja y nueva, excluyente e inclusiva) constituye la demostración de que es fundado cuanto se ha dicho sobre la naturaleza, sobre las características y sobre las asunciones de la modernidad. La laicidad, en efecto, reivindica abiertamente el «distanciamiento de las esencias»[44], esto es, de la naturaleza de las cosas. Reivindica, así, una serie de libertades de, esto es, una serie de libertades racionalistas: libertad de creencia, libertad de conocimiento, libertad de conciencia, libertad de crítica, etc. Libertades todas que constituyen la esencia de los derechos humanos históricos, que la doctrina del personalismo contemporáneo entiende son derechos de la persona. En la mejor de las hipótesis todo se reduce a procedimiento. Así, por ejemplo, el conocimiento se identifica con el procedimiento lógico (lo que es particularmente evidente en la filosofía analítica contemporánea); la democracia con las reglas del juego (como sostienen, por ejemplo, Kelsen y Bobbio); el bien con lo útil o, subiendo un grado, con el resultado (provisional) de un proceso de compartir (Habermas); el derecho con el proceso (como afirman, entre otros, Satta y Opocher, y algunos de sus discípulos) o, al máximo, con el sentimiento común, esto es, con el reconocimiento (sobre todo a través de la confrontación, que es otro procedimiento menos «jurídico» y más «político» que otros procedimientos jurídico-positivos) de lo que un pueblo o una identidad consideran justo en un momento histórico determinado. Este es el resultado al que necesariamente lleva la modernidad, aunque a través de caminos distintos que –en ocasiones– parecen (pero no lo son) nuevos.
La laicidad expulsa (a veces radical y explícitamente, a veces sólo virtualmente) cualquier residuo de verdad. Tan es así que, desde la cultura laica, pero también desde una cierta cultura católica, se ha sostenido y se sostiene que la misma tolerancia está «superada» y es «rechazable», ya que ésta no permite la plena afirmación del principio de indiferencia, condición esencial para el reconocimiento y el respeto de la libertad negativa que, como se ha dicho, es la primera y más importante reivindicación de la modernidad.
Los distintos rostros con los que se ha presentado y se presenta la laicidad no son negación de su naturaleza. Ni siquiera permiten afirmar que la modernidad tenga una pluralidad de esencias[45]. Para ser concretos, entre la laicidad fuerte (la francesa) y la que parece débil (americana) no hay diferencias sustanciales, aunque desde el punto de visto fenomenológico los efectos sean distintos. Ambas son hijas de la modernidad y tienden a su plena actualización.
Así pues, la respuesta a la pregunta que encabeza el título de este capítulo es negativa: la modernidad no es divisible. Constituye una realidad única que debe comprenderse en sus características esenciales, en las que nos hemos entretenido intentando demostrar que todo esfuerzo tendente a distinguir para recuperar está destinado a fracasar.
[1] En La República (I, 344c) Platón pone en boca del sofista Trasímaco la fórmula siguiente: «Lo que aprovecha al más fuerte, he ahí en lo que consiste la justicia».
[2] Resulta significativa sobre este punto, por ejemplo, la tesis del liberal Hobhouse, a la que se hará mención más adelante. La tesis de la modernidad, según la cual el sujeto es una fuerza vitalista, constituye la negación de la doctrina aristotélica del sujeto, fundada sobre una poderosa observación realista. El sujeto, para Aristóteles, es un animal racional, es decir, está caracterizado por la llamada a (y la capacidad de) valorar y gobernar los instintos y las pasiones (cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco).
[3] La disolución del sujeto comporta la pérdida de su libertad y de su responsabilidad. Lleva consigo, además, la anulación de la ley, a partir de la natural.
[4] Resulta ejemplar para comprender esta cuestión la doctrina de Rousseau, quien exaltando la conciencia acaba por destruirla. En efecto, para Rousseau, la conciencia es una facultad naturalista. Lo que el individuo advierte que es el bien es bueno, mientras que lo que advierte es el mal es malo. No es la razón la llamada a iluminar al hombre; su guía, al contrario, es el sentimiento ciego e instintivo. No deja de ser significativo lo que Rousseau hace decir al vicario saboyano, en polémica con la tradición clásica y cristiana. Cfr. Jean Jacques ROUSSEAU, Émile, IV.
[5] La monumental obra de Cornelio FABRO, Introduzione all’ateismo moderno (2 vol., Roma, Studium, 1969) es, por ejemplo, la documentación y la prueba de la tesis sostenida.
[6] Ha considerado la cuestión, aunque no la haya tratado en su conjunto, Gonzalo Letelier Widow en su tesis doctoral (Autonomia come partecipazione. Un’indagine sulla legge come causa dell’atto umano ovvero sul problema del governo su uomini liberi e uguali, Universidad de Padua, ciclo XXIII, 2011). El autor muestra cómo la norma política «moderna», esto es, la ley como mandato, por consiguiente necesariamente heterónoma, ha ejercido un papel que no siempre ha sido positivo en la indagación del fundamento de la obligación moral, al suscitar el peligro del formalismo ético, ya denuncio por Cristo y practicado por los judíos.
[7] Cfr. Josef RATZINGER, Lettera a Marcello Pera de 4 de septiembre de 2088, en Marcello PERA, Perché dobbiamo dirci cristiani, Milán, Mondadori, 2008, págs. 10-11. Ratzinger (por tanto no Benedicto XVI) se había mostrado abierto al liberalismo desde tiempo atrás. Su revalorización de Locke para la defensa del derecho a través de los derechos humanos no es convincente. Más aún, parece una «lectura» tan generosa hacia el liberalismo que resulta ingenua. Cfr., por ejemplo, Josef RATZINGER, Svolta per l’Europa? Chiesa e modernità nell’Europa dei rivolgimenti, Cinisello Balsamo (Milano), Edizioni Paoline, 1992, passim, pero sobre todo las págs. 42 y sigs.
[8] La cuestión ha sido atentamente considerada en el capítulo II del libro de Danilo CASTELLANO, Razionalismo e diritti umani, Turín, Giappichelli, 2003, págs. 55-76.
[9] Benedicto XVI, en su encíclica Deus caritas est (de 25 de diciembre de 2005), enseña siguiendo a san Agustín que el fin y la regla de la política es la justicia (núm. 28). No, pues, la libertad o la liberación, como sostienen respectivamente la doctrina liberal y la marxista.
[10] Juan Pablo II fue claro sobre este punto: el Estado agnóstico –observó– está destinado a la disolución(cfr. «Discurso a la Unión de Juristas Católicos», L’Osservatore Romano de 5 de diciembre de 1982). Se trata de una enseñanza exactamente contraria a la asumida por la Democracia Cristiana, para la que –como declaró su Secretario político, formado en la Universidad Católica de Milán, Ciriaco de Mitta– el Estado católico es en sí y de por sí intolerante (cfr. Ciriaco DE MITA, Intervista sulla DC, a cargo de Arrigo Levi, Bari, Laterza, 1986, sobre todo las págs. 199-200).
[11] En el interior de la cultura católica hay en curso un articulado debate sobre la cuestión de la laicidad. Juan Pablo II, en una carta a los obispos franceses de 11 de febrero de 2005, pareció hacer propia la laicidad tal y como la asumía la ley de la República francesa de 1905. Benedicto XVI, poco tiempo después, restableció la distancia y una distinción sustancial cuando, recibiendo al embajador de Francia en su presentación de cartas credenciales, afirmó –de conformidad con el magisterio de la Iglesia– que «como ha recordado mi predecesor […] el principio de la laicidad consiste en una sana distinción de los poderes». No, pues, en su separación, como había escrito Juan Pablo II. Pero también desde el punto de vista laicista estamos en presencia de una discusión encendida. Cfr., entre otros, Henri PEÑA-RUIZ, Qu’est-ce que la laïcité?, París, Gallimard, 2003; Giulio GIORELLO, Di nessuna chiesa, Milán, Cortina, 2005; AA. VV. Dibattito sul laicismo, edición a cargo de Eugenio Scalari, Roma, La Biblioteca di Repubblica, 2005.
[12] Cfr. Josef RATZINGER, Homilía de la Santa Misa «pro eligendo pontifice», de 18 de abril de 2005, que ha suscitado un debate vivaz tanto en el mundo católico como en el laico.
[13] La apreciación que consiste en decir que las ventajas del americanismo –concesión a todos del derecho de ciudadanía y, de resultas, la democracia considerada como el mejor régimen– no eran sino aparentes merece algunas observaciones para probar que esta tesis es falsa y justificar el adverbio empleado. La primera consideración que debe hacerse es que el indiferentismo no puede ser criterio ni para la acción individual ni para la acción política. Es en sí una aporía. La segunda observación tiene que ver con una contradicción evidente que viene precisamente a evidenciar, por ejemplo la financiación pública de los partidos políticos: el Estado, al financiarlos a todos, incluidos los que –aunque respeten ciertos criterios formales– se le oponen, concluye por apoyar lo que debería combatir. En cuanto a la observación destinada a desmentir la tesis citada, nótese que el P. W. B. (Psycological War Bureau), que actuaba en Roma en junio de 1944, rechazó por dos veces la autorización al periódico católico L’Alleanza Italiana, bajo pretexto de que faltaba papel (si bien no se hubiera pedido y aun no lo precisara, ya que disponía de una partida). Este hecho prueba que incluso la democracia americana sólo en apariencia reconoce a todos un derecho de ciudadanía. Se cuenta este episodio en Danilo CASTELLANO, De christiana republica, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, pág. 24.
[14] Lo documenta, entre otros, el apéndice al libro de Giovanni SALE, De Gasperi, gli USA e il Vaticano all’inizio della guerra fredda, Milán, Jaka Book, 2005, págs. 279-427.
[15] El prologuista anónimo del opúsculo escribe textualmente: «Es necesario recordar que la terminología leoniana usada en la encíclica ya no tiene valor». No se trata sólo de terminología. Las Ediciones Paulinas, queriendo apoyar a la Democracia Cristiana y reconociendo que ésta apelaba propiamente a la democracia condenada por León XIII, se vieron obligadas a acudir a un argumento historicista en el intento de defender lo indefendible. Se enseñó, así, el erróneo eslogan difundido sobre todo en el seno de la Acción Católica (italiana) de tiempos de Pío XII según el cual «la Iglesia supera sin desdecirse».
[16] Se debe al hecho de que, como decía el padre Calmel y recoge Madiran, el gobierno de la Iglesia olvida con frecuencia la enseñanza de la misma (cfr. Jean MADIRAN, Les deux démoctraties, París, NEL., 1977, pág. 133).
[17] Esta definición de «clericalismo» se debe a Augusto DEL NOCE, «Giacomo Noventa dagli errori della cultura alle difficoltà in politica», en L’Europa, núm. 4 (1970).
[18] No se puede ignorar el peso que para la difusión de esta convicción tuvieron las variadas filosofías de la historia, todas de derivación idealista. Entre las fundamentales se hallan la de Hegel, sobre todo para la parte doctrinal, y la de Croce, sobre todo para la parte histórica, que sostenían que la historia era progresiva y constantemente el camino para la plena realización de la libertad moderna.
[19] La cultura de inspiración protestante y, más en general, gnóstica –como era obvio–, «leyó» y presentó a la Contrarreforma sólo como un movimiento de resistencia a lo nuevo. Apareció, así, defensa del «moho». Las tesis antimodernas de los primeros años del siglo XX no fueron ni consideradas ni comprendidas por los aspectos positivos sobre los que se fundaban. También ellas se vieron como meras tesis de oposición, puramente subordinadas a la modernidad. Por ello, perfectamente inútiles y destinadas en todo caso a ser «perdedoras». Sólo recientemente se ha puesto en marcha un trabajo teorético e histórico de revisión de esta lectura.
[20] Cfr. Giovanni GENTILE, «Il modernismo e i suoi rapporti fra religione e filosofia», Opere, vol. XXXV, Florencia, Sansoni, 1962.
[21] Los historiadores Cognasso, Rodolico, Volpe, aunque desde posiciones parcialmente distintas, vieron todos en el Risorgimento el acontecimiento «nuevo» que liberaba Italia de la «vieja» cultura.
[22] Pueden citarse a título de ejemplo las posiciones y las tesis de quienes se habían formado en los seminarios de la primera mitad del siglo XX. Entre ellos, puede citarse a un hombre de provincias que se hizo abogado e ingresó en la Democracia Cristiana justo después de la Segunda Guerra Mundial. Fue ministro en los primeros gobiernos de la República italiana. No se trata de un «grande», aunque por esta razón sus ideas y sus elecciones son significativas. Hablo de Tiziano Tessitori, que se adhirió al modernismo de la Democracia Cristiana y, coherentemente, aunque en contradicción con su fe católica, hizo el elogio del Risorgimento como revolución, aunque fuera como «revolución popular. Cfr. por ejemplo Tiziano TESSITORI, «Sintesi del 48», en Il 1848 in Friuli, Udine, Del Bianco, 1948, págs. 73 y sigs.
[23] En la traducción italiana, vol. IV, a cargo di Guido Calogero y Carlo Fatta, Florencia, La Nuova Italia, 1941, 1967 (V), págs. 197-199.
[24] Pierre Manent, entre otros autores, sostiene correctamente que «liberal» y «moderno» son términos que se superponen. Cfr. Pierre MANENT, Enquête sur la démocratie, París, Gallimard, 2007, pág. 16. La afirmación puede compartirse sin reservas, por más que el juicio de valor sea diverso.
[25] Cornelio Fabro, en la conclusión de su obra citada Introduzione all’ateismo moderno subraya con vigor el estrecho ligamen que abraza ambos principios: el de inmanencia y el de pertenencia. El segundo, en efecto, como demuestra la experiencia contemporánea, es el desarrollo y la conclusión necesaria del primero. Los que se llaman principio de laicidad del ordenamiento jurídico del Estado y principio de autodeterminación de la persona (que la Corte Constitucional italiana, por ejemplo, entiende que son los dos ejes del ordenamiento constitucional) representan la premisa del ateísmo del ordenamiento. Para la «lectura» de la Constitución italiana como factor de secularización, cfr. Pietro Giuseppe GRASSO, Costituzione e secolarizzazione, Padua, Cedam, 2002.
[26] Cfr. Leonard T. HOBHOUSE, Liberalism [1964], versión italiana, Florencia, Sansoni, 1973, pág. 53. Sobre la cuestión del personalismo véase Danilo CASTELLANO, L’ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, así como ID., «Il personalismo e la negazione della persona», en AA.VV., ¿Una sociedad despersonalizada? Propuestas educativas, al cuidado de Enrique Martínez, Barcelona, Editorial Balmes, 2012, págs. 41-48.
[27] Véase la sentencia de la Corte de Casación francesa (secciones unidas) de 17 de noviembre de 2000, que ha reconocido a un ciudadano –cuya madre había solicitado la interrupción voluntaria del embarazo– el derecho al resarcimiento por haber nacido, aunque con un defecto debido, sin embargo, a la naturaleza y no al médico. Debe subrayarse que el derecho al resarcimiento se ha reconocido al ciudadano recurrente y no a la madre. Así como debe recordarse que el Parlamento francés ha considerado oportuno intervenir para regular en el futuro casos como éste.
[28] Cfr. el Decreto Legislativo 396/ 2000, de 3 de noviembre. El reconocimiento del derecho de dar a luz de incógnito lleva consigo la subordinación de la obligación llamada «de alimentos» a la voluntad de la madre. Ésta, al negar el consentimiento a ser mencionada en el acta de nacimiento del hijo, se libera absolutamente de cualquier deber hacia la criatura a la que ha contribuido a dar vida, eximiéndola de responsabilidad.
[29] Véase sobre el tema Gustavo ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Turín, Einaudi, 1992, passim. El autor ha resumido clara y eficazmente su «lectura» de los derechos humanos en un artículo aparecido en el diario La Stampa de 27 de febrero de 2004.
[30] Cfr. JUAN PABLO II, Lectio magistralis con motivo de la concesión del doctorado honoris causa en Derecho por la Universidad de La Sapienza, de Roma, el 17 de mayo de 2003. Para una exposición más completa de las tesis de Juan Pablo II sobre el tema, véase Danilo CASTELLANO, Razionalismo e diritti umani, cit., págs. 66-67.
[31] Para su profundización, véase Danilo CASTELLANO, Ordine etico e diritto, Nápoles, Edizioni Scientifiche italiane, 2011, págs. 29-44.
[32] DANTE ALIGHIERI, Monarchia, III, 13-16
[33] Sciacca insistió fundadamente sobre la diferencia entre libertad de pensamiento y libertad del pensamiento, demostrando que sólo la segunda permite la metafísica. Cfr. Michele Federico SCIACCA, Filosofia e metafisica, vol. II, Milán, Marzorati, 1962, pág. 244.
[34] Cfr. Antonio ROSMINI, Frammenti di una storia dell’empietà [1834], Turín, Borla, 1968, passim.
[35] No ofrece duda que la laicidad americana asigna una especie de primado al individuo que, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa (y particularmente en Italia) se convertirá en primado de la persona. La laicidad americana, sin embargo, revela contradicciones desde su origen. Por ejemplo, es contradictorio reconocer el derecho a la libertad de conciencia y establecer simultáneamente que el objetor de conciencia al servicio militar está obligado a pagar su «equivalente» (cfr. Constitución de Pensilvania de 1776). Contradicciones que se deben registrar también en nuestro tiempo. Cfr. Danilo CASTELLANO, Ordine etico e diritto, cit., págs. 29-44.
[36] La laicidad francesa es la reivindicación del «derecho» de las identidades (nacionales) de ejercitar la libertad negativa y de darse el «propio» derecho, esto es, el derecho según su voluntad... Sub lege libertas, según esta teoría, significa que la ley es acto de voluntad y por eso determinación de libertad, aunque sea de la libertad colectiva.
[37] Cfr. Augusto DEL NOCE y Ugo SPIRITO, Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?, Milán, Rusconi, 1971, pág. 178. La afirmación es el del primero de los autores en diálogo.
[38] Cornelio Fabro dedicó largos años de estudio y de reflexión al problema, como demuestra su vasta bibliografía sobre la cuestión. Cfr., por ejemplo, además de la obra ya citada Introduzione all’ateismo moderno, por lo menos Tomismo e pensiero moderno, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1969. Véase, para una breve síntesis del pensamiento del autor, Danilo CASTELLANO, La libertà soggettiva. Cornelio Fabro oltre moderno e antimoderno, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, págs. 57-86.
[39] El filósofo de Padua Marino Gentile se ocupó del asunto principalmente con la Il problema della filosofia moderna, I, Brescia, La Scuola, 1951. Aun afrontando el problema desde un punto de vista particular, plantea una cuestión esencial y de notable actualidad. Bastaría considerar, por ejemplo, que la política –a la luz del matematicismo– se convierte en mera ciencia cuántica del poder en vez de lo que es, a saber, ciencia y arte del bien común. Para comprender la importancia de la cosa es suficiente recordar la disputa entre Galileo y Roberto Belarmino; lo que no han entendido los intelectuales católicos, que se han limitado a combatir las tesis de la cultura laica, que también se ha revelado inadecuada para la inteligencia del problema.
[40] Se ha asistido a este intento sobre todo en la última parte del siglo XX. Cada sector de la cultura, en efecto, ha aportado su contribución al proceso: de la filosofía a la teología, de la ética a la política, de la epistemología a la estética. El renacimiento del modernismo ha sido favorecido por un conjunto de factores que encontraron un terreno abonado preparado desde mucho tiempo atrás.
[41] Cfr. Angelo SCOLA, Una nuova laicità, Venecia, Marsilio, 2007, pág. 19
[42] Francesco Mercadante ha dedicado una monografia al problema. Cfr. Francesco MERCADANTE, Il regolamento della modalità dei diritti, Milán, Giuffrè, 1981. Hay que recordar que Rosmini no anula ni empobrece el papel de la sociedad política, frente a lo que algún autor sostiene impropiamente. Rosmini, en efecto, ve en ella «el medio donde el mayor número de los hombres obtiene la perfección de que es capaz» (Antonio ROSMINI, Filosofia della politica, al cuidado de Mario D’Addio, Milán, Marzorati, 1972, pág. 184). Si, por tanto, «no conduce a los hombres al bien, a un bien verdadero y real [...], se hace entonces [...] inútil y dañosa: traiciona su fin natural y necesario» (ibid., pág. 188).
[43] Cfr. Amgelo SCOLA, Una nuova laicità, cit., pág. 30.
[44] Cfr., por ejemplo, lo que ha escrito Giovanni BONIOLO en la introducción al volumen de AA.VV., Laicità, Turín, Einaudi, 2006, particularmente pág. XIV.
[45] Incluso quien ha dedicado gran parte de sus estudios a demostrar que la modernidad es plural, como por ejemplo Samuel Eisenstadt, se ve obligado a admitir que las llamadas modernidades múltiples tienen un rasgo común: la secularización, producto de la aclamada «soberanía de la razón», que en última instancia se convierte en «soberanía de las razones» y, por lo mismo, anarquía intelectual y moral. Cfr. Samuel EISENSTADT, Sulla modernità, Soveria Manelli, Rubettino, 2006.
