Índice de contenidos
Número 539-540
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
¿Ocaso o eclipse de la familia? El matrimonio y su problema fundamental filosófico-jurídico
-
La incidencia de la falta de fe de los contrayentes en la validez del consentimiento matrimonial
-
Algunas reflexiones políticas sobre la naturaleza del matrimonio y la familia
-
Génesis, desarrollo y aporías de la libertad religiosa
-
El callejón sin salida de la libertad religiosa
-
- In memoriam
-
Crónicas
-
El Estado, ¿sujeto inmoral?
-
¿Proceso constituyente en Chile?
-
Dos centenarios peruanos
-
Centenario de Álvaro d’Ors
-
Religión y libertad
-
V coloquio de «Fuego y Raya»
-
Las Universidades entre autonomía y formación
-
La emergencia educativa
-
Fuego y Raya: estudio sobre la Democracia Cristiana
-
Coloquios de «Fuego y Raya»: El castillo de diamante
-
-
Información bibliográfica
-
Miguel Ayuso (ed.), De matrimonio
-
Jean de Viguerie, Histoire du citoyen
-
Brian M. McCall, La corporación como sociedad imperfecta
-
Philippe Maxence (ed.), Face à la fièvre Charlie. Des catholiques répondent
-
Jacek Bartyzel, Nic bez boga, nic wbrew tradycji
-
Danilo Castellano (ed.), Eutanasia: un diritto?
-
Emilio Cervante y Guillermo Pérez Galicia, ¿Está usted de broma Mr. Darwin?
-
Georges-Henri Soutou, La grande illusion. Quand la France perdait la paix (1914-1920)
-
Cristina Martín Jiménez, Los planes del Club Bilderberg para España
-
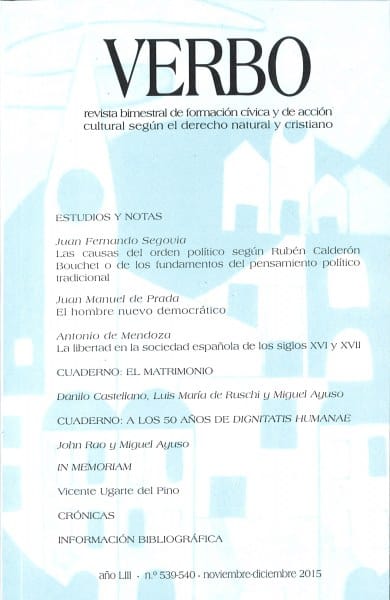
Las causas del orden político según Rubén Calderón Bouchet o de los fundamentos del pensamiento político tradicional
1. Breve biografía intelectual de Rubén Calderón Bouchet
Rubén Calderón Bouchet nació el 1 de enero de 1918 en Chivilcoy, Buenos Aires, y se estableció en Mendoza en 1944, donde completó sus estudios de filosofía, egresando en 1949. Por entonces el ambiente universitario mendocino contaba con jóvenes notables que empezaban a destacar. Guido Soaje Ramos sirvió de elemento aglutinador de ese grupo. Junto al maestro Soaje Ramos (fallecido en 2005) encontramos por entonces a don Rubén filósofo; a Alberto Falcionelli (1910- 1995), el recordado historiador de Rusia y especialista en sovietología, y que fuera gran amigo de Calderón Bouchet; a Dardo Pérez Guilhou, jurista e historiador (nacido en 1916, fallecido en 2012); a Jorge Comadrán Ruiz (1925-2004) y Edberto Oscar Acevedo (1926), historiadores; a Francisco Ruiz Sánchez (1929-1982), filósofo de la educación; a Enrique Díaz Araujo (1934), historiador y abogado; etc. Y también al P. Juan Ramón Sepich (1906-1979), el de los buenos tiempos y la buena doctrina. Grupo notable, que ha dejado su sello en la cultura mendocina y argentina, por la trascendencia de sus trabajos, algunos incluso formando escuela.
Rubén Calderón Bouchet falleció en Mendoza el 4 de setiembre de 2012, a los 94 años. Fue un prolífico escritor y un ávido lector. Su intensa actividad intelectual se sostenía en una profunda vida espiritual. Rubén Calderón Bouchet fue un católico tradicionalista confeso, practicante hasta el final de sus días. Ha sido un ejemplo de la continuidad entre la vida espiritual y la vida intelectual, del asiento de todo sano intelecto católico en una constante oración y vida de la Iglesia.
Convertido al catolicismo ya mayor, era asiduo a los sacramentos y a la Santa Misa. Y cuando el descalabro de la llamada «misa nueva», fue él uno de los que recurrió al P. Silverio Gobbi para preservar el tesoro de la «misa de siempre».
Siendo un católico tradicionalista, su sistema filosófico no podía ser sino el de la filosofía clásica coronada por Santo Tomás de Aquino, a quien permaneció fiel no obstante las renovaciones y las modas. La lectura del Aquinate fue la fuente insobornable de la concepción del hombre y del mundo que tenía Rubén Calderón Bouchet, esto es, una metafísica y una psicología realistas fundadas en la más rigurosa teología.
Como buen tradicionalista, Calderón Bouchet reconocía que sus ideas tenían origen en el hontanar profundo de la tradición cristiana. Seguir la senda que otros pisaron y marcaron como seguro método a la Verdad, eso es la tradición. Es ésta una norma de vida intelectual, moral y piadosa: no llegamos a la Verdad por las novedades sino por la fidelidad a la tradición. Por eso, si no iba directamente a la fuente, a Santo Tomás y/o Aristóteles, don Rubén recurría a textos de reputada confianza. Citaba preferentemente a teólogos y filósofos tomistas.
Rubén Calderón Bouchet dedicó la mayor parte de su obra escrita a la historia, específicamente a la historia del pensamiento político en clave metafísico-teológica. La manera de la interpretación histórica es realista: «la historia explica lo histórico», no en un sentido vulgar o historicista sino hondamente teológico. Calderón Bouchet creía «que toda la historia es sagrada, porque está fundamentalmente constituida por la libre respuesta del hombre a la solicitud divina. Pero en tanto la respuesta depende formalmente de la libre adhesión del hombre, es éste y no Dios quien teje el cañamazo de su destino y se convierte en responsable de su salvación o de su perdición».
Fue don Rubén un historiador católico. La historia se entiende desde un horizonte esjatológico, que es la perspectiva última de la interpretación histórica y, en consecuencia, posee un sentido oculto sólo accesible a Dios. El historiador no podrá jamás acabar el sentido de la historia, porque existen misterios sólo reservados a Dios. Pero sí puede saber del insondable trasfondo sobrenatural del acontecer histórico que reclama en él de un saber y una visión semejantes, contrapuesta a la historia escrita con tinta ideológica. «Efectivamente, un conocimiento de la sociedad humana –escribió– que prescinda paladinamente de toda referencia teológica o metafísica sólo puede hacerse en el contexto de una ideología que haya previamente anulado el valor de esos saberes».
La historia es el despliegue de la libertad humana, que se define radicalmente como respuesta al amor de Dios. Entender la historia es entender la libertad humana que se adhiere al llamado amoroso de Dios o lo desprecia. El verdadero saber histórico está cortado verticalmente por esa dimensión esjatológica de la que depende el sentido de la vida humana y del humano quehacer. Sólo eso bastaría para definirlo como tradicionalista, en un mundo en el que avanza a pasos de gigante la sordera para con lo divino, porque el hombre moderno, tal como él lo advirtió, «no tiene oídos para el casto y silencioso rumor de lo divino». Se quiere acusar a Dios de haberse vuelto silencioso en nuestros días, cuando en realidad hemos perdido el don de escuchar a Aquél que nos habla en la intimidad del corazón.
Es que el mundo moderno, malcriado por la revolución, rechaza la especulación y se dedica a la producción. ¿Cómo, entonces, responder a este abajamiento de lo humano al consumo inmoderado y a las pasiones desbordantes? El católico tiene una sola y única respuesta que está en el apego piadoso a la enseñanza tradicional de la Iglesia, esto es: a la conservación de la fe de los Padres, preservada casi invariable por el Magisterio hasta antes del Concilio Vaticano II, pues sólo la Iglesia Católica puede devolver al hombre el oído para las cosas de Dios y la metafísica con la que entender la creación. Que es tanto como devolverle la esperanza, no en la historia, sino en la promesa divina.
Mientras tanto, en nuestro peregrinar, tenemos que habérnoslas con una ciudad desordenada que imposibilita la esperanza y el reinado de Nuestro Señor. El católico necesita de una solución política y la respuesta habrá que buscarla en ese Magisterio –especialmente el del siglo XIX hasta San Pío X, sin olvidar la Quas primas de Pío XI– más también en los escritores católicos contrarrevolucionarios. Rubén Calderón Bouchet tuvo predilección por los franceses: De Bonald, De Maistre, Rivarol, Mallet du Pan, Albert de Mun, Villeneuve Bargemont, La Tour du Pin, Armand de Melun, Blanc de Saint Bonnet, Charles Péguy y Charles Maurras. Pero también por los españoles, en especial Balmes, el P. Ceferino González, Donoso Cortés, Juan Vázquez de Mella, Ramiro de Maeztu y tantos otros…
El oído contrarrevolucionario atento a la Revelación, descubre sus raíces en una tradición que supera el linde de lo histórico, remontando su origen fuera del tiempo. Este vector teológico de la política contrarrevolucionaria se llama tradicionalismo, porque el verdadero tradicionalismo trasciende lo humano. Recurriendo a las ideas de Vázquez de Mella, Calderón Bouchet ensaya un concepto de tradición de raigambre agustiniana: «La tradición –escribe– es la Palabra de Dios que vive entre los hombres y conforma la existencia humana, cuando es aceptada, en todas sus dimensiones tanto privadas como sociales. Cuando el hombre se aparta de la Palabra no sólo compromete su destino eterno, sino que, con toda seguridad, destruye también su salud natural».
La tradición refiere un tesoro que el hombre custodia pero que él no ha creado. Su autor es Dios; de ahí que se le deba especial deferencia y piedad. Porque, a la luz de la tradición revelada, en el principio fue el Verbo, es decir, «la Palabra de Dios que es el instrumento creador de la Suprema Inteligencia y la luz fundacional que resplandece en el fondo de todas las esencias». La veneración de la tradición es un deber que el hombre tiene, no para con la historia, sino para con Dios, porque la tradición dice primeramente de su autor, del tradens: quien trasmite el traditum, autoridad indiscutible. «La tradición se funda en la autoridad de Dios o no existe».
La tradición, como legado divino, no permanece en el aire sino que tiende a encarnar, a tomar cuerpo en las naciones. «Tiene una historia –dice Calderón Bouchet– de carne y sangre, una lengua y un país». Los elementos tradicionales que una comunidad venera, que dicen de su continuidad histórica, son los formados en torno a la inspiración de la Palabra divina y modelados de acuerdo a la idiosincrasia de cada pueblo. Pero para que estos elementos lleguen a considerarse tradicionales deben tener real vigencia histórica, ordenando la vida privada y pública de los hombres; de modo tal que su desaparición produciría también la del sujeto que la mantiene viva, su pueblo.
Entramos, entonces, en el despliegue político de la tradición: es la tradición la que da unidad espiritual a una nación, recreando las condiciones de la convivencia política y comunicando vida sobrenatural a sus instituciones. Por eso mismo la tradición es inseparable de la fe, al punto que la continuidad de la tradición depende de la permanencia en la fe. La revolucionaria agresión a la fe subvierte la tradición: al tratar de consolidar la ciudad sobre bases puramente naturales y convencionales, el viejo orden tradicional es sacudido primero y, luego, demolido.
El tradicionalismo como reacción política encauza el movimiento contrarrevolucionario desde y hacia un fin de orden sobrenatural, por eso tiene una singularidad dentro de las fuerzas resistentes a la revolución, peculiaridad que le hace la más perseverante potencia contrarrevolucionaria.
Don Rubén Calderón Bouchet fue católico a carta cabal, sin cortapisas. Por lo mismo fue tradicionalista; y por católico tradicionalista, en este mundo puesto patas para arriba por la revolución, fue contrarrevolucionario.
2. Sobre la ciencia política tradicional
Sobre las causas del orden político fue editado en Buenos Aires por Nuevo Orden en 1976 y es, en la vasta producción intelectual de Rubén Calderón Bouchet, un libro excepcional, dedicado a filosofía política, no en clave histórica, sino metafísica y, dentro de ésta, específicamente ontológica. Su tema mismo lo convierte en un texto que no posee la agilidad ni la facilidad de lectura que otros del autor; exige del lector una inteligencia despierta –al mismo tiempo que cultivada o que desee cultivarse– y una atención constante para comprender la densidad y la profundidad de las materias que rondan el ser de la política. Porque la comunidad política es estructuralmente compleja –aunque ilustrados e ideó- logos quisieron simplificarla– y escapa a toda reducción.
Lo primero, entonces, consiste en precisar qué tipo de saber es el de la política. En otras palabras, definir el objeto o la realidad en estudio partiendo de sus «fronteras ónticas», es decir, situándolo en el orden real. Imposible tarea para los empiristas y los seguidores del método inductivo, porque carecen de una «unidad intelectual en la apropiación de la multiplicidad de lo real» (pág. 9). Se trata de apreciar el orden, como estructura inteligible, y sus relaciones a través de sus causas, que es verdadero conocimiento filosófico; es decir, el definir y el demostrar, que es diferente según se trate de la filosofía natural y la metafísica (que consideran el orden real dado y lo demuestran por todas sus causas); de las ciencias que tratan de entes de razón, como la lógica y las matemáticas (que definen a partir de la causa formal); o de las ciencias morales o prácticas, que tratan de una forma realizable, impuesta por la acción, en orden a un fin o bien (y que aunque existe una prioridad de la causa final, también definen por las cuatro causas).
Pero, en virtud del carácter analógico de las causas y de su mutua reciprocidad, cada una de ellas origina un orden propio. La forma del orden particular de los entes morales viene dada por la actividad moral del agente (causa eficiente), no se trata de una substancia ya existente (materia ex qua) sino que el sujeto es quien se comporta como algo en quien, por la acción misma, se alcanza una nueva perfección (materia in qua), que disponemos nosotros mismos por nuestros propios actos (pág. 11). De modo que las ciencias morales, entre ellas la política, dependen de la antropología: el político debe tener conocimiento del alma humana, afirma Calderón Bouchet (pág. 12), siguiendo al de Aquino.
3. La sociedad política
Están así dados los elementos para la definición de lo social. El punto de partida es la innegable existencia de la sociedad, es decir, la experiencia de lo social; la sociedad puede describirse como una reunión de hombres relacionados entre sí, una pluralidad que posee cierta unidad y estabilidad, dirigida a la persecución de un objetivo común.
Pero la filosofía requiere dar una definición real, no nominal, que dé cuenta del tipo de unidad que es lo social, esto es, que vaya más allá de lo social como una relación predicamental, histórica o fáctica, hasta alcanzar una definición de lo social como relación trascendental fundada en las tendencias naturales del hombre.
He aquí la diferencia entre la sociología y la filosofía práctica; aquélla describe hechos útiles a la tarea política sin hacer juicios de valor; ésta, desciende de los primeros principios de la praxis política hacia las conclusiones concretas de una acción situada, circunstanciada, que actualiza libremente –es decir, inteligente y voluntariamente– esos principios operativos naturales. Luego, para la filosofía práctica, la acción humana que llamamos política tiende a la consecución prudencial de un orden virtuoso que es –tanto de la persona que obra como de la sociedad– un bien común.
4. Tres corolarios
Hasta aquí, en el capítulo I, Calderón Bouchet no ha hecho sino diferenciar, en apretada síntesis, el conocimiento político imperante en el siglo XX por la influencia de las ciencias modernas –que se interesan por las causas productivas y/o las materiales– de la filosofía política clásica que atiende la multiplicidad de causas, siguiendo el magisterio de Aristóteles completado y jerarquizado por el de Santo Tomás. De donde se pueden extraer, cuando menos, tres corolarios.
El primero, es que la política no es un fenómeno, una superficie o corteza, una piel, sin arraigo en el hombre, sino un obrar humano enraizado en su naturaleza; y por lo tanto, una esencia. El segundo, es la imposibilidad de separar el problema político del ético (que a su vez, posee sustento metafísico), porque aquél sólo tiene respuesta en la consideración del orden de los fines. El tercero, que siendo la política praxis humana ordenada al bien humano, su ciencia es un saber práctico que discurre entre diversos niveles, unos más abstractos y otros más concretos, unos dotados de mayor certeza que otros, concluyendo en la praxis misma gobernada por la prudencia.
5. Síntesis del libro
Nutridos de estos rudimentos básicos, Rubén Calderón Bouchet se adentra en el estudio diligente y profundo de las cuatro causas del orden político, que va considerando en sus relaciones mutuas o recíprocas en los restantes nueve capí- tulos del libro. Comienza por la causa eficiente (II) y prosigue con la causa final (III y IV), penetra en la causa formal y se explaya acerca de la causa material (V y VI), para luego poner todas ellas relacionadas en el esclarecimiento de problemas centrales del saber acerca del orden de la vida polí- tica: la autoridad (VII), la legitimidad del poder (VIII), la libertad y las formas de gobierno (IX) y, finalmente, el poder y su deformación revolucionaria (X).
Seguir cada uno de estos capítulos y exponer las ricas observaciones y las profundas disquisiciones del autor, resulta inconveniente a la naturaleza de una introducción, que por definición debe ser acotada y servir de presentación al lector para que haga él su trabajo. Me limitaré, entonces, a detenerme en algunos aspectos que considero relevantes, ya porque distinguen a Rubén Calderón Bouchet como pensador católico, ya porque resultan de notable actualidad no obstante el casi medio siglo trascurrido.
En concreto, el error respecto del fin es el más grave porque el fin es la causa de las causas, esto es el principio explicativo del ser que da razón de todo el ser en la medida que todas las otras causas se ordenan a su propósito. El pensamiento político tradicional ha afirmado siempre que el fin de la comunidad política es el bien común; en los últimos tiempos, empero, el concepto de bien común ha sido distorsionado, asimilándolo a un conjunto de medios que sirven al bien de la persona. Es la tesis personalista, que ha penetrado hasta en el magisterio de la Iglesia y que tiende a una autonomía del orden humano, introduciendo una división del fin del hombre. Calderón Bouchet tenía muy presente la gravedad de este error y buena parte del libro la dedicó a refutarlo.
6. La refutación del personalismo
No hace mucho, un conocido que había participado de un congreso anual de la Sociedad Tomista Argentina se quejaba de que se remozara la vieja polémica de tradicionalistas y personalistas que, me decía, estaba agotada. Es una antigualla el volverse contra Maritain, cuestión superada –argumentaba–, porque el católico debería de ocuparse de los nuevos problemas de la política. Por supuesto que no le di la razón, porque entre los desvaríos del pensamiento católico hodierno está el haber dado patente de corso a los personalistas contra la tradición y el magisterio.
Aquella vieja disputa sostenida, entre otros, por Jacques Maritain y el padre Eschmann, de un lado, y Charles de Koninck y el padre Julio Meinvielle, del otro, tenía su razón de ser en dos órdenes: primero metafísico (la extraña distinción entre persona e individuo en Santo Tomás) y luego político, en torno al fin de la comunidad política, el bien común. Por supuesto que estos momentos de la querella trajeron sus coletazos: el concepto fenomenológico existencialista de persona, la libertad y los derechos humanos como reflejos de su dignidad, la autonomía de lo temporal como corolario de la autonomía humana, la libertad de religión a consecuencia de la laicidad de la política, etc.
¿Cuál es el error personalista? «Como las personas son las substancias más nobles y los bienes espirituales simples accidentes, resulta fácil –sintetiza Calderón Bouchet–, en una comparación superficial, establecer la superioridad entitativa de la persona» (pág. 61).
De esta trasposición del orden del ser al del obrar, de lo ontológico a lo moral, se desenvuelven ciertas afirmaciones erróneas que Rubén Calderón Bouchet considera detenidamente (pág. 78-83) y que nosotros abreviamos: Primera, la persona humana posee una dignidad ontológica que la impide ser considerada parte de un todo. Segunda, la persona, en razón de su libertad, está fuera y por encima de orden universal, es causa de sí misma y no se ordena a otro bien que el propio. Tercera, si se predica la primacía del bien común se lo hace, no respecto de las personas, sino de la sociedad. Cuarta, la felicidad de la persona singular no depende de la felicidad de las otras personas, por lo que el carácter social de la beatitud es secundario. Quinta, si la sociedad es un accidente y la persona una substancia, el bien de la substancia (bien propio) es superior al bien del todo social. Sexta, estando el orden práctico subordinado al orden especulativo, aquél se ha de someter al fin especulativo de la persona que es la contemplación de Dios. Séptima, la ciudad es creada arbitrariamente por el hombre como un medio a su servicio. Octava, que es como el colofón del personalismo: la ciudad ha sido hecha para el hombre y no el hombre para la ciudad.
La base metafísica del personalismo es la especiosa distinción que Maritain dice descubrir en Santo Tomás, entre individuo y persona, y que lleva a escindir al hombre en su individualidad y su personalidad, entre su corporeidad por la que pertenece a la sociedad y su espiritualidad y libertad que sólo se deben a Dios. Distinción que, como bien ha visto Calderón Bouchet, reposa en una falacia kantiana, y que conlleva separar lo natural de lo sobrenatural, diferenciar dos fines en el hombre sin subordinar el natural al sobrenatural, fundar la autonomía de los diversos órdenes humanos, reducir el bien común inmanente a los derechos humanos, justificar el Estado laico, la libertad de religión y la separación de Iglesia y Estado.
La posición de Maritain y sus epígonos puede juzgarse en sus consecuencias, pero antes que todo en cuanto al argumento de autoridad en el que reposa: es una doctrina tomista, se dice. Frente a esto, yendo a las fuentes tomasianas y apoyado en los críticos del filósofo francés, Calderón Bouchet concluye: «Santo Tomás no divide al hombre en individuo y persona. Asegura el carácter particular e indiviso de la persona y pone de relieve su perfecta individualidad pues en tanto dueña de sus actos, la persona es “aquello que en sí es indistinto y distinto de los otros”» (pág. 86).
Partiendo de la metafísica tomista sobre el ente y sus determinaciones esenciales, teniendo presente la distinción entre substancia y accidente, y fijando la atención en las relaciones entre ser y bien –que difieren según se las considere secundum rem o secundum rationem, es decir, no como distinción real sino de razón o concepto– puede esclarecerse la relación entre individuo o persona, bien y sociedad. Escribe en tal dirección Calderón Bouchet: «El individuo humano, como parte de la sociedad, en tanto realidad substantiva es un ente absoluto, porque posee el ser en sí, con independencia de todo otro ente. Pero, en tanto carece de aquellas perfecciones que sólo puede darle la consecución del bien absoluto, se dice de él que es un bien relativo. La sociedad, en tanto accidente, es un ente relativo, porque su ser depende de la substancia individual humana. Considerada como fin es un bien absoluto, porque colma a las substancias individuales de las perfecciones necesarias para alcanzar el último fin» (pág. 50).
En otras palabras: en el orden conceptual de los trascendentales, el ser precede al bien (porque éste añade algo al ser), más no en el orden moral y político, en los que el bien perfecciona al ser porque es la razón (causa) inmediata de la acción. La noción del bien es el primer concepto de la razón práctica y el fundamento de la ciencia práctica, por lo tanto, de la política.
Luego, una a una caen las objeciones personalistas. Primera: en el orden social es tan importante la dignidad moral como la ontológica; hasta se podría decir que es más importante la dignidad moral, porque a la política interesa más el hombre bueno que el hombre a secas. Segunda: esa libertad o autonomía declamada de modo absoluto, a más de políticamente falsa (el hombre es un ser social por naturaleza), contiene «el agravante metafísico de concebirlo en proceso de autorrealización», afirma Calderón Bouchet (pág. 79). Tercera: la división entre bien de la persona y bien de la sociedad desconoce que la comunidad del bien común se funda en el ser y, por ello, es análoga «con analogía de proporcionalidad propia o extrínseca»; de donde se sigue que «participar» en la comunidad del bien significa, para la persona (el participado) alcanzar la perfección, «recibiendo por difusión el bien propio del ente que se comunica». El bien común perfecciona a la persona, no exteriormente, sino mediante una serie de acciones que comprometen «el ejercicio de las perfecciones de muchas personas mancomunadas» (pág. 80). Cuarta: el personalista confunde «la comunidad del bien objetivo con la del subjetivo», pues el bien –por ser común y difusivo– no está hecho para el goce privado aunque sólo uno o unos pocos gocen de él. Quinta: se nota claramente aquí el error de comparar valorativamente una realidad que pertenece al nivel especulativo (la persona como sustancia) y otra que pertenece al orden práctico (el bien y la sociedad como accidentes). Calderón Bouchet, en párrafo extraordinario, demuele la falacia diciendo que, si a la sociedad se la considera en función del dinamismo moral que la produce, «es acto, perfección segunda y bien absoluto del movimiento incoado en la substancia individual, sujeto y soporte sustentador de ese acto» (pág. 81). Sexta: la beatitud, la contemplación del bien absoluto que es Dios, es comunicable a todos los hombres y constituye un bien común, el supremo bien común. Haciendo extensiva la crítica cuarta, deberá decirse que la persona goza del bien pero sin restarle nada en lo que el bien tiene de comunicable y sin quitar a la persona «la necesidad de organizar socialmente su ascenso a Dios» (pág. 82). Séptima: es una tesis típicamente liberal afirmar que la sociedad es creación arbitraria de los hombres (contractualismo) para su provecho, olvidando la naturaleza social y política del hombre, que es causa eficiente del orden político. En consecuencia, «el hombre debe a la sociedad todo lo que es –agrega Calderón Bouchet–, en lo bueno y en lo malo, se depende del próximo derredor social mucho más de lo que se presume» (pág. 83). Octava: también a modo de corolario de toda la argumentación, se observará que la sociedad es un bien que nace del esfuerzo de muchas generaciones y que posee la razón de participable para todos sus miembros; luego, «la ciudad existe para el hombre, es verdad, pero el hombre, en lo que tiene de más humano, no puede existir fuera de la ciudad» (pág. 83).
7. La recta interpretación del bien común
No obstante la falsedad teórica del personalismo, ha hecho carrera entre los católicos hasta un punto tal que la doctrina de la Iglesia ha sido subvertida. Hemos tenido papas personalistas y el magisterio hoy se repliega en esa «nueva Cristiandad» que confunde el bien común con los derechos humanos; que, pregonando la libertad religiosa, abona la sana laicidad, en aras de la autonomía de las realidades temporales, rematando en la separación de la Iglesia del Estado y la exclusión de la religión de los fines políticos.
Sin embargo, siendo falso el principio del que se parte –el error personalista–, son falsas sus derivaciones o conclusiones.
Dios es el bien común por antonomasia no sólo porque como Creador de todos los seres es causa eficiente de todas sus perfecciones, sino también en razón de Fin Último de las creaturas «en función del cual son actualizadas las perfecciones segundas» (pág. 61). «En el orden sociopolítico –escribe Calderón Bouchet– el fin último objetivo es el bien común absoluto. Todos los otros bienes sociales, fines intermedios o próximos, son honestos en tanto participan de la honestidad analogante del bien común absoluto» (pág. 57). En otras palabras: «La causa final última del orden social es Dios y en esta perspectiva se presenta como un bien común trascendente y principio uno en virtud del cual se ordena la actividad mancomunada de los hombres. Como algo participa del bien en la medida de su asimilación a la bondad primera, una sociedad política será tanto más perfecta cuanto más favorable resulta a los hombres hallar en ella los bienes ordenados al fin último» (pág. 59).
Acabamos de afirmar que Dios es la causa eficiente primera (o remota) del orden político y que, teniendo razón de fin último, las creaturas (en este caso, los hombres) actúan como causas segundas dentro del orden dispuesto por ese fin. Y, en este otro sentido, también se ve que el bien común trascendente es la causa final del orden político. Pues si el hombre es causa eficiente segunda (próxima, también llamada propia y principal) de la comunidad política, ésta debe proveerlo «con un bien adecuado a su naturaleza específica, un bien espiritual para colmar la tendencia de su voluntad», escribe Calderón Bouchet (pág. 105)
De aquí se sigue el error de la filosofía moderna que reduce la finalidad de la comunidad política ya a la seguridad individual (herencia de Hobbes que tomaron los Estados liberales y remataron los totalitarios), ya al goce de los derechos individuales (legado de Locke que asumen los Estados liberal-democráticos hodiernos). Porque en ambos casos, se amputan las tendencias o inclinaciones de la naturaleza humana: en el primero, en tanto y cuanto se atiende sólo a la subsistencia (que es común a todas las sustancias); en el segundo, pues no va más allá de la preservación del individuo y la especie (que es lo propio de los animales).
Sin embargo, cuando Santo Tomás estudia esas tendencias básicas, a las dos mencionadas añade otra peculiar de los hombres que le viene de su naturaleza racional-espiritual: la inclinación de ésta «a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad». El bien común, por tanto, promueve el ser (existir), lo conserva (subsistir) y lo perfecciona (vida buena), en la medida que su consecución comporta la colaboración del gobierno con los diferentes órdenes sociales para que desarrollen sus propias funciones y alcancen sus fines particulares.
En el orden natural de la política, esas inclinaciones básicas del ser humano son los presupuestos de la recta ordenación de la sociedad política porque operan como exigencias de su fin, el bien común. La doctrina católica, con Santo Tomás de Aquino, afirma que «como el bien tiene razón de fin, y el mal, de lo contrario, síguese que todo aquello a lo que el hombre se siente naturalmente inclinado lo aprehende la razón como bueno y, por ende, como algo que debe ser procurado, mientras que su contrario lo aprehende como mal y como evitando. De aquí que el orden de los preceptos de la ley natural sea correlativo al orden de las inclinaciones naturales». Esto es, la razón proporciona la primera concreción de ese contenido de valor universal, captando como buenos los fines a los que apuntan las inclinaciones primarias de la naturaleza.
Es cierto que siendo Dios bien común trascendente de las personas y de la sociedad política, tiene el hombre un bien propio inmanente (como también un bien privado o individual) y la comunidad política posee un bien común inmanente a sus miembros; pero entre ellos existe un orden que dice de la causalidad universal del bien común absoluto y trascedente, pues, como enseña Santo Tomás, el orden de la causa inferior está contenido en el orden de la causa superior. Luego, siendo el hombre sociable por naturaleza, no puede haber un bien propio que no sea parte del bien común, porque el hombre es parte de la sociedad: «El bien de una totalidad de orden es el mejor bien de cada una de las partes», porque Dios ha dado a sus creaturas una naturaleza proporcionada al universo de la creación (págs. 64-65).
Se trata de una doble relación: el bien propio no puede alcanzarse apartado de su ordenación al bien común, tanto como el bien común no puede realizarse impidiendo a las partes alcanzar las perfecciones que les son propias. Son dos formas de corrupción del bien común. En el primer caso, estamos frente a la concepción liberal individualista que, con matices, se reproduce en la versión personalista que se ha criticado; en el segundo, enfrentamos la concepción totalitaria colectivista. Una y otra corrupción han nacido de la revolución, que destruye los órdenes intermedios –porque niega los lazos que unen al hombre con la sociedad, el mundo y Dios– en provecho del poder centralizado (pág. 67), diríamos: en beneficio del Estado moderno sea en su versión liberal sea en la colectivista.
dos o tres bienes distintos, porque el concepto de bien común es análogo, con analogía de proporcionalidad propia, es decir, una unidad que comprende la diversidad, unidad de lo diverso a través del concepto de orden. De modo que, si los actos perfectivos de cada hombre son personales, para alcanzar su plenitud dependen de la diversidad de grupos que informan el orden social y político. «En el pensamiento tomista –afirma Calderón Bouchet– el bien común tiene su analogado principal en Dios. Dios es bien trascendente a la persona singular y al bien común inmanente de la sociedad» (pág. 95).
No puede decirse, entonces, que el individuo sea el fin último del Estado, como cree el liberalismo y repite el personalismo; y tampoco que el Estado sea el fin último, como proponen los totalitarismos o los estatismos. En el pensamiento católico el fin de la comunidad política guarda relación con el fin último del hombre. «El orden sociopolítico –concluye Calderón Bouchet– está ordenado al fin último que es Dios», mas no como consecuencia de la perfección personal sino como un bien «que la persona singular debe alcanzar viviendo la plenitud de su naturaleza social y de la gracia santificante» (pág. 97).
8. Seis corolarios
Luego es de lamentar que, por una equívoca concepción de la persona humana y una errónea noción del bien común, el Magisterio de la Iglesia post-conciliar poco tenga ya que ver con la recta y tradicional doctrina católica.
En primer término, porque el bien común no puede confundirse con los derechos humanos y la ley natural con la ley de los derechos del hombre. En segundo lugar, porque la libertad religiosa está reñida con el verdadero concepto de bien común; en todo caso, debería volverse al concepto católico, no al liberal, de tolerancia. En tercero, porque es falsa, por equívoca, la teoría de la sana laicidad, más aún cuando se la entiende como separación de ámbitos. Cuarto, porque la verdadera interpretación del bien común rechaza la especiosa afirmación de la autonomía de las realidades temporales pues –tanto por la causalidad final como por la agente– toda realidad depende de Dios. En quinto término, porque no habiendo tal autonomía de lo político y civil, es desastroso preconizar la separación de Iglesia y Estado como tesis. Sexto y final, porque la política rectamente entendida tiene una finalidad religiosa, no en el sentido que competa a la sociedad política la procuración directa de la salvación de las almas, sino porque debe poner un orden comunitario en el que el hombre pueda alcanzar su fin último con la asistencia de la Iglesia.
9. La causa final, causa de las causas
Sabemos, como enseñan los clásicos, particularmente los escolásticos, que «el fin es la causa de las causas» y que, siendo la causalidad de todas las causas, el fin especifica los medios, es la razón de ser de los medios y su criterio de verdad práctica. Luego, el bien común pone orden –causa y ordena– las demás causas de la comunidad política. A partir de este esclarecimiento, se pueden abordar las restantes causas que Rubén Calderón Bouchet trata en el libro que estamos comentando.
Primero, la causa material, que es el hombre como sujeto del orden: la persona humana es la materia in qua, en la que, es decir, la materia receptora del orden político. Pero no es el hombre aislado o un conjunto de individuos yuxtapuestos, sino los hombres con sus relaciones coexistentes a la sociedad política: su cultura, sus costumbres, sus hábitos comunitarios, su lengua, su país; esto es, la materia circa quam, acerca de la que se dice el obrar virtuoso humano.
Siguiendo el texto (especialmente el capítulo VI) podría decirse que Calderón Bouchet distingue la materia remota del orden político, que es el hombre, de la materia próxima, que no es sino el entendimiento humano, en tanto apto para recibir la impronta de la compleja trama de relaciones, distribuida en un variado conjunto de órdenes comunitarios que coexisten en la sociedad política. El hombre, con su capacidad intelectiva, constituye la causa mediata, pues la inmediata serían todas las formas intermedias de la sociabilidad (familias, municipios, provincias, regiones, asociaciones profesionales, etc.), lo que suele llamarse cuerpos intermedios.
Luego, la causa formal y distintiva de la sociedad política, que Calderón Bouchet define clásicamente como la unidad de orden, porque la sociedad política no tiene una forma sustancial sino accidental: es un accidente que obra sobre la materia in qua y le imprime un modo de ser determinado. Los distintos tipos o las diversas especies de órdenes dependen de la totalidad de las causas (págs. 18-19); sin embargo es el fin la causa preponderante, porque la formalidad intrínseca de la acción moral depende del fin (pág. 109). De aquí que no sólo la autoridad sino principalmente el derecho, es decir, lo justo, integren la causa formal de la sociedad política, porque no es ésta cualquiera forma de convivencia sino la de un orden justo.
Es decir, lo político no es constitutivo de la esencia humana porque no es una perfección primera (no es forma sustancial); es una perfección segunda que se funda en la misma naturaleza humana (es forma accidental). Lo político depende de esa naturaleza como un accidente propio, en tanto tiene su origen en la disposición operativa natural a la convivencia (pág. 108). Sintetiza Calderón Bouchet: «El orden político es una forma accidental cuyo sujeto es la disposición inteligente y voluntaria en las relaciones del hombre singular, con los otros hombres para realizar la vida perfecta» (pág. 100).
Finalmente, ahora se hace más comprensible la causa eficiente productora de la sociedad política. Calderón Bouchet no desconocía que algunos tomistas atribuían la causa agente al gobierno, porque ordena la comunidad y la dirige, en unidad, al fin. Sin embargo –y creo que con más solvencia y mejor criterio– distinguió (págs. 24-25), en primer lugar, una causa eficiente remota, que es la misma naturaleza humana, en tanto social y política, en su tendencia a completar su realización; esto es, la natural politicidad del hombres es creadora o per se, porque no obra accidentalmente sino movida por su propia virtud y por lo mismo produce el efecto por sí. En segundo lugar, una causa eficiente próxima, que es el hombre concreto, situado en una sociedad coexistente determinada, en un momento histórico preciso, y dotado de un dinamismo moral proveniente de las influencias (buenas y malas) de su entorno físico y sociocultural. Es una causa productora, segunda o por participación, en tanto que opera a través de los diferentes medios de la vida colectiva, como realización de actos de convivencia, o la fuerza o energía que aúna a las personas y grupos sociales, las instituciones.
La causa eficiente inmediata es el intelecto humano, por tratarse de la potencia ordenador de las acciones de los hombres hacia el bien común. Pero hay también causas eficientes instrumentales, al servicio de la causa eficiente principal, que ponen en acción esa naturaleza sociable y política; por caso, las variadas instituciones, las diversas leyes, los usos y las costumbres, etc., que permiten al intelecto práctico elegir lo conveniente al fin.
10. Palabras finales
Tiene ya el lector un panorama –sé que incompleto– de las riquezas que encierra este libro. Está advertido del esfuerzo intelectual que deberá hacer en su lectura. Pero, más importante todavía, sabe que va a adentrarse en las verdades tradicionales de la filosofía política acerca de las causas de la comunidad política, y que éstas –en especial por la dignidad singularísima de la causa final– están en colisión con las cosas que se dicen hoy en día en buena parte de los círculos católicos.
No creo exagerar si, junto a ese esfuerzo intelectual que deberá hacer para comprender los fundamentos teoréticos del orden político católico, también tendrá el lector que decidirse, es decir, tomar una decisión práctica, moral, en cuanto a la realización de la ciudad católica. Quiera Dios que la inteligencia católica, iluminada por las verdades tradicionales, se ponga al servicio de Cristo Rey.
Al concluir, quiero agradecer a la familia de Rubén Calderón Bouchet, especialmente a sus hijas Mariana Calderón de Puelles y Elena Calderón de Cuervo, el haber confiado en mí para escribir, nuevamente, sobre su padre. Y también a los amigos mendocinos que leyeron y comentaron la presentación de esta reedición de Sobre las causas del orden político.
