Índice de contenidos
Número 539-540
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
¿Ocaso o eclipse de la familia? El matrimonio y su problema fundamental filosófico-jurídico
-
La incidencia de la falta de fe de los contrayentes en la validez del consentimiento matrimonial
-
Algunas reflexiones políticas sobre la naturaleza del matrimonio y la familia
-
Génesis, desarrollo y aporías de la libertad religiosa
-
El callejón sin salida de la libertad religiosa
-
- In memoriam
-
Crónicas
-
El Estado, ¿sujeto inmoral?
-
¿Proceso constituyente en Chile?
-
Dos centenarios peruanos
-
Centenario de Álvaro d’Ors
-
Religión y libertad
-
V coloquio de «Fuego y Raya»
-
Las Universidades entre autonomía y formación
-
La emergencia educativa
-
Fuego y Raya: estudio sobre la Democracia Cristiana
-
Coloquios de «Fuego y Raya»: El castillo de diamante
-
-
Información bibliográfica
-
Miguel Ayuso (ed.), De matrimonio
-
Jean de Viguerie, Histoire du citoyen
-
Brian M. McCall, La corporación como sociedad imperfecta
-
Philippe Maxence (ed.), Face à la fièvre Charlie. Des catholiques répondent
-
Jacek Bartyzel, Nic bez boga, nic wbrew tradycji
-
Danilo Castellano (ed.), Eutanasia: un diritto?
-
Emilio Cervante y Guillermo Pérez Galicia, ¿Está usted de broma Mr. Darwin?
-
Georges-Henri Soutou, La grande illusion. Quand la France perdait la paix (1914-1920)
-
Cristina Martín Jiménez, Los planes del Club Bilderberg para España
-
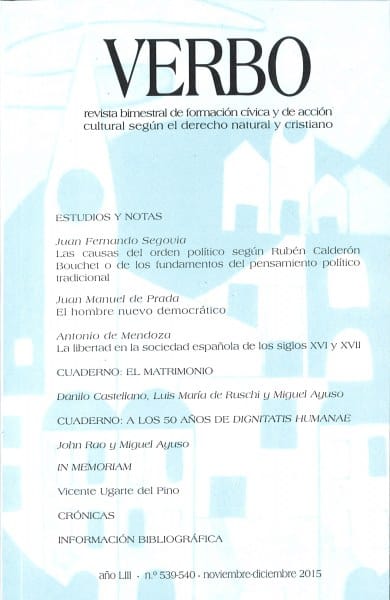
El callejón sin salida de la libertad religiosa
CUADERNO: A LOS 50 AÑOS DE «DIGNITATIS HUMANAE»
1. La sabiduría de la Iglesia no conoce de «ismos»
La sabiduría humana de la Iglesia se escapa de los estrechos esquemas del mundo moderno. Encontramos en la Suma teológica de Santo Tomás de Aquino la afirmación de que es lícito que la Iglesia confíe al poder secular cristiano el castigo de la herejía, esto es, «la Inquisición». Pocas páginas después podemos leer también que la conversión a la fe cristiana de los súbditos de un poder civil legítimo ejercido por un infiel no es título que libere a aquéllos de su deber de obediencia a esa autoridad, esto es, que los cristianos tienen la obligación de obedecer a los poderes gentiles, aunque sea lícita la rebeldía en el caso de que el príncipe caído en herejía oprima la fe. Y no muy lejos, finalmente, vemos sostener que no es lícito bautizar antes del uso de razón al hijo de un judío contra la voluntad de su padre, pues el orden de la gracia no obra sus fines actuando contra el orden de la naturaleza y, en éste, el hijo depende de la potestad del padre mientras no alcanza el propio albedrío[1].
He ahí precisamente la clave de la sabiduría cristiana: «Gratia non tollit naturam sed perficit eam»[2]. Pensamiento profundo y fecundo en el que radica lo más específico del pensamiento católico tradicional. Que no constituye una perspectiva parcial, ni una posición extremista: aunque no sea en modo alguno totalitario (consecuencia del pensamiento moderno), ni neutral (los Padres de la Iglesia no fueron semi-arrianos o semi-pelagianos) entre la ortodoxia íntegra y el error herético[3].
2. Secularización y laicismo
La gnosis protestante, que está en el origen del «torbellino» dialéctico moderno, en cambio, ha producido la secularización de todos los resortes políticos, sociales, familiares y finalmente personales. El laicismo estatista pudo presentarse, así, como un subrogado unificador de los juicios morales que la Iglesia antes custodiaba. No en vano Spinoza había explicado con toda claridad que la afirmación de la libertad de conciencia y de religión [que no es lo mismo que la libertad de la conciencia y de la religión[4]] es el camino más seguro para que el Estado termine detentando el monopolio de la moral[5]. Lo ha desarrollado un autor contemporá- neo a propósito de explicar por qué descristianiza el liberalismo: «El Tractatus theologico-politicus de Spinoza fue escrito en 1670. Fue más conocido como el punto de partida de los criterios metafísicos y epistemológicos que pusieron en marcha la lectura racionalista y modernista de la Sagrada Escritura, pero ejerció una inspiración profunda en lo más originario y auténtico del pensamiento liberal. Parece muy probable que el verdadero creador del edificio político americano, Thomas Jefferson, aparentemente “unitariano” era, en su pensamiento profundo, un discípulo de Spinoza, porque hacía ya tiempo que el unitarianismo, que se presentaba como “negador de la Trinidad”, había evolucionado en la dirección del monismo panteísta y naturalista que se había expresado en forma tan explícita en la obra del judío no creyente, sino “filósofo”, Baruch de Spinoza. Los católicos liberales del siglo XIX ponían en duda el acierto y la justicia de las condenaciones pontificias sobre el liberalismo, e inspiraron prácticamente la aceptación de los principios liberales. Si hubiesen atendido a las fuentes filosóficas del liberalismo, hubieran comprendido el profundo acierto de las condenaciones de la Iglesia. En realidad, el Estado moderno de inspiración filosófica deriva prácticamente del panteísmo que con formulaciones de un monismo estático spinoziano o de un monismo dialéctico hegeliano, vino a reinar en el Occidente apóstata del cristianismo a partir de la Revolución francesa. La primera proposición del Syllabus de Pío IX contiene una admirable síntesis de todos los errores contemporáneos en esta su doble raíz spinoziana y hegeliana. La proposición condenada dice así: “No existe ningún poder divino supremo sapientísimo y providentísimo, distinto de la universalidad de las cosas, y Dios es idéntico con la naturaleza y, por lo mismo, sometido a cambio, y en realidad Dios se realiza en el hombre v en el mundo, y todas las cosas son Dios, y tienen la mismísima substancia de Dios, y una y la misma cosa es Dios y el mundo y, por consiguiente, el espíritu y la materia, la necesidad y la libertad, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto” (DS núm. 2901)»[6].
Ese laicismo, que en francés se denominó «laicidad» desde el siglo XIX, coexistió con el modelo pluralista del «americanismo», que es el que hoy, precisamente (y paradójicamente) a través del nombre de «laicidad», se presenta como inclusivo y positivo frente al «laicismo» excluyente y hostil. La Iglesia, con el Concilio, se rindió (al menos) de facto al americanismo y comenzó a postular la «laicidad positiva» o la «sana laicidad». Pero también los países donde se hallaba afirmado el laicismo estatal (la laicidad a la francesa) han sentido la presión del sistema pluralista, al que han tenido que hacer notables concesiones[7].
El profesor Danilo Castellano se ha ocupado de examinar con precisión ese proceso. En síntesis, el antimodernismo se opuso (con razón) al Estado moderno y a sus pretensiones, pero para alcanzar este fin aceptó (primero de hecho y luego también de derecho) la democracia moderna, que a su vez comporta el acogimiento de las instancias del modernismo político y social antes recordadas. Después, tras la Segunda Guerra Mundial, por influjo de las doctrinas políticas estadounidenses, impuestas a las Estados vencidos, pero también a algunos vencedores (piénsese en Francia), y en definitiva incluso a los Estados europeos occidentales que permanecieron ajenos al conflicto (como, por ejemplo, España), el modernismo político y social se presenta en nuestros días bajo el aspecto de la nueva laicidad, donde el modernismo nuevo y «actualizado» radicaliza las tesis del viejo, dándole (o intentando ofrecerle) nuevas argumentaciones teóricas (en realidad pseudo-argumentaciones) y presentándolo bajo la fórmula suasoria de la laicidad «incluyente»[8].
Son, en efecto, dos las formas principales asumidas por la laicidad y que tienen particular relieve también para el ordenamiento jurídico: una vía «francesa», que algunos llaman también europeo-continental, y una vía «americana». La ratio que caracteriza a la vía «francesa» –resumimos– lleva en último término no sólo a la subordinación del individuo al Estado, sino también a la pretensión de que aquél piense y quiera progresivamente como piensa y quiere éste. Así, aunque proclame reiteradamente el derecho a la libertad de conciencia, lo subordina a la salvaguarda del orden público, que no es necesariamente el orden, sino –con frecuencia– el desorden. Por eso, para evitar las contradicciones en que cae, en una suerte de heterogénesis de los fines, se ha parado en la conclusión de que el Estado, para ser auténticamente laico, debería profesar la «indiferencia» de toda opción y todo proyecto, porque sólo de este modo se garantizarían la libertad (negativa) y la igualdad (ilustrada), consideradas «principios» irrenunciables de los ordenamientos constitucionales occidentales contemporáneos. Se ha llegado, así, a la laicidad «americana», para la que es el individuo y no el Estado quien tendría el derecho de ejercitar la libertad negativa. El Estado (o lo que queda del mismo) sería la institución al servicio de los proyectos de la sociedad civil o, en una versión más radical y coherente, de los proyectos individuales. Sin embargo, como la convivencia, aun en sentido más limitado que se quiera, es ineliminable, el derecho a la libertad de conciencia y, consiguientemente, la emancipación «laica» no puede tener plena realización. También la laicidad entendida según el modelo americano encuentra límites y cae en contradicciones[9].
La laicidad, por tanto, acaba en un callejón sin salida. No resuelve ningún problema político o social, sino que los agrava: «La laicidad incluyente, después, que a algunos ha parecido y parece como la vía para la superación definitiva de la laicidad excluyente, se revela todavía más absurda que ésta puesto que no puede siquiera buscar legítimamente la (falsa) solución “ideológica” de la laicidad excluyente que, aunque absurdamente, conservaba un aspecto “positivo” frente al nihilismo político y jurídico al que conducen el subjetivismo y el relativismo. La laicidad incluyente incurre en diversas contradicciones radicales. Bastará ejemplificar observando: 1) que no puede admitir ningún ordenamiento o, mejor, que puede admitir solamente los ordenamientos que, al gozar del consenso de aquellos a los que dirige sus mandatos, son ordenamientos inútiles, porque inútil es el conjunto coherente de normas que ordena y prohíbe lo que los destinatarios del mandato harían o dejarían de hacer por decisión autónoma; 2) que está destinada a la parálisis, puesto que un ordenamiento que aspire a tutelar el ejercicio de la libertad negativa representa la negación de sí mismo; 3) que la tutela de opciones contradictorias constituye la premisa de conflictos incurables. La laicidad, por tanto, tal y como actualmente se presenta, no puede dar respuesta a los problemas que la convivencia presenta. Ella, por lo mismo, es “el” problema que el laicismo encuentra y no resuelve, incluso que no puede resolver si antes no niega las premisas desde la que actúa. La laicidad, sobre todo la incluyente, por lo tanto, en última instancia es incompatible con todo ordenamiento jurídico»[10].
3. La lógica de la libertad religiosa
Afirmada la incoercibilidad del acto de fe, que nunca negó la doctrina tradicional, y situada la libertad religiosa en el fuero externo como una mera inmunidad, que en eso consistió la novedad conciliar, empieza a verse en los hechos cómo una concepción tal se funda sobre el individualismo y, consiguientemente, engendra el indiferentismo junto con la neutralidad religiosa de las sociedades y las naciones[11].
Mientras no fue apreciable en Europa la presencia social de otras religiones, no tuvo particulares efectos disolventes. Si el régimen era jurídicamente de libertad religiosa, de hecho parecía más bien de tolerancia. O sea, que la novedad –salvo la actitud difusa de apertura al mundo, a saber, al mundo de la democracia liberal– no era tan relevante desde el ángulo de sus consecuencias prácticas, excepto para los países donde se daba persecución de los católicos. Ahora, en cambio, tras las migraciones masivas y la profundización de la modernidad en su fase decadente y exasperada, el panorama es otro. Pareció comprenderlo la Secretaría de Estado del Vaticano en los últimos tiempos del Papa Ratzinger, iniciando un giro discreto y poco articulado[12].
Se trataba –decían– de evitar un «doble error» ante el problema suscitado en nuestros días a propósito de la religión y su libertad. De un lado, el de «hacer causa común con las religiones», esto es, con la intención (a veces no confesada) de proteger al tiempo la práctica exterior del catolicismo, defender lo religioso contra la antirreligión de la modernidad y, por lo mismo, apoyar la construcción de minaretes, la práctica del Islam, el uso del pañuelo o la poligamia, etc. De otro, el de «refugiarse tras los muros de la laicidad» como modo de defender la cultura occidental o, lo que es lo mismo, confiar en el Estado anticristiano frente al deterioro de la «identidad» occidental, a riesgo de que produzca efectos reflejos sobre la presencia social de la religión católica.
La solución apuntada, sin embargo, en la línea de la posición adoptada en el significativo caso «Lautsi contra Italia» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no podía ser más inconsistente[13]. Pues, en primer lugar, para superar el indiferentismo, se centraba más en la «tradición» (sociológica, que se supone inclusiva de la democracia, en el cuadro del «comunitarismo») que en la verdad[14]. Pues, a continuación, buscaba dar alcance jurídico a los «valores culturales y espirituales del patrimonio europeo» para abrir paso al reconocimiento de la dimensión social de la religión y religiosa de la sociedad[15], pero sin referirse a la «doctrina política católica» y a la res publica christiana, es decir, sin atreverse a revertir en verdad el discurso que se confiesa –por más que cautamente– errado[16]. Los aires «francisquistas» no sabemos, en este terreno, por dónde nos llevarán, aunque a tenor de algunos indicios podría pensarse que no por buen camino[17].
Los acontecimientos acaecidos en Francia hace algunos meses sólo demuestran una vez más la confusión profunda en que se mueve el mundo católico. De un lado hemos asistido a la afirmación más enfática de una libertad de expresión ilimitada (el editorial de 13TV, cadena de la Conferencia Episcopal Española, reclamó el «derecho a la blasfemia»), lógicamente, pues la libertad de expresión no deja de estar conectada con la libertad de conciencia. Por otra parte se ha presentado la religión (y no sólo el mahometismo) como violenta. Aunque a medias, pues se ha culpado no al islam sino sólo a los extremistas… Parece que en el fondo se quisiera acusar precisamente a la Iglesia, pese a la protesta de sus portavoces postmodernos (el de la Conferencia Episcopal Española, otra vez, lamentó el atentado contra «compañeros […] que prestan un servicio necesario a la libertad de información»), de engendrar violencia[18]. Debieran saber que de nada sirve. Pero la fortaleza, que sepamos, es todavía una virtud cardinal y no ha sido expulsada del catecismo ni retrospectivamente de la filosofía griega: gratia natura supponit. En ella debemos afirmarnos los católicos frente a la violencia laicista y mahometana.
4. Conclusión
Se constata, entre otras, una paradoja. La de que «mientras que las decisiones del Vaticano II se reafirman sin cesar, como se desprende de las reacciones episcopales […], en numerosos discursos de idéntico origen el tono es el mismo que el Concilio quiso abandonar: una dolorosa protesta ante los desastres presentes, más que un intento de imponer la interpretación precisa de ciertos conceptos». La diferencia reside en que «ya no se trata de invocar principios verdaderos frente a errores, sino, situándose de hecho en el terreno del adversario, darle en cierto sentido una lección desde el interior, lección que no puede aparecer sino como una presión para imponer una opinión particular: la laicidad debe ser esto y no esto otro, la historia de Europa implica reconocer la parte que en ella ha jugado el cristianismo... son opiniones que se enfrentan a otras opiniones»[19].
Tal estrategia ha resultado perdedora y todos esos esfuerzos se han revelado inoperantes. Es lo que se empezaba a reconocer en los aledaños de la Secretaría de Estado del Vaticano, hasta el punto de dar por agotado un ciclo. Aunque, luego, su explicación se quede corta[20]. Hace falta otra conclusión más realista: «Hay que reconocer pues que, una vez concedida la legitimidad de la “modernidad democrática”, sólo queda, o bien aceptar las consecuencias, o bien aceptar que se impone una revisión a fondo. La creciente hostilidad política hacia la religión de Cristo no cambiaría, pero con la ventaja de evitar todo reproche de duplicidad. Y supondría una fuerza moral considerable en un mundo que se hunde en una postmodernidad autodestructiva»[21].
Claro es que dar ese giro implicaría algo más que abandonar la elección prudencial (imprudente) de hallar un punto de encuentro práctico con el liberalismo; se trataría de cancelar el discurso común con éste. Y a eso, por el momento, parece que los hombres de Iglesia no se atreven[22].
[1] Véase a propósito la aguda reflexión de Francisco CANALS, «Monismo y pluralismo en la vida social», Verbo (Madrid), núm. 61-62 (1968), págs. 23 y sigs.
[2] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I, 1, 8, ad 2.
[3] Francisco CANALS, loc. cit. Cfr. También Juan VALLET DE GOYTISOLO, «Perspectivas parciales y acción uniformante total», Verbo (Madrid), núm. 143-144 (1976), págs. 415 y sigs.
[4] Cfr. Danilo CASTELLANO, La razionalità della politica, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993, págs. 25 y sigs., donde tematiza la distinción acuñada por Pío XI: «La consideración de este doble derecho de las almas es lo que nos movía a decir hace poco que estamos alegres y orgullosos de combatir la buena batalla por la libertad de las conciencias; no ya (como alguno, tal vez sin advertirlo, nos ha hecho decir) por la libertad de conciencia: frase equívoca y de la que se ha abusado demasiado para significar la absoluta independencia de la conciencia, cosa absurda en el alma creada y redimida por Dios» (Non abbiamo bisogno, 50; ASS 23, 1931, 285-312).
[5] SPINOZA, Tractatus theologico-politicus (1670), prefacio. El capítulo XX, incluso en el título, desarrolla la conclusión. Escribe Spinoza que «siempre que en un Estado se admita el ejercicio de una autoridad independientemente del poder político habrá, necesariamente, escisión y lucha, como ocurrió a los reyes de Israel, a los que pretendían juzgar los Profetas». A partir de aquí es claro que «sólo el poder político puede ser fuente de la vida moral», de modo que «los que tienen el poder soberano son guardianes e intérpretes, no sólo del derecho civil, sino también del sagrado, y que únicamente ellos tienen derecho a decidir qué sea lo justo y qué lo injusto, lo que sea conforme o no a la piedad». De ahí la conclusión de que, «en orden a mantener el derecho de la mejor manera posible y asegurar la estabilidad del Estado, conviene dejar a cada uno libre de pensar lo que quiera, y de decir lo que piense».
[6] Francisco CANALS, «Por qué descristianiza el liberalismo», Verbo (Madrid), núm. 439-440 (2005), págs. 439 y sigs.
[7] Cfr. Miguel AYUSO, La constitución cristiana de los Estados, Barcelona, Scire, 2008, págs. 117 y sigs. Hay versión italiana: La costituzione cristiana degli Stati, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, págs. 105 y sigs.
[8] Cfr. Danilo CASTELLANO, De christiana republica, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, en especial la introducción y el capítulo primero.
[9] Danilo CASTELLANO, «Il problema della laicità nell’ordinamento giuridico», Instaurare (Udine), año XXXVI, núms. 1-2 (2007), págs. 5 y sigs. Hay versión castellana: «El problema de la laicidad en el ordenamiento jurídico», Verbo (Madrid), núm. 481-482 (2010), págs. 23 y sigs.
[10] Ibid., pág. 9.
[11] Obtener libertad de coacción en el orden civil –ha sintetizado Leopoldo Eulogio Palacios– ha sido un derecho que la Iglesia ha reivindicado siempre desde los tiempos del Imperio Romano, sostenida por la convicción de ser la única religión verdadera, y que necesitaba de esa libertad para cumplir con los deberes religiosos que Dios le había revelado «en exclusiva». En cambio, generalizar este derecho por medio de una declaración que lo extendiese a las sectas, a los judíos y a los paganos, era para ella inconcebible. Hay que tolerar a los infieles. Pero el derecho a la libertad del error es inexistente, y por eso la única libertad que puede pedir la Iglesia es la libertad católica. «La libertad católica –prosigue– es la que compete a la Iglesia como sociedad perfecta de fundación divina, distinta y superior al Estado,y que no compete ni puede competir a ninguna otra sociedad, aunque se llame religiosa. La declaración conciliar promete dejar intacta la doctrina tradicional católica: pero el texto ense- ña precisamente lo contrario. El derecho a la libertad religiosa es generalizado y extendido sin discriminación. Pero al igualar el derecho a la libertad católica con otros supuestos derechos que son inexistentes queda anulada también la libertad católica. Se la convierte en un “derecho humano”, lo que es caer en el naturalismo. Las más benévolas interpretaciones no han podido impedir el influjo maléfico de esa Declaración, cuya tesis central, condenada por los papas, ha sembrado el indiferentismo en los fieles, ha demolido la confesionalidad de los Estados católicos, y ha favorecido la rebeldía contra Cristo Rey». Cfr. Leopoldo Eulogio PALACIOS, «Nota crítica a la declaración conciliar sobre la libertad religiosa», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (Madrid), núm. 56 (1979), págs. 3-4. El problema no concierne sólo a la interpretación del texto de la declaración conciliar Dignitatis humanae, y de la famosa «nota previa» añadida in extremis por Paulo VI, sino del desarrollo orgánico (casi siempre en el peor de los sentidos) por el magisterio ordinario del mismo y aun de sus sucesores. Cfr. Julio ALVEAR, La libertad moderna de conciencia y religión, Madrid, Marcial Pons, 2013. Y, del mismo autor, «Estudio histórico-crítico del derecho a la libertad religiosa en la declaración conciliar Dignitatis humanae», Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso), núm. 39 (2012), págs. 639 y sigs.; «El debate sobre la hermenéutica: Juan Pablo II y la interpretación de la declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa», Verbo (Madrid), núm. 477-478 (2009), págs. 607 y sigs.
[12] Véase Grégor PUPPINK, «Problemática actual de la libertad religiosa», Verbo (Madrid), núm. 485-486 (2010), págs. 427 y sigs. Se trata de una ponencia presentada a un congreso sobre la libertad religiosa organizado por la Secretaría de Estado del Vaticano y celebrado en febrero de 2010. Su contenido problemático aparece en cambio discretamente velado por el eufemismo: el punto de partida es el del agotamiento del discurso de la libertad religiosa «tal y como se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX». Ninguna mención, pues, al II Concilio del Vaticano. En su desarrollo tampoco contiene referencia alguna a la doctrina política tradicional de la Iglesia. Cfr. el comentario de Miguel AYUSO, «La “vuelta” de la libertad religiosa: ¿un punto de inflexión?», Verbo (Madrid), núm. 485-486 (2010), págs. 417 y sigs. Vuelvo ahora sobre buena parte de lo allí expresado.
[13] Cfr. Daniele MATTIUSSI, «Il crocifisso sfrattato», Instaurare (Udine), año XXXVIII, núm. 3 (2009), págs. 1-2. Hay versión castellana: «La retirada del crucifijo», Verbo (Madrid), núm. 479-480 (2009), págs. 745 y sigs.
[14] El recurso a la tradición, aunque tenga su valor, no puede desligarse del bien, so pena de reducirse a pura sociología. Los grandes tradicionalistas así lo han visto siempre. Cfr., respecto de los españoles, Miguel AYUSO, Las murallas de la Ciudad. Temas de pensamiento tradicional hispano, Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2001, cap. III. En cuanto al comunitarismo, de matriz anglosajona, no deja de ser un liberalismo grupal en lugar de individualista. Cfr. Miguel AYUSO, El Estado en su laberinto. Las transformaciones de la política contemporánea, Barcelona, Scire, cap. IV, 2011, y Danilo CASTELLANO, «Dalla comunità al comunitarismo», Instaurare (Udine), aó XXXVII, núm. 1 (2008), págs. 5 y sigs. Hay versión castellana: «De la comunidad al comunitarismo», Verbo (Madrid), núm. 465-466 (2008), págs. 489 y sigs.
[15] Lo ha explicado agudamente, una vez más, el profesor Danilo Castellano. Véase «A proposito della Costituzione europea», Instaurare (Udine), año XXXIII, núms. 1-2 (2004), págs. 6 y sigs. Lo he comentado, por mi parte, en ¿Ocaso o eclipse del Estado? Las transformaciones del derecho público en la era de la globalización, Marcial Pons, Madrid, 2005, cap. 5.
[16] Véase, en la afirmación de esa doctrina, Miguel AYUSO (ed.), La res publica christiana como problema político, Madrid, Itinerarios, 2014. Con colaboraciones de José Antonio Ullate, Bernard Dumont, Giovanni Turco, Javier Barraycoa, Miguel Ayuso, John Rao y Danilo Castellano. Y, para la crítica de la posición dominante, Bernard DUMONT, Miguel AYUSO y Danilo CASTELLANO (eds.), Église et politique. Changer de paradigme, Perpiñán, Artège, 2013. Con la contribución de Juan Fernando Segovia, Julio Alvear, Miguel Ayuso, Christophe Réveillard, Ignacio Barreiro, José Miguel Gambra, Giovanni Turco, John Rao, Danilo Castellano, Gilles Dumont, Sylvain Luquet y Bernard Dumont. Hay versión española publicada contemporáneamente: Iglesia y política. Cambiar de paradigma, Madrid, Itinerarios, 2013.
[17] FRANCISCO, Discurso en el encuentro con la clase dirigente [del Brasil], Rio de Janeiro, 27 de julio de 2013, § 3. Dice el Papa: «Considero también fundamental en este diálogo, la contribución de las grandes tradiciones religiosas, que desempeñan un papel fecundo de fermento en la vida social y de animación de la democracia. La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia de la dimensión religiosa en la sociedad, favoreciendo sus expresiones más concretas». Y más adelante añade: «Hoy, o se apuesta por el diálogo, o se apuesta por la cultura del encuentro, o todos perdemos, todos perdemos». Cfr. Manuel DE SANTA CRUZ, «Francisco y la laicidad. Un primer apunte», Verbo (Madrid), núm. 521-522 (2014), págs. 37 y sigs.
[18] Cfr. Philippe MAXENCE, Face à la fièvre Charlie. Des catholiques répondent, París, Éditions de L’Homme Nouveau, 2015.
[19] Bernard DUMONT, «Liberté religieuse, droits de l’homme et normalisation», Catholica (París), núm. 107 (2010), págs. 4 y sigs.
[20] Cfr. Grégor PUPPINK, loc. cit.
[21] Bernard DUMONT, loc. ult. cit.
[22] Propiciar ese cambio ha sido el objetivo de la publicación colectiva ya citada Église et politique. Changer de paradigme. Sobre la que se ha abatido el consueto silencio que se reserva a las empresas que salen del carril del conformismo.
