Índice de contenidos
Número 561-562
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Noticias
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Sebastián Randle, Castellani maldito (1949-1981)
-
Víctor Javier Ibáñez, Una resistencia olvidada. Tradicionalistas mártires del terrorismo
-
Jonathan Israel, Una revolución de la mente. La Ilustración radical y los orígenes intelectuales de la democracia moderna
-
AA.VV., El Perú y la monarquía sin corona
-
Giovanni Cordini (ed.), L'Europa e le autonomie
-
Paix Liturgique, Once encuestas para la historia
-
Rémi Fontaine, Rendez-vous l'école
-
AA.VV., Per un'economia della Tradizione
-
Guilhem Golfin, Souveraineté et désordre politique
-
José Luis Widow, Orden político cristiano y modernidad. Una cuestión de principios
-
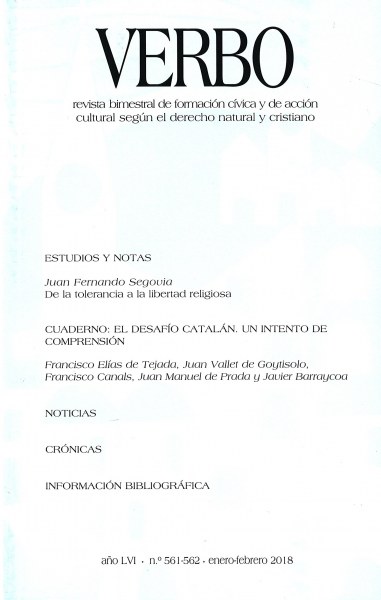
Víctor Javier Ibáñez, Una resistencia olvidada. Tradicionalistas mártires del terrorismo
Víctor Javier Ibáñez, Una resistencia olvidada. Tradicionalistas mártires del terrorismo, Ediciones Auzolan, 2017, 227 págs.
El lector tiene en sus manos un estudio espléndido, valiente, que se adentra con acopio de datos en una página estremecedora de la historia reciente de España. Estremecedora por dos órdenes de motivos: primero porque su objeto es una modalidad de genocidio controlado, aquel que consiste en la eliminación física o civil de un sector específico de población, ejecutado con el designio de alterar la configuración íntima de una sociedad determinada y las actitudes de sus miembros. También porque, como suele suceder en esa clase de exterminios de baja intensidad, su ejecución se ha visto rodeada de un silencio ominoso, conseguido gracias a la generación de un ambiente de miedo colectivo, asociado a la aplicación sistemática de represalias, y a la colaboración de sectores de poder influyentes, interesados de un modo u otro en controlar y embozar los efectos desestabilizadores que en condiciones normales produciría un proceso de esa naturaleza.
Desde el gobierno y por casi todos los grupos afines al régimen, de un signo u otro, se repite, a modo de mantra, que la etapa dolorosa del terrorismo de ETA se ha clausurado con éxito y que lo pertinente, para evitar tensiones estériles o eventuales rebrotes, es hablar del asunto lo menos posible y, singularmente, de las víctimas; un «pacto de silencio» no escrito al que se han adherido masivamente los medios de comunicación. La realidad, sin embargo, es muy diferente, pues sucede que la acción terrorista, que se ha prolongado a lo largo de casi medio siglo y cuenta en su haber con más de novecientas víctimas, ha sido extremadamente eficaz y muy rentable para las fuerzas políticas que, en la sombra, se han aprovechado de ella. Nada más huero en efecto, e hipócrita, que la afirmación irénica de que la vía del terrorismo es contraproducente a la larga y no ha dado frutos en España. Incluso desde instancias gubernamentales se emiten, no sin cierto rubor, enunciados triunfalistas sobre el cese de la acción terrorista. El hecho patente es que la ofensiva de ETA ha conseguido alterar gravemente la capacidad de resistencia del pueblo español y con ella su sentido de la dignidad y de la justicia, y ha propiciado deslizamientos de alcance tectónico en los planteamientos políticos de sus clases dirigentes, hoy más que nunca dispuestas a prestar oídos sordos a todo lo que no sea su supervivencia en el poder; también en el modo de entender la identidad de España, cuya unidad se encuentra hoy cuestionada en tal medida que la posibilidad de su desmembración se ofrece verosímil en términos inimaginables hasta tiempos no tan lejanos. Las altas instancias, con intensidades varias que se entrelazan con intereses en su fondo muy parecidos, se muestran dispuestas a hacer enormes concesiones a los nacionalismos y, en esa dirección, el testimonio de las víctimas se ofrece tremendamente molesto. De ese sustrato mental, en versión desalmada y paroxística, dan cuenta los tuits sobre Irene Villa del podemita Guillermo Zapata.
La atención de Víctor Ibáñez, en el marco amplio de la acción criminal de ETA, se centra en un segmento concreto de sus víctimas, el integrado por personas vinculadas al tradicionalismo, en parte principal de adscripción carlista, habitantes de Vasconia y de Navarra. La actividad criminal de ETA se ha cebado tanto en antiguos carlistas, alejados de una militancia efectiva, como en quienes perseveraban en un carlismo plenamente operativo. No se trata de agresiones casuales sino dotadas de alto sentido, según demuestra el autor, debido a la significación de ese colectivo en la sociedad vasco-navarra.
El libro propone una visión sistemática de las circunstancias que le ha tocado padecer al carlismo en una etapa particularmente dramática de su historia. Etapa amarga y oscura, porque los carlistas que habían ofrecido su vida generosamente en defensa de la España tradicional y católica durante la Cruzada de 1936, y repetidamente durante del siglo XIX, atravesaba tiempos oscuros cuando se desencadenó la fase inicial de la ofensiva criminal de ETA en su contra, proceso que se escalonó entre 1963 (primeras amenazas explícitas contra el carlismo) y 1975 (primer asesinato de un carlista). Hallábase entonces sumido el carlismo en una etapa de división interna y confusión ideológica, fruto a su vez de la profunda crisis espiritual que comenzaba a instalarse la sociedad española de resultas del impacto triunfante de la ideología liberal y de actitudes morales de signo cada vez más relativista, todo ello unido al debilitamiento de la ortodoxia católica que el posconcilio había traído consigo y de los devastadores efectos que acarreó el cuestionamiento, en muchos niveles y desde muchos frentes, del significado católico de su historia y de la reivindicación de su restauración. No contaban entonces los carlistas con la simpatía del régimen de Franco en trance de extinción, menos aún con el de las fuerzas políticas emergentes que no tardarían en imponerse; tampoco con la Iglesia, bastantes de cuyos mentores se alineaban con el cardenal Tarancón en el empeño por pasar página y subirse al tren de la historia. Los carlistas, aunque se hallaban en horas bajas, eran todavía una fuerza significativa en Vascongadas y en Navarra, donde las viejas estirpes carlistas, socialmente heterogéneas, representaban en términos de presente el espíritu de la Vasconia genuina y del Viejo Reino: eran los testigos del régimen de cristiandad, allí donde había sobrevivido con más fuerza a los envites de la revolución contemporánea. Formaban una fuerza menguante pero rica en potencialidades difíciles de calibrar, desdeñada y la vez temida por las fuerzas liberales y nacionalistas que se estaban apoderando de esos escenarios. El carlismo era un alto referente doctrinal y moral, un movimiento que cuestionaba con autoridad los planteamientos de la Transición en marcha y representaba el último valladar frente al programa de desmantelamiento de la unidad de la patria y de sus fundamentos religiosos.
Ahí se localiza la historia que nos cuenta Víctor Ibáñez en un relato bien estructurado, ilustrado con una interpretación clarividente de los hechos. Destruir y desmoralizar al carlismo, eliminarlo y barrerlo de la escena, o mejor aún controlarlo y desviar su trayectoria hacia posiciones de renuncia y traición a sus ideales, demostró ser una maniobra acertada, eficaz en orden a la eliminación del más profundo estrato moral de esas tierras, y un modo de apartar de la escena a quienes con su sola presencia, sea por las ideas que encarnaban o por la continuidad que significaban con su mejor pasado, eran motivo de remordimiento o de inquietud esquizoide para las tropas en auge del separatismo, de la mentira y de la apostasía. Muchos de cuyos miembros, como Ibáñez pone de manifiesto, eran gentes sin arraigo en Vasconia, empeñadas en exhibir un nacionalismo desaforado que hiciese olvidar su condición de metecos.
Página terrible porque aquellos carlistas que habían mantenido en alto la bandera de la tradición se encontraron solos, desatendidos por quienes tenían la responsabilidad de defenderles desde las instancias políticas y eclesiásticas, tanto regionales como nacionales. Persecución, muerte, aislamiento, familias destruidas, ruina y exilio, en un contexto durísimo, de hierro y polvo, que constituye uno de los escenarios más pavorosos de nuestra historia reciente. Víctor Ibáñez ha recuperado testimonios ilustrativos de lo que allí sucedió. Tras los asesinatos, las celebraciones fúnebres doloridas, con asistencia de vecinos y amigos airados y estupefactos; en un segundo momento, pronto, presencia solo de una asistencia exigua, encogida por el dolor y el miedo, movida a solo cubrir el expediente: estar ahí sin que se notara y pasar página. Sobre todo pasar página. El olvido.
Para quién como yo está afincado en Navarra y conserva casa y hacienda en una localidad típicamente montañesa duele referirse a la mutación que se ha operado en esas tierras a lo largo de los últimos cuarenta años. Gentes pacificas, entregadas otrora cristianamente a sus labores, fieles a Navarra y a España con un corazón campesino, afectas a seculares tradiciones y religiosamente devotas, que se han transformado en una sociedad dividida, dominada por fuerzas políticas antiespañolas, que cuelga en cuando puede la ikurriña y se manifiesta en favor de lo que ETA representa, con gestos y estilo propios de una hinchada feroz, de ultras paroxísticos, seguidores de las consignas del nacionalismo vasco más radical y deshumanizado. Quienes no hace tantos años miraban con desdén señorial a los «guipuchis» que pretendían catequizarles se han convertido hoy en sus oscuros lacayos.
Víctor Ibáñez denuncia con agudeza la interpretación falsaria, calculadamente difamatoria, que reconoce en el carlismo el origen del terrorismo de ETA. ETA es un mixto de la mitología nacionalista del PNV, que elaboró Sabino Arana a base de sugerencias exógenas, emanaciones de Herder, Mazzini, Fichte o Schilling –las fantasías en suma del pagano Volkgeist–, y de la vocación insurreccional y totalitaria de las corrientes revolucionarias en auge desde las guerras mundiales. Nada tiene en común el carlismo con el nacionalismo vasco y ETA; tampoco la acendrada ortodoxia de la antigua Vasconia con la teocracia de Sabino, que sus seguidores han derivado luego, al compás de mutaciones oportunistas, hacia la democracia cristiana primero y el ateísmo después; ni el valor de los aguerridos soldados carlistas con los métodos miserables de ETA, basados en la extorsión y el tiro por la espalda. Pero se trata de una confusión astuta, dirigida a descalificar al carlismo y a conectar a la vez el comportamiento satánico de ETA con lo mejor de la historia patria. Una distorsión flagrante de la historia que hace acto de presencia con cierta frecuencia, por motivos obvios, en la prensa monárquica liberal, singularmente en ABC.
Como bien señala el autor, el odio a España, que de forma tan difícil de entender como eficaz han logrado los nacionalistas arraigar en los habitantes de la otrora fidelísima Vasconia, es sentimiento por completo ajeno al carlismo, que en ese aspecto, como en tantos otros, es la antítesis del nacionalismo. Como bien señala Ibáñez, la articulación institucional de las Españas supo mantener por la vía del fuero «el justo equilibrio entre la libertad de los territorios y la conformación de unidad de poder y de mando de la monarquía». Realidad multisecular, que comportaba a la vez amor a la región histórica propia y a España, entendida ésta como entidad superior y preexistente, acreedora de alta piedad. Y realidad viva y sentida cuando declinaba el Antiguo Régimen, que luego reconsiderará el carlismo al hilo de un prolongado proceso de elaboración doctrinal dirigido a fundamentar y exponer las bases de la sociedad y modo de gobierno propios de España. De España, cuya idea, al decir de José Antonio Maravall, recorre cual saeta nuestra Edad Media desde Covadonga a Granada, lo que equivale a afirmar que sus orígenes son previos a la configuración regional española.
Las fuentes son inequívocas al respecto. Si se leen las magníficas Cartas críticas de Francisco Alvarado, el Filósofo Rancio, detractor apasionado de las Cortes de Cádiz en el período de apogeo inicial de la revolución liberal, cuándo se pretendía configurar destempladamente un modelo social y político inspirado en la Revolución Francesa, se comprueba que las líneas maestras de lo que el carlismo va a significar veinte años más estaban nítidamente delineadas en la comprensión profunda que tenían los españoles de entonces de lo que España significaba y del alcance devastador de la revolución que pretendían llevar a cabo los diputados gaditanos. Alvarado se alza, entre 1810 y 1814, con un verbo brillante, cuajado de intuiciones, a la vez frente al despotismo ilustrado –el despotismo ministerial al que alude– en el que reconoce al responsable primero de la crisis del modo tradicional de gobierno y a las nuevas corrientes liberales que anunciaban el triunfo del racionalismo burgués, fundado en planteamientos eminentemente económicos y en la prosecución de un nuevo despotismo estatista y secularizador. El Rancio era un dominico, versado en la Suma Teológica, que prácticamente no salió de Andalucía, pero defiende con denuedo la intangibilidad de los fueros vizcaínos y de la Corona de Aragón, y ve en la quiebra del pactismo tradicional un error de funestas consecuencias («yo no puedo adivinar con qué conciencia se han allanado tantos fueros de varias provincias del reino, y señaladamente de Aragón y de Vizcaya»). El espíritu carlista está en sus cartas perfectamente definido, testigo que son de una corriente doctrinal que se pronuncia vigorosa mucho antes de que dieran comienzo las guerras carlistas.
Víctor Ibáñez ha perfilado una valiosa cronología del proceso de desarrollo y consolidación de ETA, y en ese contexto identifica los hitos de su brutal ofensiva en contra de los vascos que se sentían españoles, que manifestaban de un modo u otro su fidelidad a España, siendo a la vez vascoparlantes y amantes de la cultura de su patria vasca; los portadores postreros de una cultura que el nacionalismo se ha empeñado en distorsionar para acomodarla a sus pretensiones. Una primera fase consistió en atentados contra monumentos e instituciones carlistas de alto valor simbólico –el monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada, El Pensamiento Navarro, el monumento a Sanjurjo, las casas solariegas de linajes carlistas de vieja raigambre como los Landaluce o los Baleztena. El momento culmen del proceso fue la eliminación física de carlistas, muchos de ellos desmovilizados. En su mayoría gente sencilla, pequeños empresarios, empleados o funcionarios de diversas categorías, simples trabajadores, padres de familia ejemplares. Así, con motivo del asesinato de Víctor Legorburu, alcalde que fue de Galdácano, su localidad natal, persona de modesta condición que actuó con suma honradez al frente del ayuntamiento y expresó con convicción sus ideas carlistas, un hijo suyo expresó con nitidez sobrecogedora el motivo de semejante crimen –«una cosa muy sencilla: porque mi padre creía al igual que todos los vascos durante muchos siglos han creído que los vascos por ser vascos eran españoles. Los vascos nunca lo habían puesto en duda y mi padre tampoco. Bueno, pues por eso lo mataron, así de sencillo». Síntesis perfecta de lo que sucedió entonces, en medio de la inoperancia de unas autoridades que nunca se mostraron capaces, desde la Transición, de comprometerse a fondo en la defensa de los vascos españoles. Pactar con los nacionalistas y tratar de aplacar a los criminales, a sabiendas de las conexiones existentes entre ellos, ceder poder a los primeros para conseguir su apoyo en el juego parlamentario, moverles a una ficticia aceptación de las reglas constitucionales a cambio de hacerles concesiones sin fin, que consolidaron un sistema autonómico destructivo de la unidad española. Se les cedió incluso la educación y con ella la dignidad y la patria. Renuncia suicida, hecha a sabiendas de que la lengua es uno de los ejes del denominado principio de las Nacionalidades, cuya aplicación ha tenido tan terribles consecuencias. A quienes se mantuvieron fieles a España, carlistas o no, no les cupo sino ocultarse en el silencio, abandonar su tierra o resignarse al martirio. «Ante Dios nunca serás héroe anónimo»; pero ante las autoridades de entonces, sólo un problema que debía tratarse con cautela. Nadie les defendió seriamente. Tampoco hoy, cuando ETA ha cesado de matar pero siguen funcionando innumerables procedimientos de subyugación. Recuerdo perfectamente que en cierta ocasión los etarras dieron muerte a un nacionalista vasco, de condición acomodada y cierto relieve: sus compadres y allegados, alarmados, pusieron el grito en el cielo manifestando que no era eso lo correcto, que eran otros a quienes correspondía el ser asesinados. Así de claro. Siempre expresiones de ese jaez: «algo malo habrá hecho».
Conservo un recuerdo conmovedor de Alberto Toca Echeverría, a cuya biografía y muerte dedica espacio el autor. Siendo yo joven entonces, y habiendo iniciado una efímera actividad como catedrático de Bachillerato en el Instituto de Hernani, me vi envuelto en un conflicto peligroso. Alberto Toca tuvo la gentileza, sin conocerme previamente, de trasladarme en su coche en circunstancias complicadas. Por recomendación de Álvaro d´Ors, amigo de mi padre. Era Toca un hombretón noble, de mediana edad, inteligente, agudo, con una sonrisa socarrona y permanente. Fue para mí respaldo perfecto, un territorio sólido en que apoyarme cuando tenía la impresión de que el vacío se hacía bajo mis pies. Le expresé mi sentida gratitud y no volví a verle. Pocos años después me enteré de que había sido asesinado por ETA en Pamplona, siendo como era padre de familia muy numerosa. Su hermano también carlista y hombre de acrisolada fidelidad a la causa, a quien yo no conocí, tuvo que exiliarse y murió también en dolorosas circunstancias, sin haber rehecho su vida. Manuel de Santa Cruz le ha dedicado un inspirado recuerdo. Familias enteras destruidas. El horror en medio de un clima de silencio.
La actual quiebra generalizada de España tiene mucho que ver con la actitud claudicante de las autoridades centrales hacia los nacionalistas y hacia las víctimas del terrorismo de ETA. Colaboración con los nacionalistas y abandono de las víctimas. Criterios de acción que, a su vez, han sido moldeados por la acción de ETA y la red de oscuros contubernios que se han configurado a su alrededor. Son polvos que han traído los lodos del presente. Caso de amplitud singular, también sujeto a la ley del silencio, es el muy terrible hoy de Navarra. «Navarra, el precio de la traición» es el título sugestivo de un libro de Jaime Ignacio del Burgo, sobre quien por cierto recae una grave responsabilidad en el proceso de adulteración democrática del Fuero navarro. Navarra, paradigma de fidelidad a España, se encuentra sometida a un gobierno cuatripartito integrado por apátridas empeñados en tramitar su entrega al ente euzkadiano. Rafael Berro, uno de los más lúcidos y valientes defensores del Viejo reino, viene denunciando las intenciones de Uxué Barkos, la taimada servidora del PNV que preside en el momento actual ese siniestro conglomerado gubernamental. «Es ingenuo esperar de la política identitaria de Barkos algo diferente a lo que tenemos: ocultamiento de la verdad, falseamiento de la realidad, manipulación de las víctimas de ETA». «De ahí resulta –afirma Berro– la política identitaria de Barkos en el terreno de los idiomas […] la identidad vasca […] que ha generado una violencia salvaje que ha estado matando españoles durante cuarenta y cinco años». En esas estamos. El libro de Victor Ibáñez proporciona claves explicativas imprescindibles para entender los motivos de la situación abismática en la que se encuentran España y dos de sus componentes regionales más entrañables, Vasconia y Navarra.
Andrés Gambra
