Índice de contenidos
Número 363-364
- Textos Pontificios
-
Estudios
-
Rafael Gambra en el pensamiento tradicional español
-
Sincretismo y ecumenismo en la perspectiva de Sciacca
-
Religión y política
-
El marxismo en España después de su caída en Rusia
-
El retorno a la genuina definición aristotélico-romano-tomista del derecho por Michel Villey
-
Reflexiones en torno al desacato
-
Clinton rex
-
La crisis contemporánea: crisis moral y religiosa
-
La sanidad militar en la guerra revolucionaria
-
Imposturas pseudo-científicas
-
Mis recuerdos del Padre Orlandis
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Oscar Sanguinetti: Le insurgenze contro-rivoluzionarie in Lombardia nel primo anno della dominazione (1796)
-
Joseph Ratzinger: Mi vida - Recuerdos (1927-1977)
-
Dos libros frente a una maniobra repugnante. Manuel Nieto Cumplido y Luis Enrique Sánchez García. La persecución religiosa en Córdoba (1931-1939) y José Luis Alfaya. Como un río de fuego. Madrid, 1936
-
Miguel Alonso Baquer: Don Manuel Azaña y los militares
-
Karl Popper: El mito del marco común: en defensa de la ciencia y la racionalidad
-
Francisco de Castellví: Narraciones históricas
-
Alberto Boixadós: La IV Revolución Mundial. New Age: Crónica de una revolución anunciada
-
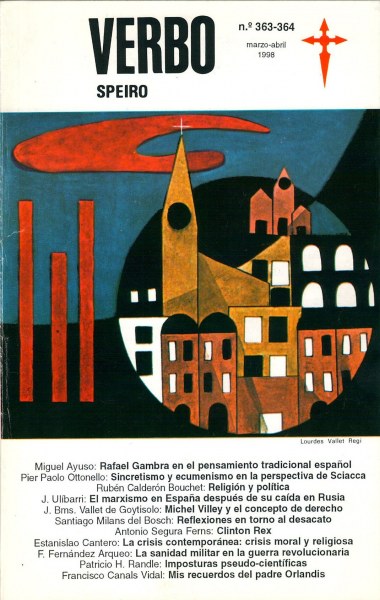
Rafael Gambra en el pensamiento tradicional español
1. Ensayo de etopeya de Rafael Gambra
He dejado constancia, aquí y allá, en papeles de factura varia, de la trascendencia que atribuyo a los autores calificables de tradicionalistas en la segunda mitad del siglo que corre hacia su consumación[1]. Quizá por la razón, que ha ilustrado el propio Rafael Gambra, de que si el pensamiento llamado tradicionalista de los primeros tercios del diecinueve resultaba todavía excesivamente pegado a un medio aún tradicional, como para alcanzar una acabada depuración conceptual, y si sólo comienza a trabarse una teorización en los tiempos de Mella –punto luminoso, según nuestro autor, en que se ayuntan el político teórico y el politice histórico[2]–, es en el siglo veinte cuando se ha operado la fragmentación y el desarraigo de los hechos que hacen posible la obra puramente teórica. Pero, por otro lado, no es menos cierto que una tal empresa no puede concebirse sin el acicate y el aliento que proceden de la idealización, de manera que la coyuntura española de la posguerra aportó precisamente esa componente de «simpatía» sin cuyo concurso se hada en extremo arduo alcanzar, simplemente abordar, una tarea de esa naturaleza. La sensibilidad probada de quienes la echaron sobre sus hombros para contrastar –lo que supone tanto rechazar la admisión beata de lo vigente como su puro rechazo– el cuadro teórico que iban forjando con las ideas, afanes y deseos del tiempo presente, había de determinar además la elevada calidad del resultado.
La figura de Rafael Gambra es, a no dudarlo, una de las que brilla con luz propia en ese cuadro. Si el carlismo es para él herencia, firmemente arraigada en una sólida base familiar que podemos simbolizar en su noble casa solar de Roncal –transmitida desde hace tres siglos por vía parecida al mayorazgo–, el tradicionalismo va a ser intelectualmente asumido y cordialmente vivido por nuestro hombre en una ejecutoria berroqueña. Francisco Elías de Tejada lo dejó dicho en las primeras líneas del prólogo que puso al Eso que llaman Estado de nuestro autor: «Con la certera intuición con que los carlistas suelen ser hombres concretos, Rafael Gambra resume en su vida y en su obra la plenitud histórica del Valle de Roncal, su patria de origen. Es raíz que hiende piedras, piedras aristadas en geografía de gigantes. Sus reacciones políticas, sus actitudes espirituales, parecen traducir en la vida y en los libros aquella dimensión de su Navarra, siempre segura de sí misma en la continuidad de una historia felizmente ininterrumpida. Por eso, la palabra de Rafael Gambra es palabra de Tradición, en identidad que seduce a quien le conozca en su persona o a quien le lea en sus escritos. Si Navarra pudiera ser reducida a un hombre de letras, quizá nadie como él encamaña la manera histórica de los suyos. Pocas veces se habrá dado una tan cordial fusión entre el espíritu tradicional de unas gentes y las páginas impresas de un libro»[3].
Nos hallamos, pues, ante un hidalgo de esos que ya no van quedando, ante un español como los cada vez más sólo en la imaginación acertamos a ver protagonizando tiempos menos indigentes. Porque, para nuestra desgracia, esa conjunción armoniosa de vivencia –prolongada además en el tiempo de generación en generación– y conciencia sólo puede ser minoritaria, tal es el desarraigo familiar y social y la inconsciencia doctrinal que campean hoy libres de trabas. ¿Cuántas viejas y distinguidas familias de abolengo carlista viven hoy ignorantes de cuál fue su hondísima significación, no para un pintoresco pleito dinástico, sino para un acto más del combate que se desarrolla entre la estirpe de la mujer y la de la serpiente? Y no hablo de aquellas trasbordadas a la revolución, o desintegradas moral y religiosamente. Ni de las más modestas, dependientes más del sentimiento que de la doctrina, y por lo mismo más vulnerables ante las transformaciones aceleradas que ha sido dado ver después de la victoria –tomada trágicamente en derrota a la postre– de nuestra guerra. Hablo principalmente de las que, y es una gracia de Dios, se mantienen unidas, perseverando en la piedad, pero adormiladas en la vida de sociedad y en el olvido creciente de los principios a que sirvieron, sustituidos por un leve conservatismo conformista que no dificulta mayormente su plácida existencia. Manuel de Santa Cruz –el siempre agudo Manuel de Santa Cruz– suele decir que cuando una persona ha conocido la radicalidad que opone entre sí revolución y tradición, y ceja en el servicio de ésta, es porque ha sufrido antes una quiebra religiosa que ha terminado por enfriarle políticamente. Me parece que es un diagnóstico acertado para los casos, individuales por lo general, en que el factor intelectual ocupa el primer plano. Mientras que quizá haya que completarlo para aquéllos, familiares por lo común, colectivos en todo caso, en que es la quiebra política la que ha precedido a un languidecimiento religioso que no tarda en llegar. Como quiera que sea, me parece indudable que fervor religioso y compromiso político han sido convertibles siempre en los lares del tradicionalismo, y que cualquiera que fuera la precedencia en el tiempo –ontológicamente no admite duda la primacía–, una mutación en cualquiera de los dos términos ha concluido siempre por afectar al otro. Rafael Gambra, por contra, los ha alimentado mutuamente a lo largo de una ejecutoria impresionante en su perfecta continuidad, compacidad, autenticidad y coherencia.
Fue el mismo Gambra el que refirió en una ocasión cuáles son las tres particulares tipologías político-religiosas a que ha dado lugar el carlismo. La primera es la de –en su sentido histórico y concreto– los integristas, hombres profundamente religiosos y devotos que no veían quizá con nitidez suficiente el ámbito político específico del carlismo, y propendían más bien a formar una congregación o partido religioso. La segunda es la de los que cabría denominar «carlistas vergonzantes», de herencia familiar y a menudo de convicción intelectual, pero sin fe –y esperanza– en las posibilidades reales del carlismo como para sacrificar a la causa sus carreras profesionales o políticas. Finalmente la genuinamente tradicionalista y carlista, siempre consecuente con la fe profesada en sus reacciones, manifestaciones, entrega e ilusión, y que es probablemente la más cercana a lo que debieron ser los iniciadores de esta secular rebeldía en nombre de una suprema lealtad. Trazar el discurrir de cada una de estas tres actitudes nos conduciría muy lejos. Baste aquí tan sólo dejar nota de que, a mi juicio, Rafael Gambra, constituye un ejemplo señero de la tercera[4]. Permítaseme ilustrarlo, para cerrar esta primera parte del ensayo, con algunos datos que aparecen en las caracterizaciones que Juan Antonio Widow, Antonio Millán Fuelles y Manuel de Santa Cruz nos ofrecen en sus contribuciones a este homenaje.
Ha subrayado el tercero, con ese su estilo desenfadado pero siempre profundo, y que refleja tanto de su personalidad extraordinaria, que en todas las grandes escuelas de pensamiento reside una antropología individual y colectiva, un «estilo», que también tiene el carlismo y despunta en las personas a que ha tocado. Así lo explica el admirado Santa Cruz con referencia a Gambra: «Un trato amable, afable, y sobre todo asequible; no es engolado ni altanero; de porte correcto, pero no más elegante de lo necesario, sin llegar al grado de atildado; anda con naturalidad, sin artificial empaque, y viste con sobriedad, sin 1 “complementos”. Esta sencillez no deriva hacia su forma aberrante, que es la chabacanería; de tuteos y besuqueos a la moda, nada; en esto se percibe el señorío de los del antiguo régimen […]. ¿Un cierto aire distraído? Pues sí, lo tiene, sobre todo en el desorden y en la falta de puntualidad. No todos los bohemios son carlistas, pero muchos carlistas aborrecen, como los bohemios, un concepto mecanicista y matemático, ahora economicista, de la naturaleza, de la sociedad y de la vida propia. Por eso, son enemigos del Estado, no sólo de éste que padecemos, sino del concepto en general; no digamos ahora, en tiempos de los ordenadores y de la informática al servicio del fisco y del control de nuestra intimidad. Pero ya antes, Gambra no podía ocultar su repugnancia por el totalitarismo de la posguerra que pretendía militarizar la sociedad civil».
En otro estrato, se halla la libertad que permite a los carlistas manifestar sus opiniones sin respetos humanos. Escribe a este propósito Santa Cruz: «Se nutre en Rafael Gambra esa libertad de la falta de ambiciones, ni dinerarias ni estéticas, al uso; los honores públicos, los protocolos sistematizados, emparentan con aquella concepción mecanicista de las cosas que dijimos le es ajena. Claro está que su profunda religiosidad le ayuda no poco en esto. Nunca ha tenido que fingir nada, ni con acciones ni con omisiones, porque nunca ha pretendido más frutos que los de su honesto trabajo y los de la inteligente administración de su patrimonio familiar. Estas despreocupaciones le han permitido servir con dedicación superlativa a los ideales tradicionalistas. Los ambiciosos, en el 1nal sentido de la palabra, no tienen aire distraído, sino que van por todas partes muy despiertos y atentos en la búsqueda de oportunidades».
Hay algo de heroico sin duda en la entrega a la causa de la tradición. Desde luego que sabemos cómo el discípulo no puede ser más que el Maestro, y el único que merece llevar ese nombre ha padecido la incomprensión del mundo. Las palabras de Nuestro Señor deben resonar siempre en nuestros oídos y envolver nuestros corazones: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal» (Jn., 17, 14-16). Hemos, pues, como discípulos de Cristo, de vivir en el mundo, de estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Lo que explica ese aborrecimiento del mismo. Esta situación, inestable, y que no puede sino generar desazón –también consuelo cuando se ilumina con los ojos de la fe–, de todo tiempo, por connatural a la existencia humana, aún recibe en cambio hoy agravación que la hace más penosa, también más meritoria. En el fondo, no es nuestro combate contra la carne y la sangre, sino –como consigna el Apóstol– «contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires (Ef., 6, 12). Por lo que aconseja acto seguido tomar la armadura de Dios, para poder resistir las insidias del diablo en el día malo, y vencido todo, poder mantenemos firmes. Como hoy, el orden social y político, lejos de mantener un valor sacramental, apto para la transmisión de la gracia, que es el designio de toda cristiandad, milita en su contra, en una suerte de contracristiandad, de manera que la acción del enemigo del hombre se esparce por entre las instituciones, acrece la dureza de la confrontación. Cuando un poeta carlista contemplaba a sus conmílites como héroes quizá no tanto por las cosas que han hecho, como por otras «que no han querido hacer», estaba esculpiendo con el fulgor que tiene la poesía esta realidad teológica y humana que vengo exponiendo. Ser carlista significaba renunciar consciente y anticipadamente a todo éxito en la vida, significaba abrazarse al fracaso, eso sí, a un fracaso transfigurado de triunfo, pues no en vano la cruz de Nuestro Señor, es «escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados» (I Cor., 1, 24). Hay un gozo, admirable y hermoso, del fracaso inevitable, que nuestro tiempo no cultiva y para el que no ofrece un horizonte de exigencias personales, pero cuya ascesis es profundamente educadora para quienes nos gloriamos en la cruz del Señor (Gal., 6, 14).
Rafael Gambra, como buen carlista, ha renunciado a los brillos del triunfo. Tampoco ha pasado inadvertido a Manuel de Santa Cruz este sacrificio del merecido reconocimiento a causa del culto austero por la verdad: así, Rafael Gambra está hoy encumbrado entre sus amigos, que le aprecian, «pero muy por debajo del encumbramiento general y nacional, y aún diría yo que internacional, que por su talento y laboriosidad tenía derecho a esperar». De esa misma fuente mana también otro caudal de méritos que no sería justo preterir: la grandeza de ánimo que obliga a quienes se cobijan a la sombra de las banderas de la tradición a –con humildad y valor, sin sentirse rebajados por ello– prestar toda suerte de pequeños servicios. De nuevo Santa Cruz nos ofrece la clave: «Así hemos visto muchas veces a Rafael Gambra. Y todos los días, tomando la iniciativa de telefonear a unos y a otros, haciendo recados y escribiendo en forma ideas contra el progresismo que muchos carlistas sienten y se las envían porque se consideran menos capacitados para redactarlas. Todo al servicio de la Causa. Vivir en Madrid es como tener una gestoría gratuita exigida por los amigos del resto de España. Rafael Gambra, que está a bien con todos, es un nudo de comunicaciones con los carlistas de paso, los contrarrevolucionarios hispanoamericanos y los legitimistas franceses».
Que una buena parte de la producción intelectual de Rafael Gambra no haya visto la luz en sedes académicas, sino en modestos boletines y publicaciones, muestra esa magnanimidad de su autor, tanto como –y me parece también revelador– la encarnación auténtica en su vida de las ideas que son su razón de ser. No estamos ante un doctrinario que analiza eruditamente cuestiones ajenas a su pálpito, con distancia, sino que compromete siempre en todas las tomas de posición su verdadero sentir, arraigado en su pensar y en su obrar. He aplicado en otras ocasiones a distintos amigos un texto de C. S. Lewis –y no echo al olvido que fue la mujer de Rafael Gambra, Carmela Gutiérrez, la que me abrió el mundo apasionante de este autor– que me place colacionar hoy para este ensayo de etopeya del maestro navarro: «Sólo los eruditos –pone en boca de Escrutopo, diablo experimentado que se dirige a sobrino y tentador principiante– leen libros antiguos, y nos hemos ocupado ya de los eruditos para que sean, de todos los hombres, los que tienen menos probabilidades de adquirir sabiduría leyéndolos. Hemos conseguido esto inculcándolos el Punto de Vista Histórico. El Punto de Vista Histórico significa, en pocas palabras, que cuando a un erudito se le presenta la afirmación de un autor antiguo, la única cuestión que nunca se plantea es si es verdad. Se pregunta quién influyó en el antiguo escritor, y hasta qué punto su afirmación es consistente con lo que dijo en otros libros, y qué etapa de la evolución del escritor, o de la historia general del pensamiento, ilustra, y cómo afectó a escritores posteriores, y con qué frecuencia ha sido malinterpretado (en especial por los propios colegas del erudito), y cuál ha sido la marcha general de la crítica durante los últimos diez años, y cuál es el estado actual de la cuestión. Considerar al escritor antiguo como una posible fuente de conocimiento –presumir que lo que dijo podría tal vez modificar los pensamientos o el comportamiento de uno–, sería rechazado como algo indeciblemente ingenuo. Y puesto que no podemos engañar continuamente a toda la raza humana, resulta de la máxima importancia aislar así a cada generación de las demás; porque cuando el conocimiento circula libremente entre unas épocas y otras, existe siempre el peligro de que los errores característicos de una puedan ser corregidos por las verdades características de otra. Pero gracias a Nuestro Padre y al Punto de Vista Histórico, los grandes sabios están ahora tan poco nutridos por el pasado como el más ignorante mecánico que mantiene que la historia es un absurdo[5]. Rafael Gambra es un sabio de verdad, que cree en lo que escribe y que escribe lo que cree.
El profesor Antonio Millán, compañero de promoción de nuestro homenajeado, precisamente en su preciosa contribución, ha destacado el quijotismo de éste, frente a la picaresca de muchos oportunistas, reseñando no obstante que la principal contrafigura intelectual y emocional de Rafael Gambra no es tanto el del oportunista adaptaticio que en cada momento aplaude la situación victoriosa, por más que haga así traición a las propias ideas que anteriormente mantuvo con estricta fidelidad al poder entonces vigente; el fenómeno que, por contra, más intensa y hondamente le ha preocupado desde el punto de vista de la patología del espíritu es la que llama «delicuescencia intelectual y emocional», cifrada, tal como él mismo la describe, en la «aceptación, de antemano, de cualquier cambio ideológico o estructural como exigencia de un evolución incontenible». Que más allá del oportunismo individual, que todas las épocas han conocido, se dé como hecho social esa delicuescencia, es lo que propiamente caracteriza este nuestro tiempo indigente. El compromiso con las cosas, con las personas, con la vida, firmemente inscrito en su ejecutoria, es la reacción del quijote frente a la desertización espiritual creciente.
Los tintes se tornan aún más trágicos cuando se enfocan las transformaciones hodiemas de la Iglesia Católica. El profesor Juan Antonio Widow, ha captado muy bien cuál es el punto central de las preocupaciones del filósofo roncalés y la causa de profundos sufrimientos, que han llegado a dejar huella en su carne: «Cuando una realidad es muy obvia, y ha constituido, además, desde siempre nuestra sustancia vital más honda, la idea de explicarla produce titubeos. Es anterior a cualquier acto reflexivo; es anterior también a los primeros balbuceos de la mente. Por sernos algo tan perfectamente natural como nuestra misma naturaleza, nunca habíamos requerido que se nos explicara. En suma, nunca nadie había tenido que explicárnosla para que existiese y la tuviésemos aquí metida como nuestra propia alma. Pero la situación cambia cuando las cosas empiezan a ponerse dudosas e inciertas, y, sobre todo, cuando lo que mamábamos con la leche materna tenemos que de algún modo procurarlo y conservarlo por propio esfuerzo. La situación es como la de un solitario dentro de su propia casa, o como la del náufrago que no vive ya en la isla desierta, sino en la urbe moderna. Cuando se siente la necesidad de buscar una explicación para lo que ha sido, hasta hoy, lo obvio en el orden de las cosas comunes, ya es muy difícil, si no imposible, restituir la antigua confianza. Cuando lo que unía se destruye, se empiezan a buscar los consensos, lo cual es lo mismo que afirmar que hay disensos. Lo grave es cuando estos disensos son grietas que afectan a los cimientos». La tristeza de ver tambalearse lo que fue puerto de seguridades y asidero inconmovible, sobre su espíritu algo indolente –que es la caballería/dulce cansancio envuelto en cortesía», como en el verso de Lope de Vega– e irónico, ha terminado por conducir a nuestro hombre hacia un retraimiento creciente y casi hasta a malograrlo como intelectual: ¿Qué podría decirse a los hombres sino la necesidad de conservar lo poco que queda de la civilización? A diferencia de otros amigos y también maestros del pensamiento tradicional, que han logrado distanciarse al menos en parte de las destrucciones epocales en que han vivido, Rafael Gambra representa quizá mejor que nadie, por lo menos entre los españoles –me resulta difícil trazar una comparación fuera de nuestras fronteras, pero, si no me engaño, creo que el filósofo belga Marcel de Corte o el escritor francés Jean Madiran, podrían situarse en un horizonte espiritual análogo–, el signo trágico del fin de una civilización. Lamento, para terminar, que estas páginas, por impericia de mi pluma, no acierten sino a abocetar desleídamente la figura impar de Rafael Gambra. Quede, en todo caso, como modesta ofrenda en el reconocimiento de su magisterio y en el agradecimiento de su amistad.
2. Las constantes de un pensamiento
En el libro que he consagrado a estudiar el pensamiento de Gambra puede hallarse con la extensión que merece el fondo último del mismo y su concreción en singulares aportes. Me parece que aquí, para completar este ensayo que abre su Festscbrift, basta con ofrecer una escueta consideración sobre aquél y éstos.
1. Toda la obra de Gambra participa, en mayor o menor medida, y en conexión ya directa o indirecta, de la comprensión última y el repudio radical de lo que supuso la civilización racionalista y su núcleo teorético. Así, una buena parte de sus afanes ha quedado para la descripción de lo que de mortífero tiene el racionalismo y para la recuperación del auténtico aliento humano que se produce cuando logramos desprendemos de la influencia de aquél. Esta es la auténtica constante -en filosofía o en política- de todo su quehacer, vertido, en cuanto a la primera, en los últimos años cuarenta y los cincuenta hacia la depuración de la reacción antirracionalista que fue la filosofía existencial, y de los sesenta en adelante hacia la denuncia de la delicuescencia intelectual promovida por el progresismo; al tiempo que desarrollado, en cuanto a la segunda, en la reivindicación del régimen político tradicional y en la denuncia del avance hacia el modelo demoliberal, durante los años cincuenta y sesenta, así como, a partir de los setenta, en la comprobación diaria de su carácter disolvente[6].
2. La primera idea que, ya en concreto, debe ser subrayada, porque es previa a la trabazón del resto que le siguen, y tiene que ver con el modo singular de combate intelectual del presente que es la guerra psicológica, toca a la manipulación del lenguaje como medio de lavado de cerebro y de revolución. Porque los términos lingüísticos tienen un hálito emocional, y porque mythos y logos se encuentran en el lenguaje humano. Por ello, nuestro autor dedicó algunos trazos de su quehacer a hacer ver cómo el lenguaje -su transmutación semántica y su mitificación- es factor esencial para la gran mutación mental que se opera ante nuestros ojos, con el ánimo de desvelar el sentido de la revolución cultural vivida e nuestros tiempos[7].
3. A continuación, nos topamos con la comprensión de la vida humanal no como autorrealización o liberación de trabas, sino como entrega (compromiso) e «intercambio» con algo superior que se asimila espiritualmente. Nuestro autor reelabora, así, las teorías del engagement –expuestas por Camus y Sartre– y del apprivoisement saint-exupéryano. Son nociones y actitudes, complementarias en su fondo, que le permiten criticar bajo una nueva luz el individualismo –en cuanto antropología encapsuladora–, el esteticismo –y sus múltiples concreciones, entre las que pueden mencionarse el turismo y su visión pintoresca del mundo–y el liberalismo del puro Estado de derecho[8].
4. Ligada directamente con lo anterior, y también con resonancias de Saint-Exupéry, aparece la concepción del habitáculo humano como mansión en el espacio y rito en el tiempo. Ambos nos otorgan el sentido de las cosas: la primera lleva a la conservación del mundo visual de cosas, que no cambian, y libran al hombre, en su percepción diaria, de la tragedia íntima del envejecimiento y de la anticipación del morir; el segundo alberga al hombre en el tiempo, formando la estructura del tiempo humano, y librándole de perderse en un día sin horas o una semana sin días o un año sin fiestas que «no muestra rostro alguno»[9].
5. Vienen a continuación varias aproximaciones a la radicalidad del hecho social, profundamente entrelazadas. Y en primer lugar, la comprensión de la sociedad básica como proyección de las potencialidades humanas, incluida la individualidad. Porque si la sociabilidad humana –explica– es una tendencia íntegramente natural en el hombre, esto es, si el hombre es un animal social, esta tendencia ha de calar los tres estratos ónticos –ser de la naturaleza, animalidad y racionalidad–, así como los tres modos de tendencia –impulso natural, instinto y voluntad racional– serán fuentes, en estrecha colaboración, de la vida social. Una sociedad es, pues, una estructura muy compleja en la que se superponen elementos comunitarios y aglutinantes muy diversos, legales y organizativos unos, consuetudinarios y tradicionales otros. Concebirla y querer estudiarla sólo desde un punto de vista racional, en cambio, es caer voluntariamente en un exclusivismo y cerrar la posibilidad de comprenderla adecuadamente[10].
6. Toda sociedad humana recibe también una fundamentación religiosa, pues tiene sus orígenes en una creencia y una emoción colectivas, frente a la concepción liberal y tecnocrática que niega pueda constituir un objeto susceptible de religación sobrenatural o sea penetrable por ella. En efecto, si el hombre es –de un lado– un compuesto de cuerpo y alma llamado por la gracia al orden sobrenatural, y –de otro– la sociedad emerge como eclosión de la misma naturaleza humana, no parece que tenga explicación el hecho de que la sociedad, en sí, quiera prescindir del aspecto trascendente de la vida: el hombre está religado con Dios pública y privadamente, individual y socialmente[11].
7. Por tanto, la sociedad humana aparece no sólo como una realidad permeable a una inspiración religiosa de fines y de espíritu1 sino como algo esencialmente religioso –comunitario, en el sentido que otorga al término, y que referiremos acto seguido–, precisamente por radicar en la naturaleza humana a modo de proyección de sus tendencias y estratos profundos. (La consecuencia práctica de sostener esa esencialidad de las formas de gobierno en sus implicaciones religiosas, frente al indiferentismo de los liberalismos católicos y las democracias cristianas, que no van más allá de la impregnación religiosa de los individuos, es inmensa, y la existencia del orden social cristiano aparece en el corazón de la discrepancia)[12].
8. La naturaleza de esa sociedad inspirada por el sentido de la religación, esa forma especial de vivir los hombres en Ciudad humana bajo una inspiración religiosa, puede encerrarse con el término comunidad, por oposición a la mera coexistencia en que se resuelve el contractualismo social y el voluntarismo carismático: reconoce orígenes religiosos y naturales y no simplemente convencionales o pactados¡ posee, en fin, lazos internos, no sólo voluntario-racionales, sino emocionales y de actitud. La percepción de la sociedad histórica o concreta no es así en su origen el de una convivencia jurídica, ni siquiera se define por el sentimiento de solidaridad o independencia entre sus miembros, sino que se acompaña de la creencia en que el grupo transmite un cierto valor sagrado, y del sentimiento de fe y veneración hacia unos orígenes sagrados más o menos oscuramente vividos. Forma por lo mis1no, para terminar, una «sociedad de deberes», con un nexo de naturaleza distinto al de la sociedad de derechos, pues si ésta brota del contrato y de una finalidad consciente, en aquélla la obligación política adquiere un sentido radical, pues incide en ella un orden sobrenatural que posee el primario derecho a ser respetado[13].
9. Toda sociedad histórica, por tanto, tiene necesidad de una comunidad de fe y de relaciones ónticas, frente a la reclamación de libertad religiosa del progresismo. En dos niveles. Desde un ángulo estrictamente religioso, en primer lugar, el hombre tiene el deber de dar culto a Dios, como prescribe el primer mandamiento, y esto obliga al cristiano tanto en el plano individual como en el social o colectivo. De manera que lo mismo que en aquél tiene obligación el cristiano de preservar su fe, así en éste también asiste al gobierno cristiano la obligación de preservar la fe ambiental, de promover las condiciones idóneas para su mantenimiento y expansión. En segundo término, en una consideración puramente natural o política, no puede subsistir un gobierno estable que no se asiente en una ortodoxia pública, es decir, un punto de referencia que permita apelar a un principio de superior autoridad y obligatoriedad. La pérdida de la unidad católica es, pues, el origen de la actual disolución de las nacionalidades y civilizaciones, ya que ni una religiosidad ambiental o popular puede subsistir sin el apoyo de una sociedad religiosamente constituida, ni el poder político puede ejercerse con autoridad y estabilidad si se prescinde de una instancia superior, religiosa, de común aceptación. Que dentro del catolicismo y aun de la propia Iglesia se haya terminado por acoger el ideal secularizador de la sociedad, propugnándose la te01fa de la coexistencia neutra como doctrina no solamente compatible con la fe católica, sino la más acomodada a su verdadero espíritu, constituye un hecho insólito y sin precedentes, cuyas consecuencias disolventes están a la vista[14].
10. El concepto dinámico de la tradición, relacionado a sus ojos con la intuición –que se debe a la filosofía contemporánea, por obra principalmente de Bergson y los historicistas– radical de la temporalidad creadora, pero con referencia –como vislumbró Vázquez de Mella– no a la vida espiritual de los individuos, sino a la de las colectividades nacionales o históricas, abre otro de los grandes ejes de la obra de Gambra. Es dado distinguir en la sociedad dos aspectos diversos, uno estático, concretado en la articulación orgánica de comunidades autónomas, y otro dinámico, que se percibe en la evolución acumulativa e irreversible: es la tradición, como uno de los principios que rigen la recta formación y el desenvolvimiento de las sociedades históricas. La tradición, por tanto, es el progreso acumulado, y el progreso, si no es hereditario, no es progreso social. La autonomía selvática de hacer tabla rasa de todo lo anterior y sujetar las sociedades a una serie de aniquilamientos .y creaciones –esto es, la revolución–, es un género de insania .que consistiría en afirmar el derecho de la onda sobre el río y el cauce, cuando la tradición es el derecho del río sobre la onda que agita las aguas[15].
11. Del acervo del pensamiento político tradicionalista extrae nuestro autor una serie desarrollos notables que, una vez más, no se presentan aislados, sino profundamente ligados entre sí. En primer lugar, hallamos el valor y sentido de la monarquía hereditaria (aristocrática), de la representación corporativa (popular) y del proceso de integración histórica (federativo o foral) en la formación de la nacionalidad española. La imagen conductora de la monarquía española, caracterizada como social, tradicional y representativa, encaja pues en la gran tradición del régimen mixto y del gobierno templado. La monarquía entraña, en primer lugar, y como punto de partida, la idea de un gobierno personal –aunque cohonestado en ciertos sectores con los principios aristocrático y democrático–, y también la de un poder en alguna manera santo o sagrado, es decir, elevado sobre el orden puramente natural de las convenciones o de la técnica de los hombres, ideas que la hacen incompatible en el fondo con el régimen parlamentario liberal nacido de la teoría de la soberanía popular. Finalmente, la monarquía, para cualquier pensador político español, representa el papel de término obligado en sus meditaciones, sean éstas teóricas, históricas o prácticas[16].
12. Siguiendo por el elemento representativo, le debemos haber apurado las consecuencias de la crítica de Mella a la voluntad general o representación individualista, en razón del carácter inefable e irrepresentable del individuo. Frente a ella, levanta la tesis de la representación corporativa, repasando la contraposición entre ambas en la historia: primeramente, si las Cortes tradicionales constituían un elemento de contención del poder no lo eran tanto por las propias funciones limitativas como por los contrapoderes que incorporaban, con el corolario de que la decadencia del sistema representativo en el siglo XVIII no significó por lo mismo y sin más la implantación del absolutismo; en segundo término, la diferencia esencial entre el antiguo régimen de representación y el moderno parlamentarismo democrático radica en que en aquél el poder era limitado, pero no delegado o compartido, esto es, era una monarquía pura, con autoridad íntegra y responsable, finalista en su cometido, asentada en el orden natural y en el poder de Dios a través del proceso misterioso y providencial de la historia; en tercer lugar, la moderna teorización no sólo admite crítica desde el ángulo del representado, sino también por el contenido de la operación, que concluye en un juego fantasmal arbitrario, ajeno a los intereses de los ciudadanos; finalmente, al destacar que para la existencia de una representación concreta u orgánica auténtica es necesario que exista antes aquello que debe ser representado, devuelve el protagonismo al proceso de institucionalización social[17].
13, Llegamos así al proceso federativo como progresiva superposición y espiritualización de los vínculos unitivos, contrapunto también del Estado absoluto liberal, de la nación sacralizada de los fascismos y de los separatismos nacionalistas de hoy. Su comprensión cabal, que Gambra ve también implícita en la obra de Mella, lleva a divisar que en una gran nacionalidad actual, como la española, pervivan y coexistan en superposición y mutua compenetración, regionalidades de carácter étnico, como la euskara; geográfica, como la riojana; de antigua nacionalidad política, como la aragonesa, la navarra. Y de ahí que en nuestra patria –que es un conjunto de naciones que han confundido parte de su vida en una unidad superior (más espiritual) que se llama España– no esté constituido el vínculo nacional por la geografía, la raza o la lengua, sino por una causa espiritual, superior y directiva, de carácter predominantemente religioso. De ahí también que el vínculo superior que hoy nos une no deba proyectarse hacia el futuro como algo sustantivo e inalterable, sino que tal proceso de integración ha de permanecer abierto[18].
14. Todo el acervo anterior adquiere encaje en la historia, y Gambra encuentra así que la continuidad de la defensa del régimen histórico español y de la religión como fundamento de la comunidad política signa los dos últimos siglos, desde la guerra contra la Convención hasta la de 1936, apareciendo su esencia político-religiosa en estado puro en la lucha realista de 1821-1823 contra la Constitución de Cádiz. El carlismo tradicionalista, a la luz de esta comprensión, excede de la coyuntura histórica de un simple pleito dinástico, que operaria de simple banderín de enganche de motivaciones más hondas, para venir a encarnar a la vieja España. Por eso, merece la pena proseguir su surco y no dar por cancelada una tradición que no es otra que la tradición católica de las Españas[19].
[1] Cfr. Miguel Ayuso, La filosofía jurídica y política de Francisco Elías de Tejada, Madrid, 1994, pp. 13 y ss.
[2] Cfr. Rafael Gambra, La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional, Madrid, 1953, introducción.
[3] Francisco Elías de Tejada, «Prólogo» a Rafael Gambra, Eso que llaman Estado, Madrid, 1958, p. 7
[4] Cfr. Rafael Gambra, Melchor Ferrer y la «Historia del Tradicionalismo español», Sevilla, 1979, s.p.
[5] C. S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino, Madrid, 1983, pp. 144-145.
[6] Cfr. Miguel Ayuso, El pensamiento político de Rafael Gambra, Madrid, 1998, parte 1, capítulo 11
[7] Cfr. Rafael Gambra, El lenguaje y los mitos, Madrid, 1983.
[8] Cfr. Id., El silencio de Dios, Madrid, 1968; Id.,«El exilio y el Reino», Verbo (Madrid), n. 231-232 (1984).
[9] Cfr. Id., «La ciudad humana de Antaine de Saint-Exupéry», Atlántida (Madrid), n. 5 (1963); Id., El silencio de Dios, cit.
[10] Cfr. Id., «Las implicaciones sociales de la persona», Revista Internacional de Sociología (Madrid), n. 38 (1952); Id., Eso que llaman Estado, cit.
[11] Cfr. Id., La unidad religiosa y el derrotismo católico, Sevilla, 1965.
[12] Cfr. Id., «La filosofía religiosa del Estado y del derecho», Revista de Filosofía (Madrid), n. 30 (1949).
[13] Cfr. Id., «La noción de comunidad en José de Maistre», estudio preliminar al libro del conde de Maistre, Consideraciones sobre Francia, Madrid, 1954; Id., Tradición o mimetismo, Madrid, 1976.
[14] Cfr. Id., La unidad religiosa y el derrotismo católico, cit.; Id., «La declaración conciliar de libertad religiosa y la caída del régimen nacional», Boletín Informativo de la FNFF (Madrid), n. 36 (1985).
[15] Cfr. Id., La interpretación materialista de la historia, Madrid, 1946; Id., Tradición o mimetismo, cit.
[16] Cfr. Id., La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional, Madrid, 1953.
[17] Cfr. Id., Vázquez de Mella, Madrid, 1953.
[18] Cfr. Id., op. últ. cit.; Id., La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional, cit.
[19] Cfr. Id., La primera guerra civil de España (1821-1823), Madrid, 1950.
