Índice de contenidos
Número 487-488
- Textos Pontificios
- In memoriam
-
Estudios
-
Augusto Del Noce y la cuestión del racionalismo político. Apuntes para una ponencia
-
Un filósofo nuestro, el mundo y el humo de Satanás
-
La fe, fundamento de la reconstrucción de la unidad hispanoamericana
-
Algunas consideraciones para la acción política en disociedad
-
La descomposición del hombre
-
Los cuerpos intermedios en el pensamiento político de Juan Berchmans Vallet de Goytisolo
-
- Monográficos
- Crónicas
- Información bibliográfica
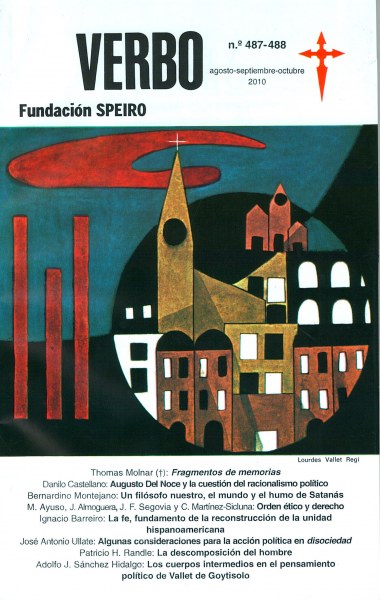
La descomposición del hombre
La decadencia de Occidente no pasaría de ser un juicio histórico general si no involucrara al mismo tiempo la descomposición del hombre actual, la decadencia de todas sus virtudes connaturales (cfr. mi “La decadencia de Occidente ya llegó”, Gladius, Buenos Aires, n.º 78). Pero, ¿es que el hombre contemporáneo es simplemente más inmoral que el antiguo? No. Lo nuevo es que el ambiente lo induce a no cultivar la virtud (hasta la misma palabra virtud ha sido excluida del lenguaje habitual) y a dejarse arrastrar por la pendiente del menor esfuerzo y perder de vista hasta la moral natural.
Aunque sea tan sólo un dato ilustrativo es curioso advertir qué fuerte es la tendencia de la gente hoy a preferir todo aquello que le demande el menor esfuerzo físico; lo cual se va convirtiendo en hábito y se refleja luego en rasgos de pereza mental muy comunes. Respecto de la descomposición de la persona humana contemporánea hay varios aspectos desde los cuales se puede verificar. El primero, tal vez, sea la desnaturalización de la familia, la ignorancia del sentido de la paternidad (incluso el desafío contra ella), el desapego a la maternidad, la rivalidad entre hermanos al no reconocer al padre común y, por extensión, a Dios Padre. ¿Qué esto no es nuevo? ¿Qué ya aparece claramente en algunas tragedias griegas? Cierto, pero con carácter de excepción y nunca de aceptación o consejo de adopción La diferencia con nuestra época es que ahora la familia es minada desde dentro, primero, por cierta literatura del siglo XIX y luego por la embestida desde el cine. Si Flaubert en Madame Bovary mostró un caso de inmoralidad, ello en sí mismo no hubiera sido tan grave como que no mostró la contraparte moral y peor aún es que no hubiese medido las consecuencias que desataría por contagio su irresponsabilidad social, si así puede hablarse. De allí en más, como una catarata, la literatura eligió lo anormal, lo morboso, lo enfermizo, como tema central. Lo amoral devino habitual. Peor aún, Madame Bofar, una débil mental, ha sido escogida como bandera de los enemigos de la religión, de la moral y de las buenas costumbres. Se desató un formidable desafío no sólo contra la moral tradicional sino contra el estilo de la literatura clásica.
El cine, especialmente y primero el norteamericano, también ha hecho estragos a partir de reflejar principalmente parejas de personas solas, sin trasfondo familiar, con el adulterio y el divorcio como el caso comente, aunque, fuerza es reconocerlo, durante muchos tiempo no explotó con bajeza los recursos visuales a los que hoy día todo el cine en general apela con complacencia morbosa.
Spengler dice que la ruptura del matrimonio moderno se produce a partir de lbsen que lo reduce a un drama psicológico, observación aguda superada en los hechos por la difusión que ha tenido el psicoanálisis y las ideas de Freud.
La familia se quiebra porque se desacraliza. El divorcio no es una postura exclusivamente anticatólica, es un desafío a la sacralidad del matrimonio, es no entender que si le saca el carácter sacro, ¿qué queda de durable en él? Todo contrato necesita un término y si no lo tiene explícitamente se lo puede rescindir en cualquier momento; en este caso, cuando uno de los dos cónyuges “no lo siente más”, así de subjetivo, de puramente psicológico.
Pero, ¿qué son los hijos si son mero fruto de un contrato? ¿Sólo un accidente, a veces no deseado? Pero ¿acaso vienen sólo por un deseo? ¿Es lógico que por un acto voluntario se pueda interrumpir un embarazo cuando el embarazo nunca es algo completamente voluntario, algo realmente misterioso, digno de ser reverenciado?
Nada de esto pasa habitualmente por la cabeza de la gente hoy en día. De allí que también haya sido depreciada la autoridad paterna que no es algo meramente voluntario sino que viene de la ley natural consagrada por la ley divina en el cuarto mandamiento: Honrarás padre y madre. Así se demuele el concepto mismo de pater que, etimológicamente significa señor y soberano. O sea que cae el concepto de autoridad cuestionado en todos los órdenes y principio del mayor desorden social sufrido por la civilización occidental.
Como dice Evola, hemos llegado al punto en que para los hijos modernos los padres son un mal inevitable. Vale decir que ahora no es solo que haya muchos matrimonios que no quiere n tener lujos sino que hay muchos hijos que no quisieran tener padres; lo que es algo demencial.
La oposición entre generaciones, si bien no es nueva, se ha extremado tanto en parte porque los cambios sociales se traducen en modos y costumbres con una velocidad mayor que el tiempo que lleva cada generación en cumplirse pero en parte también, por la crisis de la autoridad en general que es pasiva con la rebelión adolescente.
Por otra parte, la multiplicación de los fracasos de los matrimonios no tiene como raíz cuestiones, ni siquiera cuestiones psicológicas o incompatibilidades personales como se empeñan en reducirlo todo los psicólogos y los psicoanalistas, sino el clima cultural, individualista e irresponsable por el cual el matrimonio no tiene sentido social sino que es fin o solamente de un acuerdo de dos voluntades individuales, sin siquiera compromiso con el futuro, al modo de los contratos civiles o comerciales.
El tema de la familia es vasto y complejo y engloba cuestiones tan variadas como el problema de los hijos de los divorciados, los adoptados, los monoparentales o los adjudicados a parejas homosexuales y los hijos extramatrimoniales (en el mejor de los casos hijos de relaciones prematrimoniales), como algo ya corriente, y, no pocas veces deseados. Porque, indudablemente, sin imaginar conspiraciones fantasma, existe en mucha gente la voluntad de poner en jaque el concepto mismo de familia, algo reservado hasta hace no mucho a los anarquistas o los comunistas propulsores del amor libre que, en los hechos no tuvieron ni siquiera éxito en la Unión Soviética, porque ello va contra el orden natural que termina por imponerse siempre.
Otros futurólogos de la calaña del matrimonio constituido Toffler, autor de la Tercera Ola, gustan predecir que la familia tal cual todavía se la conoce va a desaparecer completamente y quedará como una curiosidad efímera en el devenir de la historia y de las culturas.
Para llegar a esto se están entrenando quienes aspiran a instalar una sociedad decadente, acostumbrándose a que los niños sean como un artículo que puede insertarse en cualquier contexto: una madre sola, un padre sólo, una pareja de hombre homosexuales o de mujeres lesbianas. Pero, además, todo esto fundado en hechos cuya doctrina subyacente es la homosexualidad como algo natural, como si la naturaleza se hubiera equivocado al diferenciar, no sólo físicamente, a los sexos.
Todo esto confluye con otras tendencias que aflojan las bases del hogar como sede de la familia. Así pues cuando se habla de viviendas no se piensa en su significado más noble de hogares sino simplemente en cobijo material: en un techo. Y esto para no hablar de las fuertes presiones de la vida urbana de hoy que ha destruido la vida hogareña con horarios incompatibles de cada miembro de un hogar y las raras ocasiones de reunirse la familia entera. Cuando no se trata de la política social equivocada de brindar contención social a los niños fuera de casa financiando jardines maternales o comedores escolares y no buscar fórmulas que faciliten el cumplimiento de sus roles a las amas de casa.
El mundo totalitario del trabajo ha introducido un elemento extraño en el hogar –jamás visto antes– con hombres que no reciben un verdadero salario familiar y mujeres que deben complementar las entradas del hogar con empleos de horarios exhaustivos. La destrucción del hogar culmina con la desaparición de la autoridad paterna, el descontrol de los hijos o directamente un permisivismo alentado por los medios de comunicación instalados como una persona más en el seno del hogar. O bien fomentado por “educadores” liberales deliberadamente dirigidos a minar las bases de la familia por prejuicios ideológicos y hasta por los propios padres una vez que se les ha lavado convenientemente el cerebro y piensan que “el mundo ahora es así” y tratan de colocarse a la vanguardia del mundo “que viene”; no vaya a ser cosa de que se les catalogue como anticuados y retrógrados.
Violencia y desconstrucción
Pero este proceso deconstructivo no acaba allí. De la casa pasa a la calle y de la permisividad a la violencia porque si no hay autoridad todo está permitido y lo que no lo está se lo puede obtener por violencia.
Así pues a la violencia no se llega de buenas a primeras por actos individuales por más que ella haya arrancado con Caín. Lo que ocurre ahora es que existe un clima social que la fomenta directa o indirectamente como nunca antes. Violencia no es ya solamente sangre y muerte. Comienza por una rebelión abierta o solapada contra toda moderación, desde la música que deplora la armonía, la melodía y culmina con un ritmo monocorde en base a pura percusión sin siquiera la gracia de la música tribal africana. La violencia está instalada, además, en el lenguaje obsceno y transgresor que predispone a la irracionalidad al abandono de los buenos modales, la cortesía, el respeto mutuo, hasta el saludo cordial mismo continuando con la agresividad y el deprecio del prójimo.
No decimos nada nuevo si no tenemos presente que el aumento del crimen y la delincuencia se originan en la crisis de la familia, en la abdicación de la responsabilidad moral de los poderes públicos. La pretensión de la juventud rebelde (rebeldes por la rebelión misma, rebeldes sin causa) primero combatida débilmente y luego tolerada, concluye por convertirse en un factor de extorsión social.
Si hoy asistimos a una pérdida de toda formalidad también se debe a que a los niños se los dejó crecer fuera de todos los moldes y normas –como en la selva– con el pretexto de que la educación recibida por los padres había sido demasiado rígida, que si lo fue (lo cual es discutible) no autorizaba caer en el extremo opuesto de legitimar cualquier conducta con el argumento de que la espontaneidades un valor supremo.
La informalidad jactanciosa ha destruido desde la cortesía, el respeto por las investiduras y hasta todo estilo.
Hasta la arquitectura actual ha borrado el carácter que se debe a la función que corresponde a cada edificio. Todos podrían ser edificios de oficinas, o fábricas o supermercados y hasta la arquitectura religiosa ha desaparecido. El estilo no consiste tanto en la ornamentación sino en el carácter.
De allí deriva el descuido de la persona en lo físico como en lo mental, el desaliño voluntariamente agresivo, la ropa deliberadamente raída y otras tendencias extrañas como la moda unisex, el abuso del pantalón por parte de las mujeres, etc. Y todo culminando con el pelo largo en los varones, rodete y colita, el uso de a retes, y otros rasgos equívocos que hacen complicado distinguir el sexo de los jóvenes. ¿Y todo esto por qué, para qué?
¿Cómo explicarlo racionalmente, a menos que se trate de un fenómeno puramente irracional? ¿No será producto de la sociedad de consumo afluente que se permite dilapidar bienes, que habitúa a considerar todo descartable y que llega, por contagio, desde las sociedades ricas a la juventud de países subdesarrollados por mera imitación?
De lo que no hay duda es que la sociedad afluente enseña a dilapidar tanto bienes como el mismo tiempo aumentando las horas de ocio, que conducen al desorden en el comportamiento y, sobre todo, a la oposición a las formas no logrando sustituirlas sino destruirlas de raíz como lo hace la corrupción del lenguaje habitual. Aunque una cosa es el empobrecimiento de la expresión por la pérdida del hábito de la lectura, la adopción –por lo demás de forma incorrecta– de palabras extranjeras mal digeridas, la tendencia a optar por la palabra más corta por pereza mental y la ausencia absoluta de toda sutileza en el lenguaje. Pero otra es el lenguaje juvenil inmaduro (adoptado luego por los adultos), ensuciado con palabras soeces innecesariamente como empobreciéndolo con expresiones tipo que se repiten tal como si hablar con limpieza eligiendo otros vocablos mejores fuera indicio de no estar actualizado: aquí, en los Estados Unidos como lo ilustra el cine antes recatado y en todo Occidente; no sabemos qué ocurre en otras culturas como la árabe o la china pero suponemos que no son tan decadentes. Esto que se ha llamado “coprolalia” (de copras, excremento) está colmado de imágenes sucias y desagradables pero pareciera que a nadie le chocara, terminando por acostumbrarse.
Otro síntoma previo a la predisposición a la violencia es la afición al vértigo, a la velocidad que si siempre estuvo presente en la juventud, de pronto, por efecto de las posibilidades que brinda el avance de la tecnología permite que los automóviles alcancen velocidades impensadas una o dos generaciones antes. Una explicación posible de esta atracción (a veces hasta suicida) es un cierta regresión a la valorización de los instintos a partir de una psicología amoral que todo lo explica para permitirlo todo en vez de someterlo a la razón y al sentido común. ¿Acaso la promoción de la “libre expresión” corporal y mental con el pretexto de una mayor “naturalidad” emprende el camino de regreso a la animalidad?
De estos instintos elevados a la teorización que tanto daño han hecho a los niños de toda una generación influida por las ideas del famoso Dr. Spock, que a la vejez –tarde ya– reconoció su error, deriva toda una conducta que con el pretexto de combatir la represión arbitraria fomenta su extremo simétrico. A la violencia no se llega por desatar las pasiones humanas –el odio y la venganza– lo cual es ancestral, sino ahora por un sentimiento de atracción visceral, instintiva que para peor se estimula de algún modo en la juventud a través de la ficción, el cine y la televisión. Ya nada ejerce un poder seductor, al punto que hasta la atracción sexual se combina con la violencia física y psicológica en un compuesto decadente. Asimismo, la atracción de situaciones peligrosas ejerce un atractivo descontrolado en búsqueda de sensaciones violentas que luego es muy fácil que se canalicen en actos menos neutros moralmente. Y que del frenesí se pase insensiblemente al crimen.
Otro tanto dígase de las armas de fuego cuyo poder letal ha “progresado” alarmantemente, al mismo tiempo que llegan al alcance de adolescentes irresponsables, para no hablar directamente del avance de la delincuencia juvenil en crecimiento exponencial en todo el mundo al mismo tiempo que disminuye la edad de los delincuentes y la criminalidad escolar.
De todas las modas e influencias nocivas que se vuelve n vicios, ninguna supera la perversidad de los efectos que tiene la droga y su consumo popularizado. Las drogas existen en el mundo desde tiempo inmemorial –y en la tribus primitivas se conocían sustancias vegetales alucinógenas o anestésicas– pero su uso estaba restringido y era una curiosidad como el caso atribuido a Sherlock Holmes por su autor Conan Doyle para hacerlo más original. En París, y en Buenos Aires también, en la época entre las dos guerras, hubo circuitos bohemios donde se drogaban aunque con mesura. Pero ahora la prensa informa casi diariamente de que el consumo de drogas ilícitas crece todos los días, especialmente la cocaína.
Como se sabe ahora se trata de un hábito generalizado y hasta vulgar extendido a los adolescentes con puestos de venta a la salida de las escuelas y demanda en las villas miserias. ¿Adónde vamos a parar? ¿A la droga en la mamadera para que los bebés no molesten?
La droga prolifera en épocas de decadencia. Esto no necesita demostración. El futuro que algunos ven con optimismo oculta esta realidad que se extiende como un cáncer por toda la población.
La novedad por la novedad
Dada esta situación, ¿podría responsabilizarse de ella a la juventud? Desde luego que no, porque lo nuevo, lo inédito, es que exista un aparato a escala mundial que se encarga de difundir su uso y de ganar nuevos adeptos, pronto adictos. Encima de todo ello, resulta que ahora el mundo juvenil, el de los adolescentes, tiene un impacto formidable sobre la sociedad toda que parece inerme.
¿Cuándo, antes, los gobiernos han tenido la enorme responsabilidad de combatir al narcotráfico y, al no hacerlo efectivamente, cargar con las consecuencias sociales y políticas derivadas? ¿Acaso los políticos estaban preparados para este embate? ¿Acaso fueron capaces de advertirlo cuando, al principio minimizaron la importancia de la moral individual que pronto se transforma en moral colectiva? ¿O es que muchos de ellos se dejaron corromper por el fácil fluir de dinero de los que manejan el negocio y están prontos a comprar a quién pueda oponérseles? ¿Habrá algún político en el mundo que los haya enfrentado como se debe? Si no, ¿cómo explicarse el rápido auge de la drogadicción en el corto tiempo que va desde la última posguerra europea a hoy? La respuesta hay que hallarla en políticos y demás que promueven una legislación permisiva en la materia aun cuando está comprobado que una de las características de nuestro tiempo es el culto a la novedad: he aquí la prueba de que verdaderamente hay datos peculiares que afirman la tesis de que estamos en una decadencia que no admite el comentario siquiera de que “el mundo siempre fue así”, mezcla de cinismo y de ignorancia culpable.
Se dirá, empero, que hubo otras épocas de gran decadencia en Grecia o en Roma y es cierto. Incluso el refinamiento en los vicios fue igual o mayor pero la diferencia no es poca: hoy su difusión rebasa todos los límites imaginables, se halla en todas las clases sociales y, peor aún, contamina deliberadamente a la niñez a la que se expone a casos de degeneración nefandos como si se tratara de algo normal. Pongamos un solo ejemplo que basta: las referencias explícitas al sexo oral innecesariamente divulgadas por todos los medios como para que los más jóvenes vayan acostumbrándose. Y esto para no mencionar la impudicia con que se pretende combatir el sida explicando con detalles obvios cómo se usa el preservativo.
¿Pueden quedar dudas de que existe mucha gente que tiene una enorme satisfacción en promover el sexo como mera fuente de satisfacción sin barreras? Y quien no se ajuste a ello recibirá el mote de hipócrita, mojigato, beato.
Lo cierto, lo irrebatible es que vivimos tiempos en que la actividad sexual se ha convertido en una obsesión. Lo vemos en la publicidad que pareciera que si no lo alude no tiene éxito, lo vemos en las ofertas médicas que nos hablan de disfunciones sexuales como si fueran corrientes o en la insistencia con la que se habla de prolongar la actividad en la vejez.
Dejemos de lado que, por otra parte, sexo es sinónimo de placer exclusivamente como si no tuviera otro sentido en el hombre, razón por la cual, además, todas las campañas contra el sida –financiadas por los estados nacionales y las mismas Naciones Unidas– revelan métodos para poder seguir gozando del sexo sin peligro; como si no hubiera otras preocupaciones en materia de salud pública más urgentes.
Hablando del sida hay un aspecto esencial que no suele tenerse presente. Plagas ha habido muchas en las historia de la Humanidad, y de ellas no pocas han azotado a Occidente. La muerte negra, la peor de todas, vino de Oriente y se supone que fue una forma de peste bubónica. Devastó regiones enteras que llegaron a perder dos tercios de su población, pero no puede atribuirse a ella ni a ninguna otra peste culpa humana en su diseminación, más allá de falta de higiene personal o ignorancia.
Este no es el caso del sida que –según las encuestas– en una alta proporción proviene del contagio por la promiscuidad sexual, especialmente de contactos ocasionales, o sea de una falta de autocontrol irresponsable. Y esto resulta ya de un hábito muy difundido y considerado natural siendo lo contrario porque entraña la disminución de la monogamia y el aumento de relaciones sexuales extramatrimoniales múltiples. Todo esto para no mencionar el incremento de la homosexualidad activa como consecuencia de su aceptación social debidamente pro movida por los medios. Por qué si siempre hubo homosexualidad jamás la ha habido como ahora, perdido todo control social y hasta fomentado en ciertos círculos como una manera de “progresar” dentro de ellos.
Y, finalmente, como otra causa hay que mencionar la difusión de la drogadicción con la inyección como método más directo y efectivo, sea para consumir alucinógenos o estimulantes. Nadie podrá negar tampoco todo lo que hay de nuevo en todo esto pues si relaciones promiscuas y drogas tienen una existencia proverbial se practicaban en ambientes reducidos de una clase social, de ambientes intelectuales o artísticos decadentes en un mundo que todavía no era tan decadente en general. Y además se trataba de hábitos reservados a hombres de cierta edad y no como ahora que se practica entre adolescentes sin distinción de sexo.
Insistimos, lo más peculiar del sida reside en que no proviene de causas naturales ni del azar, sino que su diseminación obedece a actos humanos voluntarios deliberadamente decadentes.
La idiotización
El conjunto de rasgos derivados de la crisis de la familia y de la prepotencia del mundo adolescente –por cobardía del mundo adulto– lleva entre otras cosas a la idiotización colectiva, habida cuenta de que las formas más bajas y elementales de la población reinan sobre todo el panorama social y la cultura popular. De paso se ha ido gestando, insensiblemente, un odio al pensamiento riguroso capaz de marcar direcciones o de poner límites. Si la vocación por la filosofía es cada vez más rara, en todo caso se trata de una filosofía con poca lógica, la mayor ausente en el pensamiento contemporáneo en general.
De valuando la palabra se devalúa lo mejor de la inteligencia. Y luego viene naturalmente la devaluación de la razón –aquello que nos diferencia de los animales– la cual tomada aislada y exclusivamente termina en el racionalismo que siembra semillas esquemáticas de pensamiento: las ideologías de fácil consumo por las masas. Así, por ejemplo, el hombre actual ha podido caer presa del marxismo (que no conoce en detalle) pero que supuestamente tiene una respuesta para todos los excesos del capitalismo o los dogmas cristianos o cualquier otra cosa que sea obstáculo para que logre el dominio de las mentes y el poder activo.
La idiotización que ya hemos mencionado asume muchas formas. En primer lugar consigue adeptos al ofrecer una vida fácil, volátil, sin raíces y sin metas. Luego porque se adecúa de maravilla al materialismo más elemental, el del provecho, el del consumismo más superfluo posible. También confluye en ella la frivolidad incapaz de oponer la menor resistencia contra los estímulos que nos rodean, que nos acosan, como la propaganda o los modelos que, nadie sabe cómo, se ponen de moda. La moda es todopoderosa, es una fuerza irracional que sólo se rinde ante el poder del dinero el cual suele confluir con ella para hacer mejores negocios, primero con la juventud incauta que se pliega dócilmente a cualquier capricho y luego a los padres que son incapaces de proveer ninguna alternativa válida.
Por otra parte, el deporte, de suyo imprescindible para compensar la vida artificial de las ciudades, se va desnaturalizando en función de que se ha convertido en un puro espectáculo donde sólo unos pocos juegan y una multitud pasiva los contemplan. Pero ahí no acaba el fenómeno, en la medida en que apasiona a esas multitudes, mueve ingentes cantidades de dinero concluyendo por generar una suerte de “cultura” como es la del fútbol que se aparta del motivo original y se confunde con motivaciones económicas, política interna de los clubes y otra serie de hechos que por el efecto multiplicador de los medios termina por condicionar la mentalidad popular.
No menos ocurre con el mundo del espectáculo, con la erección de ídolos ciertamente fugaces en la mayoría de los casos, la publicitación de la vida privada preferiblemente escandalosa, la confección de arquetipos negativos para consumo de un público sin criterio propio que los adopta corno modelos de vida. Todo lo cual contribuye a la degradación de las masas habida cuenta de que son raros los actores de talento y vida ejemplar así como las obras que exaltan lo mejor que pueda hallarse en el hombre y en la sociedad como sucedía con las obras clásicas.
Lo peor de este mundo de la farándula que hoy se ha elevado a la consideración más alta del público y hasta llega a producir personajes que luego escalan posiciones en la política en base exclusiva a su sólo renombre popular, factor muy importante cuando se trata de sumar votos en las elecciones democráticas.
Entretanto hay otros caminos para contribuir a la estupidización colectiva consistente en la reiteración de una sola idea y es la que resulta como subproducto del uso habitual –adictivo– de los adminículos de la tecnología devenidos en imprescindibles y que de meros medios pasan a convertirse en fines en sí mismos.
A esto ayuda, no poco, la publicidad invasiva e insistente que finalmente logra ganar adeptos para venderles herramientas prescindibles o adecuarlos a su uso abusivo. Lo que implica en definitiva una subordinación de la persona, una disminución de sus mejores aptitudes naturales.
Para poner un sólo ejemplo, la publicidad de los automóviles –un instrumento útil racionalmente usado– llega a apelar a un eslogan tan ridículo como el de invocar “el placer de manejar” o sino este otro que dice: “disfruta de esta tecnología” y no referirse a otras virtudes del auto mismo.
Una contracultura
Producto de todas estas tendencias, el hombre de la decadencia ha resultado elaborando una cultura o, mejor dicho, una verdadera contracultura con todos sus ingredientes: una era “liberada” del pasado, de la tradición, de la ley natural; un lenguaje sin valores o –en todo caso– con contravalores, con el que construye sofismas que no se discuten o si no directamente razonamientos perversos; un estilo asexuado (centrado en la idea de género contrapuesta a sexo); una sensibilidad morbosa y, finalmente, una manera de razonar esquemática cuando no insidiosa, o sea que oculta las peores intenciones.
El hombre de la decadencia se presenta al comenzar el siglo XXI plagado de fallas mentales y hasta físicas. La civilización ha hecho estragos en el hombre urbano. La misma palabra “stress” ha devenido habitual en el lenguaje cotidiano mientras hace pocos años ni los psicólogos hablaban de pánico, ni de fobias que eran únicamente casos clínicos y no habituales. ¿Es que acaso se desconocían antes o es que ahora son mucho más frecuentes? Todo indica que la psicología humana se va complicando en la misma medida que avanza esta civilización para llegar a extremos de ansiedad y desequilibrio mental.
Hasta los niños del siglo están afectados como nunca antes, sea porque los padres les transmiten estas taras o porque la vida diaria o hasta la alimentación defectuosa los hace más proclives a una mayor hipersensibilidad psíquica. Y, finalmente, estudios especializados llegan a detectar un más alto índice de enfermedades mentales en determinados barrios de las grandes ciudades donde la vida es más castigadas por la contaminación no sólo del aire por los gases, sino por el ruido, el tráfico, y hasta las visuales que lejos de serenar los espíritus los agitan.
De esto se habla bastante y eso no es novedad pero lo que no se suele mencionar es el deterioro físico, del hombre actual y futuro de continuar esta forma de “progreso”. En efecto, no hay parte del cuerpo humano que no esté sufriendo un riesgo serio comenzando por los ojos ya que exigen cada vez más el uso de anteojos, o lentes de contacto u operaciones para corregir la vista defectuosa. Lo cual se debe sin duda al uso cada vez mayor de la visión y de la agresión que sufre por efectos de los rayos catódicos de la televisión que contemplada abusivamente ocasiona su desgaste o afecciones conexas.
Pasamos luego a la dentadura, otra víctima de la vida moderna por una variada gama de causas, pero principalmente por defectos alimentamos. Todo agravado por la longevidad humana que es la causa de que muy pocas personas lleguen a la ancianidad sin el uso de prótesis de todo tipo.
La sordera avanza en la misma proporción y es fácilmente previsible que quienes hoy se están aficionando a altos niveles de volumen de los equipos de audio, que siguen en aumento (en la medida que los fabricantes se esmeran por alcanzar mayor potencia) como si se produjese un acostumbramiento y un principio de sordera en los jóvenes van a acabar en muchas peores condiciones en el plazo de una generación. Y esto sin contar que la vida “normal” en la ciudad nos somete a un nivel de decibeles poco convenientes.
La piel de nuestros contemporáneos presenta el caso frecuente de afecciones debidas a la excesiva exposición al sol; una moda que no existía a principios del siglo anterior y que ha hecho estragos en personas del sexo femenino muy especialmente. ¿Cuántos casos de cáncer de piel se registraban hace cien años en comparación de hoy? Es una buena pregunta, como se suele decir. A todo esto debe agregarse las cada vez más frecuentes afecciones a la columna vertebral, originadas en la vida sedentaria y la falta de ejercicio y, no menos, a las deformaciones del pie por utilización de calzado inadecuado fabricado sin tener en consideración la anatomía.
Y para terminar con esta cuestión, aunque nos resulte corriente, ¿no es ridículo que hace sólo una generación se haya descubierto que hay una correlación entre la vida sedentaria y las enfermedades cardiovasculares y que para combatirla, se haya llegado a fabricar máquinas que simulan el caminar sin moverse de la habitación?
Si en muchos aspectos, la cultura de la decadencia exhibe rasgos regresivos como formas de animismo ocultas bajo el disfraz del ecologismo, también aparecen hábitos primitivos que reaparecen corno el tatuaje, la perforación para el uso de aretes en los hombres tanto en el lóbulo de la oreja como la nariz o el ombligo, o el labio inferior, la lengua y otras partes del cuerpo a la mejor usanza de las tribus salvajes.
El siglo XXI se presenta como una era en la que el silencio pierde aprecio y compite solamente con el fragor de los motores, con la potencia del audio o la afición a la música reducida a un ritmo estrepitoso. ¿Será que el hombre actual necesita drogarse con ruido y que sin su acompañamiento se siente solo y desamparado?
No se concibe un sitio público –más si es un lugar de comidas– sin que haya música “de fondo”, esa música que nadie escucha aunque todos oyen. Pero que no es una música sedante como la que antes llamaban “música funcional”, en expresión mecanicista y enemiga de lo artístico. Y además es un sonido obligatorio con más de ruido que de melodía.
Los niños hoy nacen ya acompasados por los ruidos de la civilización al punto de que el silencio les resulta algo extraño y si este excepcionalmente reina en algún lugar o alguna ocasión tienen la sensación de que les falta algo. El síntoma es grave y tiene múltiples facetas. Por un lado conduce a la mencionada incapacidad de deslindar con sutileza los sonidos y, por el otro, se interpone para dificultar la actitud contemplativa en el hombre requerido constantemente por la actividad.
No es extraño que de allí también derive una aversión a la teoría y se prefiera la afición a improvisar antes que a reflexionar, a adoptar como método lo anti metódico, la prueba y error, con que se enfrentan a la computadora o a cualquier adminículo técnico sin manuales prácticos.
Los extremos más insólitos se tocan: el odio al silencio y el abandono de toda teoría a favor de la pura praxis, porque todo, de alguna manera, tiende a integrarse en un solo sistema perverso desde el punto de vista de la lógica y de la racionalidad cada vez más ausente.
El mito adolescente
Una actitud que llega a tener categoría de axioma indiscutible es la de valorar la juventud más que ninguna época de la vida humana e incluso se ha llegado a hablar de juventud maravillosa como si por el mero hecho de tener menos edad fuese en sí una virtud.
En los Estados Unidos especialmente y por reflejo en casi todos los países del mundo desarrollado se ha ensalzado a los jóvenes y se los ha dotado de toda clase de facilidades, privilegios, instrumentos, sin mayor contraprestación. A tal punto es así que un politólogo, James Kurth, ha identificado el poderío norteamericano este caso en un artículo titulado “El Imperio adolescente”. Según el autor cada imperio en la historia se ha identificado con un ideal humano. Así el ideal del helenismo fue el atleta fuerte y sano, el de Roma fue el legionario valiente y rudo, el del Imperio español fue el del conquistador aventurado, el de Inglaterra fue el del “gentleman”, el de Alemania hitlerista el hombre ario racialmente puro, el de la Unión Soviética el obre ro musculoso. Y finalmente cree que si hubiera que hallar un símbolo para el poderío imperial de los Estados Unidos no quedaría otro que el prototipo del adolescente norteamericano de hoy, acostumbrado a la vida fácil, mimado por su familia y por la sociedad, sin perfil intelectual y lleno de exigencias. Según Kurth este sería el imperio del futuro, no sólo el de los Estados Unidos, vale decir la decadencia del imperialismo.
Ortega y Gasset con su particular astucia percibió que en su época –en especial en los años ’30– “los chicos y las chicas se empeñan en prolongar su infancia y los mozos en retener su juventud. No hay duda –añade– Eu ropa entra en una etapa de puerilidad”. ¿Se puede hallar otro síntoma mejor de decadencia? ¿Acaso un retroceso a la infancia no es un signo inequívoco de la decrepitud?
Dostoievski, con la gran penetración psicológica que lo caracteriza, escribió en El idiota: “Los jóvenes están en la edad en que la perversión de las ideas se produce con mayor facilidad”. O sea que dio un rotundo mentís a quienes ensalzan a los jóvenes demagógicamente y contribuyen a su decadencia e indirectamente a la de la sociedad toda.
Esto es fruto de la modernidad, pero sobre todo de la actual posmodernidad. En la Antigüedad, en las culturas primitivas y hasta no hace mucho en el mismo Occidente sucedía lo contrario. Los ancianos gozaban de un cierto status, si no político al menos social. Se los tenía por hombres de consejo y, por extensión del cuarto mandamiento de la Ley de Dios se los respetaba aunque más no fuera, de modo naturaliter cristiano.
Pero con la modernidad, y cada vez más en los tiempos que corren, esto ha sido desfigurado, peor aún, ha sido negado. Ni siquiera se reconoce sin discusión la senioridad en las cortes judiciales, ni en los ámbitos universitarios. Déjase más bien al contrario. Ser anciano hoy si acaso merece compasión pero no respeto.
Para peor, la prolongación de la vida plantea problemas que los regímenes de seguridad social no han evaluado convenientemente. O sea, hoy para el Estado, el anciano es un ser indeseable que le ocasiona gastos y que si aportó durante su vida activa esto no lo habilita a que se le devuelvan en servicios dichos aportes.
La ola de calor que azotó a Europa últimamente puso de relieve el alto grado de desamparo en que viven los viejos si no los acoge la familia. En París no más, por deshidratación o por sofocación murieron más de 10.000 ancianos que vivían solos o mal cuidados.
El aumento de establecimientos geriátricos no logra contener a todos los ancianos dejados de lado por sus familias e ilustra la ingratitud de los hijos para con ellos. Y este es un nuevo síntoma de la decadencia de Occidente impensable en épocas anteriores.
La deseducación
Es un lugar común muy socorrido recurrir al argumento de que la peor crisis que sufrimos es la de la educación y que el único remedio para salir de ella es la educación, como si se tratara de una fórmula mágica que no necesita explicitar. Espíritus superficiales –o progresistas– repiten sin pensar realmente que lo más urgente en esta materia es modernizarla. Como si lo más importante fuera el método y no el sujeto, el docente. Y como si lo inédito de la situación actual no fuera la falta de educación sino los estragos que hace la deseducación o la contra-educación que ha venido a destruir la educación tradicional; sus defectos pero al mismo tiempo todos sus logros.
El problema más grave de esta generación y, probablemente, de las que vengan, es que la adolescencia no es fácilmente educable. O que se presenta con una carga mental y emotiva negativa, renuente a ser guiada.
¿Qué ha pasado en tan corto tiempo? Que todo el medio ambiente en torno a los chicos es cada vez más persuasivo, más influyente, más invasor. Y, además, que el mensaje que reciben –más allá de su vertiente amoral (si no inmoral)– es cuando menos dispersiva; no se concentra en nada, induce al menor esfuerzo en todos.
¿Hay alguna esperanza de que esta situación vaya a modificarse? No. Las tendencias vigentes no permiten imaginar que el niño sea capaz de revertir solo algo creado por los adultos y asentada en los adelantos tecnológicos endiosados por la sociedad actual (audiovisuales, informáticos, comunicacionales) cuyo único horizonte es innovar sin la menor preocupación por la dirección de los avances ni los fines últimos.
Y como no es verdad que los medios sean neutros sino que llevan ínsitos una predisposición dada a determinadas aplicaciones y usos, entonces resulta difícil imaginar cómo salir de este brete. Por cierto no modernizando la educación, proveyendo de computadoras a escuelas en barrios carenciados, con maestras que no tienen la menor inquietud por este problema (ni sabrían cómo mitigar los males que involucra) y con autoridades educativas que lo único que se proponen es “aggiornar” las mentes infantiles y juveniles para integrarse mejor a la decadencia dominante.
Más allá de la deseducación hay que considerar al mismo tiempo el surgimiento de una cultura “pop” especialmente diseñada para consumo de los adolescentes; una cultura que no debe ser asimilada a lo que se entiende por cultura popular porque esta puede ser genuina, a pesar de que incluya el lunfardo y la música ciudadana (como llaman ahora) y que fundamentalmente es la cultura del pueblo no contaminado por la industria del espectáculo y la diversión manejada por gente inescrupulosa que tiene como único objetivo aumentar sus ganancias.
Esta nueva industria mueve fortunas en todo el mundo gracias al poder multiplicador de los medios que con su poder difusivo se convierten en alimento para gente joven que, deseducada previamente, necesita emplear su tiempo libre y combatir el tedium vitae que les produce la vida cotidiana en las ciudades con poco deporte, lejos del contacto con la naturaleza y su invitación a la aventura. Esta juventud aburrida es el producto de la falta de estímulos intelectuales capaces de complementar las necesidades de actividad física. O a la inversa.
El consumo de productos “pop” fomenta que los empresarios apelen a los resortes más bajos de la psicología adolescente para aumentar las ventas, desde discos a ropa “pop”, “de onda”, con etiquetas del fabricante de moda, haciendo así su aporte a la estupidización colectiva. Y todo convenientemente propagado por la televisión que lo publicita directamente o indirectamente a través de sus programas.
Un ejemplo prototípico de la cultura “pop” es reducirlo todo al nivel de las tiras cómicas en las que la imagen suplanta casi por completo al texto, y en la que las ilustraciones se adecuan a un estilo esquemático ya instalado, rígido en su convencionalismo que se repite corno un cliché ilimitadamente y ad nauseam.
Luego viene la música “pop”, al alcance de cualquiera que pueda agarrar –no tocar– una guitarra eléctrica, deformar su voz para conformarla al manierismo de moda, golpear un tambor sin gracia ni habilidad lo que podría hacer mejor una máquina programada.
Y finalmente viene la literatura “pop” con su lenguaje vulgar y empobrecido que servirá de libreto para algún culebrón televisivo porque leer es un hábito que está desapareciendo. Y esto en el mejor de los casos porque dentro de todo exige un texto fijo. Peor aún será el “reality show” que no exige ningún esfuerzo y deja todo librado a la espontaneidad de lo más vulgar como material de consumo para las masas embrutecidas por la deseducación.
La decadencia en el arte
La decadencia de la cultura occidental está asociada, como no podría ser de otro modo, con la decadencia de las artes plásticas. Tal vez la deformación de la pintura comienza con el abandono del dibujo que, de una manera u otra obliga a una cierta estructura, una composición, La pintura sola, el color, ha sido abusado, como en el arte abstracto, se ha caído en la pintura para los pintores (una versión del arte por el arte). De allí hay un paso al arte deshumanizado, no dirigido al hombre.
Si bien por las esencias el arte es –o debe ser– religioso y toda otra temática va camino a lo trivial o a lo efímero, puede admitirse el arte del retrato o el paisajismo siempre y cuando no se caiga en manierismos. El impresionismo, con todas sus habilidades, abrió un camino disolvente al anteponer el modo de percibir la realidad sobre la realidad misma, objetiva. Y esto es algo conectado con la atracción que el subjetivismo, tiene en el orden del pensamiento. Nadie podría negar el genio de algunos impresionistas como Seurat, por poner un ejemplo, que en vez de apelar a los tonos o semitonos lograba un efecto especial pintando puntillistamente en base solo a colores primarios que vistos en conjunto expresaban matices muy sutiles.
Otro tanto ha acontecido con la música moderna que se contenta (a veces parece que se extasía) con el sonido puro de las notas aisladas, su sensación material más elemental, y elabora lenguajes insólitos como el dodecafonismo de corta vida. O bien otras escuelas que han priorizado fórmulas matemáticas en pos de efectos inauditos (literalmente hablando). O si no música de van guardia que como la de Xenaquis apeló a instrumentos electrónicos. Todo ello de corta duración aunque algo haya quedado, para complacer a unos pocos exquisitos.
Y así se pasa de un experimento a otro durante cincuenta años sin poder, no digo superar, pero ni siquiera igualar siglos de música clásica y genios que pareciera que van a entrar en la eternidad y representarán el genio de Occidente obviamente hoy en decadencia.
El problema del arte moderno no es que todo sea deleznable, que no haya sutilezas, ni matices rescatables en algunos artistas que han bregado por superar la decadencia ambiente. Lo que se impone no es tanto juzgarlo por algunas obras, ni siquiera escuelas, sino in totum por dos características fundamentales: 1) por ser iconoclasta y 2) por no saber a ciencia cierta adonde va (ni lo que quiere).
Spengler equipara el fin de la era moderna –lo que él llama la era fáustica– al final de Tristán e Isolda de Wagner que, ciertamente es una apoteosis después de la cual es difícil, sino imposible llegar a tales alturas... y continuar componiendo música.
Richard Strauss lo intentó y debió reducirse a una suerte de imitador. Otro tanto habría que decir de Mahler, ese compositor que repite una y otra vez finales wagnerianos que nunca son definitivos.
En suma, el arte ha sufrido un proceso, acelerado estos últimos cincuenta años, en que ha pasado de la deshumanización a la banalización, ha perdido seriedad y como dice un artista cristiano, “en estos tiempos es utópico exhibir belleza como decir verdad”, ya que en el fondo se trata de lo mismo. La crisis de la verdad ha arrastrado también al arte.
Enseguida de la última, guerra mundial apareció un movimiento de artistas con el nombre de Madi y un subtitulo que rezaba: “arte-invención” con un manifiesto en el que se afirmaba dogmáticamente: “La obra es, no expresa. La obra no representa. La obra no significa”. Y tenía razón. Porque sucede que no expresa nada, ni representa nada porque –ellos mismos lo afirman– no significa nada. Y, por lo tanto, es prescindible. Resulta curioso que sesenta años después resucite ahora porque otros manifiestos de los años 20 o 30 como el surrealista pasaron de moda y no dejaron nada.
Otro artista actual expresa que una de las características del arte hoy es que no se distingue de las cosas ordinarias, cotidianas. ¿No es extraño que ellos mismos sostengan semejante tesis? Pues eso de confundirse con lo pedestre es una manera de no-ser, de no tener esencia. Pero, claro, es hilar demasiado fino someter a la racionalidad lo que es por naturaleza irracional deliberadamente. Como quiera que sea durante los últimos 100 años el arte de vanguardia (que ya debería estar en la retaguardia) sobre vive empeñado en hallar algo nuevo, inédito, impensado... sin lograrlo porque ya está todo bien remanido. Y como en el fondo esto se sabe, muchos artistas hoy se complacen en provocar el escándalo para no aburrirse de sí mismos. Lo malo es que lo que fue una travesura a principios del siglo XX es tomado en serio por fundaciones y por las agencias culturales de gobierno.
Si todo el arte, en general, entró en un declive a partir de mediados del siglo pasado, la música, particularmente, parece haber sufrido más que todas las otras expresiones. Y no se trata sólo de la llamada “clásica” sino hasta de la popular que con las tendencias globalizantes han visto empobrecidas sus fuentes inspirativas como el folklore o la misma tradición nacional en todos los estilos. El hecho es palpable cuando uno piensa cómo se ha convertido en un artículo raro la melodía que se canta en familia, y hasta se silba en la calle. Es que la música popular que se consume hoy es la que está promovida comercialmente por los gigantes discográficos que la imponen en los medios masivos.
¿ No es inquietante cuando se ha podido alterar hábitos cotidianos, en beneficio de oscuras maquinaciones comerciales? Por lo demás, la difusión exhaustiva de la música grabada ha podido empobrecer la costumbre de aprender un instrumento musical que es un gesto activo de apreciación. Los pianos de un siglo atrás han sido sustituidos por los “minicomponentes” que no exigen más que apretar una sola tecla. En cambio se inficiona a la gente a asumir el papel pasivo de oyente, generalmente despegado del contexto histórico y cultural en que la música fue compuesta. Con lo cual su afición no agrega un palmo a la cultura general.
La música culta también ha sufrido una crisis profunda y por las causas que sea pareciera que los compositores han perdido la inspiración, el vuelo y el talento de sus precursores. Después de Stravinski, de Ravel, de Gershwin, de Richard Strauss, de Honnegger, de Bartok, de Hindemith, para citar compositores que brillaron la primera mitad del siglo XX, ¿quiénes han tomado la posta?
¿Es que se ha concluido el gran ciclo que comenzó con la música barroca, todo un símbolo de Occidente? ¿No será que esto confirma una vez más y de otra manera, la tesis de su decadencia?
Ortega y Gasset testigo fundamental de la toma de conciencia de la decadencia de Occidente vive y escribe en esa primera mitad del siglo XX en que, como una premonición de la declinación Europa, vivió una ebullición intelectual y artística que empalideció sensiblemente en la segunda mitad.
Por un lado él fue el descubridor y divulgador de las ideas de Spengler y por el otro en La deshumanización del arte pronostica un camino sin salida que ahora tenemos frente nuestro. Un arte sin sentido, ininteligible o nulo, que carece de sustantividad y sin embargo pervive, acaso porque el hombre en su hábito por hacer insiste en hallar una salida.
Se trata hoy de un arte sin historia futura que tiene que volver –corsi e ricorsi– a sus inicios porque no hay otro camino a seguir. La deformación de la figura humana, la exaltación de la materia pictórica por sí misma, la obra sin motivo, es un arte que debe volver sobre sus pasos porque carece de porvenir. El arte moderno es suicida. Creyéndose creador, burlándose de la tradición y de la fosilización de los estilos con la acusación de ser un arte de copistas (en lo cual tenía parte de razón) ha sido incapaz de reconocer su propio fracaso.
La idea de que un cuadro o una poesía, o una escultura no tienen porque encerrar ningún significado ha podido resistir gracias a la decadencia cultural, al público adocenado, a la presión favorable de los medios masivos, al empuje del negocio que lo promueve. Pero, ¿y ahora adónde va?
Ortega dice que el arte nuevo no ha producido nada hasta ahora que valga la pena y yo ando cerca de pensar lo mismo medio siglo o más después. Y agrega que lo que le ha sucedido es que lo domina su intención de crear de la nada incontaminado del pasado como si fuera una plaga, añadiendo: “Yo espero que más adelante se contente con menos y acierte más”.
Es evidente que se refrenó de emitir un juicio lapidario pero qué diría hoy a la luz de lo producido por dos generaciones más que no acertaron. ¿Seguiría esperando? ¿En base a qué?
La complejidad de la economía
El hombre de la decadencia hombre se confunde con el homo oeconomicus llevado a su máxima expresión. La economía domina al mundo como nunca jamás antes lo hiciera. Y esto lo vio con toda claridad Spengler ya a comienzos del siglo anterior, razón por la cual me voy a permitir citarlo in extenso. En primer lugar acertó en afirmar que “los conceptos fundamentales ascéticos y religiosos carecen de sentido en la vida económica” (tomo IV, 307) y luego agrega que “la pregunta de Pilatos (se refiere al quid est veritas sin esperar respuesta) define la relación entre la economía y la ciencia... La economía empero, sigue su camino, sin preocuparse de nada y propone al pensador la alternativa; o retirarse y verter en el papel sus quejas sobre el mundo o entrar en el mundo como político economista. Y si elige este camino siempre le sucede o que hace el ridículo o que en seguida manda su teoría al diablo para asegurarse una posición directiva” (320).
Lo que quiere decir que el economicismo obliga a abjurar de los va lores del espíritu. No hay solución de compromiso. Luego Spengler con no poca audacia se anima a sentenciar: “Para el verdadero santo toda la economía es pecado y no sólo el préstamo a rédito y la alegría de ser rico o la envidia del rico al pobre” (307) Valiente afirmación en una época en que no se habla más que del desprecio del rico por el pobre como si inevitablemente fuese culpable de la pobreza.
Por otra parte el homo oeconomicus se distingue notablemente del “aldeano primitivo para quien su vaca es en primer término, es un ser bien determinado y sólo en segundo término un bien trocable por otro. Para la visión económica de un urbano auténtico no existe más que un valor abstracto de dinero en la figura accidental de una vaca que siempre puede, transformarse en la figura de un billete de banco” (320). Y hoy ese hombre ha ido mucho más lejos, en la medida en que las finanzas se han superpuesto a la economía y ni el dinero representa ya una cantidad fija. El reino de la cantidad ni siquiera es un valor constante y la realidad deviene abstracta. El dinero también está en decadencia.
Por otro lado el desarrollo de la tecnología ha acarreado una confusión suplementaria. Tampoco los logros de la tecnología han resultado un bien consistente para el pensamiento. Las maravillas de la praxis han influido necesariamente para que se piense que se trata de un bien durable. Por un lado la gente se sorprende cuando descubren los malos usos que se les puede dar y por el otro quedan desolados cuando por algún defecto en su funcionamiento nos falla. Puede tratarse simplemente de un interruptor eléctrico que no enciende una bombilla o puede tratarse de un virus que descalabra la computadora. Y esto sin pensar en que ya es posible que otro virus pueda introducirse en nuestra agenda y en la lista de coordenadas electrónicas y enviar mensajes de nuestro archivo sin pedir nuestro consentimiento.
La gente repite alegremente que vivimos en la revolución de la información y a los cambios en los sistemas de comunicación los llaman “una nueva cultura”. En lugar de tomar con pinzas y espíritu crítico cada avance que de alguna manera afecte la idiosincrasia humana, no faltan quienes lleguen a aceptar agradecidos como dones de Dios los medios de comunicación modernos.
La ausencia de toda crítica vis-à-vis frente a todo nuevo invento, aparte de ser una actitud excepcional sin ningún motivo válido, encierra un hecho importante en el cual no se suele pensar y la predisposición a aceptarlos hasta llegar al punto de una verdadera adicción esclavizante y, de paso, a la pérdida de alguna habilidad natural que viene a ser sustituida por una máquina.
Esto es evidente desde la calculadora manual que hace prescindible memorizar las tablas de multiplicar y crea una dependencia total en el caso de la computadora, de la impresora, del “scanner” y, en definitiva de la provisión de electricidad que deviene así en algo tan elemental como el agua.
A tal punto llega la confusión creada por la indigestión de tecnología en el mundo actual que se llega a bendecir lo que se llama la sociedad digital, naturalmente integrada por hombres digitalizados, porque brinda oportunidades inéditas de hacer apostolado.
Alvin Toffler, cuya futurología exenta de va lores es altamente nociva tiene, empero, observaciones agudas en sus libros. Así leemos en El cambio de poder: “Un problema aparentemente insoluble en muchas de las naciones que cuentan con alta tecnología es la existencia de lo que se ha dado en llamar una sub-clase... afrenta moral para las sociedades ricas cuando no una amenaza para la paz social”.
¿A qué se refiere? A que contrariamente a la creencia popular de que vamos hacia un mundo cada vez más igualitario gracias a la tecnología, esta misma tecnología está creando barreras sociales que se irán acentuando en la medida en que aumente su complejidad. Una cosa es que hoy en día la televisión haya entrado en todas las casas, aun en las villas-miseria, otra es que los sistemas interactivos como Internet y los que aparezcan en el futuro estén reservados a unos pocos capaces de dominarlos y de usarlos habitualmente. Y esto planteará una divisoria en la sociedad que será simiente de nuevos conflictos iguales o peores que la lucha de clases de base económica.
Cada producto tecnológico aumenta la interdependencia mutua a la par de que acentúa dos tensiones: la de la competencia y la de la subsiguiente innovación convertida en obligatoria. O sea, se trata de un mundo inquieto nada propicio a la paz social que debiera ser una meta prioritaria.
La decadencia de una civilización –antes que la de Occidente– ha solido venir conjuntamente con la decadencia de sus ciudades y la de su hombre urbano.
Aparentemente hay ciudades hoy que conservan su vigor; diríase que en muchos casos exageran su poderío. Pero si se mira bien la cuestión es posible que la muerte de las ciudades se produzca previamente a su hipertrofia. Lewis Mumford resumió el ciclo histórico de las civilizaciones urbanas así: 1º las ciudades en germen, la eopolis; 2.º, la polis o ciudades formadas; 3.° las metrópolis o ciudades hipertrofiadas y 4.° el final del ciclo: la necrópolis o ciudades muertas. Es un planteo bien spengleriano, de quien se consideraba un discípulo.
Si uno se acerca al problema urbano hoy, encuentra motivo s bien sólidos para temer que el proceso de urbanización de Occidente y la repercusión de su modelo en el resto del mundo que en esta materia sobre todo no hace otra cosa que imitarlo, se encaminan a su disolución. Véase si no la explosión de las ciudades chinas que sólo imitan el ejemplo cuantitativo de las ciudades occidentales pero que no han podido crear una alternativa cualitativa. Un síntoma de ello es la desmesura y el vertiginoso crecimiento que hace imposible seguir un orden edilicio y funcional. De allí la estúpida competencia por ganar unos metros en la altura de los rascacielos o la proliferación de excrecencias suburbanas, desestructuradas e incrementadas pura y exclusivamente en base a viviendas sin un equipamiento acorde que perfeccione el género de vida urbano y la forma cívica.
Luego aparecen los problemas conexos con la hipertrofia descontrolada como son la incapacidad de proveer adecuadamente los servicios domiciliarios. Paralelamente surge el déficit en materia de transporte público incapaz de servir todos los sectores y, en fin, el aumento de la desigualdad en la sociedad urbana mientras se predica lo contrario.
Entremedio de todo esto, en muchos casos, se produce la depresión de los centros de las ciudades, su corazón, donde se resumían sus mayo res virtudes culturales y ahora sumidos en la decrepitud actual o potencial, o el asalto de las clases menesterosas. De tal manera, se llega a situaciones que hacen dudar de la eficacia del urbanismo moderno dado que no fue capaz de regular el, crecimiento y luego hacer cumplir las normas, responsabilidad compartida en alto grado por los políticos de cortas miras o intereses creados.
En otro orden de cosas resulta un hecho incontrovertible de la decadencia de Occidente lo que ha sido el reciente proceso de descolonización, particularmente en África. Ya el mismo proceso se había producido –aunque con caracteres diferentes– en Hispanoamérica, no así en Brasil que procedió de un modo gradual y sin romper abruptamente con la tradición.
No entraremos ahora en detalle en el tema; baste referirse al libro de Jacques Soustelle sobre el particular donde demuestra el costo de la descolonización en África particularmente para Francia y su balance negativo por la manera en que se hizo.
Últimamente se ha registrado un caso muy ilustrativo con motivo de la consagración de un canónigo homosexual practicante como obispo de la iglesia episcopal de los Estados Unidos. Según la iglesia anglicana inglesa la mayor reacción en contra provino de Nigeria donde posee 17 millones de fieles así como de otros países africanos donde un obispo preguntó: “¿Por qué son siempre ustedes los blancos los que dictan todo? Vinieron a mi país hace 130 años y nos convirtieron: hicieron que dejáramos la inmoralidad y ahora quieren que volvamos a ella”.
Si esto no es un signo inequívoco de la decadencia de Occidente…
La decadencia de Occidente mismo se manifiesta en todos los dominios: ideas, valores, comportamientos y en la vida cotidiana misma. De pronto en tan solo cincuenta años esta última se ha vuelto compleja en todo sentido, sea por las múltiples opciones que brinda la sociedad de consumo, sea por la ingente variedad de adminículos fabricados industrialmente y que hoy invade los usos y costumbres hasta los más privados.
Si uno echa una mirada atrás comprobará cuánto más simple era la vida diaria sin tanto aparataje doméstico, sin tantas facilidades de comunicación, menos productos farmacéuticos, menos dependencia de la burocracia estatal y privada, menos seguros, menos impuestos, menos seguridad social.
Se dirá que en muchos aspectos el presente es mejor: se necesita menos empleo de la fuerza física con ascensores y escaleras mecánicas y hasta valijas con rueditas; se pierde menos tiempo en hacer las tareas domésticas (lavado, cocina, etc.) y el dolor se ha mitigado con algunos remedios. Esto es verdad, pero también es cierto que todo se ha logrado a un doble costo: el de crear muchas necesidades artificiales al mismo tiempo y el no discriminar entre lo verdaderamente necesario y lo absolutamente superfluo.
Pero, sobre todas las cosas –y esto es indiscutible– hemos complicado la vida que antes era mucho más simple, más serena, con más tiempo para pensar, más cerca de la naturaleza y menos preocupaciones estériles y menos obligaciones urgentes.
No faltarán, por cierto, quienes arguyan que la vida sencilla es prueba de atraso social y material y que la complicación de la vida cotidiana es un indicio de progreso. Pero, ¿es que todo ha sido positivo?
Mucha gente aterrada por los juicios severos a la vida de hoy se empeña en encontrar datos positivos en el mundo actual, en sus logros y en sus promesas cumplidas. Pero, si los queremos descubrir en el hombre resulta problemático. Más bien resulta lo contrario. Por mucho que se alegue que el hombre actual exhibe ya indicios de búsqueda de lo trascendente y hasta de un retorno a la religiosidad no hay duda de que, en todo caso, estaríamos tratando de volver a la primera mitad del siglo XX cuando sobresalían pensadores que exponían brillantemente ese intenso drama interior del hombre que se resiste a dejarse arrastrar por el mundo de lo material.
Pensemos en quienes buscaban en las profundidades del alma, acertadamente o no como Nietzsche, o Unamuno, o como Berdiaev o en quienes ya veían con claridad la decadencia a la luz de un análisis más sensible como Kirkegaard, o Simone Weil, o Papini o van der Meer, o Albert Camus y la lista es de no acabar, muchos de los cuales concluye ron con una conversión religiosa.
¿Quién se convierte hoy, durante estos últimos cincuenta años?
¿Qué ha quedado de esa profundidad de pensamiento? Hoy las luminarias del pensamiento han dado vuelta a la página y están totalmente identificados con hechos, con cosas, más bien cerrados a toda metafísica, con alguna que otra excepción como Steiner, pero todavía lejos de aquel Ortega y Gasset que llegó a escribir Dios a la vista.
Si siempre hubo frivolidad en los círculos literarios, el nivel de superficialidad se ha ido acentuando a lo largo del siglo XX de modo tal que el siglo XIX parece más comprometido. Ahora resulta que ahondar el drama de nuestro tiempo pareciera un escarbar rebuscado o si no que le correspondiera el calificativo de pesimismo desesperanzado. Por el contrario, una visión sórdida de la realidad –esa sí sin esperanza–, verdaderamente inmanente, cerrada sobre sí misma, es admitida como auténtica; más aún si lleva consigo algún germen autodestructivo, con pretensiones de introspección profunda.
Pero hay algo más notable y curioso en este tiempo y es que los medios de comunicación visual, la imagen, se ha convertido en sustituto de la realidad misma; al mundo lo han convertido en un puro espectáculo. Jean Baudrillard ha podido decir que se puede pensar en que la Primera Guerra del Golfo no sucedió y que se trató de un mero evento de la televisión. Todo ha contribuido para que la imagen termine resultando más persuasiva que incluso un libro. Lo más grave de todo esto es que más allá de reducir al hombre, la sociedad y la política al concepto del homo viden de Sartori se ha devaluado la realidad misma y se la ha distorsionado. A partir de lo cual es mucho más fácil imponer ideas arbitrarias en la opinión pública.
Son famosas algunas fotografías capaces de alimentar mitos a partir de ellas como la de aquel muchachito con las manos arriba en el ghetto de Varsovia en 1943 o la ejecución de un prisionero del Viet Cong filmada en el momento en que se le descarga una pistola en la cabeza. Las imágenes producen sensaciones que son más persuasivas que los razonamientos y su abuso concluye por usurpar la verdad real. O, por el otro lado, familiarizan al observador con tal nivel de horror que de última no logran conmoverlo.
René Guénon se pregunta en La crisis del mundo moderno si la decadencia de Occidente mutará a la humanidad entera, o sea más allá de Occidente. Sin duda se trata de una pregunta válida pero, como heterodoxo que es, Guénon ignora aquello de San Jerónimo: Quid salvum est si Roma perit. Lo que equivale a decir qué puede importar salvar el cuerpo si se pierde el alma.
De todos modos, como hipótesis, ¿Oriente podría sustituir a Occidente?
Pero si es que los rasgos de la declinación de Occidente han penetrado en Oriente de nada valdría que esta salvase algunos de sus va lores genuinos porque se ha dejado corroer por lo esencial de la decadencia.
Por lo que se puede ver, la globalización, en este sentido, ha acelerado el contagio de lo bueno y de lo malo; más bien esto último a través de las peores tendencias del materialismo consumista. Lo sucedido a partir de la caída de la cortina de hierro en Europa del Este ya es un llamado de atención para quienes albergaban un optimismo cerril y sin fundamento. La autoderrota del comunismo soviético no se produce tanto por contraste con un mundo mejor como por agotamiento y hastío de un modelo artificial, rígidamente ideológico de espaldas a la realidad tanto como a los valores trascendentes. La sola y exclusiva inmanencia, no podía sobrevivir más que por la fuerza.
Como quiera que sea, la desilusión por las consecuencias de la demolición del muro de Berlín pone de relieve las falencias en el sistema de valores de Occidente que finalmente exportó lo más superfluo y hasta lo más nocivo de su situación cultural. O si no, comprobó que durante los más de 70 años de comunismo en Rusia y los 44 en Eu ropa oriental, Occidente no adelantó espiritualmente sino que incluso no supo atesorar mejor su mejor tradición. Prueba de ello es que en algunos países comunistas se conservaron intactos los va lores clásicos en la Universidad descontaminada de las modas decadentes de la posguerra.
Uno tiene derecho, llegado a esta altura del discurrir sobre la decadencia de Occidente, a preguntarse en qué punto queda la Iglesia, ya que no podría estar ausente, ni ser neutra.
Sería fácil responder que una cosa es la Iglesia y otra Occidente, como si la asociación de ambos, de Roma, fuera algo accidental, sin consecuencias para la supervivencia de la Iglesia. Pero, ¿con qué supuestos se puede formar semejante profecía?
¿Renacerá la Iglesia con eje en Oriente? ¿Acaso no hemos dicho que la decadencia de Occidente arrastra consigo a Oriente, a todo el mundo globalizado?
Se necesita un irenismo irreductible o creer en el mejor de los mundos posibles a lo Leibniz, para convencerse de que todo se resolverá de la mejor manera sin pasar por épocas muy críticas. Y, sobre todo, sin plantearse el imperativo de salvar al Occidente cristiano mientras quede algo por salvar y esto sea posible, con todos los deberes de conciencia que esto conlleva.
Marcel de Corte en su enjundioso libro sobre el tema recuerda en 1971 que la Iglesia tradicionalmente fue protectora del funcionamiento normal de la inteligencia humana. Como si, en realidad ha sucedido, hubiéramos llegado al punto de preguntarnos si la decadencia ha alterado eso que es tan fundamental.
Si sobran razones para creer que la decadencia de Occidente es i comprensible sin referirse al papel de la Iglesia, aquí está el quid de la cuestión: que la decadencia moral viene antecedida por la crisis de la inteligencia pero que ésta se desata cuando la Iglesia se despreocupa por su tarea de tutora de la inteligencia.
¿Y cuándo? ¿Cómo se produce esa desatención? Pues confiando en el mundo moderno, poniendo una exagerada fe en los éxitos científicos y técnicos, abandonando el necesario espíritu crítico que debe encuadrarlos, o bien cediendo a las presiones económico-sociales que privilegian problemas prácticos desatendiendo las raíces de la fe que necesita de nutrientes continuamente.
Es curioso pero es frecuente que uno se olvida que Cristo es primero que todo la Verdad y sólo luego el camino y la vida y que cuando se da por demasiado supuesta la Verdad se cuela el error en el camino en la vida. ¿Pero cómo es entonces que se predica tan poco sobre la Verdad? ¿Será que se la teme nombrar habida cuenta de que el mundo se resiste a creer en ella?
Así pues hemos desatendido la enseñanza religiosa, la catequesis, la filosofía cristiana, por prestar demasiada atención a la economía, la técnica, la digitalización para llegar hasta el extremo más absurdo consumidor de nuestro tiempo: el “gadget” electrónico.
Hemos privilegiado lo medios, incluso con bendiciones, para perder de vista los fines... sin diferenciarnos del resto del mundo, sin separamos tal cual lo exige todo lo que es sagrado. Y hasta hemos descuidado la cuestión de que la formación religiosa exige formación intelectual. ¿De qué sorprendemos entonces?
Jeffrey Burton Russell en Lucifer: el diablo en la edad Media (Cornell U., 1984) escribe: “Hoy tenemos más motivos que nunca para preocupamos por el mal, en el que parece que nos vayamos a mantener hasta el fin de los tiempos. En el siglo XIX las personas podían creer que si las cosas iban mal a veces teníamos tiempo para resolver las dificultades y poner las cosas en su sitio. Los marxistas y otros pro g resistas seculares podían suponer que el futuro traería un mundo mejor. Pero ahora se nos ha agotado el tiempo”. Todavía podríamos superar el optimismo bobo, frecuentemente sostenido por católicos que, parece obvio, ya no creen en el diablo.
La gente no se resiste a que todo esto no tenga un final feliz, un “happy ending” terrenal como creyeron imprescindible los primeros cineastas de Hollywood que lo exigía el público. Tal vez sea que si uno no tiene un auténtico amor por la Verdad uno está tentado de evadirse. Por eso apostrofan de pesimista al que se rebela velis nolis y a partir de esa lápida ya no les importa si las razones son valederas o no. De allí que hablar de decadencia no agrade. No es popular, ¿pero acaso es popular la enfermedad o la muerte? Y sin embargo allí están.
Esta decadencia del mundo que estamos viviendo no acierta a vislumbrar un final feliz. Sin embargo tendrá que ser sobre su muerte definitiva que se pueda construir otra civilización aunque también es cierto que será solo gracias a la perdurabilidad de determinadas semillas y el abandono de toda la cizaña que ha crecido en torno.
El cristianismo se abrió paso en la Roma decadente, atea y materialista “levantándose, como dice Marcel de Corte, contra todo lo que desarraiga al hombre y le somete a la influencia del tiempo” y, en ese sentido puede añadir –aunque parezca insólito– porque precisamente está fuera del tiempo, que el cristianismo fue resueltamente “anti-moderno”: “se arraigó en el hombre concreto, en lo más profundo de su estructura eterna”. O sea, en su auténtica naturaleza, diríamos nosotros. Porque la decadencia se ha acelerado por cabalgar sobre el frenesí del tiempo –de lo temporal lato sensu– de lo nuevo, de lo que se complace en olvidar el pasado sin preocuparse de rescatar lo que ha de conservarse.
La era de las revoluciones (de 1789 a hoy), ¿qué ha logrado sino esto? ¿Acaso alguna revolución sostuvo el principio de “liquidemos esto pero salvemos aquello”? Nada de eso y su mensaje se encarnó en las personas que después de todos los siglos afirman: “todo pasado fue peor”.
Junto con el desarraigo que nos vincula a la tierra –a la iustissima tellus– que simboliza la sabiduría milenaria, se endiosó el tiempo, el futuro ignoto y promisorio sin otra razón que el desarraigo mismo: un inmanentismo perfecto del espacio y del tiempo presente. Esto es ser moderno pero ni siquiera es nuevo. Es una rebelión contra lo Eterno, lo inmutable, porque según esta óptica lo que no cambia es perverso.
La naturaleza humana ha sido desmantelada desde sus fundamentos por lo cual ser natural hoy exige tener una personalidad fuerte, a prueba de influencias –extrañas y artificiales– arrolladoras.
¿Podrá la humanidad superar este trance? No creerlo sería conceder a la crisis una entidad permanente, equiparable al orden natural, de la que ciertamente carece.
Final
¡Qué osadía escribir sobre un tema tan trascendente!
Ocurre que ello refleja de alguna manera mi biografía intelectual porque, en efecto, asomé la cabeza a las ideas y a las letras cultas con la inquietud de que el mundo no iba por buen camino.
Gracias a ello se me despertó el celo por tratar de ayudar de algún modo a encaminarlo. Primero, es cierto, con el aporte de la inteligencia, pero finalmente con el deseo ferviente de que una intervención divina nos ahorre los peores finales.
Spengler, con una visión naturalista –con ribetes de paganismo que algunos intentan revivir–interpretó que por podrido que estuviera el mundo siempre habría lugar para el héroe y para el santo y que desde allí se operase la redención de los mejores valores de Occidente para que esté presente en un inédito contexto mundial.
Pero que había un final a la vista, esto siempre nos pareció que estaba fuera de discusión. Lejos del escepticismo y del nihilismo. Con fe en el destino sobrenatural pero sin falsas esperanzas en una cultura a la que llegamos en sus postrimerías.
