Índice de contenidos
Número 499-500
- Textos Pontificios
- Estudios
-
Actas
-
La tradición católica y el nuevo orden global
-
¿Una nueva doctrina social de la Iglesia para un nuevo orden mundial?
-
Orden tradicional, orden universal y globalización. Apuntes para una breve introducción al problema
-
Cristiandad, naturalismo y nuevo orden mundial
-
Ética católica, ética universal y ética global
-
En torno a la mitología de los derechos humanos
-
La falacia de la democracia global y la idea irenista de un gobierno mundial
-
Patrias, naciones, estados y bloques territoriales
-
El núcleo económico del nuevo orden global. Economía y finanzas globales frente al bien común. La utopía de un orden económico universal
-
El tesoro de la traición hispánica frente al nuevo orden global
-
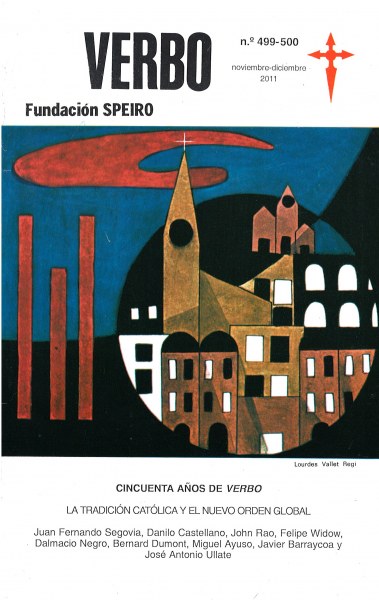
Orden tradicional, orden universal y globalización. Apuntes para una breve introducción al problema
ACTAS DE LA XLVIII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA: LA TRADICIÓN CATÓLICA Y EL NUEVO ORDEN GLOBAL
1. Orden es sustantivo de origen incierto y pluralidad de significados. Los diccionarios, generalmente, dicen que el orden corresponde a una disposición racional de las cosas. Las cosas, ciertamente, siempre están ordenadas cuando se disponen según un criterio. Pero no todo criterio consiente disponer las cosas según un auténtico orden, el que viene llamado orden natural. Este orden no depende de las elecciones humanas, de las convenciones, de la disposición de las cosas según un criterio voluntarista cualquiera. Depende más bien de la naturaleza y del fin de las mismas cosas, que el hombre encuentra, individua, conoce, pero no se la atribuye. Bajo un cierto ángulo puede decirse que una biblioteca está ordenada cuando los libros se disponen según una ratio (por ejemplo según el orden alfabético de autores, o según el orden cronológico de su publicación o incluso según un orden temático). El orden de la biblioteca puede ser un orden absolutamente subjetivo (dispuesto por ejemplo por el propietario) o puede ser un orden convencional (adoptado por una pluralidad de bibliotecas, sobre todo por las estatales). El criterio que se adopta permite usar la biblioteca con una cierta facilidad: es, pues, un orden funcional, pero no natural, aunque sin embargo indispensable. Pues si la biblioteca, en efecto, no estuviese ordenada, sería propiamente un depósito de libros, un simple conjunto de volúmenes. Tampoco la página de un libro (y menos aún un libro) es un conjunto desordenado de palabras. Sólo el orden de las palabras permite objetivar el pensamiento y comunicarlo. El orden de las palabras, en este último caso, es condicio sine qua non para permitir a las palabras tener un significado y una función. Más aún que el orden que transforma un depósito de libros en una biblioteca, el orden de las palabras transforma un conjunto de signos en un orden lógico. En defecto de esto desaparece la comunicación humana, esto es, en la que no sólo están concernidas las sensaciones o la mera utilidad, sino la que reclama el pensamiento, es decir en la que está empeñada la racionalidad y que le exige un pronunciamiento.
2. El orden lógico, sin embargo, para ser verdaderamente tal, debe ser orden ontológico. No es posible, por ejemplo, el uso del singular y del plural de modo casual ni convencionalmente o sobre otros presupuestos. El único presupuesto requerido para este uso es la acogida del ente, de uno o más entes, que funda el pensamiento. La unidad y la multiplicidad no dependen, de hecho, de otra cosa que de la realidad que la inteligencia humana encuentra y, por ello, no inventa. Así, por ejemplo, el orden de la fisiología ni se atribuye ni se construye. Es simplemente descubierto, conocido. Tanto que de este orden depende el desorden, que comúnmente se llama enfermedad, efectiva pero no real. La fisiología, esto es, el orden natural del organismo, es por tanto la condición para poder conocer la patología, es decir, una situación desordenada del organismo, a veces causa de su disolución.
3. La cuestión alcanza relevancia en muchos planos, sobre todo en el político-jurídico. Las teorías constructivistas, en efecto, han pretendido ordenar la vida social según reglas convencionales. En otros términos, han hecho del derecho el conjunto de normas positivas. Alguna doctrina ha considerado, es cierto, que la organización del Estado sea en sí un ordenamiento y que éste, a su vez, sea condición del derecho. Se ha pensado (y todavía se piensa), por lo mismo, que el ordenamiento sea la condición del derecho y no éste condición de aquél. Con el resultado de crear una pluralidad de ordenamientos y, por ello, una multiplicidad de derechos que, en ocasiones, han permitido (y hasta hoy permiten) pisotear el derecho en nombre de las normas (positivas). Se han creado, así, los campos de concentración y de exterminio por el ordenamiento “jurídico” nazi; se ha permitido y se permite la eliminación del todavía no nacido ad nutum por los padres y, en particular, por la madre (aborto procurado); se ha legalizado la supresión de vidas humanas (inocentes) para dar solución al (falso) problema del aumento de la población (supresión de las niñas y, antes aún, de los hijos no primogénitos). El orden creado por estos ordenamientos es un orden aunque solamente funcional. Sin embargo, es un orden contrario al orden exigido por la justicia: es, propiamente, un desorden ordenado. Sería como si pretendiésemos hacer de la patología la regla y fundamento de la fisiología, o si pretendiésemos hacer de la lógica formal el presupuesto del pensamiento, o si pretendiésemos sustituir la metafísica con la lógica. Por ello, no podemos confundir el orden con el orden público. Es de desear que el orden público se corresponda con el orden. Sin embargo, ese no es todavía el orden, el orden natural, exigido por la auténtica política y la verdadera juridicidad. Este orden natural es negado también por las teorías que, aun no siendo constructivistas, parten –para su elaboración– de asunciones que pueden representar la fenomenología del conflicto, nunca completamente ausente de la convivencia, aunque exprese de ella el aspecto patológico y no el fisiológico. La politología, por ejemplo, permanece prisionera de una visión del orden como fenomenología y como resultado provisional de un proceso. Excluye la posibilidad misma de la fundación ontológica de la vida asociada. Se declara pagada por la efectividad contingente de un orden impuesto, no se preocupa de su legitimación: el hecho, en efecto, legitima para esta doctrina el derecho.
4. Como se ve, el orden bajo muchos aspectos es un problema, como es un problema la tradición. Esta no es siempre y necesariamente la traditio clásica, esto es, el transmitir lo que m e rece ser transmitido y, por tanto, requiere una valoración racional. Con frecuencia se la confunde con la simple costumbre y, por tanto, se convierte en simple moda, que está en la base de la modernidad y no de la tradición. Incluso prescindiendo de su acepción histórico-sociológica, que lleva a identificar la tradición con la conservación, debe notarse que para diversos autores la traditio coincide con la institutio, es decir, con el patrimonio creado por las instituciones (artificialmente constituidas), primariamente con la costumbre creada por el Estado sobre todo a través de su ordenamiento jurídico. La tradición, en este caso, vendría a coincidir con una fuerza ordenadora en función de principios asumidos al origen de la vida asociada y transmitidos en el interior de y por las instituciones. Sería propiamente una praxis de vida conforme a las normas y a los ordenamientos. Se olvida, sin embargo, que la tradición no sigue al caos, a la anarquía, al estado de naturaleza. Es más bien la regla para juzgar el caos, para impedir el surgimiento de la anarquía, para evitar caer en el error de la admisión de la existencia de lo que nunca ha existido, no existe, ni existirá. Así, en la cultura en que está ausente sea la aproximación auténticamente filosófica a las cuestiones puestas por la experiencia social, sea el constructivismo político-jurídico tal como fue elaborado por la cultura europea de inspiración sobre todo protestante, la tradición se identifica, en la mejor de las hipótesis, con la identidad de un pueblo, que representaría el criterio para juzgar toda novedad. En otras palabras, no sería la racionalidad el criterio de la tradición, sino la tradición el criterio de la racionalidad. Como se dijéramos: “Nosotros aquí lo hacemos así”. Esta sería la tradición que permite evitar los conflictos. El “nosotros aquí lo hacemos así” sería también el criterio sobre la base del que juzgar lo que es legítimo y lo que no lo es. En otras palabras, la praxis sería justificación de la teoría, el hacer prevalecería sobre el ser, la historicidad sobre la metafísica. La identidad, incluso la que se entiende como elección valorativa común, lleva sin embargo, y sobre todo, a considerar válido lo que se comparte. Debe notarse, no obstante, que no siempre lo que se comparte es válido: no es el consenso, de hecho, el que crea el valor; es el valor, al contrario, el que reclama el consenso.
5. No hay duda de que el orden natural o tradicional en sentido clásico es universal. Como observó, por ejemplo, Aristóteles, lo que es justo por naturaleza no conoce ni tiempo ni región. La universalidad del orden tradicional viene dada por su naturaleza o, mejor, por la naturaleza de las cosas que expresa. No deriva de un proceso racionalista de universalización. No es un producto que se sobrepone a las cosas; al contrario es un “dato” que se impone a la inteligencia. Su fundamento realista le impide perseguir utopías, sean éstas proyectos de paz perpetua o las modernas declaraciones de los derechos del hombre.
El orden universal racionalista postula siempre la reductio ad unum, sea la del viejo Estado moderno, sea la que se dice impuesta por el mercado, sea la del llamado nuevo orden mundial. El orden universal racionalista no admite ni la pluralidad ni la autonomía: su vocación es uniformizadota y, por eso, virtualmente totalitaria. Esto no es propio sólo de las formas claramente orientadas a imponer a los ciudadanos pensar y querer como piensa y como quiere el Estado o las realidades supranacionales, sino también de las diversas formas de republicanismo que, en última instancia, imponen pensar y querer por normas.
Entre el orden natural (clásico) y el orden racionalista hay, pues, una radical diferencia también en lo que respecta a la universalidad: el primero es universal porque está fundado sobre la naturaleza común, mientras que el segundo lo es porque se impone por la voluntad dominante (esto es, por el soberano de turno) a las cosas. Más aún: el primero admite la diversidad en el respeto de lo que es común, el segundo reclama la unicidad y el conformismo absoluto.
6. En lo que atañe a la globalización debe notarse, para empezar, que también se presenta como un fenómeno ambiguo. En efecto, puede verse como un proceso de uniformización mundial tendente a instaurar un modelo social y político único (en este sentido actúa hoy el llamado Occidente, en particular la cultura y política de los Estados Unidos de América) y puede, al contrario, ser vista como un intento de superación de las soberanías estatales que nacieron con el fin de (o, mejor, para intentar) poner orden sobre la base de un presupuesto desordenado. En otras palabras, la globalización, según este segundo significado, podría representar el renacimiento –por un parte– del auténtico derecho internacional (con el consiguiente abandono de la teoría de los equilibrios elaborada en Westfalia en 1648) y –por otra– del derecho como determinación de lo que es justo (con el consiguiente abandono de la teoría según la cual el derecho encuentra su origen en el Estado).
Por eso, es necesario aclarar qué se entiende por globalización, ya que no bastan para darle significado las definiciones genéricas para las que constituiría un fenómeno de crecimiento progresivo de las relaciones y de los intercambios a nivel mundial en diversos ámbitos, cuyo efecto principal es una decidida convergencia económica y cultural entre los diversos países del mundo.
Esta clarificación será, en parte, fruto de esta XLVIII Reunión de amigos de la Ciudad Católica, llamada a considerar la cuestión bajo distintos ángulos, esto es, bajo ángulos verdaderamente humanos (éticos, políticos, jurídicos, etc.), que la globalización contemporánea u olvida (privilegiando, generalmente, aquellos económicos) o, peor, propone con criterios nihilistas, que son la negación del verdadero orden y de la auténtica tradición, y que no pueden –por tanto– favorecer el positivo proceso de universalización según un orden humano que es, antes aún, orden divino.
