Índice de contenidos
Número 499-500
- Textos Pontificios
- Estudios
-
Actas
-
La tradición católica y el nuevo orden global
-
¿Una nueva doctrina social de la Iglesia para un nuevo orden mundial?
-
Orden tradicional, orden universal y globalización. Apuntes para una breve introducción al problema
-
Cristiandad, naturalismo y nuevo orden mundial
-
Ética católica, ética universal y ética global
-
En torno a la mitología de los derechos humanos
-
La falacia de la democracia global y la idea irenista de un gobierno mundial
-
Patrias, naciones, estados y bloques territoriales
-
El núcleo económico del nuevo orden global. Economía y finanzas globales frente al bien común. La utopía de un orden económico universal
-
El tesoro de la traición hispánica frente al nuevo orden global
-
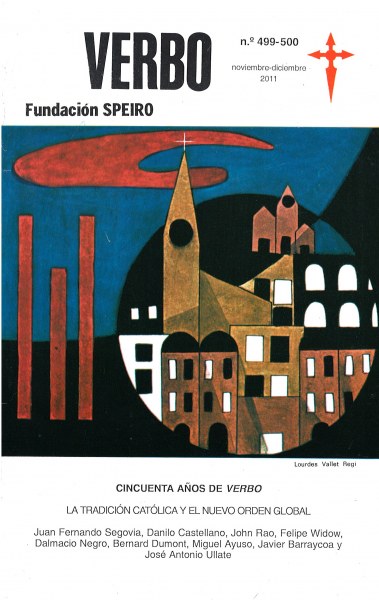
Cristiandad, naturalismo y nuevo orden mundial
ACTAS DE LA XLVIII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA: LA TRADICIÓN CATÓLICA Y EL NUEVO ORDEN GLOBAL
Cuando no hay un modelo”, dicen los Proverbios (11,14), “el pueblo perece”. Lo que la gente realmente necesita, por supuesto, no es cualquier modelo, sino uno que sea conforme a la verdad. Y al discutir este tema en relación a la naturaleza y sus leyes y el orden global, y en relación a los derechos del individuo respecto a ellos, a nadie sorprenderé aquí hoy si afirmo que creo ese modelo verdadero ya está disponible para ser consultado y como guía eficaz. Es el modelo aportado por aquellos a quienes podemos denominar los filósofos de la Cristiandad: un modelo que, por su sublimidad, en cierto modo está siempre “en construcción”.
Este modelo comenzó a tomar forma antes de Cristo gracias al trabajo de los socráticos, en su búsqueda por descubrir el significado esencial de las cosas, que ellos creían enterrado bajo el peso de obstinadas pasiones sociales e individuales y de costumbres aparentemente venerables. Tan crucial y valioso para el hombre fue su trabajo racional, que los Pa d res de la Iglesia lo consideraron como “semillas” del Logos divino, de la Palabra creadora, que había sobrevivido incluso tras el pecado original. Los padres insistían en que esas semillas habían apartado al hombre de aceptar sin cuestionarla la “naturaleza tal como es”, azuzando el deseo de una luz cada vez mayor para comprender las leyes del universo y la relación del individuo con ellas. Como cristianos firmemente creyentes, estaban convencidos de que la luz aportada por la Encarnación de la Palabra creadora y redentora en la historia ofrecía la iluminación final que los mejores de estos antiguos pensad o res habían ansiado con impaciencia.
La investigación conjunta cristiana y socrática sobre la naturaleza, la ley y el individuo se amplió después con sus desarrollos históricos: el redescubrimiento de antiguos textos filosóficos y legales perdidos que ofrecían un esbozo mucho más claro del pensamiento grecorromano; un movimiento medieval de reforma de la Iglesia que por un lado insistía en la plenitud del impacto que la Palabra sobrenatural debía tener en todos los aspectos de la vida natural social e individual, y por otro emprendía el trabajo pastoral necesario para darle a esto un significado práctico; la Reforma Católica, con su apelación a utilizar toda la Creación para mayor gloria de Dios; y el nuevo despertar del espíritu militante de la Cristiandad en el siglo XIX tras el desastre de la Revolución Francesa. Lo que surgió de todos estos desarrollos fue una firme convicción sobre la unidad y armonía básicas de la persona humana individual con todos los aspectos de la naturaleza y su Creador sobrenatural.
Como apuntaba en 1860 el diario jesuita romano La Civiltà Cattolica:
“Dios... estableció un único orden, compuesto de dos partes: la naturaleza elevada por la gracia, y la gracia vivificadora de la naturaleza. No confundió ambos órdenes, sino que los coordinó. Sólo una fuerza es el modelo y sólo una cosa es a la vez el motivo principal y último fin de la divina creación: Cristo... Todo lo demás está subordinado a Él. La finalidad de la existencia humana es completar el Cuerpo Místico de este Cristo (de esta Cabeza de los elegidos, de este Sacerdote eterno, de este Rey del Reino inmortal), sociedad que forman quienes le glorifican eternamente”.
Por tanto, en última instancia era centrándose en Cristo, Palabra Encarnada, y contemplando todos los aspectos de la vida a través de Sus ojos, como debía entenderse la naturaleza como un todo, y el individuo en particular. Como indicaba claramente la doctrina sobre las semillas de la Palabra, y como confirmaba la realidad de la involucración de Dios mismo en su Creación caída, considerar la vida en Cristo implicaba aceptar el valor innato de todos los elementos de la naturaleza, y al mismo tiempo reconocer su caída desde su estado originario y la necesidad de su reparación y transformación mediante la incorporación a la historia de la Revelación y de la gracia a través del Salvador de la Humanidad.
Como insistía el agustino Santiago (Jacobo) de Viterbo (1255-1308) (arzobispo de Nápoles, seguidor de Santo Tomás de Aquino [1225-1274] y pionero en el estudio de la eclesiología), el hecho de que Cristo “informase” la naturaleza situaba a cada uno de sus elementos en su correcto peldaño dentro de la jerarquía de valores. Adecuadamente ordenados (ordenados en el sentido de “ordenación”, y ordenados en el sentido de “mandato”), cada uno de estos elementos poseía un sentido más preciso de la necesidad y la justicia de su peculiar misión natural y sobrenatural, y por tanto una conciencia más segura de su dignidad innata y una confianza más firme en la dedicación a su tarea.
En cuanto que es una Fe que predica la necesidad de evangelizar la totalidad de la especie humana en Cristo, el catolicismo siempre ha alimentado un modelo de unidad básica de la humanidad. En cuanto convencido del valor que encierran las semillas del Logos, su universalismo sobrenatural se combinó con una poderosa inclinación a considerar el orden imperial romano como el modelo natural para la organización política humana. El redescubrimiento en la Alta Edad Media de los trabajos científicos de Aristóteles (con su revelación de los mecanismos reales que dan forma a un orden cósmico global que los hombres de pensamiento pueden aprender a comprender y a aplicar para conducir la acción humana) pareció confirmar aún más la validez de ese universalismo católico.
El redescubrimiento medieval de la plenitud de la Ley romana despertó también en los católicos la idea de una autoridad pública imperial que consideraba su derecho a mandar como algo evidente por sí mismo. Aceptada sólo en estos términos, esta idea habría “liberado” a cualquier hipotético gobernante cristiano universal de todos los obstáculos que le impedían aceptar la “majestad de sus leyes” y de la paz y el orden asegurados por ellas. Pero en el gran siglo XIII, filósofos y teólogos especulativos, representantes intelectuales del movimiento reformista de esa época, comprendieron que tenían que digerir esta particular Semilla del Logos junto con todas las demás que la naturaleza ofrecía y, sobre todo, a la luz de las enseñanzas de la Palabra Encarnada por medio de su Cuerpo Místico.
Para ellos, y especialmente en ese particular momento, esto suponía reflexionar sobre las lecciones de la Ley romana a la vez que sobre todo aquello que estaban simultáneamente aprendiendo gracias a los recobrados textos de Aristóteles. Aristóteles, como Platón, al estudiar la naturaleza de su propio Estado, la polis griega, vinculó su trabajo a una discusión más amplia sobre la naturaleza como un todo. Demostró que el derecho de la autoridad pública para gobernar, y su campo de acción, tenían su raíz en la innata necesidad del individuo de una unidad fraternal: y no precisamente para la satisfacción de sus obvias necesidades materiales, sino para comunicar a otros seres humanos aspectos esenciales de su personalidad. En consecuencia, el reconocimiento escolástico de que el Estado, la majestad de sus leyes, y la paz y el orden que emergían de su autoridad y prestigio, sólo podían hacerse dignas de respeto en la medida en que actuasen al servicio de un bien común y fraternal, enraizado en las leyes de la naturaleza en general, y diferente de cualquier bien particular. La apropiación de la búsqueda por Aristóteles del “logos” más allá de la esfera del Estado les permitió así otorgar a la Ley romana una comprensión de su valor y finalidad que los mismos fundadores de la Ciudad jamás poseyeron.
En segundo lugar, la apertura, llena de Fe y de Razón, de los principales de estos filósofos de la Cristiandad a todo lo que sus ojos podían ver, les indicaba claramente que el mundo en el que vivían carecía de una única autoridad pública universal. Era una sociedad corporativa multiforme, en cuyo modus operandi influía todo el abanico que va desde las naciones a los gremios. Para liderar al conjunto de la sociedad, cualquier Estado cristiano universal que actuase en una atmósfera semejante habría tenido que negociar constantemente con esta intrincada red de entidades corporativas, que representaban instancias de control de los hombres y protegían costumbres locales consagradas en innumerables declaraciones orales y escritas de derechos y privilegios. Como ese orden corporativo estaba ahí, y como era claramente funcional y apreciado por los hombres, esto significaba también que tenía que ser aceptado como un mensaje válido procedente de la naturaleza. Y que ese mensaje relacionado era que la sociedad tenía que plasmar el espíritu de fraternidad individual de formas diversas. La autoridad pública de un Estado romano universal no podía actuar por su cuenta al servicio del bien común.
Finalmente, una profunda fe cristiana enseñaba a estos profesores de la Cristiandad que complejo orden natural sólo podía comprender plenamente su bien común asimilando las lecciones de la Revelación de la Palabra de Dios Encarnada. Esta Revelación confirmaba el valor de la Razón, y ambas, conjuntamente, facilitaban mucho a los defensores de este elaborado bien común la conducción moral. Pero la enseñanza concreta política y social más significativa que la Fe en sí misma ofrecía a la sociedad era que todo lo que se hiciese por el bien común tenía que hacerse en última instancia en beneficio de las personas libres, distintas e individualmente consideradas. Ellas eran las joyas en la corona de Cristo; ellas y sólo ellas podían vivir eternamente con Dios. Aun si la búsqueda del bien común les exigía en ocasiones sacrificios personales temporales, esos mismos sacrificios tenían en cierta medida que servir a su mayor bien individual y eterno.
En suma, nuestros filósofos de la Cristiandad nos presentaban un modelo de orden universal complejo consistente en leyes naturales inmutables que reflejaban una jerarquía de valores y que al mismo tiempo contribuían a perfeccionar a las personas como individuos distintos, con todas sus particulares diferencias. El respeto por la ley natural implicaba inevitablemente respetar lo que podrían denominarse “derechos naturales”, en la medida en que uno reconocía que estos “derechos” eran siempre contingentes; contingentes, esto es, en la medida en que acepten y obedezcan el plan divino de un Creador del universo que concedió a los individuos un papel tan relevante en el drama de la verdad situada en primer lugar.
En el nivel humano más inmediato, se demostraba que esta obra de Dios, esta obra maestra estética, implicaba un delicado equilibrio de leyes naturales y positivas, de Estado, corporaciones e individuos libres. Ese equilibrio vital resultaba dramática, porque siempre se veía afectado por la aparición en la historia de individuos nuevos y distintos, y porque podía ser trastocado por seres libres capaces de una interferencia pecaminosa en el Plan de Dios cada momento de cada día. Sólo podía ser realizada propiamente bajo la conducción continua de las enseñanzas y la gracia (correctoras y transformadoras) provenientes de Cristo en su Cuerpo Místico. La clave de la armonía en el salón de baile de la Cristiandad consistía (para todos los participantes en esta auténtica y dramática danza de la vida –el individuo, el Estado y una multifacética sociedad corporativa–): en abrirse a sí mismos al “sentido de lo universal”; en “no separar la bondad del poder”; en aprender, como decía Gil de Roma (Egidio Romano) (c. 1243- 1316), otro seguidor de Santo Tomás, que, de todas las fuerzas de la vida, “el amor y la caridad tienen la máxima fuerza unificadora y comunicadora”.
Uno de los más importantes pensadores y militantes católicos del siglo XIX, Luigi Taparelli d’Azeglio (1793-1862), editor de La Civiltà Cattolica y autor de un texto fundamental sobre la ley natural, el Ensayo teórico de derecho natural apoyado en los hechos, expresó exactamente los mismos temas en tiempos modernos. También él creía que los fines universales de la misión de cristiana implicaban sólo en muy última instancia una opción preferente por una sociedad política global. Es más, estaba convencido de que la facilidad de las comunicaciones y la interdependencia económica estaban fabricando en su tiempo esa sociedad global mucho más que nunca antes. Según Taparelli, en la medida en que esa sociedad llegase a existir y funcionase correctamente, su procedimiento de operación estándar reflejaría los principios anteriores. Inevitablemente, necesitaría una autoridad pública, estatal. Pero la autoridad internacional estaría obligada a trabajar por el bien común de sus partes constitutivas, a saber, naciones distintas con sus propios Estados y sus complejos órdenes corporativos, compuestos de individuos destinados a compartir la vida eterna con Dios. No podría haber un bien común universal que al mismo tiempo no permitiese a esos ladrillos de la sociedad internacional expresar sus innatas necesidades de fraternidad, que, de nuevo, lejos de ser puramente materiales, eran culturales, espirituales e inagotables en su trascendencia.
En otras palabras: para ser justificable, un orden moderno global tenía que respetar la ley sobrenatural tanto como la natural, así como la misión y dignidad innatas de cada uno de sus elementos constitutivos. Y todos los aspectos de ese orden –la autoridad internacional pública, los Estados nación, las corporaciones y los individuos– tenían que estar siempre dispuestos a ser reparados y transformados en Cristo. Esos elementos constitutivos y sus aspiraciones nunca podrían aceptarse “tal cual”, dejándoles vagabundear libremente por donde pudiesen. Si se ignoraba cualquiera de estos principios, advertía Taparelli, entonces las desenfrenadas pasiones nacionales de la parte más poderosa del creciente orden internacional, guiada puramente por los dictados de la Machtpolitik, definiría inevitablemente la unidad global según sus desordenados y no reconducidos caprichos.
Sí, la verdadera visión que sería necesaria para dirigir una Cristiandad universal vino a nosotros a través de una unión entre el Depósito de la fe, revelado, y la Razón humana, abierta a todos los datos naturales de la Creación. Pero precisamente porque tal visión verdadera implicaba reconducir y transformar los mensajes que nos envían nuestras poderosas pasiones caídas y su impacto sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes, ha sido muy difícil asegurar su triunfo. Por tanto, los mitos que halagaban los deseos sociales e individuales no rectificados se abrieron paso en las cabezas y los corazones de los hombres. Y, por desgracia, generalmente han sido ellos los que han aportado el modelo que realmente sirve de guía al pueblo, y en ese proceso le han conducido a la perdición.
La moderna sociedad occidental vive –o, mejor, muere– por versiones relacionadas del mismo mito naturalista básico, cuyos diversos aspectos fueron tomando cuerpo en un dilatado espacio de tiempo muy pequeño, que comenzó con el nacimiento de la empresa socrática y siguió hasta el presente. Este mito describe el despertar de Occidente como una comprensión cada vez más profunda de la naturaleza en toda su plenitud. Como resultado de ese despertar, afirma que el hombre occidental se ha hecho capaz no sólo de comprender las leyes de la naturaleza, sino también la esencia del Estado, de la sociedad y de la persona humana individual. Al descubrir las leyes del orden natural y político, y con ellos la dignidad y los derechos del hombre, se supone que la sociedad occidental moderna encontró la auténtica clave para la armonía social e individual. Se convirtió simultáneamente en defensor de la ley y el orden, por un lado, y de la plenitud de los derechos de la libertad y la diversidad humana, por otro. Fueron tan importantes las consecuencias, que uno podría alimentar la esperanza de que el león durmiese junto el cordero, ambos escuchando juntos apaciblemente “la música de las esferas”.
Pero el precio que Occidente tuvo que pagar por aceptar y difundir este mito es demasiado alto: más alto que el pagado por los antiguos egipcios, que más bien explicaban soberbiamente su sistema político y social haciendo referencia a la vida de Osiris, Isis y Horus. A pesar del noble tono de sus proclamas, el naturalismo subyacente a las diversas formas del mismo mito básico moderno garantiza que no puede comprender las verdaderas leyes del universo y de la sociedad natural, ni el carácter real de la dignidad, la libertad y la especificidad únicas de cada persona humana. Y lejos de abrir los oídos del hombre a “la música de las esferas”, garantiza la creación de sistemas sociopolíticos que insensibilizan a sociedades e individuos ante toda elevada consideración espiritual y estética.
Así como Calgaco lamenta las consecuencias de la campaña de Agrícola en la antigua Britania, la mítica sociedad occidental moderna “crea un desierto y lo llama paz”. Sea como fuere, como los mitos naturalistas pasan, el que ha guiado nuestro mundo ha sido un mito inteligente, duradero y en gran medida triunfante.
Más que abordar directamente la cuestión del fraude en sí mismo y de sí mismo, me gustaría aproximarme a ella considerando la que considero razón básica de su éxito: la adopción de una estrategia inventada en el principio mismo de la búsqueda del Logos, cuyo principal logro fue la transformación de la justificación de la pasión y de la voluntad en un modelo aparentemente basado en elevados principios. Esta estrategia la desarrollaron sofistas profundamente antisocráticos, y su principal expositor fue el gran retórico Isócrates (436-338 aC) en sus numerosas disputas con Platón.
Para Isócrates no se podían criticar, transformar ni posiblemente rechazar las experiencias y preocupaciones emocionales y sensuales del hombre corriente. El hombre era la medida de todas las cosas, e incuestionablemente correcto en su apreciación urgente, con el sentido común, de la importancia de obtener riquezas, poder y fama, que como él obviamente sabía, hacen la vida hermosa. El único problema del individuo medio era técnico: no podía relacionar unas con otras sus justificables, obvias y de sentido común experiencias, ni entender por tanto cómo explotarlas y satisfacerlas mejor regular y ampliamente. Sus esfuerzos para explicar sus reacciones a los problemas diarios, tanto en sí mismo como en los demás, demostraban ser “inútiles”. Lo que le faltaba al hombre común eran las palabras eficaces y los argumentos perfilados con ellas. Sólo el experimentado retórico, el maestro de las palabras, podía aclarar toda la profundidad de los sentimientos y experiencias inmediatos, mostrar dónde se originaban, y animar a la gente a hacer realidad sus promesas. En consecuencia el Bien y la Verdad sólo eran en última instancia “explicaciones apropiadas” de la realidad, y desarrollos de esas obvias reacciones del sentido común a la crudeza de la vida diaria, en sí mismas guías absolutamente infalibles a la posesión de la Belleza.
Pero ¿cómo podía saber el hombre corriente que el retórico estaba “hablando adecuadamente” sobre la realidad? La respuesta a esta cuestión también era obvia. El consejo del maestro de la retórica no sólo debería “sonar correctamente” (claro, consistente y autoafirmativo) en respuesta al sentido personal medio de la verdad obvia de sus propias preocupaciones, y adonde, más o menos, apuntan. Además, se probaría a sí misma coronándose con un claro éxito material. Por consiguiente, la necesidad de Isócrates de subrayar la simplicidad, la lucidez, la armonía entre el propósito, la confianza y los logros materiales de sus alumnos, contrastándolos con los en última instancia estrafalarios e incomprensibles rodeos de los socráticos y con su autocrítica, sus amargas y sus fracasos prácticos.
Sin embargo, Isócrates comprendió que Platón había situado a discusión sobre la naturaleza, el Estado y el individuo en un plano tan superior que el retórico se veía ahora obligado a reconducir su argumento a casa mediante una “filosofía”, un modelo que también sonaba universal y noble. Ofreció ese modelo filosófico cuando buscaba el principio fundacional de la sociedad griega y la misión que le correspondía. Los que esbozó en su discusión sobre el Helenismo fueron: el conocimiento de las “palabras” en cuanto tales, más que comprender el Logos o la “Palabra” que hay tras las cosas, y la necesidad de difundirlas hacia el este.
La plenitud del destino helenista futuro requeriría dos cosas simultáneamente. Por un lado sería crucial mantener un constante respeto por los “buenos viejos tiempos” de la fundación del espíritu griego y de las instituciones que influían en él. Por otro, sería necesario definir una población leal, obediente a cualquier héroe vigoroso que pudiese guiar ese espíritu al cumplimiento de su misión contemporánea. Más aún, las instituciones que plasman el espíritu de los “buenos viejos tiempos”, el hombre fuerte que influye sobre ellas, y las poblaciones obedientes a su fiat debían ser impulsadas a cumplir sus papeles políticos adecuados a través del genio creativo retórico, que comprendía la esencia del helenismo a través de su conocimiento vital y su habilidad con las “palabras”.
Pero la “filosofía”, tal como la definía Isócrates, constituye un círculo gigante, manipulado por el retórico que, mediante el uso inteligente de palabras e imágenes evocadoras, toma el control de los asuntos familiares del hombre corriente o del Estado y los lleva donde él quiere. La experiencia del sentido común se pronuncia como la base infalible para la acción simplemente porque la experiencia que evoca está “llena de sentido común” arbitrariamente definido y constituye por tanto una base infalible para el trabajo del hombre. La obtención de riquezas y de poder demostraría la adecuación de la comprensión del retórico sobre la vida hermosa, y su condición de guía para que el hombre corriente cumpla su promesa, porque la posesión de riquezas y poder se presenta como incuestionable y axiomática prueba de que la belleza realmente ha sido conseguida. El respeto por los “buenos viejos tiempos”, hombres fuertes y poblaciones obedientes son esenciales porque negar aprecio a cualquiera de estos elementos arrancaría la “bella” imagen retórica que mantiene unidas las antiguas raíces con las esperanzas presentes y con el destino futuro, la popularidad de masas y el poder de la élite. Y todos esos aspectos del “modelo” eran esenciales, dado que la experiencia los había demostrado necesarios para construir la carrera de un maestro de las palabras, cuyo éxito personal servía para garantizar la validez de su unión.
Puede aceptarse el hecho de no cuestionar en absoluto la “experiencia obvia”, el “sentido común”, el “éxito”, la “misión histórica” y la consistencia de los instrumentos que exige su realización, a menos que conduzca al argumento inaceptable de que la experiencia obvia, el sentido común, el éxito, la misión histórica y sus herramientas vitales eran algo problemático. Isócrates, como apunta Werner Jaeger, convierte en una virtud abandonar toda investigación más profunda del significado de la vida una vez que ha definido lo que para él parece ser un “punto de vista” retóricamente bello con una oportunidad de obtener un resultado exitoso. Ese “punto de vista”, aunque atractivo y potencialmente útil, debe ser aceptado como si fuera la Verdad misma. Con esto, el debate se acabó. El cierre se ha conseguido. Hay que moverse para cumplir la gran promesa, o enfrentarse a la ira del retórico y a la ultrajada naturaleza cuya inerrante voz él ha proclamado infaliblemente ser.
Y el retórico es poderoso. Él sabe que sus palabras llevan “e l anillo de la verdad”. Está seguro de que puede contar con el apoyo de las pasiones del “sentido común” inmediatamente experimentado, ya sea individual, familiar o colectivo, en su exigencia de ser inmediatamente satisfechas. Siente el comprensible y atávico miedo universal a que la aceptación de la autocrítica socrática paralizaría la acción rápida, impidiendo el aprovechamiento de las oportunidades favorables para satisfacer los deseos y haciendo que los hombres “pierdan el tren” del éxito, quizás hasta el mismo momento de la muerte. El retórico, con su maestría con las palabras, puede pintar la profunda y vitalista opción “o-o” ofrecida al hombre por los Sofistas y los Socráticos en todos sus dramáticos colores, aunque claramente inclinada para ventaja suya. Tras organizar hábilmente el cuadro a su gusto, cualquier socrático que apele al hombre normal a lógicas y dolorosas búsquedas del alma, a las posibles expensas de satisfacer la pasión urgente, se convierte en diana fácil para su abuso retórico.
Un filósofo platónico se prestaría a sí mismo demasiado fácilmente a la acusación de representar tanto un idealismo demencial, indiferente a las exigencias obvias de la naturaleza humana, como una oposición cínica a los éxitos de los “hombres reales”, a los que él no puede emular, a quienes envidia amargamente y a quienes en consecuencia querría destruir.
Platón argüía que el retórico triunfador puede convencerse a sí mismo para pensar que es superior a su audiencia “carente de palabras”, pero simplemente es más “grueso” que él. Sus palabras parecen un insoportable e inacabable ritmo de rock en una habitación llena de hedonistas impresionables, pero musicalmente ignorantes. No consiguen elevarse, del mismo modo que cualquier herramienta que utiliza el hombre, más que Dios, como la medida de todas las cosas, se queda miserablemente corta en sus pretensiones. Cualquiera que responda a la opción “o-o” enfrentándose a él eligiendo al retórico estaría pues votando por una mediocridad y ceguera eternas. Por desgracia, justo a causa de las patentes malas artes del retórico para mantener su poder sobre el vulgo, el patético resultado de esa elección equivocada podría quedar oculto para siempre para sus víctimas. La falsa retórica de los “filósofos” necesitaba sólo hacer dos cosas: 1) inventar continuamente con entusiasmo “nuevas” variantes superficiales de los eslóganes ya probados que mantienen a los hombres pensando que la plenitud de la brillante promesa de la vida vacía se encuentra a la vuelta de la esquina; y 2) taladrar constantemente en la embotada mente de la población el miedo a la impotencia con “final muerto” que aseguraría la búsqueda socrática de una finalidad más profunda.
Los adversarios de la Cristiandad se aferraron a esa antigua defensa de “la naturaleza tal como es” para sus propósitos. Lo que suponía era un desmantelamiento de la misión rectificadora y transformadora de la Palabra en la Historia, de la plenitud del mensaje de Cristo y Cristo-continuado-en-el-tiempo: su Cuerpo Místico, la Iglesia católica. Pero semejante empresa también tenía que convertirse en un ataque a todo el proyecto socrático, cuyos fines implícitos y cuyos enemigos eran, mutatis mutandi, los mismos que los de los cristianos. Esto suponía dejar como guía para la acción humana aquello contra lo que los socráticos habían luchado desde el principio de la búsqueda del Logos: confiar sólo en los datos aportados por la pasión “obvia” y por la primera impresión. Y esto inevitablemente terminó sirviendo a los intereses de las voluntades “heroicas” en la sociedad, justificadas por inteligentes “vendedores de palabras” por su lealtad a los “principios fundacionales”.
Es más, justo porque la revolución socrática no concedió a Isócrates la oportunidad de acelerar el retorno a una vida no juzgada sin una explicación adecuadamente noble para hacerlo, nadie, tras haber experimentado el esfuerzo infinitamente mayor de transformar el mundo en Cristo, podía retirarse del plano superior en el que el argumento de la Iglesia se había formulado sin un ampuloso titular de portada disfrazado de modelo teológico o filosófico. Ese titular adoptó dos formas básicas. La primera apareció a finales del siglo XIII y la segunda un poco después. Ambos “titulares-modelo” funcionaron durante un largo periodo de tiempo persiguiendo, a veces amistosamente, a veces de forma marcadamente hostil, el mismo fin anticatólico y antisocrático, hasta que finalmente el último logró el papel dominante. Ambas se expresaron en una variedad de matices que “funcionaron” para audiencias diferentes. Ambas jugaban con el deseo del hombre caído de ser liberado de un mensaje religioso y racional que buscaba limitar la satisfacción de sus variadas pasiones inmediatas, al tiempo que respondían a la necesidad post-cristiana de parecer virtuoso mientras se continuaba con una carrera de pecado.
El “titular-modelo” número uno criticaba la perspectiva católico-socrática por haber traicionado la fundación y la misión cristiana verdaderas. Éstas debían enseñarse a través de la sola Escritura, y sólo podrían recuperarse mediante el retorno a esa Iglesia apostólica pobre, humilde, básicamente descarnada, que según insistían estos autores era una exigencia de la Sagrada Escritura. Los escritos de autores como Marsilio de Padua (c. 1270-1342), Guillermo de Ockham (c. 1288-1348) y, por último, Martín Lutero (1483-1546), no pueden ayudarnos, pero sí mostrarnos a dónde conducía todo esto: a un orden natural no juzgado, gobernado sólo por el triunfo de la voluntad más fuerte . Todos estos escritores repudiaban a una Iglesia guiada por el Papa con músculo práctico, que buscase corregir y transformar las cosas en Cristo. Todos ellos, de diferentes formas, despojaban a la naturaleza de las herramientas precisas para juzgar la acción social e individual.
Para Marsilio y Guillermo, cualquier esfuerzo corrector, al interferir con la actividad del único Defensor de la Paz, el Emperador Romano, el agente heroico a quienes ellos confiaban la misión de asegurar un retorno a los principios cristianos fundadores, era la principal causa del desorden en la naturaleza. Para Marsilio, la ley, natural o positiva, consistía en fuera lo que fuese que un hombre tenía que hacer para no ser ahorcado por el emperador; Guillermo insistía en los límites de la Razón y en la incomparable importancia de la Divina Voluntad en el conocimiento todas las verdades, y luego hacía imposible para nosotros, en la vida práctica política y social, conocer cuál pudiera ser esa voluntad salvo a través de la voluntad natural de las autoridades existentes. Lutero, que no podía contar con la ayuda imperial para volver al “intento original” de la fundación cristiana, atribuyó ese poder al soberano local, que se convirtió así en un “obispo de necesidad”. Y a través de su doctrina y de la depravación absoluta de la naturaleza, dejó el mundo en torno a nosotros convertido en una jungla, y a cualquiera que quisiera guiarlo, sin instrumentos claros para hacerlo. Como dice Philip Hughes, gran historiador inglés de la Iglesia:
“Es rendirse a la desesperación… en nombre de una simplicidad mayo r, donde la ‘simplicidad’ se presenta como el camino de regreso a la verdad primitiva y a la vida buena... Todas estas fuerzas anti-intelecualistas y anti-institucionales que asolaron la Iglesia medieval durante siglos y entorpecieron su labor estaban ahora estabilizadas e institucionalizadas en la nueva Iglesia cristiana reformada. La entronización de la voluntad como la suprema facultad humana; la hostilidad a la actividad de la inteligencia en asuntos espirituales y en doctrina; el ideal de una perfección cristiana que es independiente de los sacramentos e independiente de la enseñanza autorizada de los clérigos; la santidad alcanzable a través de las autosuficientes actividades espirituales de uno mismo; la negación de la verdad de que la Cristiandad, como el hombre, es un ser social... Todas las teorías burdas y oscurantistas engendradas por el degradante orgullo que procede de una ignorancia deliberada, el orgullo de hombres ignorantes porque son incapaces de ser sabios si no es a través de la sabiduría de los demás, tienen ahora su oportunidad”.
Lutero, pese a que transfería el control de la jungla de la naturaleza a los domadores de leones políticos, era realmente un puente para el “titular-modelo” número dos, en la que los héroes que provocan el retorno a los principios fundadores eran los mismos retóricos: los hombres de letras, los predicadores, los ideólogos proféticos que empujaban a los hombres a la destrucción de los ídolos aterrorizándoles con la idea de encadenar sus acciones libres. Pero este segundo mito se diferenciaba del primero en que abandonaba completamente la cuestión de la fundación cristiana, y rechazaba la perspectiva católico-socrática por traicionar las enseñanzas fundamentales de la Madre Naturaleza, cuyos principios básicos se decía que estaban allí a disposición de cualquiera con suficiente sentido común para comprenderlos. La elección ahora era entre, por un lado, el catolicismo y el desorden antinatural, indefenso, destrozado por la pobreza que su modelo aseguraba, y, por otro, la Madre Naturaleza, con la paz, la fortaleza y las riquezas que aportaba.
Desgraciadamente, quienes optaron por la Madre Naturaleza encontraron que su comprensión por el sentido común de sus principios fundamentales les conducía en muchas direcciones opuestas. Algunos la vieron como una máquina, llena de “leyes naturales” obvias, acorazadas, a menudo reductibles a una única “llave” mágica de carácter económico, biológico o sexual. Otros vieron en ella el reino de la diversidad, el campo de juego para un sinfín de pasiones y sueños, de los cuales un número siempre creciente debían ser protegidos como “derechos naturales” claros como el cristal. Pero aunque las opciones preferenciales por la “ley natural” o “el derecho natural” parecían en total contradicción, en realidad ambas se reducían a obstinadas decisiones similares que no aceptaban corrección alguna de ningún “juez” externo que pudiese limitar o rechazar su deseo de manipular la naturaleza tal como creían conveniente. Ya fuese con un carácter propio de una máquina o con un carácter libertino, ambos reflejaban un desdén por el “Logos de las cosas”, bien expresado en la historia temprana del “titular modelo” número dos a través de la carrera del humanista renacentista Pietro Aretino (1492-1556). Sin límites por convención, dominado por el instinto, sojuzgado por su naturaleza, cumpliendo su destino con la agilidad de un acróbata, incluso fiel a su esencia íntima, su misteriosa virtù: esta era la imagen compulsiva que el hombre del Renacimiento creaba de sí mismo. En ningún otro hombre de esta época es la imagen más perfilada que en Pietro Aretino... el primer bohemio. “Soy un hombre libre”, escribió Aretino: “No necesito copiar a Petrarca o a Bocaccio. Mi propio genio es suficiente. Dejad que otros se preocupen sobre el estilo y dejen entonces de ser ellos mismos. Sin maestro, sin modelo, sin guía, sin artífice, voy a trabajar y ganarme la vida, el bienestar y la fama. ¿Qué más necesito? Con una buena pluma y unas pocas hojas de papel, me río del Universo”.
Cualquiera que tuviese ansias por descubrir la ley y el orden natural bajo estas circunstancias tenía que matizar su “modelo” para seguir de una u otra manera el igualmente obstinado consejo de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). La ley y el orden, para Rousseau, venían a través de la construcción de la sociedad natural y virtuosa. Pero la virtud natural no era algo construido mediante la repetición de nimias acciones diarias “buenas” alabadas por el mundo exterior. Más bien se alcanzaba entrar en ese estado ontológico de ser un “hombre natural” liberado. Rousseau alcanzó esta condición natural y virtuosa a través de sus Confesiones (publicadas póstumamente en 1782). En ellas, revelaba al mundo sus sentimientos más profundos, apasionados e irracionales y su influencia en sus acciones, sin consideración por el efecto que esa revelación podría tener sobre la opinión pública y sobre su propia fama y fortunas. Así pues, habiendo aceptado su propio ser, se convirtió en virtuoso, y dejó de avergonzarse de actos que otros consideraban reprensibles; hechos que sin embargo sí serían censurables si los hiciesen hombres que buscasen la alabanza del mundo exterior, artificial, “objetivo”. Una vez que ya era virtuoso, Rousseau no podía permitirse ningún juicio post-mortem racionalista sobre la autenticidad de su bondad, profundamente sentida. Toda “vista atrás” desembocaba en un renovado abrazo a las normas injustificables de una artificiosidad y una duplicidad que matan el alma.
Su derecho a ser natural no se traducía sólo en la virtud, sino también transformaba a Rousseau en el hombre corriente. La naturaleza poseía integridad. Era toda de una pieza, honesta y buena, y no podía ayudar sino hablando con una única voz. En consecuencia, otros que sinceramente se despojaban de los obstáculos que había en el camino de su derecho a expresar sus sentimientos naturales espontáneos inevitablemente serían indistinguibles de Rousseau, y estarían unidos fraternalmente a él. Es ese carácter indistinguible lo que aseguraba que los distintos amantes de su muy leído Nueva Eloísa (1761) realmente sólo se amaban a sí mismos en otras personas, y del profesor de su influyentísimo ensayo sobre educación, el Emilio (1761), podía decir Rousseau que aseguraba tanto su cumplimiento en el niño como incluso su reelaboración completa en la imagen del tutor, y todo al mismo tiempo.
Y al revés: quien no fuese como Rousseau, quien criticase los sentimientos y acciones espontáneas del hombre corriente, quien no se apiadase de él en sus sufrimientos, se revelaba como alguien antinatural. Por tanto no podía ser ni libre, ni virtuoso, ni leal. De hecho, ni podía ser considerado humano, ni merecía ninguna consideración fraterna. Carol Blum describe bien la situación al comentar el planteamiento de Rousseau sobre sí mismo como el “animal espectador” que contempla el sufrimiento de esos seres tan sin sentido:
“Al animal espectador se le negó una agradable piedad al contemplar el sufrimiento animal porque el animal que sufría era malo y por tanto no merecía simpatía. Puesto que Rousseau sabía que la humanidad era, como él, buena, se vio obligado a la terrible pero inevitable comprensión de que las criaturas que le habían tratado a él con tan pocas entrañas en el fondo no eran personas, de que la clave del miserio era que ‘mis contemporáneos no eran sino seres mecánicos en lo que concierne a mí, que actuaban sólo por impulso y cuyas acciones yo podía calcular simplemente con las leyes del movimiento’. Él estaba ahora realmente solo, único ser humano lanzado entre una muchedumbre de autómatas; la especie humana existía sólo en él”.
Rousseau estaba convencido de que el mundo no-virtuoso y no humano a su alrededor era obstinadamente hostil al esfuerzo por perfeccionarlo. El deber del hombre corriente (Rousseau) era transformar ese mundo en él mismo, o bien hacerlo desaparecer antes de que le hiciese más daño. De nuevo, la cuestión de un posible vicio inicial que arruinase el valor de su entero argumento no podía ni imaginarse; el sincero, virtuoso, libre y liberado hombre corriente estaba necesariamente libre de error. No se permitía ninguna discusión sobre el fundamento y la justificación de esta verdad subyacente. Era un presupuesto evidente por sí mismo. Una duda sobre su posición significaría en efecto permitir al mundo farsante de los hipócritas influir sobre él una vez más. Era o uno u otro: la virtud natural o el vicio de dudar de sí mismo en toda su plenitud.
Los intentos católicos de combatir estos dos “titulares-modelo”, con sus elevados “retornos” a sus respectivos principios fundacionales, fueron irregulares. La Reforma Católica supuso un esfuerzo enorme para recobrar el reconocimiento de la necesidad de aceptación, corrección y transformación de todo en la naturaleza en Cristo y por medio de Cristo, el único medio por el cual la ley natural y la suprema dignidad del individuo, sus “derechos naturales”, si se quiere, podían sostenerse con firmeza. Sin embargo, como señalé aquí el año pasado, los católicos, en el siglo XVIII, estaban tan intimidados por los argumentos y los éxitos de sus oponentes que también ellos, a todos los efectos, habían abandonado su modelo basado en la Palabra a cambio de una Cristiandad “práctica” y moralista que parecía más en línea con la apelación a un retorno de las enseñanzas del “sentido común natural”. Fue sólo la revisión de toda la Tradición Católica bajo el impacto de los cambios revolucionarios lo que llevó a un despertar serio y militante en el siglo XIX. Esa meditación supuso una nueva comprensión de lo que el hombre natural, caído, con su percepción incorrecta de la naturaleza, de sus leyes y sus derechos, hizo realmente a la sociedad. Escuchemos de nuevo a Taparelli d’Azeglio:
“Comenzando por las palabras ‘soy libre’ y su espíritu de independencia de nuevo cuño, los hombres comenzaron a creer en la infalibilidad de cualquier cosa que les pareciese natural, y a llamar ‘naturaleza’ a cualquier cosa enferma y débil; a querer que se jaleasen la enfermedad y la debilidad, en vez de curarlas; a suponer que jalear la debilidad hace a los hombres más sanos y felices; a concluir, finalmente, que la naturaleza humana (concebida como enfermedad y debilidad) posee los medios para hacer al hombre y a la sociedad felices en la tierra, y todo esto sin fe, sin gracia, sin autoridad ni comunidad sobrenatural... puesto que la ‘naturaleza’ nos proporciona el sentimiento de que debe ser así.
”La verdad es que el universo es obra de una sabiduría infinita cuya naturaleza no puede cambiar ningún hombre, aunque puede ser libre de negarla. La naturaleza negada por el hombre a través del pensamiento y la doctrina la niega luego también el hombre en la práctica. La lucha de un hombre con la naturaleza es una guerra demencial contra Dios, en la cual el ser mortal no puede esperar el triunfo; es más, está seguro de la derrota. Conceder, por tanto, a todos los hombres la libertad de librar esta guerra, de vendar sus ojos de modo que no puedan ver sus llagas y sus derrotas; conceder la libertad del error para oprimir la verdad, puede ser el delirio momentáneo de intelectos cegados y el suicidio de sociedades frenéticas; pero no puede ser nunca la base duradera de la civilización, ni la esperanza fundacional de una nueva sociedad”.
Al abordar esta pesadilla en relación al “principio protestante” de la independencia individual respecto a la autoridad social, subyacente al desarrollo completo del atomismo naturalista moderno, Taparelli insistió reiteradamente en que conduciría a un desorden social que sólo podría ser controlado mediante el triunfo de la voluntad del más fuerte. El hombre siempre necesita el orden para vivir. Y lo que esto significaba era que en la sociedad naturalista e individualista que pisaba los talones del protestantismo, “la voluntad creaba derecho”:
“Digámoslo pues francamente: toda unidad social colapsa y tiene que ser reconducida en cuanto el principio protestante se introduce y reina en su interior. Y las razones se reducen a una. Admitiendo el principio luterano, es imposible tener una idea verdadera de lo recto. Los protestantes pueden muy bien ser capaces, por incoherencia lógica o por accidente, de admitir algunos principios de derecho en su sociedad. Pero esto será consecuencia de un hábito, de un accidente, de una falta de razonamiento, de la honestidad natural en sus inclinaciones, o de otras condiciones fortuitas propias de este o aquel individuo. Pero la naturaleza del principio protestante, esa naturaleza que antes o después termina produciendo sus inevitables efectos, convierte en absolutamente imposible la idea de derecho, y, en consecuencia, la unidad social.
”... No, si no hay más unidad es por este demonio destructor. La mente se liberó, con el libre pensamiento, del yugo de un Dios que habla al hombre; con el criticismo individual, del yugo de la razón; con la soberanía popular, de toda autoridad; con el derecho al suicidio, del yugo de todos los miedos. Cualquier sociedad (la comunión del alma con Dios en la Iglesia, del pueblo con su príncipe en la polis, de una mujer con su esposo en la familia, del cuerpo con el alma en el individuo) resulta devastada en cuanto los lazos sociales se enfrentan al impulso de una pasión, o a un ‘derecho’, o al deseo de placer. Cualquier sociedad queda devastada en su primera entidad de gobierno. Se la lanza en manos de los insensatos, cuya voluntad es arbitraria. Ésta es la consecuencia última del principio protestante de independencia.
”... La fuerza. Digámoslo directamente. Repitámoslo con audacia. La fuerza es el único instrumento social que deja en pie el protestante que desea ser lógico. Y puesto que sólo los medios de salvación generan un derecho en la sociedad, en la sociedad protestante el derecho es la fuerza”.
Y, por desgracia, el orden asocial en el cual “el poder crea derecho” fue uno en el que la “libertad” y los “derechos naturales” que se garantizaban al hombre no eran sino una licencia para los fuertes para oprimir a los débiles:
“Y la verdad es que esta libertad, como cualquier otra libertad ilimitada no circunscrita por nada, no es más que el privilegio concedido a los fuertes para asesinar a los débiles. En este caso, se agrede la libertad del partido fuerte, puesto que se le concede la posibilidad arbitraria de abusar de su facultad, y se agrede la libertad del partido débil, que sigue siendo la víctima indefensa de ese abuso”.
¿Qué significaron estas exposiciones para el orden global mundial que Taparelli veía emerger rápidamente en su propio tiempo? Ya hemos explicado lo que él temía que sucediese: que sería dominado por las pasiones de la nación con la voluntad más fuerte. Ésta utilizaría su voluntad para definir la naturaleza, las leyes de la naturaleza y los derechos naturales y la libertad en cualquier sentido que le apeteciese. Dado su rechazo a permitir cualquier corrección y transformación en Cristo de su definición, sus juicios globales se presentarían como formulaciones que sus débiles víctimas tendrían que aceptar sin rechistar. Cualquiera que las criticase sería estigmatizado como insoportable enemigo del orden natural obvio, de la paz y de la libertad.
Todos los pensadores del despertar del siglo XIX católico estaban convencidos de que “la música de las esferas” que se oiría bajo esas circunstancias serían los delirios de los enfermos mentales o los golpes de tambor aún más innobles de los libertinos y los criminales agitando las pasiones y los temores entre los “hombres naturales” a los que estarían oprimiendo. Cuál de estos enfoques lograría la victoria final, no podían decirlo. Sin embargo, avistaron un orden mundial criminal y buscador del placer, incluso leal al concepto fraudulento de la libertad y de los derechos de los cada vez más aburridos “hombres naturales”, y trabajando con una mezcolanza de capitalismo, socialismo, tecnología científica avanzada, burocracia y dictadura carismática. La visión de Veuillot de lo que él denominaba el Imperio del Mundo resume muy bien esta predicción de un pragmatismo gris, global y materialista y de una burocracia socialista.
“En todas partes el conquistador [del mundo] encontrará una cosa, siempre la misma, la única cosa que la guerra y la voluntad de la Revolución jamás habrán suprimido: la burocracia. En todas partes la burocracia le habrá preparado el camino; en todas parte s le esperan con una ansiedad servil. Él se sostendrá a sí mismo sobre ellos. El Imperio universal será el Imperio administrativo por excelencia. Ampliando sin fin esta preciosa maquinaria, la llevará a un punto de incomparable poder. Así perfeccionada, la administración satisfará simultáneamente su propio genio y el designio de su maestro al aplicarse a sí misma a dos tareas principales: la realización de la igualdad y del bienestar material en un grado inaudito; la supresión de la libertad en un grado inaudito”
Los hombres gobernados por este sistema serán oprimidos mucho más fácilmente que en cualquier momento del pasado. Esa facilidad será debida, no tanto al hecho de que nuevas armas darían a su dictador instrumentos de control jamás soñados, como a la triste realidad de que el estupefacto hombre-máquina aprobaría sus cadenas, y una intelligentsia de escaso brillo las bendeciría. Los hombres producidos por la civilización moderna serían totalmente distintos de los hombres de las edades precedentes. “Estos poderes que el hombre de hoy posee”, escribió Veuillot, “le poseen a él también; le comprometen en debilidades tan desmedidas como su orgullo, debilidades que consiguen cambiarle completamente”. Irónicamente, también le convierten en “demasiado poderoso para probar el sabor del placer”. El hombre se convierte así en un ser incapaz incluso de comenzar a desear el destino que Dios quiere para él. El Imperio universal esclavizará a esas criaturas suministrándoles sus más banales necesidades.
“La policía se encargará de que uno se divierta y de que sus riendas nunca dañen la piel. La administración dispensará al ciudadano de todo cuidado. Fijará su situación, su habitación, su vocación, sus ocupaciones. Le vestirá y le asignará la cantidad de aire que debe respirar. Le habrán elegido a su madre, le habrá elegido a su esposa temporal; le quitará a sus hijos; le cuidará en la enfermedad; enterrará e incinerará su cuerpo, y dispondrá sus cenizas en una caja con su nombre y su número”.
Y a medida que el tiempo avanzó, la tarea se hizo cada vez más sencilla. El declive de la imaginación humana implicaría la destrucción del sabor de una diversidad de placeres.
“Pero ¿por qué habría él de cambiar lugares y climas? Ya no habrá lugares o climas distintos, ni ninguna curiosidad en ninguna parte. El hombre encontrará en todas partes la misma temperatura moderada, las mismas costumbres, las mismas normas administrativas, e infaliblemente la misma policía haciéndose cargo de él. En todas partes se hablará la misma lengua, las mismas bayaderas bailarán en todas partes el mismo baile. La vieja diversidad será un recuerdo de la vieja libertad, un ultraje a la nueva igualdad, un ultraje aún mayor a la burocracia, que podría resultar sospechosa de ser incapaz de establecer la uniformidad en todas partes. Su orgullo no lo sufrirá. Todo se hará a imagen de la capital del Imperio y del Mundo”.
El pluralismo es la variante dominante en el mito naturalista occidental básico, que hace peligrar al pueblo en nuestra propia época. En buena medida ha construido un universal Imperio del Mundo. Más aún, el pluralismo tiene uno de los principales “titulares” jamás inventados, que envuelve todos los puntos propuestos por Isócrates en su batalla con Platón. Esto está respaldado, en su patria, los Estados Unidos, con referencia a la voluntad de los fundadores del Imperio universal. Hace especial énfasis en la opción “o-o”: o bien pluralismo, con paz, orden, prosperidad y libertad, o bien el campo de exterminio brutal, sin sentido, totalitario, belicista, genocida, hambriento, que se asegura para todo modelo que busque el Logos de las cosas, con el Catolicismo en cabeza de la lista del eje del mal. El león duerme junto al cordero en el paraíso pluralista, con todos los derechos naturales que la mente humana enloquecida puede imaginar adquiriendo derecho de ciudadanía en su orden amante de la naturaleza sin peligro de molestar a la ley natural. El pluralismo es así el Defensor de la paz de Marsilio por excelencia.
El problema básico con el pluralismo es que la ley y el orden natural y los derechos naturales que asegura no son adecuados para los seres humanos. No hay habitación para las herramientas que permiten clarificar cuáles son la ley y los derechos. No pueden ser “reconciliados” uno con otro sólo por dos razones. Primero, porque el pluralismo se ha asegurado la victoria de la voluntad de los contemporáneos más fuertes en la jungla animal: el materialismo no rectificado e individualista, tal como lo interpretan los autores norteamericanos. Y, en segundo lugar, porque su bestia victoriosa no admite crítica a sus principios fundamentales, lo que le permite proclamar que el planeta entero disfruta de su paz y orden en perfecta libertad y felicidad.
Nuestro problema básico, como católicos, es convencernos a nosotros mismos, y también a los demás, de que el modelo que presenta es un mito fraudulento; de que es solamente la última versión de un relato inventado en tiempos muy antiguos para justificar el pecado original, y su uso como piedra de toque del orden. En el análisis final, no tiene nada racional que decirnos sobre la naturaleza, la ley natural y los derechos naturales.
Como dice Louis Veuillot
“El orgullo feroz es cabalmente el genio de la Revolución; ha establecido un control en el mundo que sitúa a la razón fuera de combate. Tiene horror a la razón, la amordaza, va a cazarla y si puede matarla, la mata. Prueba con la divinidad del Cristianismo , su realidad intelectual y filosófica, su realidad histórica, su realidad moral y social: no quiere a ninguna de ellas. Porque es su razón, y es la más fuerte. Ha puesto una venda de impenetrables sofismas ante el rostro de la civilización europea. No puede ver el cielo ni escuchar el trueno”.
