Índice de contenidos
Número 501-502
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Noticias
-
Crónicas
-
Homenaje a Juan Antonio Widow
-
Premio Exemplum 2011 de la Universidad Internacional SEK
-
La crisis: una visión interdisciplinar
-
Sesión necrológica de Juan Vallet de Goytisolo
-
Presentación de las Actas del Congreso «A los 175 años del carlismo»
-
Número especial de Instaurare sobre los 150 de la Unidad Italiana
-
Ética, política y derecho
-
Crítica católica del personalismo contemporáneo
-
Constitución e interpretación constitucional
-
Jean Madiran, premio Renaissance 2012
-
Cuarenta años de la Asociación Felipe II
-
-
Información bibliográfica
-
Alfredo García Gárate, La desamortización eclesiástica en el marco de las relaciones Iglesia-Estado
-
Matthew Fforde, Desocialisation
-
Eudaldo Forment, ¡A vosotros, jóvenes!
-
Frederick D. Wilhelsem, Así pensamos
-
Miguel Ayuso, El Estado en su laberinto
-
José Pedro Galvão de Sousa, La representación política
-
José María Pemán, La historia de España contada con sencillez
-
Francesco Maurizio Di giovine, La dinastía borbónica
-
Miguel Ayuso (ed.), A los 175 años del carlismo
-
Sociedad Misionera de Cristo Rey, P. José María Alba, S.J.
-
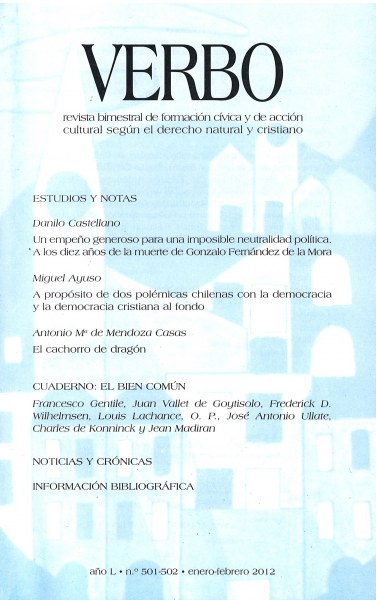
A propósito de De Konnick y algunas ambigüedades
CUADERNO: EL BIEN COMÚN
1. De Koninck-Maritain: pequeño ensayo de (re)información
La publicación por la Universidad Laval, en Quebec, de las Obras de Charles de Koninck, ha llegado –con su tomo II– al famoso De la primacía del bien común contra los personalistas, obra que habría sido más acertadamente titulada “contra el personalismo”. En cuestión de personalismo, además, criticaba el de Maritain más directamente que el Mounier.
La leyenda firmemente asentada quiere que esta obra, aparecida por vez primera en 1942, e incluso el nombre de su autor, habrían sido ignorados en Francia. Lo que se repite lamentablemente en la introducción a este tomo II, de Sylvain Luquet, sin más prueba o indicio que una cita de André Clément algo mutilada y a contrapié. Es cierto que Charles de Koninck ha sido ignorado por la enseñanza superior que, por la revolución de 1943-1945, fue marxistizada profundamente y por mucho tiempo.
Pero las fotocopias del inhallable Primacía del bien común circularon durante los años cincuenta en Francia casi tanto como las de Teilhard de Chardin. Y después, a partir de 1959 y en los sesenta, Charles de Koninck escribió en la revista Itinéraires, que le dedicó además un número especial y que publicó en las Nouvelles Éditions Latines su libro sobre El escándalo de la mediación.
La obra escrita de De Koninck es múltiple, a menudo en lengua inglesa, y dispersa en numerosas publicaciones, como subrayaba la revista Itinéraires en 1962, al publicar por vez primera una bibliografía suya entre 1933 y 1962 (¡que da 14 páginas, con 99 títulos reseñados!), elaborada por el abate Armand Gagné.
A continuación, a partir de 1969, estuvo el Institut de Philosophie Comparée. Sylvain Luquet, y algunos otros, ignoran (o suprimen) el período 1962-1969. La controversia sobre el bien común no fue una querella accidental entre dos tomistas que la “caridad” y el “sentido de la unidad” habrían debido impedir que se “dividieran” y “sembrar la división” entre católicos (y más específicamente entre tomistas). En su larga introducción a este tomo II, Sylvain Luquet destaca con acierto la gravedad del debate y explica los detalles de manera que los hace accesibles al lector insuficientemente habituado al pensamiento y al vocabulario filosófico. Y además no deja creer que la distancia tomada por Maritain respecto del tomismo tradicional, que antes había sido el suyo, no habría aparecido sino con la crítica de Charles de Koninck. Observa con razón que Maritain era ya “muy controvertido” entre los tomistas desde su Humanismo integral de 1936.
Pero la ruptura viene de más lejos. Y la causa fue la conmoción provocada diez años antes a Maritain con la condena que Pío XI pronunció respecto de la Acción Francesa en 1926. Puede medirse el alcance por la carta desquiciada que Maritain escribió a Henri Massis el 24 de diciembre de 1926, en la que decía principalmente: “¿Cuál es la significación de los actos del papa sino una advertencia de desesperar de toda acción de masa, de todo trabajo humano de conjunto, de todo esfuerzo político, de dejar que el mundo se descomponga y muera de miseria, y de atrincherarse en el trabajo solitario que cada uno puede hacer intentando dar testimonio de la verdad? No puedo comprenderlos de otro modo” (carta publicada tan sólo en 1961 en Itinéraires).
Maritain profetizaba así, como consecuencias de la condena, inevitables tras una tal inversión, el triunfo del relativismo, del nihilismo, el fin de las naciones cristianas, la inutilidad de todo “esfuerzo político” contrarrevolucionario. Quedará de tal modo alterado que, pese a sus intentos desordenados en diversas direcciones, no llegará nunca a sanar intelectualmente del todo.
Pío XI, por su parte, curó bien rápido. De él escribió Maurras: “Había dado crédito a la democracia: ésta le devolvió como respuesta el comunismo”. Ante la revolución marxista-leninista en la España católica, en 1936, sostuvo y reconoció a Franco, y como acción política y moral contra el comunismo escribió Divini Redemporis.
Maritain no le siguió. Algo se había roto en él.
2. Todavía falta una explicación
Si la doctrina de Charles de Koninck relativa a la primacía del bien común y la crítica del personalismo era conocida en Francia desde el día siguiente de la II Guerra mundial, hay otros capítulos de su pensamiento que nos llegan con la publicación de sus obras en lengua francesa, emprendida desde 2009 por las prensas de la Universidad Laval de Quebec. Y lo que dice, por ejemplo, en su “Ce qui est à César (Oeuvres, tomo 2, 1ª parte, pág. 97 y ss.), es siempre muy actual, porque se junta con nuestras preocupaciones y debates de hoy sobre el Concilio, aunque sin resolverlos.
Notad la fecha, es en 1963, es decir al inicio del Concilio, cuando se publicó el texto, donde se lee: “Si hoy se yuxtaponen los textos del magisterio eclesiástico sobre esta cuestión [la laicidad], nada es más fácil que encontrarlo en contradicción flagrante consigo mismo. Y es bien cierto que si se hace abstracción de las circunstancias históricas, contingentes, en las que la Iglesia se ha pronunciado, esto es, sin tener en cuenta el significado distinto de las palabras según el tiempo y el contexto, el magisterio se contradiría. Pero los tiempos han cambiado y con él el sentido de las palabras”.
Esta se presenta como una explicación susceptible de descifrar las dudas, las preguntas, las protestas concernientes a las diferencias (que van hasta la contradicción) entre la enseñanza del magisterio hasta 1958 y ciertas novedades surgidas del Concilio y de su “espíritu”. Pero esta explicación, objeto de amplia consideración literal o sustancialmente sobre todos los asuntos del debate desde hace medio siglo, no explica nada. Es demasiado vaga, demasiado general y un poco desenvuelta. Si se intenta precisarla caso por caso se hunde.
Para estar al caso concreto de Charles de Koninck, el de la “laicidad”, la explicación no sirve, porque desde su nacimiento (en los años sesenta a ochenta del siglo XIX) la palabra apenas ha cambiado de sentido par los que la han inventado e impuesto poco a poco en el uso y en las constituciones republicanas.
Si se descartan los embrollos politiquillos y las astucias cambiantes del vocabulario electoral, se descubre que la “laicidad” aceptada desde el inicio por la democracia cristiana y rechazada por el magisterio de la Iglesia, aceptada también desde 1963 por Charles de Koninck, no es otra que la laicidad de la “separación”, en el sentido de Littré en 1872 y de Renan en 1882.
Para Renan la laicidad es “el Estado neutro entre las religiones, que tolera todos los cultos y que fuerza a la Iglesia a obedecerle sobre este punto capital”. Para Littré es “la concepción política y social que implica la separación de la religión y de la sociedad civil”. Además, la palabra “separación” tampoco ha cambiado de significado. El magisterio estaba contra la separación hasta el Vaticano II; ha acabado por aceptarla (cfr. Carta de Juan Pablo II al episcopado francés, publicada en 12 de enero de 2005). Todo esto se expone con detalle en nuestro libro La laicité dans l’Église, aparecido en 2005.
La expresión de Renan, “forzar a la Iglesia a obedecerle sobre este punto”, puede parecer insolente. Lo es. Pero es exacta. Son, en efecto, los poderes temporales los que han “forzado” a la Iglesia, primero a sufrir, después a reconocer, la laicidad, es decir, la separación entre la religión y la política. Lo han hecho a medida que, tras la Revolución francesa, ellos mismos dejaban poco a poco de ser cristianos.
La existencia de contradicciones (al menos literales) entre la doctrina tradicional del magisterio y la mayor parte de las novedades conciliares ha sido reconocida, desde 1963, por Charles de Koninck. Estas novedades se nos han presentado revestidas del argumento de autoridad, que en sí es válido, pero para el caso insuficiente. Gherardini asegura: se nos afirma la continuidad entre las novedades y la Tradición, pero no se nos muestra. De manera análoga pedimos una explicación magisterial relativa al uso oficial diferente, o incluso contradictorio, de palabras como laicidad, socialización, democracia, derechos del hombre, etc. La única explicación conocida hasta hoy es la de Charles de Koninck. Y no se sostiene.
3. El Estado y la religión
En el opúsculo de Charles de Koninck titulado Ce qui est à César sorprende encontrar una afirmación sobre la incompetencia total del poder temporal en materia religiosa. Habríamos preferido que afirmara los límites de la competencia religiosa del poder temporal, que no es lo mismo.
La incompetencia total no solamente se afirma por la ideología laicista de fachada (y combate). Se ha presentado a menudo como una conquista del Vaticano II, ha sido dominante en el posconcilio y puede también, ay, invocar su origen en el pensamiento de Charles de Koninck, muy escuchado por la Santa Sede ya bajo Pío XII con La piedad del Hijo y la proclamación del dogma de la Asunción.
Es cierto que Charles de Koninck reconoce que “existe un orden de subordinación entre los fines respectivos” de la sociedad política y de la Iglesia. No obstante, cuando se le objeta que “el fin último del hombre se encuentra en el bien supremo que se llama Dios”, responde: “Sí, pero eso no es asunto del Estado. El asunto del Estado es el bien común temporal”.
Su contradictor de 1963 insiste: “¿Es que el Estado, la sociedad civil, no existe para la perfección de cada uno de sus miembros?”.
Y esta es la extraña respuesta de Charles de Koninck: “A los ojos de Dios y de los creyentes, sí. Pero a los ojos de los que no lo saben, ¿cómo queréis que lo sea? Pero para nosotros, en nuestro corazón, digo que hay una subordinación de fines, es decir, que el fin de la comunidad política a la que pertenezco, me ordena, en mi intención, a mi fin sobrenatural. Pero no puedo exigir que todos los ciudadanos lo hagan, pues sería contrario a un principio totalmente fundamental de nuestra fe, el de que no se puede forzar a nadie a aceptar la fe como condición de ciudadanía”.
No se trata de imponer la fe. Se trata, lo que es totalmente diferente, de que el Estado, especialmente en su legislación, actúe de acuerdo y no en desacuerdo con (al menos) la ley natural, comprendidos los tres primeros mandamientos del Decálogo.
“Un pluralismo es humanamente inevitable, escribía Charles de Koninck desde 1963, dada la condición humana, tanto para las verdades humanas más fundamentales como para lo sobrenatural”. ¿Es inevitable seguro? Durante siglos no ha existido en ningún lugar el “pluralismo”. Hoy domina, pero no es necesariamente eterno. No es natural. Los miembros de una sociedad temporal aspiran naturalmente a un acuerdo, a una comunión, sobre la definición del bien y del mal. Sin que reine, al menos, un gran malestar.
Leyendo a Montesquieu podía imaginarse un pluralismo pacífico. Leyendo a Rousseau habría debido temerse lo peor. Y lo peor, efectivamente, ha llegado. Lo peor toca siempre a los niños. La democracia moderna ha venido a imponer como un bien la masacre de los niños por el aborto en masa y la perversión de los supervivientes por el aprendizaje obligatorio de una sexualidad inmoral.
El mundo de la “laicidad sosegada” y del “pluralismo” tranquilo, tal y como ha sido presentado y presidido por la ONU de los derechos del hombre, y tal como es crecientemente realizado por las democracias modernas es, en efecto, el del genocidio mundial por los abortos en masa; es el mundo de la perversión mental y moral sistemática de los niños desde la más tierna edad por la sexualidad en la escuela pública, por la generalización obligatoria del anti-aprendizaje intelectual y por la invasión implacable de una televisión agresivamente libertaria y anarco-troskista. Se señala de paso que, para hacer frente a esta situación, las “novedades” del Vaticano II no aportan estrictamente nada. Una tal situación, en efecto, el Concilio no la ha visto venir: una situación de descristianización y de desnaturalización intensivas, bajo anestesia mediática, con una inadecuación radical del discurso religioso en la mayor parte de los casos.
La quiebra o la traición de los poderes democráticos ha sido creciente desde hace más de un siglo. Es esta herencia de quiebra y traición la que está siempre en el poder en la política, la enseñanza, la educación estatal, la televisión. Por doquier, en los puestos más elevados del gobierno, de la enseñanza, de la información, reina con un sectarismo absoluto la nueva religión: la democracia moderna, es decir, una religión oficial, una religión de Estado, una religión que excluye a Dios. Los Estados eran competentes para rechazar el ultra-dogmatismo de una religión sin Dios; son responsables de haber aceptado someterse a esta anomalía mortal.
