Índice de contenidos
Número 533-534
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
Derecho y derechos. De la Carta Magna al postconstitucionalismo
-
La formación de las ideas acerca de los derechos humanos desde el siglo XIV al siglo XVIII. Derechos naturales
-
El desarrollo de la ideología de los derechos humanos
-
El derecho y los derechos en las constituciones y declaraciones contemporáneas
-
- Noticias
-
Crónicas
-
II Coloquio de Fuego y Raya: El último catalán
-
Podemos: ¿populismo o marxismo?
-
Derecho y derechos: a los 800 años de la Carta Magana
-
Reforma, secularismo y postsecularización
-
Asociación Mexicana de Juristas Católicos
-
III Coloquio de Fuego y Raya: El despertar de la señorita Prim
-
Seminario «Juan Vallet de Goytisolo» de derecho natural: Locke, ¿iusnaturalista clásico?
-
-
Información bibliográfica
-
Miguel Ayuso (ed.), Utrumque ius
-
Danilo Castellano, Quale diritto?
-
Dalmacio Negro, Il dio mortale
-
Félix Adolfo Lamas, El hombre y su conducta
-
Lucien Cerise, Gouverner par le chaos
-
AA. VV., Lucidez y coraje. Homenaje al padre Alfredo Sáenz en sus bodas de oro sacerdotales
-
Francisco Canals Vidal, Obras completas 3, «Escritos teológicos (I)»
-
Dante Figueroa, Traditional Natural Law as the Source of Western Constitutional Law, Particularly in the United States
-
Juan Manuel Prada, Dinero, demogresca y otros podemonios
-
Daniel Kelly, Living on Fire: The Life of L. Brent Bozell Jr.
-
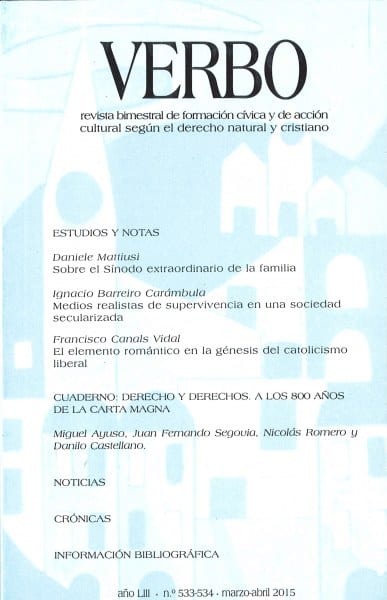
El derecho y los derechos en las constituciones y declaraciones contemporáneas
Cuaderno: Derecho y derechos. A los 800 años de la Carta Magna
1. Introducción
Este congreso pretende atraer la atención sobre la cuestión del «derecho y los derechos». La ocasión la ofrece el aniversario de la Carta magna, de la que en el 15 de junio de 2015 se cumplirán ochocientos años, si bien su texto sólo se definió en 1225, esto es, diez años después de su concesión, por Enrique III. Así pues, la intervención que se me ha asignado sobre «El derecho y los derechos en las constituciones y declaraciones contemporáneas» debe tener presente también este aniversario. Distintos estudiosos, en efecto, a mi parecer erróneamente, ven en la Carta magna de 1215 el prototipo de las Constituciones modernas y contemporáneas. Se trata de un error no insignificante, consecuencia de un modo de entender el derecho que –de una parte– no permite aprehender la esencia del derecho en sí, mientras que –de otra– «anticipa» la concepción de los «derechos humanos» contemporáneos, tal y como vienen codificados en las Declaraciones históricas a partir de finales del siglo XVIII, que muchos consideran hoy la «Biblia civil» de nuestro tiempo.
2. La Carta magna no es una Constitución ni las libertades que contiene «derechos humanos»
Por eso, antes de entrar en el tema es necesario prestar atención, aunque sea brevemente, a este problema. La Carta magna no es –como se acaba de decir y como muchos creen– una Constitución en sentido moderno. Más aún, no es en modo alguno una Constitución. Es un contrato (aunque se llame «concesión»), con el que se reconocen derechos recíprocos (usando las discutibles clasificaciones jurídicas modernas, pues, tendría que ver con el derecho privado y no con el público). Es un contrato[1] entre el Rey de Inglaterra y los que sólo con alguna dificultad –si el término se usa en el sentido moderno– pueden llamarse súbditos: éstos, en efecto, gozaban pleno iure (y no por concesión del Estado) del derecho de ejercitar derechos como cumplimiento de deberes. Es difícil pensar que los arzobispos, obispos, abades o priores pudieran considerarse «funcionarios» de un Estado todavía inexistente, como es difícil pensar que la Iglesia fuera dependiente del Rey. Pero puede decirse más: ni siquiera los condes, barones, vizcondes, oficiales o bailíos podían considerarse burócratas del Rey. El contrato, pues, se celebraba entre partes libres.
Estaba implicada una cuestión de justicia, que –en efecto– tenía que ver con un problema fiscal: la legitimidad de la imposición exigida por Juan sin Tierra e indispensable para sus campañas bélicas. El objeto de la controversia tenía que ver sobre todo con el scutagium, una obligación –bajo algunos aspectos– al mismo tiempo ética y jurídica, que Juan sin Tierra no dudó en aplicar arbitrariamente. La controversia acerca de la aplicación del scutagium no ponía en discusión ni este instituto ni esta obligación. Denunciaba más bien un uso impropio y, por así decir, por tanto antijurídico.
Además, en lo que toca a las libertades, debían entenderse como privilegia, es decir, excepciones confirmadas por antiguas costumbres, a veces requeridas para el ejercicio de derechos o reivindicadas sobre la base de reconocimientos debidos pero negados. No se trataba, pues, de conquistas de «libertades modernas», sino de libertades como exenciones o reconocimientos no ligados ni a la sola voluntad ni al poder. El scutagium, como es sabido, era una prestación, una especie de servicio militar debido al Rey, que podía sustituirse por un auxilium, que la Carta magna obligó a imponer sólo sobre la base del consentimiento general, argumentado y razonable de los obligados.
Las modalidades o los procedimientos con los que se exige el impuesto son ciertamente importantes. Pueden ser instrumentos para evitar la iniquidad tributaria. Favorecen la comprensión del problema de la justicia de un modo más profundo a este propósito. Sin embargo, no alcanzan el poder de cambiar la obligación ni el de alterar su naturaleza. La Carta magna, por eso, no es un ejemplo de liberalismo fiscal sino más bien un ejemplo de legitimación racional de la imposición de exacciones debidas, no solamente instituidas o pretendidas.
La obligación del scutagium fue de hecho utilizada por Juan sin Tierra como instrumento de «rapiña». Lo que sucederá también después de la Carta magna: piénsese, por ejemplo, en las imposiciones fiscales de la monarquía francesa poco antes de la Revolución o en algunos Estados contemporáneos que han gravado (y siguen gravando hasta hoy) los legítimos ahorros improductivos de los que ya se han pagado impuestos. Así pues, Juan sin Tierra utilizó de manera ilegítima una obligación ética y jurídica. Hizo, así, del derecho, de un derecho formal, un instrumento de iniquidad. Debe notarse que el derecho no había sido «creado» por el Rey ni «instituido» por el consenso o por las «opciones compartidas» de los súbditos. Al derecho se subordinaba el Rey (y por esto fue posible pretender su respeto); al mismo derecho se subordinaban también los nobles y sus barones, quienes pudieron pretender el respeto de la justicia por Juan sin Tierra. Éstos, en efecto, no pretendieron imponerle «límites» afirmados sobre la base de su poder contingente y de su voluntad egoísta y caprichosa, esto es, sobre la base de la que con lenguaje politológico se llama «capacidad contractual». Tanto es así que Juan sin Tierra (como diez años después su sucesor Enrique III), al «conceder» la Carta magna, declararon haber «contemplado» la voluntad de Dios y considerado las exigencias para la salvación de sus almas. Que es como decir que el orden del derecho y de las leyes éticas debían (y deben) ser respetadas no por cálculo personal, oportunismo político o exigencias de dominio, sino por razones de justicia, que no es el producto del ordenamiento jurídico positivo y no se individúa (ni es individuable) a través de la reconstrucción de la teoría de las normas, sino que más bien es presupuesto y condición de toda obligación y de toda facultad auténticamente jurídica.
3. El derecho como obligatio iuris
La consideración de esta cuestión permite encontrar la divisoria de aguas entre derecho y derechos modernos. En efecto, sólo considerando que el derecho es primera y esencialmente una obligatio iuris, caracterizada sea por el «deber» (lo que los clásicos llamaron propiamente officium), sea por la necesidad de cumplirlos (lo que los clásicos también consideraron como necessarium), se pueden tener auténticos derechos. No es, pues, el poder (aunque sea soberano, importando poco que lo sea el Estado o el pueblo) la fuente del derecho. No es la convención hecha efectiva lo que constituye los derechos. No es el solo «reconocimiento», ni siquiera cuando es internacional, la que crea el derecho. El derecho, en efecto, como observó el gran jurista romano Gayo, es «obligatio iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura»[2].
La definición de la obligatio iuris de Gayo no puede circunscribirse sólo a los contratos, que dependen ciertamente de la voluntad de las partes por lo que toca a su génesis, pero no en cuanto a su naturaleza. La definición de Gayo vale también (y, quizá, sobre todo) para las obligaciones naturales. Debe extenderse a la obligación jurídica en general, aunque pueda parecer una distorsión. Los iura nostrae civitatis, a continuación, no deben entenderse como vínculos puestos, esto es, impuestos, por las normas positivas (aunque éstas casi siempre los contienen). No son, así, vínculos creados por el ordenamiento jurídico positivo; sino más bien los vínculos del derecho, intrínsecos al mismo, cuya existencia debe registrar la civilización auténticamente jurídica, reforzando sus imperativos con prescripción y, si es necesario, con la coerción. La coerción, sin embargo, contrariamente a lo que sostienen diversas teorías jurídicas modernas, no es elemento del derecho, sino sólo instrumental para el derecho. En otras palabras, resulta útil y en ocasiones necesaria para imponer el respeto de los vincula, pero no forma parte de los propios vincula. La obligatio, por tanto, nada tiene en común con la coerción: aquella permanece tal aunque se viole y su violación subsiste aunque sucesivamente se cumpla coercitivamente. La obligatio iuris, en efecto, brota de la naturaleza de las «cosas». El préstamo, por ejemplo, impone la restitución de lo prestado, porque no es ni dádiva, ni donación, ni otra «cosa». Incluso Kant, que estaba convencido de que la esencia de las «cosas» no podía conocerse, afirmó (y por tanto reconoció) que está en la naturaleza de la promesa cumplir… la promesa, esto es, restituir lo habido en préstamo[3]. La obligación de la restitución, pues, encuentra en último término el fundamento y la razón en la naturaleza del acto, convertido en contrato, existente. Es bueno insistir: de su naturaleza surge el deber de la restitución y el derecho a ser restituido de cuanto se dio en préstamo. A tal fin no bastan las «máximas» universales, esto es, las que pretenden condicionar el deber a la voluntad definida como «buena» solamente sobre la base de su universalización: el deber, en efecto, no puede encontrar justificación en su universalización racionalista. Es algo más que una «fórmula». El deber brota de la naturaleza y del fin de las «cosas», sobre todo de la naturaleza y del fin intrínseco de las acciones humanas.
El matrimonio, por poner otro ejemplo, obliga a la fidelidad y asistencia recíprocas, a la apertura a la vida, porque es una donación personal recíproca para la procreación y la ayuda mutua. Y ello no por la opción de los contrayentes sino por la misma naturaleza del matrimonio. Platón observó a este respecto que sus padres (como todos los padres no solamente naturales) pudieron casarse en virtud de la ley, entendida no sólo como norma positiva[4]. De ahí que cuando un ordenamiento jurídico admite el divorcio impide sustancialmente contraer matrimonio o, al menos, lo considera de hecho irrelevante para el mismo ordenamiento jurídico positivo. El matrimonio llamado a coexistir con la institución del divorcio sería un contrato y una institución tanquam non esset desde el punto de vista auténticamente jurídico. Si esto vale para las obligaciones contractuales, con mayor razón debe aplicarse a las obligaciones naturales. Bastará, para éstas, un único ejemplo. La obligación de alimentos que, entendida en su sentido profundo, impone el respeto de la vida, el cuidado de los menores, de su vida «material» como de la espiritual, de su educación como de su formación, es una obligatio iuris de la que nadie que tenga la responsabilidad de haber contribuido a dar la vida puede librarse. Obligación que no puede suprimirse siquiera por la norma, como incluso se ha pretendido e intentado hacer (reconociendo, por ejemplo, el derecho a dar a luz de incógnito): de la obligación natural que nace con la concepción nadie puede ser liberado. Es un deber que, a su vez, es fundamento de derechos (a la patria potestad, a la educación de los hijos, etc.). El derecho, en efecto, es ejercicio de un deber.
Incluso cuando el derecho es una facultas, no puede desligarse de una obligatio, a veces de una obligatio iuris, otras de una obligatio moralis. El deber que reclama ser cumplido hace nacer siempre el derecho a su cumplimiento. El hombre, por ejemplo, tiene el deber de adorar a Dios. Goza, por tanto, del correlativo derecho. Nadie puede impedirle el ejercicio de este derecho. El hombre, por poner otro ejemplo, tiene el deber de mantenerse libre de conformidad con su naturaleza de individuo racional y, por tanto, goza del derecho indisponible a la libertad: nadie puede ser reducido a esclavitud y nadie puede darse en esclavitud. El contrato de esclavitud sería nulo no sólo porque es contrario a las normas positivas (ilegal), sino sobre todo porque es antijurídico (ilegítimo) en sí mismo, aunque algunos juristas (Kelsen, por ejemplo) hayan argumentado en sentido contrario[5]. El derecho subjetivo no es, por lo mismo, creado por la norma positiva. Es «recogido» por la norma positiva que reconoce al sujeto también la acción para hacerlo valer. El derecho subjetivo no es una facultas agendi basado sobre la norma agendi, como continúa sosteniendo la doctrina del positivismo jurídico. La norma agendi no puede ni poner ni quitar la obligatio iuris. En todos los tiempos se ha considerado erróneamente que podía disponerse de un tal poder: de las Tabulae novae de la antigua Roma (que, entre otras cosas, suprimían ope legis las obligaciones de los deudores frente a los acreedores) al ya recordado «derecho» de dar a luz de incógnito (que representa el intento de suprimir la obligación natural de la madre respecto de la criatura que ha dado a luz) legislado por la República Italiana[6]. El derecho subjetivo es facultas moralis, como sostiene por ejemplo Suárez[7], en el sentido de que la satisfacción de una inclinación natural o la respuesta a una vocación natural son a veces requeridos para dar cumplimiento a una necesidad o a un deber[8]. Nadie está obligado, por ejemplo, a contraer matrimonio, menos aún si no tiene tal vocación. Sin embargo, el (o los) que lo tuviese(n) no puede(n) ser impedido(s): la realización de la vocación personal es un derecho subjetivo que no debe encontrar impedimentos u obstáculos. Nadie, por tanto, puede legítimamente establecer reglas que obstaculicen, hagan difícil o limiten el ejercicio de este derecho. Sólo son legítimas las reglas que imponen la verificación de los presupuestos de legitimidad y legalidad para contraerlo, los que certifican en el plano público su celebración y los que atestiguan su existencia.
4. La doctrina jurídica moderna y la imposibilidad de la obligatio iuris
La definición clásica de obligatio iuris resulta incomprensible para la doctrina jurídica moderna, que –haciendo depender el derecho del ordenamiento– se ve constreñida a individuar en el poder soberano, sea del Estado o del pueblo, la fuente del derecho. El derecho, por tanto, viene reducido en ella a la determinación de la voluntad, acompañada de la efectividad, de quien en cada momento tiene el poder. En último término se convierte en mera imposición, a menudo coerción. Desaparece así su fundación racional y también la circularidad de la racionalidad entre autoridad que manda y súbdito que ejecuta, pero ejecuta racionalmente, esto es «obedeciendo», es decir cribando el imperativo de la ley[9]. La ley moderna es siempre «extraña» al sujeto mandado, porque le falta en último análisis la obligatio iuris, que es (o debería ser) criterio para poner la norma y criterio para aplicarla. El derecho oscila, así, entre coerción brutal (técnica de control social) y pretensión de las identidades colectivas, las minorías o los individuos. El derecho como coerción es en primer término el efecto de la identificación del Estado con su ordenamiento jurídico (Hegel, Santi Romano, etc.), es decir, del derecho como sola voluntad del Estado. Es el efecto, a continuación, de la identificación de las identidades colectivas con el cuerpo político-institucional (Schmitt, por ejemplo), que manifiesta (el cuerpo político-institucional) su voluntad en el derecho público y en particular en la Constitución. Es el efecto, finalmente, de la identificación de las identidades sociológicas con el orden político que legitimaría la reclamación de conformarse a una costumbre (a veces erróneamente llamada tradición) dirigida e impuesta sea a quien disiente por razones teóricas, sea a quien no se conforma a ella por razones prácticas (es, por ejemplo, la teoría política de Taylor, y de todas las doctrinas identitarias).
En oposición formal (aunque sin embargo no necesariamente sustancial) al derecho como coerción, la doctrina jurídica moderna, sobre todo la desarrollada en los últimos decenios, ha propuesto una teoría del derecho como «pretensión». Todo deseo del individuo, toda reclamación de la persona, serían susceptibles de traducirse en derecho subjetivo, el cual sería propiamente el derecho. El derecho en sí, en otras palabras, vendría a depender del «derecho subjetivo», entendido precisamente como pretensión. Desde un cierto ángulo se asiste a la inversión de la vieja doctrina iuspositivista. Ya no sería la norma agendi la que crea la facultas agendi, sino que ésta sería la norma para aquélla. A este propósito resulta significativa la jurisprudencia de algunas Cortes Constitucionales, que han «construido», por ejemplo, la noción del derecho subjetivo a la objeción de conciencia (como derecho subjetivo garantizado constitucionalmente) a través de la elaboración de la teoría de la Constitución, en ausencia de todo enunciado normativo por parte de ésta en lo que respecta a la misma objeción de conciencia, y aun contra las deliberaciones de la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución y con las que la propia Asamblea «rechazó» las propuestas de introducir en el texto constitucional tal derecho[10]. También es significativo el derecho a la pornografía, introducido en algunos ordenamientos jurídicos contemporáneos para responder a las exigencias del personalismo contemporáneo[11]. Todos los «derechos nuevos» son pretensiones, «justificadas» por el hecho de que aseguran la realización de la libertad negativa, o lo que es lo mismo, el derecho de absoluta autodeterminación del individuo: incesto, eutanasia, suicidio asistido, fecundación artificial, etc., son la coherente (aunque absurda) aplicación de las teorías modernas del derecho que ha abandonado definitivamente toda referencia a la obligatio iuris clásica.
5. Los «derechos modernos» y la negación del derecho
Los «derechos modernos», por tanto, son propiamente la negación del derecho. La pretensión, en efecto, no es un derecho. Sólo es derecho la pretensión de ver respetado un verdadero derecho. Ni la pretensión en sí misma ni la pretensión desligada de la obligatio iuris. En el curso de los últimos siglos se ha asistido a una gradual y progresiva trasformación radical del derecho. Se ha asistido, en verdad, a su auténtico desahucio. Esto se puede decir también en consideración a la Carta magna, que en cambio confirma la concepción clásica del derecho. Sus interpretaciones liberales indican una «lectura» realizada con las lentes de la «modernidad jurídica», o de su interpretación a la luz de la definición del derecho como pretensión, no como obligatio iuris.
La misma cosa puede decirse en lo que respecta a la teoría de los derechos humanos. Nacidos (al menos virtualmente) «abiertos» a la trascendencia del derecho (aunque se afirmara sobre bases racionalistas), se han transformado en meras «pretensiones», afirmadas al principio contra el ordenamiento, codificadas sucesivamente en el ordenamiento (los llamados «derechos civiles») y limitadas por el mismo, afirmadas indiscriminadamente al final con la ayuda del ordenamiento[12]. La pretensión, afirmada como derecho, ha transformado así el derecho en instrumento de anarquía y la ley en instrumento de lucha y conflicto para la afirmación de la «libertad negativa» del sujeto: es la condición en la que se encuentra actualmente el derecho positivo, sobre todo en la llamada civilización occidental, cada vez más abierta al nihilismo jurídico afirmado por medio del formalismo del derecho y de los derechos que no son ni derecho ni derechos subjetivos aunque se proclamen por las Declaraciones y se codifiquen en las Constituciones.
[1] Contrato no debe entenderse en el sentido iuspublicístico moderno, es decir, como lo entiende la doctrina política contractualista. Tampoco debe entenderse según la tradición jurídico-privatista, sobre todo la del civil law, según la cual consiste en el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica. Entre Juan sin Tierra y su contraparte, en efecto, no se «constituyó» el derecho, preexistente a la Carta magna. Debe entenderse más bien según el sentido (o un sentido) que asumirá en la tradición del common law, esto es, el de un acuerdo entre las partes que se caracteriza por la asunción de un intercambio de prestaciones (o una obligación) y, por tanto, por la asunción de obligaciones recíprocas: el scutagium (o el auxilium) permanece como una prestación (o una obligación) no dependiente del arbitrio del rey o de los arzobispos, obispos, priores, condes o barones, etc.
[2] GAYO, Institutiones, I, 3, 13 pr. Véase también D., 44. 7. 3 pr
[3] Kant intenta lo imposible para huir de la presión del imperativo hipotético, esto es, para sustraerse a la fórmula según la cual es oportuno mantener la palabra dada por pura ventaja. Al final se ve obligado a rendirse a la evidencia y a sostener que, en último término, mantenerse fiel a la promesa está en la naturaleza de la promesa. Victor Delbos, uno de los mejores conocedores del pensamiento kantiano, escribe por ejemplo que «mantener la promesa es una obligación», porque de otro modo «la idea de promesa se destruye en una contradicción interna» (Victor DELBOS, Introduzione a I. Kant, Grundlegung zur metaphysik der sitten, vers. italiana, Florencia, La Nuova Italia, 2.ª ed., 1958, pág. 27). Es verdad que Delbos afirma que se destruiría la universalidad de la máxima. Pero, una de dos: o la máxima es una regla oportunista (dictada, por tanto, por el imperativo hipotético) o es una regla impuesta por la naturaleza de la promesa. Tertium non datur.
[4] Platón, como es sabido, sostiene en el Critón, el diálogo dedicado al deber, que solamente en virtud de la ley tuvo la vida y que solamente en virtud de la ley su padre se casó con su madre y lo engendró: «Nosotras [las leyes] te hemos dado la vida y por obra nuestra tu padre desposó a tu madre y te engendró». Evidentemente Platón no considera aquí ninguna coerción, sino las obligaciones. El matrimonio, en efecto, sólo es posible si la obligación es un vínculo natural contraído libremente. Donde el matrimonio, en su naturaleza, dependiese solamente de la voluntad de los contrayentes, no sería posible. Quedaría reducido a acoplamiento ocasional y a convivencia temporal, aun en el caso de que ésta se mantuviera con constancia. Tanto en uno como en otro caso estaría excluida la donación recíproca y no subsistiría ninguna obligatio: ni a la fidelidad, ni a la apertura a la vida, ni a la ayuda mutua. El matrimonio sería, como máximo, una institución legal, no jurídica, sujeta a la voluntad contingente y mudable de los «conviventes».
[5] Kelsen se ve «forzado» a sostener una tesis contraria, porque entiende que solamente es libre quien está sometido a la propia voluntad (cfr. Hans KELSEN, Vom wesen und wert der demokratie, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1929, trad. it. La democrazia, Bolonia, Il Mulino, 1981, pág. 40). Es verdad que con esta afirmación está considerando la libertad política. Pero la afirmación, con mayor motivo, vale para libertad moral y lleva consigo también consecuencias coherentes y relevantes en la esfera «jurídica». La asunción de Kelsen «hipoteca» todo su pensamiento, hasta la comprensión del de algunos autores y problemas (Cicerón y la cuestión del «pueblo», por ejemplo), leídos por él ideológicamente.
[6] Cfr. Decreto del Presidente de la República Italiana núm. 396, del 3 noviembre 2000.
[7] Cfr. Francisco SUAREZ, De Legibus, I, II, 2. Resulta útil sobre este asunto la lectura de Dario COMPOSTA, La «moralis facultas» nella filosofia giuridica di F. Suarez, Turín, S.E.I., 1957, sobre todo las págs. 38 y sigs.
[8] La cuestión del derecho subjetivo es compleja y controvertida. El derecho subjetivo, en efecto, es un tema que aparece históricamente con la modernidad jurídica, para la que es propiamente un «derecho como pretensión». El derecho subjetivo, sin embargo, en cuanto derecho, tiene (y debe tener) un fundamento distinto de la voluntad y de la libertad (negativa): es necesariamente participación del orden justo. El derecho subjetivo, por tanto, es el poder jurídico (no de hecho y ni siquiera simplemente legal) de pretender y eventualmente reivindicar el respeto de lo que es justo o de una relación justa. Desde este punto de vista es esencialmente facultas moralis de lo legítimo. La expresión suareciana, sin embargo, se presta a interpretaciones diversas, favorecidas por la equivocidad en que el autor deja su definición de derecho subjetivo. Ésta, en efecto, puede favorecer incluso una «lectura» moderna del derecho subjetivo. Según algunos estudiosos (cfr., por ejemplo, Dario COMPOSTA, «Il diritto soggettivo secondo P. Luigi Taparelli d’Azeglio», en Miscellanea Taparelli, al cuidado de la Pontificia Universidad Gregoriana y de la Civiltà Cattolica, Roma, Libreria Editrice dell’Università Gregoriana, 1964, págs. 51-102), habrían fracasado los intentos de corregirla de, por ejemplo, Taparelli (para el que el derecho subjetivo sería «poder, según la razón, irrefragable») y, todavía menos, de Rosmini (para el que sería la «facultad de hacer lo que place protegida por la ley»).
[9] Aristóteles observó que el mandato político, en particular la ley, reclama el respeto de la racionalidad contemplativa: quien manda, en efecto, es a su vez mandado, porque quien obedece manda. En efecto, la naturaleza humana exige que la obediencia no sea ciega. Todo hombre mandado está, por tanto, llamado a valorar la racionalidad del mandato recibido. Lo ejecutará a condición de que sea portador de una racionalidad intrínseca que se le impondría autónomamente (cfr. ARISTÓTELES, Política, III, 1277 b).
[10] Italiana, que no aprobó las propuestas de algunos de sus miembros de introducir en y con el texto constitucional la institución de la objeción de conciencia, considerado (al menos virtualmente) una vía revolucionaria subversiva del ordenamiento jurídico, esto es, como dijo el diputado democristiano Terranova, la legitimación de la revolución, de toda revolución (cfr. sobre la cuestión Danilo CASTELLANO, L’ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, sobre todo las págs. 117 y sigs.).
[11] Se vuelve a reenviar al trabajo de Danilo CASTELLANO, L’ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo, págs. 12 y sigs.
[12] Los derechos humanos proclamados solemnemente por las Declaraciones de fines del siglo XVIII, eran reivindicaciones (legítimas o ilegítimas, poco importa a efectos de esta consideración) «contra» los ordenamientos jurídicos entonces vigentes. Su génesis, por tanto, venía dictada por una oposición al ordenamiento jurídico positivo. Se planteaban como criterio trascendente al ordenamiento. Pero no pasó mucho tiempo antes de que perdieran su función. En efecto, sólo cuatro años después de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa de 1789 se transformaron en derechos inmanentes al ordenamiento jurídico positivo. La Constitución francesa de 1793 estableció que los derechos del hombre son los derechos del hombre en sociedad, esto es, los derechos puestos en y por el ordenamiento. Cosa afirmada también por algunas constituciones contemporáneas, que establecen que los derechos son los codificados por ella y sólo los codificados por ella, interpretables a lo sumo como «tipos abiertos», como sentenció por ejemplo la Corte Constitucional (cfr. Sentencia núm. 98, de 1 de agosto de 1979). Con posterioridad, en los decenios siguientes a la segunda guerra mundial, el ordenamiento jurídico asumió (a la luz de la doctrina del personalismo contemporáneo) la función de garantizar la realización de cualquier pretensión individual. Esto es, se transformó en virtual instrumento de anarquía aplicando el «principio» de neutralidad que la doctrina iuspublicista y la jurisprudencia constitucional llaman también laicidad. Cualquier pretensión (a la pornografía, al suicidio asistido, etc.) fue considerada «derecho subjetivo», al que se subordinó el derecho.
