Índice de contenidos
Número 541-542
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Noticias
-
Información bibliográfica
-
Miguel Ayuso (ed.), La inteligencia de la política. Un primer homenaje hispánico a Danilo Castellano
-
Geoffrey Parker, Felipe II. La biografía definitiva
-
Cardenal Robert Sarah–Nicolas Diat, Dios o nada. Entrevista sobre la fe
-
Miguel Ayuso (ed.), Política católica e ideologías. Monarquía, tecnocracia y democracias
-
Grégor Puppinck, La famille, les droits de l’homme et la vie éternelle
-
Jean-Marie Élie Setbon, De la kipá a la Cruz. El viaje de un judío hacia el cristianismo
-
Ignacio Barreiro, La Leggenda Nera contro la Spagna
-
- Crónicas
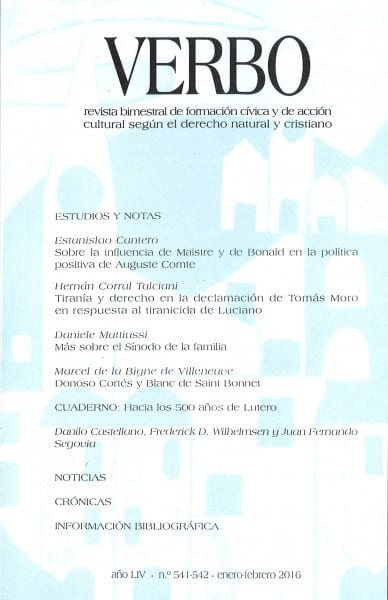
Primeras consideraciones a propósito de la rehabilitación de Lutero
CUADERNO: HACIA LOS 500 AÑOS DE LUTERO
1. Las reformas y la Reforma protestante
Se ha ido afirmando desde hace algún tiempo que debe tomarse a Lutero como inspirador de las grandes reformas, espirituales y de gobierno, que esperan a la Iglesia (católica) en los próximos años. Lo ha dicho recientemente, por ejemplo, el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y actualmente presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. La opinión está difundida, tanto en los altos círculos como en la base. Tanto que en alguna Iglesia particular (italiana) ya se han tomado iniciativas para «beatificar» a Lutero, que en otro tiempo fue considerado no sólo hereje sino apóstata, hasta el punto de haber reunido la Iglesia (católica) uno de sus principales concilios, el de Trento, contra su (pseudo) Reforma. Los tiempos –se dice– han cambiado. Ha corrido mucha agua por debajo de los puentes. La misma verdad –se afirma– habría evolucionado. Por lo que –se dice– habría llegado el momento de «repensar» la Reforma y de lanzar, lejos de la «Contrarreforma», una verdadera Reforma en continuidad y no en oposición de la luterana; una Reforma radical de la Iglesia tanto desde el ángulo dogmático (los dogmas –se sostiene– deberían abandonarse), como desde el institucional (la Iglesia debería ser sólo «espiritual» y sobre todo «popular») y el moral (frente a la ley debería promoverse la «autenticidad» de la persona y frente a los Mandamientos –aun los Diez entregados a Moisés– la libertad).
No hay duda de que Ecclesia semper reformanda. La reforma es una necesidad vital, sobre todo de la Iglesia militante y de la Cristiandad. Ésta debe tender a la renovación continua, tanto espiritual como moral. Si no cultivara esta exigencia, decaería y al final moriría. La renovación, la tensión hacia la perfección, no fue en cambio el fin perseguido por la Reforma protestante. Hay, en efecto, reformas y reformas. La Iglesia, también en los siglos anteriores a Lutero, ha tenido necesidad de reformas. Y las ha realizado. Bastaría pensar, a título de ejemplo, en las emprendidas por el benedictino Hildebrando de Soana (1020/1021-1085), elegido Papa con el nombre de Gregorio VII, o a la realizada por Francisco de Asís (1181/1182-1226). Tanto el uno como el otro se afanaron en la «restauración» de la Iglesia; «restauración» que no es ni conservadurismo ni «revolución» gnóstico-ideológica, sino «renacimiento» como empeño continuo tanto de fidelidad a la Palabra como a una praxis de vida coherente y conforme al orden moral querido por Dios. La misma Contrarreforma –la cosa se ha demostrado ampliamente– no es una mera y estéril contraposición a la Reforma protestante: es más bien un programa y una obra de intensa renovación en la fidelidad doctrinal al Depósito recibido de Cristo y custodiado por la Iglesia, así como también en el plano educativo. Más recientemente la Iglesia ha gozado de una notable y fructífera reforma, la querida por San Pío X, que hoy simplemente se ignora y se rechaza, o por el contrario se instrumentaliza para justificar opciones que marcan –por usar una feliz expresión de Pablo VI– la entrada del humo de Satanás en la Iglesia posconciliar.
Es un error, pues, fruto de la ignorancia o la mala fe, confundir la Reforma luterana con la reforma siempre necesaria de la Iglesia.
2. El carácter gnóstico de la Reforma protestante
El error más grande de esta identificación radica en no ver el carácter gnóstico de la Reforma. Al inicio, es cierto, no era patente el gnosticismo luterano. O mejor: sólo resultaba evidente a quienes saben llevar hasta las últimas consecuencias el significado de las afirmaciones y de las tesis. La Reforma manifestará a lo largo del tiempo su verdadera esencia. Tocará a Hegel desvelar el gnosticismo del luteranismo. El luterano Hegel, en efecto, arrojará luz sobre las opciones fundamentales de la Reforma, que recoge y desarrolla algunos gérmenes esparcidos en filósofos y teólogos cristianos previos a Lutero y de los que éste depende. La Reforma, por tanto, es en último término una «revolución gnóstica», racionalista. Hace depender sus afirmaciones de «decisiones originarias» que representan opciones no justificadas por la realidad, sino tan sólo afirmadas e impuestas sobre y contra la realidad. Esto vale, por ejemplo, para la libertad, entendida como «libertad negativa» que, a su vez, lleva coherentemente a la primacía de la conciencia sobre el orden (la conciencia como única fuente del bien y del mal, esto es, conciencia subjetiva que no es sensibilidad respecto del orden, sino que pretende ser el orden en sí) y al libre examen de la Escritura (se entienda éste como absolutamente individual o como comunitario, esto es, el del que se dice el pueblo de Dios, posición en definitiva de diversos autores católicos contemporáneos como –por ejemplo– el cardenal Kasper). Las «decisiones originarias» de la Reforma signan la primacía/afirmación del querer sobre la razón; son imposiciones de actos de (considerado) poder del hombre sobre la realidad. Son, por tanto, la manifestación renovada del orgullo que caracteriza el pecado original: el orden de la Creación se «pliega» a la voluntad humana.
3. Algunos errores de Lutero
El resultado al que llega la «revuelta» de Lutero contra la Iglesia (católica), a la que pertenecía y a la que sugirió a su madre que permaneciese fiel (aun después de haber dado vida a la llamada «Iglesia reformada»), está ligado a este planteamiento. Puede haber sido favorecido por errores del clero católico y exageraciones. Fue facilitado ciertamente por la decadencia de la Iglesia del siglo XVI, sobre todo en Alemania. Decadencia cuyas causas, según por ejemplo el cardenal Nicolás de Cusa, se hallaban en el haber tomado el estado eclesiástico muchos indignos, en el concubinato del clero, en el cúmulo de beneficios (sin cumplir oficio alguno) y en la simonía. Lo que no quita para que en sí mismo constituya un error: no es lícito, en efecto, intentar poner remedio a un error cayendo en uno más grave. Hay que remediar los eventuales defectos teniendo por modelo la perfección del ser: deben corregirse los errores sobre la base de la verdad, no sobre la de otros más graves.
Son muchos los errores de Lutero. A veces se evidencian por las contradicciones intrínsecas de sus tesis. Los errores de Lutero son principalmente dogmáticos, morales y eclesiales. No faltan, sin embargo, errores de otro género. Sobre algunos de estos llamaremos en breve la atención.
Los errores de Lutero han sido sacados a la luz no sólo por quienes entonces se le opusieron «dialécticamente» (en modo particular los dominicos), sino también y sobre todo por la Bula Exsurge Domine del papa León X (15 de junio de 1520). Con esta bula el Papa, a través de muchos y oportunos distinguo, refutó con firmeza gran parte de las proposiciones de Lutero, algunas de las cuales se juzgaron heréticas, otras escandalosas, o falsas o –finalmente– ofensivas sobre todo a las almas de los sencillos. Sobre todo, sin embargo, como se ha apuntado, la doctrina luterana fue refutada por el Concilio de Trento.
No es oportuno aquí ni enumerarlas ni entrar en el fondo de muchas tesis que alcanzan un notabilísimo relieve en el plano doctrinal y vienen acompañadas de graves consecuencias en el terreno práctico. Bastará recordar que tesis como las de la «justificación», el «libre examen», o el «servo arbitrio» inciden pesadamente en el plano moral. No resultan menos relevantes (erróneas y dañosas) las doctrinas de la «consubstanciación» (elaborada polémicamente contra la «transubstanciación»), de la «sola Scriptura» (con la que se trataba de negar valor a la «Tradición»), de la ilicitud del culto a la Virgen y a los Santos, etc.
León X hubo de intervenir con una segunda bula, la Decet Romanum Pontificem, de 3 de enero de 1521, con la que excomulgó a Lutero tras haber dejado constancia de sus herejías y tras el «gran rechazo» de presentarse en Roma.
Se ha escrito fundadamente que la Reforma es el alzamiento del espíritu contra la autoridad, de la energía del individuo contra las ideas. No lo fue inmediata y explícitamente, porque Lutero, como observó un autor de muchas derivas (Maritain), tenía un concepto dogmático y autoritario de la vida. Lo que, sin embargo, no le impidió sentar las premisas del radical inmanentismo moderno, principalmente a través de la oposición que instituyó entre Fe y obras, Evangelio y ley. El desarrollo de las «opciones» luteranas conducirá, por eso, a una incompatibilidad entre autoridad y libertad, ley moral y autenticidad. Porque importa que el mismo Lutero hubiera favorecido, bajo diversos ángulos y por múltiples razones ocasionales, el nacimiento del Estado moderno, liberal en cuanto Estado pero absolutamente antiliberal respecto del individuo. Lo que de aquí surge es el hecho de que las doctrinas modernas de la libertad serían incomprensibles sin Lutero. O mejor: no habrían nacido, no se habrían desarrollado y no se habrían afirmado históricamente. La tesis idealista, por ello, a este respecto es descriptivamente fundada, aunque el juicio de valor de Hegel, Croce, Giovanni Gentile y otros muchos sobre este proceso no pueda compartirse.
4. La libertad luterana
El modo de entender la libertad supone el nudo del que derivan coherentemente todas las doctrinas (dogmáticas, éticas, políticas, jurídicas, eclesiales, etc.) a las que el luteranismo ha dado vida. El luteranismo la entiende como absoluta y sola afirmación del querer. La voluntad, cualquier voluntad, que se afirme, que se haga efectiva, es la realización de la libertad. La voluntad, para ser libre, no debe tener guía (no debe ser guiada ni por la razón ni por magisterios) y no debe experimentar intervenciones externas de ningún género, porque supondrían limites a su obrar y a su afirmación. Es celebre, por ejemplo, en lo que toca a la moral, la ironía polémica de Hegel (un luterano coherente) contra los usos de los jesuitas de su tiempo (identificados erróneamente con la Iglesia católica), que en la mitad de la noche habrían hecho sonar las campanas para recordar a los cónyuges sus deberes. También estas formas de intervención lesionarían la libertad «interior», la única libertad. La libertad que, para ser tal, debe rechazar leyes, recordatorios, indicaciones, guías espirituales (institucionales y personales). En breve, la libertad debe ser ejercida con el único criterio de la libertad, esto es, con ningún criterio. No es la verdad, pues, la que hace libres, como se lee en el Evangelio (Jn., 8,32), sino la libertad. La libertad que reivindica Lutero es la libertad gnóstica, esto es, la que rechaza servir libremente, porque pretende dominar solamente afirmándose a sí misma.
5. Las consecuencias de la libertad luterana
Las graves consecuencias de este modo de entender la libertad no han faltado. La época moderna, más aún, se ha caracterizado por ellas. El llamado «principio de inminencia», propio de la Reforma, ha revolucionado todos los sectores de la vida.
El plano del conocimiento
En el plano del conocimiento ha significado el paso de lo «teorético» a lo «teórico». La metafísica ha sido abandonada. Declarada inaccesible o inútil ha sido sustituida por la verdad construida y, por lo mismo, convencional. Es significativo que Hegel (un luterano coherente, como se ha dicho, y un pensador de clase) sostuviera que la verdad es solamente la verdad del sistema: «La verdadera forma en la que la verdad existe –escribió– solamente puede ser el sistema científico de ella». La incontrovertibilidad residiría, entonces, en la sola coherencia respecto de premisas asumidas acríticamente como fundantes del mismo sistema. La filosofía se hace así ciencia (tal y como ésta se entiende por el cientificismo). Por ello la filosofía sería por definición nihilista en cuanto que, aún antes, sería convencional. La convencionalidad del saber es, sin embargo, su autonegación. La convencionalidad es necesariamente racionalista en cuanto que el sistema es elaborado en un gabinete y sobrepuesto a la realidad. Antes aún de Hegel, otro pensador intermitentemente protestante desde el punto de vista formal, aunque siempre de cultura y formación protestante (incluso en los breves periodos en que se hizo formalmente católico), había sostenido que para «leer» la realidad hay que elaborar primero los criterios con que leerla. No era (y es) la realidad la que debe considerarse condición del pensamiento, sino éste de aquélla: «Antes de observar –sostiene en efecto Rousseau– hay que forjar normas para la propia observación. Hay que elaborar una escala para referir a ella las medidas que se toman».
Para la verdadera filosofía, con la Reforma y a causa de ella, se inicia un periodo de crisis, contrariamente a cuanto se piensa comúnmente. La cosa es grave, porque de la convencionalidad del saber derivan las ilusiones de los sistemas y de los antisistemas. Deriva el erróneo correr tras espejismos, que se confunden con la realidad. La crisis profunda en que se encuentra actualmente la Iglesia (católica) es debida en parte a la desaparición del saber metafísico, no sólo no buscado sino incluso combatido. La convicción según la cual es bueno que no se busquen, propongan o consideren doctrinas (en el plano filosófico) y dogmas (en el plano teológico) se halla ampliamente difundida en el nivel de la cultura antropológica. Como subrogado de la metafísica se recurre siempre con más frecuencia a las «opciones compartidas», que ofrecen verdades «sociológicas», siempre cambiantes y privadas de fundamento real. Se trata de huir del relativismo institucionalizándolo y haciendo depender así la «verdad» de las modas y los tiempos. A partir de estas premisas la Iglesia no tendría nada que decir a los hombres.
El plano moral
En el plano moral la Reforma entiende que la ética depende de la conciencia subjetiva: el bien es lo que el sujeto entiende que es bueno y el mal lo que entiende malo. El bien y el mal dependen del sujeto. Él es el dueño. La conciencia se considera facultad naturalista, fuente del bien y del mal. Rousseau, tras Lutero y en continuidad con él, dirá que «la conciencia es la voz del alma». Nunca engaña. Es la única guía del hombre: es para el alma lo que el instinto es para el cuerpo. La conciencia, pues, es exaltada. Aunque en realidad resulta humillada, reducida en última instancia a «pulsión e instinto» del espíritu entendido como subjetividad caracterizada por la «libertad negativa». Una especie de vitalismo que hace del hombre una criatura sin razón, sin autonomía y sin responsabilidad: «auténtico», en el sentido de la inmediata espontaneidad; un ser, pues, inocente. Puede parecer extraña esta doctrina de la conciencia que debería desembocar en el optimismo, lo que parecería no sólo lejano sino opuesto del «pesimismo» luterano. Pero no es así. Lutero, en efecto, pone las premisas para el elogio de esta conciencia/no conciencia, para el nihilismo ético que acaba –sólo por exigencias de la convivencia– por encontrar puntos de apoyo en la ley positiva del Estado o en la normatividad sociológica. La doctrina hegeliana del Estado ético, es decir creador de la ética, lo confirma.
El plano político
En el plano político la doctrina de Lutero está en el origen del Estado moderno, concebido como instrumento de castigo para la maldad humana. El Estado es necesario por causa de ésta. Lutero, también a causa de su formación agustiniana (alguno –Maritain, por ejemplo– ha dicho que a causa de un agustinismo mal «leído»), entiende que la autoridad no sea un bien en sí mismo, siempre útil al hombre (Tomás de Aquino, por ejemplo, la consideró contrariamente indispensable incluso en el paraíso terrenal). Es un «mal necesario», como muchos continúan repitiendo. El Estado moderno, además, sobre todo a partir de la Paz de Augsburgo (1555), se hizo «intolerante». Tan «intolerante» como para obligar a muchos protestantes a abandonar Europa para poder preservar las propias (aunque erróneas) convicciones acerca de la conciencia, la libertad y la religión. La doctrina luterana refuerza, en virtud de un proceso gradual y articulado, el absolutismo, que no tardará en «invertirse» en la democracia moderna, en particular invocando la soberanía popular, que es el «otro» camino, respecto al Estado moderno «fuerte», para afirmar la «libertad negativa», la voluntad sin razón, la primacía absoluta del individuo en todos los órdenes, comprendido el de la Creación.
Especial referencia al significado del «pueblo»
De aquí la mudanza del significado de «pueblo». Lutero, de una parte, recoge a este respecto fermentos ya presentes en los siglos medios y valoriza doctrinas ya elaboradas; de otra, las alimenta con su teoría de la conciencia y de la libertad. El pueblo se convierte políticamente en un conjunto de individuos absolutamente libres de determinar su destino sobre la base de su sola voluntad. Es el pueblo «soberano» que, como el «Soberano» del absolutismo, depende (por usar las palabras de Bodino) únicamente del poder de la propia espada. El poder se convierte en la fuente de «legitimación» del obrar. No, pues, la potestas, y tampoco la auctoritas, aunque estos términos se conserven y se continúen usando impropiamente como atributos característicos del llamado «poder político». El poder brutal en la doctrina de Lutero va a ser considerado característica de la política. Convicción ésta hoy generalmente difundida. Se trata de un error consiguiente a la transformación de la verdad en verdad del sistema, o peor, en verdad como tal asumida en virtud de convenciones o de la efectividad sociológica. Todo esto resulta evidente en el eslogan (erigido en criterio) «políticamente correcto», que significa simplemente «coherente» respecto al sistema. No se buscan, pues, el fundamento y la legitimidad del ejercicio del «poder político» (aunque, de hecho, después, se individúen erróneamente en el «consenso» moderno). Lo que destaca es que el ejercicio del poder no represente un desmentido de las premisas del sistema (asumidas como verdaderas) o una aplicación incoherente del mismo sistema.
Las contradicciones políticas de la Reforma
Como se ha destacado justamente, la Reforma, en lo que toca a su aspecto político, es contradictoria[1]: por una parte, en efecto, utiliza (impropiamente) la concepción sacral de la autoridad heredada de la Edad Media; por otra, apoyándose sobre todo en la nueva doctrina de la conciencia y en la teoría del libre examen, plantea –como se ha dicho– las premisas de la soberanía (sea la del absolutismo o la popular).
Esto vale también en lo que respecta a la concepción de la Iglesia, que sea a causa de la consideración de Jesús como solamente un testigo, sea a causa de la aplicación de la tesis según la cual «omnes in Christo sumus sacerdotes et reges, quicumque in Christum credimus» –como escribe textualmente Lutero en De libertate christiana[2]– sufre un cambio radical. No se ve ni se define como un organismo (un cuerpo, aunque místico, visible), fundado por Cristo y animado por el Espíritu Santo, sino como una mera organización. La Iglesia como sociedad/institución se convierte así en (al menos virtualmente) enemiga del pueblo: entre pueblo y sociedad habría una contraposición que debe resolverse en favor del pueblo al que simultáneamente pertenecen sacerdocio, profecía y realeza.
La sociedad perfecta de los bautizados congregados, que profesan la misma fe y ley de Cristo, participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores y principalmente al Papa, es sustituida por la asociación de los predestinados que dan vida a una comunidad puramente espiritual, privada de jerarquía. Es el «pueblo», en efecto, quien ostenta los munera. Y por eso sus pastores deberían depender de él.
6. Conclusión
No son las únicas cuestiones que plantea la Reforma. Incluso limitándonos a éstas, sin embargo, parece que no pueda proponerse a Lutero como modelo de las «grandes reformas» de que la Iglesia hoy tiene necesidad. Deliberadamente no hemos considerado aquellos aspectos morales objetivamente conocidos de la personalidad de Lutero. Aun tratándose de cuestiones morales graves no nos ha parecido oportuno insistir (a diferencia de lo que ha hecho en el pasado cierta publicística católica) sobre el homicidio cometido cuando era joven, sobre su opción de «casarse» con una monja, sobre sus hábitos ciertamente no ejemplares respecto de vicios que la Iglesia justamente considera pecados... tampoco lo hizo el Concilio de Trento, que se contrapuso a la Reforma en un alto nivel teológico.
Se dirá que las cuestiones doctrinales dividen. Sobre todo hoy que se asigna el primado a la praxis. La praxis, sin embargo, depende siempre (implícita o explícitamente) de la teoría. En todo caso, el primado de la praxis es también una cuestión que no se puede considerar privada de problemas. Sobre los que también será oportuno volver.
Las que hemos presentado son sólo algunas reflexiones y consideraciones preliminares de un discurso (por hacer) más amplio.
[1] Cfr. Giuseppe SANTONASTASO, Le dottrine politiche da Lutero a Suárez, Milán, Mondadori, 1946, pág. 11.
[2] Weimar, vol. VII, pág. 56.
