Índice de contenidos
Número 561-562
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Noticias
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Sebastián Randle, Castellani maldito (1949-1981)
-
Víctor Javier Ibáñez, Una resistencia olvidada. Tradicionalistas mártires del terrorismo
-
Jonathan Israel, Una revolución de la mente. La Ilustración radical y los orígenes intelectuales de la democracia moderna
-
AA.VV., El Perú y la monarquía sin corona
-
Giovanni Cordini (ed.), L'Europa e le autonomie
-
Paix Liturgique, Once encuestas para la historia
-
Rémi Fontaine, Rendez-vous l'école
-
AA.VV., Per un'economia della Tradizione
-
Guilhem Golfin, Souveraineté et désordre politique
-
José Luis Widow, Orden político cristiano y modernidad. Una cuestión de principios
-
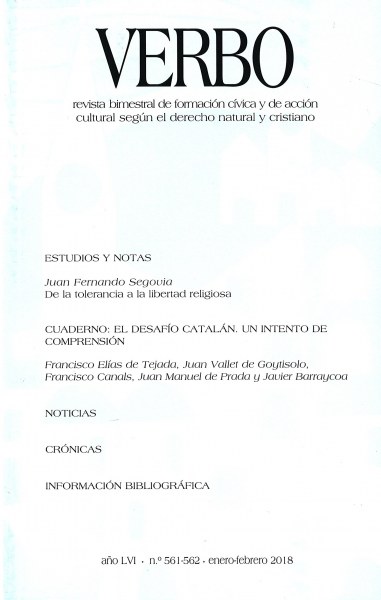
Jonathan Israel, Una revolución de la mente. La Ilustración radical y los orígenes intelectuales de la democracia moderna
Jonathan Israel, Una revolución de la mente. La Ilustración radical y los orígenes intelectuales de la democracia moderna, Pamplona, Laetoli, 2015.
La traducción de este libro aparecido en 2010, que compila un conjunto de conferencias que el autor dictara en Oxford en conmemoración de Isaiah Berlin, no puede menos que celebrarse pues las obras de Israel son casi desconocidas en habla hispana. Jonathan Israel es historiador especialista en la Ilustración a la que ha dedicado buena parte de sus trabajos: Radical Enlightenment (2001, que tiene versión castellana), Enlightenment contested (2006), Democratic Enlightenment (2011); también lo es en la historia moderna de los Países Bajos, a los que dedicó su monumental: The Dutch republic. Its Rise, greatness and fall, 1477-1806, de 1995, fundamental, descriptivo, exhaustivo y de una erudición pasmosa. Todos los datos nos dicen que estamos en presencia de la persona competente para exponernos la radicalización de las ideas ilustradas, pues el autor es también un declarado seguidor de Baruch Spinoza.
La tesis del libro es simple: la historia poco conoce de la Ilustración radical y mucho más de la acomodada o moderada. Los historiadores escriben mucho sobre John Locke, J.J. Rousseau, Adam Ferguson, Voltaire, David Hume, Montesquieu, Immanuel Kant, Turgot, Federico de Prusia, etc.; y poco y nada acerca de Denis Diderot, Claude-Adrien Helvétius y el Barón d’Holbach, Mirabeau, J. P. Brissot de Warville, Condorcet, Antoine-Marie Cerisier, Gabriel Bonnot de Mably, el abbé Raynal, Sylvain Maréchal, Anacharsis Cloots y Constantin-Fracois Volney; Thomas Jefferson, John Jebb, Thomas Paine, Joseph Priestley y Richard Price; los patriotten holandeses Pieter Paulus, Gerrit Paape, Irhoven van Dam y Pieter Vrede; Gotthold Ephraim Lessing y Johan Gottfried Herder, junto al estrafalario Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati.
Esta afirmación es fácilmente refutable para quien se dedica a la historia de las ideas. Menciono dos casos de historiadores que Israel ni siquiera menciona: ¿quién no recuerda el viejo libro de J. L. Talmon, Los orígenes de la democracia totalitaria, que publicara en español Aguilar en 1956, y su secuela Mesianismo político, que la misma empresa estampara en 1960? Si estos se centraban en el pensamiento francés, el de Elie Halèvy sobre el radicalismo filosófico, en tres tomos, lo hacía en el de los ingleses, si bien a partir de Jeremy Bentham.
La novedad que trata de imponer Israel, sin embargo, es la definición de la Ilustración radical como derivada de Spinoza. La caracteriza como una tendencia espinozista, que amalgama la doctrina de una única sustancia (monismo filosófico) con la democracia política y la moral puramente secular basada en la igualdad. El monismo materialista negaba que el espíritu fuese una sustancia separada, rechazaba la inmortalidad del alma, afirmando que cuerpo y alma son sólo una sustancia, y que la mente, la percepción y el pensamiento son productos de la organización corporal. Pero no ha logrado el autor demostrar esa influencia permanente más allá de algunas referencias de los escritores franceses; como tampoco ha conseguido probar que las ideas morales, políticas, económicas o religiosas de los radicales son derivación del materialismo espinozista. No quiero negar el influjo, que lo hubo, pero debería trabajarse más el encadenamiento de ideas a modo de relación causal.
Dice Israel que el radicalismo tiene como aliado en el campo religioso a los unitarios y socinianos con su rechazo a la divinidad de Cristo, su negación de la Trinidad y su impugnación del pecado original. Pero este es otro aspecto escasamente probado, salvo que los radicales solían ser universalistas, es decir, partidarios de la salvación de todos los hombres con independencia de las religiones; negaban el gobierno de la Providencia y propiciaban una suerte de culto filosófico sin religión, como Diderot dijo de la vía filosófica del confucionismo (los sintoístas). No todos negaban a Dios y a pesar del deísmo de algunos, el materialismo no siempre los llevaba a afirmar la naturaleza-materia autocreada.
Participan de una moralidad racional, en el sentido de secular; racional también en cuanto hija de la razón que no va más allá de ésta, esto es, no religiosa. Y, con este alcance, su moral es natural, apoyada en la naturaleza, no en la tradición o en la autoridad de lo sobrenatural inexistente. Una moral humana –hedonista y utilitarista– que, justificando el interés personal como fin moral, sirven de fundamento a la reforma legislativa y de la educación.
En política plantean un reformismo no gradualista y se hacen voceros de los sectores más desdichados en su prédica del igualitarismo democrático. Sin embargo, sabiendo que establecer una igualdad exacta era injusto e imposible, aspiraban a derribar la jerarquía de los órdenes sociales existentes y atacar el enorme desequilibrio en la distribución de la riqueza. La abolición de las aristocracias –y por ende de las monarquías y de su aliada Iglesia– fue su caballito de batalla; y el llamado a la revolución –no sólo de las mentes– su método.
El principio político central de los philosophes radicales era que un buen gobierno es aquel donde las leyes y los legisladores dejan a un lado los criterios teológicos y aseguran por medio de leyes que la educación, el interés individual, el debate político y los valores morales de la sociedad concurran al bien general. El mejor gobierno es el del pueblo, la democracia, aunque no directa sino representativa, que debe respetar y fortalecer la libertad individual de pensamiento y de expresión. La ilimitada libertad de prensa y de los escritos era instrumento de esa revolución de la mente a la que alude el autor y que precedió a la revolución de hecho.
Sobre estos puntos gira la defensa de la Ilustración radical de Jonathan Israel. Como he anticipado, no se exime de críticas. Insisto que le falta estudiar seriamente el materialismo, las diferencias entre los radicales en torno a la materia y la razón, y qué conexión guarda con el sistema político que proponen. A veces se tiene la sensación de estar ante escritores de panfletos, no filósofos, por la gran carga de ingenuidad y simplismo de las ideas (por ejemplo, sus sueños de una paz perpetua que se obtendría en un orden político republicano) que, ciertamente, contrasta con la perversidad revolucionaria de su prédica destructiva. Por eso último, detener su influencia en la revolución francesa al inicio del gobierno jacobino parece más bien benigno juicio, si nos atenemos a lo que hace setenta años expuso Talmon.
Por lo demás, diferenciar una tendencia radical de otra moderada en la Ilustración no quiere decir –como se viene diciendo en estos días– que haya varias ilustraciones. Nuestro Danilo Castellano tiene mucho escrito sobre la indivisibilidad de la Ilustración.
Y en el caso que ocupa a Israel, la radical no es una Ilustración distinta, sino un giro de tuerca en su seno, de la moderación a las opciones tajantes e inmoderadas, más avanzadas y sin concesiones. Ni unos ni otros dejan de ser racionalistas y secularizantes; ninguno deja de demoler las bases de una sociedad tradicional ya decadente, sólo que los radicales muestran mayor intransigencia y nada de refinamiento. Las más de las veces las disidencias no son de fondo sino de apreciaciones circunstanciales o de método. Y pruebas al canto: si nuestra sociedad se parece mucho a la pergeñaron los radicales, hemos venido a ella por la senda de los moderados, lo que explica que, en verdad, no eran tan discretos ni templados, y tampoco sus enemigos. Muchas de sus rencillas son hijas de la vanidad personal y de la cerrazón de los sistemas ideológicos.
Juan Fernando Segovia
