Índice de contenidos
Número 15-16
- Editorial
- Estudios
- Textos Pontificios
- Actas
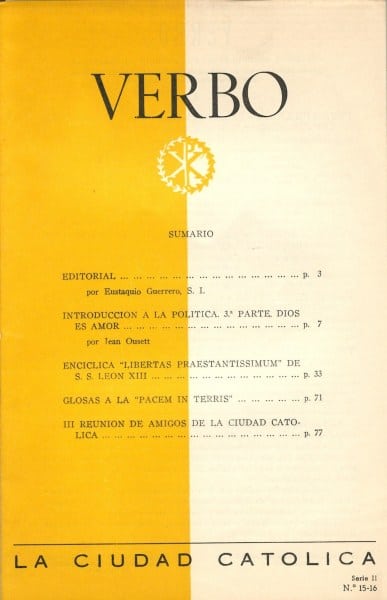
Socialización y socialismo
En las traducciones al uso en la Encíclica Mater et Magistra aparece el término socialización, a cuya noción se refiere Su Santidad Juan XXIII en forma reiterada y elogiosa. En el texto original latino no se emplea esa palabra, sino las expresiones socialis vitae incrementa, o socialum rationum progressus, u otras similares. La traducción es, al menos lingüísticamente, aceptable, y no ha sido oficialmente desautorizada, a pesar de la confusión que puede crear con el mismo término empleado con un sentido muy concreto por los socialistas
Que su empleo en el documento pontificio hay sido entusiásticamente recibido por los socialistas de todo género resulta bastante comprensible.
Lo que no resulta tan comprensible es que, una vez leído el texto de Su Santidad, tal entusiasmo no se haya disipado instantáneamente en sus espíritus.
Las palabras de Juan XXIII sobre este asunto son de una tan sencilla diafanidad que no requieren de exégesis alguna. Las primeras líneas dedicadas al tema nos definen con precisión lo que entiende por socialización: Uno de los aspectos que caracterizan a nuestra época es la socialización entendida como un progresivo multiplicarse de las relaciones de convivencia, con diversas formas de vida y de actividad asociada, y como institucionalización jurídica" (I, 18).
Socialización significa, pues, para Juan XXIII, "interacción social", esto es, un multiplicarse de las relaciones entre hombres y grupos dentro de la sociedad. Acepción, ésta, mucho más etimológica y adecuada al término que la que le otorgan los socialistas, para, los que significa en definitiva "estatificación", concepto éste, más que diferente, opuesto al aludido por el Papa.
La socialización así entendida es, para Juan XXIII, fruto de una tendencia natural, casi incontenible, de los seres humanos: la tendencia a asociarse para la consecución de los objetivos que superan la capacidad y los medios de que pueden disponer los individuos aisladamente. Semejante tendencia ha abierto camine, sobre todo en estos últimos decenios, a una rica serie de grupos, de movimientos, de asociaciones, de instituciones para fines económicos, culturales, sociales, deportivos, recreativos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las comunidades nacionales como en el piano mundial (I, 18).
Ha registrado ya el Pontífice cómo el aludido crecimiento en amplitud de las relaciones ha de ser causa de una creciente intervención de los poderes públicos, cuyo objetivo es precisamente el bien común. Pero esta intervención ha de realizarse por un poder consciente de los objetivos y de los límites que ese bien común exige, esto es, por un poder que fomente y encauce la socialización sin atentar contra la libertad de los hombres y la autonomía de grupos y corporaciones. Para este fin —son sus palabras— se requiere que a los hombres investidos de autoridad pública presida y gobierne una sana concepción del bien común; concepción que se concreta en el conjunto de las condiciones sociales que permiten y favorecen a los seres humanos el desarrollo integral de su persona. Creemos además necesario que los organismos intermedios y las múltiples iniciativas sociales, en las cuales tiende, ante todo, a expresarse y a actuarse la socialización, gocen de una autonomía efectiva respecto de los poderes públicos y vayan tras sus intereses específicos con relaciones de leal colaboración mutua y con subordinación. a las exigencias del bien común. Pero no es menos necesario que dichos organismos presenten forma y sustancia de verdaderas comunidades; y que, por lo mismo, los respectivos miembros sean considerados y tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa en su vida (II, 20).
Todo este contexto se incluye en el texto pontificio después de una expresa reiteración del principio de subsidiaridad en la función del Estada formulado por Pío XI.
A Io que añade Juan XXIII, estas consideraciones referidas precisamente al orden económico: Pero es menester afirmar continuamente el principio de que la presencia del Estado en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no se encamina a empequeñecer cada vez más la esfera de la libertad en la iniciativa de los ciudadanos particulares, sino antes a garantizar a esa estera la mayor amplitud posible, tutelando efectivamente, para todos y cada uno, los derechos esenciales de la personalidad, entre los cuales hay que reconocer el derecho que cada persona tiene de ser estable y normalmente el primer responsable de su propia manutención y de su propia familia; lo cual implica que en los sistemas económicos esté permitido y facilitado el libre desarrollo de las actividades de producción.
DIFICILMENTE PODRA HALLARSE una mayor claridad de conceptos de significación en los términos para poner a unos y otros bien a cubierto de cualquier coincidencia de lenguaje o interpretación interesada. Cabe, sin embargo, preguntarse: ¿a qué responde, qué motivación concreta ha originado esta apelación en el texto pontificial al concepto —nuevo en las encíclicas— de "socialización", entendido —lo hemos visto— como interacción social?
Este sentido es preciso captarlo por referencia a una evolución histórica y en razón de la nueva situación en ella creada. A fines del siglo XVIII, la economía era profundamente vincular y estable. Capital y trabajo estaban todavía unidos en el seno de la economía familiar, agraria o artesana. Grandes extensiones pertenecientes a la nobleza o a la Iglesia revertían en esta economía al estar entregados en censo o en usufructo a familias de sucesión unitaria. Los gremios, por su parte, y los terrenos comunales respaldaban ese modo vincular de poseer y de trabajar. La demanda de los economistas y reformadores preliberales era en aquella época la de romper barreras y suprimir trabas para el libre cambio y el progreso económico. Vinculaciones familiares y bienes "de manos muertas" eran, para ellos, los obstáculos que se oponían a la riqueza de las naciones. -La división obligatoria de patrimonios familiares y la desamortización de comunes y de propiedades eclesiásticas abriría paso a la formación de grandes capitales y de nuevas formas de cultivo racionales. La supresión de gremios e intervenciones acabaría con monopolios artesanos y permitiría la creación de grandes empresas industriales.
La exigencia social de nuestra época, es, en cierto modo, inversa a la que sirvió de incentivo a las reformas de la Revolución francesa. La formación de grandes capitales anónimos y la libre contratación del trabajo han creado el problema social, es decir, un estado de indefensión y de pauperismo sin horizontes en los trabajadores a jornal, la clase más numerosa. Será preciso entonces reformar la propiedad capitalista y la condición social obrera para que el aumento de la riqueza en la sociedad industrial sirva realmente al bienestar del hombre concreto que en ella vive.
Pero si se habla hoy de restaurar el pequeño patrimonio familiar agrícola o la industria artesana, surge la objeción muy evidente: tras del crecimiento vertiginoso de la población humana, ¿cómo va a afrontarse el retroceso de productividad que acarrearía una tal reducción de campos en la explotación de las riquezas? Si son hoy necesarias superficies agrícolas cada vez mayores para un cultivo remunerador, ¿cómo va a imponerse una tendencia hacia el minifundio familiar?
Aquí es donde apunta la idea pontificia de la "socialización" como un progresivo multiplicarse' de las relaciones de convivencia con formas de vida y actividad asociadas. Los campos, cuyo cultivo aislado sería antieconómico, pueden cultivarse en régimen de voluntaria cooperativa que no mate el arraiga ni el estímulo de la propiedad privada. Del mismo régimen cooperativo puede también nacer una nueva industria que sustituya en condiciones más humanas y localizadas a la actual industria capitalista anónima. El poder público debe fomentar y guiar esta tendencia a la asociación cooperativa, que puede desarrollarse paralelamente a una difusión de la pequeña propiedad vincular o familiar. Pero un poder, siempre guiado por una sana concepción del bien común, que favorezca, en los seres humanos el desarrollo integral de su persona y haga que los organismos intermedios y las iniciativas sociales gocen de una autonomía efectiva respecto a los poderes públicos y vayan tras sus intereses específicos con relaciones de leal colaboración mutua y con subordinación a las exigencias del bien común.
"Socialización" es así, en el pensamiento de Juan XXIII, lo contrario justamente de socialismo, en cualquiera de sus aspectos o dosificaciones posibles; pero es también la respuesta a las objeciones que una humanizadora vinculación de propiedad y trabajo podrían provocar en orden a la productividad general. Camino de reconstrucción social, sin duda, difícil y costoso, pero camino en cuya elección se hallan involucrados la libertad y el ilusionado vivir de las futuras generaciones.
