Índice de contenidos
Número 13
- Editorial
- Estudios
- Ilustraciones
- Noticias
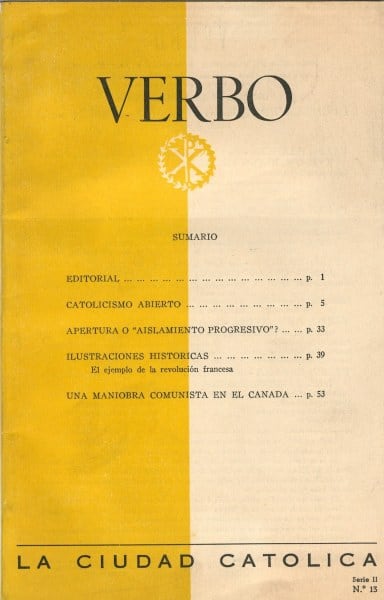
El ejemplo de la Revolución francesa. [Fragmentos de su libro La Iglesia de las Revoluciones]
ILUSTRACIONES HISTÓRICAS
EL EJEMPLO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA (*)
¿La revolución con la Iglesia?
Las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de Versalles se abrieron de par en par: el sonido poderoso de los órganos llegó hasta la apretada muchedumbre. Con la cruz al frente, la procesión hizo acto de presencia, en un orden estrictamente dispuesto por la etiqueta. Abrían marcha, en hilera interminable, cientos de hombres vestidos con modesto traje negro y pequeño tricornio. Después, mucho más elegantes, los nobles iban de seda negra y blanca adornada de oro, y sombrero levantado, estremecido de plumas. En seguida, un reducido grupo tornasolado de obispos con sus mantos violáceos y cardenales de capa púrpura, seguidos de dos largas filas de sacerdotes en simple sotana. Todos, sin excepción, llevaban cirio en la mano derecha. Bajo el Palio de tejido de oro, Monseñor el Arzobispo de París llevaba el Santísimo en una custodia que brillaba como el sol. E inmediatamente detrás, rodeado de todos los príncipes de la sangre, de la Reina, las princesas y los altos dignatarios de las Ordenes de Caballería, el Rey, que vestía la gran capa azul con flores de lis propia de la Consagración. Más de una hora necesitó el lento cortejo para llegar a su término: la iglesia de San Luis. Y a lo largo del itinerario apenas había una fachada en la que no pendieran reposteros de alto lizo; en las aceras se apiñaba una inmensa multitud, contenida por un ininterrumpido cordón de Suizos y Guardias franceses. Era la mañana del 4 de mayo de 1789. Los tres Estamentos del cristianísimo reino iban a asistir a una Misa del Espíritu Santo, para que Dios iluminara los trabajos de la Asamblea que se inauguraría al día siguiente.
De esta manera, por un acto religioso, mediante una ceremonia católica, comenzaba la crisis revolucionaria, que tan duramente iba a sacudir en los siguientes años a la Iglesia de Francia, hasta el punto de parecer que la destruiría para siempre. Pero, ¿quién podría presentir tan negro porvenir en aquella hora de fausto? ¿Quién iba a pensar que la reunión de los Estados Generales, convocados para salvar a Francia de la ruina, inauguraría un drama y abriría —en frase de José de Maistre— "una época de la historia"? Incluso los mínimos incidentes que turbaron la misa no parecían merecer atención; el tercer Estado trató de ocupar indebidamente los puestos de los primeros, de donde surgió un pequeño tumulto; muchos asistentes murmuraron cuando en su sermón, el Obispo de Nancy, Monseñor de La Fare, aseguró que la religión bastaría para arreglar todos los problemas; pero le aplaudieron cuando se refirió a la pesadez de los impuestos. Parecía soplar un viento de optimismo. Pocos, muy pocos, eran los que confesaban su inquietud, como el prudente M. Eméry, superior de San Sulpicio, que escribía a un amigo: "¿Cuál puede ser el resultado de una asamblea tan tumultuosa como los Estados Generales, en unos tiempos en que los lazos de la subordinación y la obediencia están tan gastados?" Sus compañeros que iban a sentarse en la Asamblea no conocían tales temores, convencidos de que en la restauración del orden en Francia la religión tendría su tarea.
Los "Cuadernos de quejas" que los diputados en los Estados Generales llevaban de parte de sus mandatarios confirmaban aquella impresión favorable. La casi totalidad de los franceses proclamaba que el catolicismo era la religión del reino y que debía seguir siéndolo. No se discutía a la Iglesia ni el detentar los registros del estado civil, ni la dirección de la enseñanza, ni su severa doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio. Muchas veces, incluso, los redactores de los Cuadernos hablaban de sus sacerdotes con un afecto sorprendente. Ciertamente que se pedían reformas y, desde luego, que no estaba el clero para reclamar. Era necesario —pensaban muchos de los electores— poner fin a los Privilegios fiscales del primer orden, a las exenciones de impuestos, a los derechos señoriales y a los diezmos. Había que repartir mejor las rentas eclesiásticas, limitar las riquezas de los obispos y asegurar a los sacerdotes de las parroquias un sueldo decente, además de multiplicar los centros de instrucción para la juventud. Era preciso poner arden en el régimen del clero regular, suprimir la deplorable Encomienda, cerrar las abadías "inútiles y deshabitadas", obligar a los abades y a sus monjes a vivir una verdadera vida monástica. Todo esto era muy razonable: los franceses deseaban, en resumen, reorganizar su Iglesia, pero no existía deseo alguno de arruinarla, ni incluso de introducir en ella transformaciones radicales. Por ejemplo, la supresión de los votos religiosos, tan predicada por los filósofos, no era sugerida más que por 25 de los 1.300 Cuadernos.
"Puede decirse —observa Aulard, historiador poco sospechoso de clericalismo— que en 1789 no había en Francia más laicizantes que republicanos." Si debía producirse una revolución —¿y quién podía pensar en ello aquella primavera?—, esa revolución se haría con la Iglesia, no contra ella. Incluso había en muchos espíritus un innegable fervor auténticamente religioso: la nueva Francia, salida de las esperadas reformas, sería más justa, más fraternal que la antigua; la "revolución del hombre" de que habla Bernanos no era concebida más que dentro del cristianismo por la mayoría de los franceses.
¿Cómo explicar entonces que tan rápidamente, en menos de un año, la situación vaya a cambiar de manera tan profunda y que se llegue tan pronto a esa "revuelta contra la autoridad divina y humana" que alabaría Clemenceau? En la Propia Asamblea que se inauguraba el 5 de mayo había, desde luego, adversarios resueltos de la Iglesia católica; protestantes como el pastor Rabaut-Saint-Etienne, que será presidente de la Constituyente, o el abogado de Grenoble, Barnave; agnósticos declarados, como Volney, futuro autor de las "Ruinas"; deístas a la manera de Juan-Jacobo Rousseau, cuyo tipo perfecto era el abogado de Arras, Maximiliano de Robespierre; maniáticos del anticlericalismo como Lareveillère-Lépeaux, futuro profeta de la "teofilantropía", el primer artículo de cuyo programa pedía el matrimonio de los sacerdotes. Pero mucho más numerosos que los adversarios de la Iglesia eran en los Estados Generales los amigos dudosos y los falsos hermanos. Muchos diputados católicos de nombre, e incluso de vida, habían sido más o menos conquistados por las ideas de los filósofos y del "libre pensamiento". Entre los sinceros creyentes, un grupo estaba adherido al jansenismo, suprimido en principio, pero siempre influyente; al "richerismo" y al galicanismo. Todo ello creaba una atmósfera sordamente hostil a la Iglesia católica oficial y especialmente a Roma y al Papa; favorable a una dominación del Estado sobre la religión, al mismo tiempo que a una especie de "democratización" de las estructuras jerárquicas. ¿Débese admitir, con algunos, que todas esas fuerzas estaban ordenadas, dirigidas, por la "mano invisible" de que habla La Fayette en sus Memorias, y que existía una verdadera "conspiración revolucionaria" cuya alma fue la Franc-Masonería? La cuestión sigue discutida. Las fuerzas hostiles al catolicismo eran en 1789 lo bastante poderosas para no necesitar un jefe secreto que las lanzara al ataque. Para hacerles frente se hubiera precisado una Iglesia unida, coherente, conducida por jefes perspicaces y de indiscutible autoridad. Y se estaba muy lejos de todo ello.
Los representantes del clero en los Estados contaban con 208 curas y solamente 47 obispos. Tal distribución era significativa revelaba la división latente que existía entre el episcopado —reclutado casi del todo entre la nobleza— y el bajo clero plebeyo. Sin que predominara la "corriente presbiteriana", perceptible ya entre ciertos elementos del clero, era cosa cierta que, para representarlos, los curas tenían más confianza en sus hermanos que en sus jefes. ¿Cuántos prelados podían enorgullecerse, como el cardenal de La Rochefoucauld, arzobispo de Rouen, de haber sido designados por 783 votos entre 800? Muchos no habían sido elegidos por la Asamblea del clero de sus propias diócesis más que en una quinta o sexta votación. Otros habían sido derrotados y se mostraban muy irritados por ello. El bajo clero —como reconocía un obispo clarividente— era y se sentía del Tercer Estado. Y en las filas mismas de los prelados se estaba muy lejos de la unanimidad; si no abundaban los escépticos a la manera de Monseñor de Talleyrand, obispo de Autun, en cambio había un grupo de obispos liberales inclinados a favorecer las reformas más audaces, a las que se oponían los obispos reaccionarios, apegados al viejo orden, ya que no a los privilegios, pero dominados por mala conciencia y vacilantes en la elección de medios.
El Primer acto formalmente revolucionario, es decir, que señalaba una resolución de desobediencia a la autoridad real, fue llevado a cabo por el bajo clero. La cuestión que lo provocó fue la de saber cómo se votaría en la Asamblea. ¿Sería por estamentos, según la vieja costumbre, en la que cada orden tenía un voto? En tal caso, de nada habría servido al Tercer Estado haber logrado un número doble de diputados con respecto a cada uno de los otros dos. ¿Sería por cabezas? Entonces el Tercer Estado tendría por si solo la mitad de los sufragios. Tan grave decisión se sobreentendía en las discusiones que desde el día siguiente de la sesión real de apertura se entablaron acerca de la verificación de poderes. ¿Controlaría cada Orden por su cuenta los mandatos de sus miembros, o se procedería a la operación con todos los órdenes reunidos? Un diputado del Tercer Estado de Aix-en-Provence, noble tránsfuga de su clase, el vizconde de Mirabeau, es el primero en comprender que todo dependía de lo que hiciera el bajo clero; una delegación del tercer orden fue, "en nombre del Dios de la Paz y en nombre de la nación", a invitar a los sacerdotes a que se unieran al Tercer Estado en la sala de los Menus Plaisirs, donde estaban en sesión. El 19 de junio, a los dos días de proclamarse el Tercer Estado Asamblea Nacional, después de muchas vacilaciones y disputas, casi las tres cuartas partes de los curas aceptaron la invitación, arrastrando consigo a algunos obispos. Los políticos adivinaron el peligro. "Son esos ciento sesenta c... de curas los que nos perderán", exclamaba el conde de Entraigues. Al día siguiente, 20 de junio, por el famoso "Juramento del Juego de Pelota", la Asamblea, saliéndose de los límites oficiales del mandato que había recibido, juraba no disolverse antes de haber dado una Constitución a Francia. Tres días después, cuando el Rey trató de reaccionar y ordenó a los Tres Estados que se reunieran en salas aparte, el Tercer Estado, reforzado por las aportaciones del clero, se sentía capaz de mantenerse firme. Ocurrió entonces la famosa respuesta de Mirabeau al marqués de Dreux-Brézé, la que Luis XVI contestó con una bondadosa absolución. Y puesto que el Rey renunciaba a hacerse obedecer "por la fuerza de las bayonetas", ¿qué podía hacer el alto clero sino unirse a los rebeldes? Por otra parte, el mismo Luis XVI le invitaba a ello el 27 de junio.
Con todo, los sacerdotes que sentían en sí un alma más sacerdotal que cívica tenían motivos para inquietarse por los síntomas que entonces podían descubrirse en la opinión. Después del 23 de junio, la plebe estuvo a punto de asesinar al arzobispo de París, Monseñor de Juigné, y los incidentes de ese género prosiguieron aun cuando se hubieron aliado al Tercer Estado. En el Courrier de Gorsas, un sacerdote que no dejaba de declararse "patriota" escribía que era imposible dar un paso por París sin oír cómo se les gritaba: "¡Fuera con los clérigos!" Los diarios —y por entonces surgía toda una floración—, redactados en su mayoría por discípulos de Voltaire, la emprendían con la religión, tanto el Patriote Française como Les Révolutions de Paris. ¿Iban todos los tumultos callejeros a desembocar en adelante en violencias contra la Iglesia? El 13 de julio, al día siguiente del triste domingo en que el regimiento del Real Alemán cargó contra los parisienses, las hordas se lanzaban contra la venerable casa de San Lázaro: sospechábase que los hijos de Monsieur Vincent habían almacenado víveres, entonces escasos. Tras una noche de angustia, el seminario de San Sulpicio escapaba a la misma suerte gracias a que la plebe de París estuvo muy ocupada atacando la Bastilla. En las provincias, el "Gran Miedo" empujó a los campesinos a tomar las armas para protegerse contra imaginarios bandidos; muchas abadías fueron saqueadas al mismo tiempo que tantos otros castillos. Vivíase en plena contradicción: la recién creada guardia nacional hacía bendecir sus banderas; en las calles el pueblo se arrodillaba al paso del Santísimo; pero, evidentemente, se estaba preparando una oleada de anticlericalismo. Muchos párrocos diputados comenzaban a mostrarse inquietos y a preguntarse si no caminaban por mal sendero, ¡Qué cambio en dos meses y medio!
Sin embargo, el 4 de agosto parecía que todo cambiaba y que la revolución se hacía verdaderamente con la Iglesia. En una sesión nocturna, en medio de un entusiasmo que, según un testigo, daba a la Asamblea el aspecto de una muchedumbre de hombres ebrios, los nobles liberales propusieron la supresión de los derechos feudales y el clero siguió sus pasos; sucesivamente, un obispo ofreció en nombre de sus semejantes el abandono de los derechos señoriales; otro, el de las franquicias e impuestos. Los párrocos hicieron el sacrificio de sus gajes. Monseñor de Chartres pidió que se suprimiera el derecho de caza, a lo que murmuró el duque de Chatelet: "El obispo me quita la caza, pero yo le quitaré cualquier cosa..." Otros pidieron que se votara allí mismo la abolición de los diezmos mediante rescate. Siguieron horas de frenesí; se desencadenaron mil generosidades. Pero al día siguiente, enfriado aquel celo, algunos pensaron que se había llegado muy lejos, sobre, todo cuando Mirabeau hizo votar que, en fin de cuentas, los diezmos no serían rescatados, sino simplemente suprimidos. ¿De qué iban a vivir los sacerdotes? ¿Y los establecimientos de enseñanza y caridad, cuyos gastos pesaban sobre la Iglesia? El porvenir podía parecer inquietante a los espíritus más reposados, Pero en aquel momento nadie lo pensaba. Estaban todos muy ocupados en aplaudir, en aclamar, en abrazarse unos a otros. Y cuando el bueno de Monseñor Juigné propuso ir a dar las gracias al Eterno por haber proporcionado a Francia tan hermosa noche, la Asamblea en pleno le siguió y se dirigió a la capilla de palacio para cantar un Te Deum.
la Constitución civil del clero.
"El más grande error político de esta Asamblea"
El 12 de julio de 1790, la Asamblea votaba una ley que traía la reorganización de la Iglesia de Francia … Obispos y párrocos serían en adelante elegidos por el pueblo soberano, exactamente como los miembros de las asambleas administrativas; los primeros, por todos los ciudadanos del departamento, comprendidos los protestantes y judíos; los otros por el cuerpo electoral de los distritos … Por último, los obispos y párrocos electos prestarían juramento a la Constitución del Estado francés.
El juramento y las dos iglesias
¿Qué iba a hacer el clero de Francia? …
¿Cuántos fueron en total aquellos a los que se llamó "jura mentados"? … Puédese admitir, sin forzar las cosas, que cuando hubo hablado Roma no quedaba en el campo de los juramentados más del 50 por 100.
… no tardó en organizarse la nueva Iglesia, a la que en adelante se dará el título de "constitucional". Comenzóse por la elección de obispos; los "ciudadanos activos", es decir, según los términos de la Constitución votada el 3 de septiembre de 1791, los que pagaban una contribución equivalente a tres jornadas de trabajo, designaban a sus "electores" en razón de uno por ciento…
La revolución contra la Iglesia
La Asamblea constituyente se disolvió el 30 de septiembre de 1791 en un clima pesado …
La nueva Asamblea, llamada Legislativa, elegida para poner en movimiento al nuevo régimen nacido de la Constitución, se manifestó desde sus comienzos mucho más hostil a la Iglesia que la precedente …
En la Asamblea, el Viernes Santo, 6 de abril, comenzó un debate sobre la prohibición del hábito eclesiástico y la supresión de todas las congregaciones religiosas; el 28 de abril las dos medidas habían sido votadas …
El 27 de mayo, la Legislatura, a propuesta de Guadet y Benoiston, votaba un decreto que sometía a la "deportación" —es decir: al exilio— más allá de las fronteras a cualquier eclesiástico al que veinte ciudadanos denunciaran como no juramentado y al que el distrito reconociera como tal. Todo sacerdote susceptible de deportación que fuera cogido en Francia sería condenado a diez años de cárcel. Desde entonces los sacerdotes se hallaban entregados a la malevolencia de los denunciantes o al capricho de los administradores …
Las matanzas de septiembre
El drama comenzó en la tarde del domingo 2 de septiembre, cuando una banda de seccionarios sacó del carruaje en que se conducía a la prisión a tres sacerdotes refractarios y los colgó. Esa fue la señal de las matanzas, que durarían más de cuarenta y ocho horas …
Se calcula en más de un millar, y pudieron ser mil cien, las víctimas de los “septembristas". Entre ellas ha podido contarse a casi 250 sacerdotes, entre ellos el viejo arzobispo de Arlés, Monseñor de Lau, y los dos La Rochefoucauld, obispos de Beauvais y de Saintes. ¿Puede decirse que las matanzas han sido dirigidas en sí mismas, contra la Iglesia? Tal vez, no. Los sacerdotes refractarios arrojados a las cárceles quedaban confundidos para los sans-culottes en el mismo odio en que envolvían a todos los pretendidos enemigos de la Revolución. Por otra parte, el empeño en "vaciar las prisiones", según la frase de Marat, fue seguido de modo tan total, que en algunos lugares, como en la Salpêtrière, se llegó a asesinar a prisioneros de delitos comunes, a prostitutas que se hallaban allí en tratamiento y hasta a niños de diez años. Pero lo que es seguro es que a todos los sacerdotes conducidos ante los falsos tribunales para ser interrogados antes de entregarlos a los verdugos, se les hizo esta pregunta: "¿Has prestado juramento?" Y que ni uno solo quiso salvar la vida mediante una mentira. Violette, que presidió las ejecuciones en la sección de Vaugirard, contaba después del drama: "No lo comprendo; tenían aspecto feliz e iban a la muerte como a unas bodas." La Iglesia ha beatificado en 1926 a aquellos confesores de la fe…
En cuanto a la Iglesia constitucional, también ella sentía en su seno crecer la inquietud. Las sacerdotes y obispos que sinceramente habían aceptado la revolución, con la esperanza "de ver el renacimiento de la Iglesia primitiva", aparecían ahora decepcionados. Los ciudadanos —normalmente poco numerosos— que acudían a sus misas, mostrábanse con frecuencia poco edificantes. Los administradores, encargados de protegerlos, no vacilaban en utilizarlos como lacayos del poder ordenándoles que justificaran desde el púlpito las medidas votadas en la Asamblea. Los palacios episcopales eran arrebatados a sus ocupantes; el motivo era su esplendor, "que no convenía a la simplicidad del estado eclesiástico". Prohibiéronse las procesiones en las calles. Los objetos de culto y de piedad, incluso los crucifijos, fueron sacados de la iglesias y su bronce fundido. Quedaba prohibida la más pequeña limosna o donativo: ¡Ay del vicario que aceptara una ofrenda por un bautismo o un matrimonio! Peor aún: en nombre de la libertad, el matrimonio de los sacerdotes fue autorizado y los obispos recibieron la prohibición de castigar a sus subordinados que ejercieran aquel derecho. Hundíanse las bases mismas de la sociedad cristiana que los juramentados habían creído preservar. La Asamblea instituía el divorcio el 20 de septiembre, en vísperas de su disolución, y el mismo día establecía el "estado civil", arrebatando así a los sacerdotes constitucionales todo medio de presionar a los fieles, ya que en adelante ni el bautismo, ni el matrimonio, ni el entierro eclesiástico tendrían valor alguno legal. El "castigo del cisma" como dice el abate Sicard, se abatía sobre la Iglesia revolucionaría, infligido por aquellos mismos que parecían sus aliados. Se acercaba la hora en que la Revolución no se enfrentaría sólo con la Iglesia, sino también con Dios...
La revolución contra la Cruz
Tres semanas después de las matanzas de septiembre, el 21 de aquel mismo mes, se reunió la nueva Asamblea, la Convención. Abríase para Francia un largo período de dolor y de angustia que duraría dos años …
Todo lo que en la organización misma del país estaba en dependencia —y a cargo— de la Iglesia fue destruido. Las obras hospitalarias, de las que habían sido expulsados los religiosos y las monjas, hubieron de cerrar sus puertas o vegetar en un estado tan lamentable, que en diversos lugares las administraciones locales volvieron a llamar a las buenas hermanas, que regresaron a sus hospitales y hospicios en pleno Terror. La enseñanza, ya en mala coyuntura desde la Constitución civil del clero, acabó de hundirse. Todo lo que antes aparecía asegurado por el clero le fue prohibido. Las 116 casas regentadas por los Hermanos de las Escuelas Cristianas fueron cerradas, y el superior, el prudente hermano Agathon, dispersó a los maestros y ocultó los archivos del Instituto. Los maestros de la Revolución, un Danton, un Rabaut-Saint-Etienne, por ejemplo, proclamaban que "el niño pertenece a la Nación antes que a sus padres", e ¡incluso pertenece a aquélla antes de haber nacido! …
Se quiso llegar aún más lejos: la locura de la descristianización fue impulsada hasta la aberración. Dieciocho siglos de cristianismo habían dejado sus huellas en todas las costumbres de la vida francesa y ahora se trataba de borrarlas. Cuanto recordaba los nombres de los santos y, por supuesto, la Palabra misma de "santo", quedó radicalmente prohibido. Las ciudades, pueblos y aldeas que tenían la desgracia de llevar un nombre de santo "delante" tuvieron que cambiarlo; …
Por supuesto que también los nombres de las personas fueron modificados de acuerdo con tales principios …
Lanzóse también el ataque contra los nombres de las calles y plazas, e incluso contra los de las fiestas del año. Navidad se convirtió en "fiesta de invierno" o "fiesta del nuevo sol"; y en su celebración, en lugar del asno y el buey, por una razón oscura, ¡se asoció el perro! La más sistemática tentativa fue llevada a cabo contra el viejo calendario cristiano …
Las dos iglesias en la tormenta
¿Cuál fue la actitud de los católicos frente a aquella ofensiva violenta que les amenazaba en su fe? Iglesia refractaria, Iglesia constitucional, ambas estaban más o menos igualmente perseguidas …
Puédese, pues, hablar innegablemente de una resistencia de la Iglesia constitucional. Además, tuvo sus mártires. Debemos subrayar una cifra: de 481 eclesiásticos, vecinos de toda Francia, que comparecieron en París ante el tribunal revolucionario, por lo menos 319 pertenecían a la Iglesia constitucional. De ocho de sus obispos que perecieron en el patíbulo, cinco ―sobre todo el cariñoso Lamourette― se retractaron de sus errores antes de morir. Y no podríamos olvidar tales sacrificios cuando juzgamos a esa Iglesia: ¿acaso ciertos acontecimientos más próximos a nosotros no nos ayudan a comprender mejor las razones de su actitud y la de sus fracasos?
Mucho más bella y eficaz fue la resistencia de la Iglesia refractaria. Oculta en la clandestinidad desde poco después de las matanzas de septiembre, hallóse en su puesto para proseguir su obra cuando el Terror propiamente dicho comenzó. Fue ayudada en gran manera por el celo, el valor y el espíritu de los fieles, muchos de los cuales ocultaron a sacerdotes, albergaron en los desvanes de sus casas oratorios secretos y, a veces incluso, se atrevieron a hacer frente públicamente a los sans-culottes y les obligaron a retroceder ...
Víctimas y mártires del Terror
Es ese sacrificio lo que ahora debemos considerar para medir toda su importancia. Los historiadores resueltamente "laicos" que lo desconocen, menosprecian a la vez la calidad del alma del pueblo francés y el verdadero sentido de la lucha religiosa a lo largo de aquellos trágicos años … De acuerdo con la más profunda lección del Cristianismo, la Iglesia da su verdadero testimonio en el ultraje, el sufrimiento y la muerte plenamente aceptada. La Iglesia "romana", en primer lugar, pero también muchos elementos de su rival constitucional, que, ante la muerte, volvieron a sus puestos de tal manera que la sangre de los juramentados y la de los no-juramentados se mezcló con frecuencia …
Esas víctimas fueron innumerables. No cabe duda de que, entre todos aquellos seres a quienes devoró el Minotauro revolucionario, la inmensa mayoría estaba formada por católicos, cuya casi totalidad en la hora suprema recordaron su bautismo y murieron como cristianos. Si entre ellos fueron numerosos los sacerdotes detenidos por haber celebrado secretamente la misa, denunciados como "fanáticos" por algunos sectarios o cogidos incluso, más o menos por azar, a lo largo de las vastas redadas a las que de vez en cuando procedieron las autoridades "montañeras", su cifra es muy inferior a la de los simples fieles, gentes humildes en su mayoría, que fueron encarcelados por haber cobijado a un sacerdote no-juramentado, o por haber escondido vasos sagrados, una casulla o una estola, por haberse negado a consentir que un sacerdote juramentado bautizara a sus hijos, e incluso por "crímenes" aún menores. Desde luego, no todos los católicos que subieron al patíbulo iban a él por razones religiosas: a veces bastaba con la fortuna o el nombre, e incluso eran víctimas de bajas venganzas. Pero es también cierto que a muchos de ellos el Tribunal revolucionaria no les reprochaba más que su fidelidad cristiana. ¿Cuántos fueron esos testigos en total? No puede darse cifra alguna. Incluso en lo concerniente a los sacerdotes, según los historiadores, el número de las víctimas de la Revolución varía enormemente, de 2.000 a 5.000; mas para los laicos no puede calcularse …
Cuando se piensa en aquel terrible periodo, la imagen que inmediatamente se impone al espíritu es la de la guillotina, la espantosa máquina levantada permanentemente …
Y, sin embargo, junto a ese suplicio, cuya rapidez puede considerarse humanitaria, la Revolución conoció otros, cuya crueldad no ha sido superada ni por nuestro siglo de campos de concentración. Ya hemos evocado las anegaciones de Nantes en esas barcas sobrecargadas de cautivos encadenados, a los que un ingenioso sistema de portañolas enviaba al fondo del Loira, "torrente excelentemente revolucionario" decía el salvaje representante Carrier. En Lyon y en otros lugares hubo fusilamientos en masa, tras los cuales, heridos y muertos eran apilados en mezcla confusa y enterrados, sin distinción ni comprobaciones, con una ferocidad increíble. El episodio de los Pontones de Rochefort se ha hecho célebre en la historia de la tortura, y prueba, por desgracia, de manera aplastante el menosprecio en que algunos revolucionarios tuvieron aquellos "derechos del hombre" tan solemnemente proclamados. Trasladados a tres barcos de tres mástiles, que habían servido para la trata de negros, 850 sacerdotes arrestados, sobre todo en la Francia del norte y del este y en Bélgica, fueron allí detenidos a partir de febrero de 1794 en condiciones de promiscuidad y de cotidianos tormentos, tales que la opinión dio a aquel encierro el nombre de "guillotina seca". Entregados sin defensa a la brutalidad de pretendidos marineros que formaban las tripulaciones de aquellos barcos, presa muy pronto de espantosas epidemias que los diezmaron, aquellos hombres tuvieron el valor sublime de continuar una vida espiritual que la prueba hizo aún más profunda. Se han conservado los textos de las "Resoluciones" que los cautivos redactaron y juraron llevar a la práctica: pocos textos de santos los superan. De aquellos 850 cautivos de los pontones no quedaron más que 274 cuando, en febrero de 1795, siete meses después de la caída de Robespierre, se pensó en sacar a aquellos desgraciados de su horrenda prisión. Pero, muertos o vivos, qué testimonio habían ofrecido a la causa de Dios!
Notas
(*) De la obra de Daniel-Rops, La Iglesia de las Revoluciones, transcribimos los párrafos que siguen a continuación. Hemos elegido un gran escritor católico, que además nadie califica de "integrista", para que su testimonio no pueda ser tachado por quienes tienen suspicacia contra todo aquello que se moteja con este epíteto (aunque a nosotros, personalmente, nos preocupa muy poco que quieran aplicárnoslo).
