Índice de contenidos
Número 527-528
- Presentación
-
Cuaderno
-
El problema de la res publica christiana
-
El catolicismo político francés entre tradición y modernidad
-
Italia y cuestión católica. El caso singular de la Península Itálica
-
Catolicismo político tradicional, liberalismo, socialismo y radicalismo en la España contemporánea
-
El problema político de los católicos hispanoamericanos. Hispanidad y res publica christiana
-
La cuestión de la res publica christiana en las doctrinas «católicas» postconciliares
-
Conclusión
-
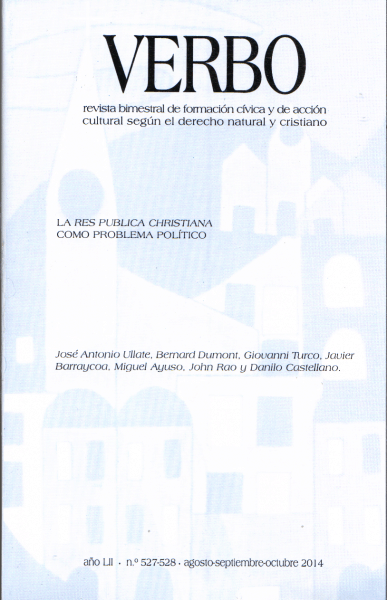
El problema de la res publica christiana
CUADERNO: LA RES PUBLICA CHRISTIANA COMO PROBLEMA POLÍTICO
1. Introducción
La locución res publica christiana plantea, de entrada, un problema semántico. ¿Qué queremos decir, a qué res nos referimos, cuando decimos christiana republica? La expresión puede tener varios y diferentes sentidos. He aquí algunos –que guardan relación entre sí– que se le pueden asignar o que están emparentados estrechamente con ella:
– La ciudad efectivamente regida conforme a las exigencias de la justicia («en la que Dios mande y los ciudadanos le obedezcan», en palabras de San Agustín).
– La porción de la ciudad formada por los que aspiran a que se establezca un orden según el sentido anterior. Es decir, la acción política popular que merezca el nombre de cristiana.
– El ideal de la política, no en tanto realizado sino en cuanto concebido según los principios de la teología católica (tal como es descrito en los tratados de Derecho cristiano).
– La cristiandad, o el conjunto de los Estados cristianos que la conformaron (sentido histórico-político principal).
– El conjunto de los cristianos (tal como aparece en el magisterio de la Iglesia, por ejemplo, al comienzo y al término de Christianae reipublicae salus, de Clemente XIII). Equivale así a «pueblo cristiano», con independencia de fronteras políticas y sin referencia a las diversas comunidades políticas en las que se hallan dispersos los cristianos por el orbe[1].
En mayor o menor medida todos estos sentidos de la locución son tributarios del planteamiento recogido en De civitate Dei de San Agustín. Pero cada uno de los sentidos en los que se puede usar la expresión christiana res publica tiene, a su vez, derivaciones políticas diversas, y a veces antagónicas, dentro de un mismo modo de interpretar la locución. Así, por ejemplo, el sentido más puramente eclesiástico –el último de los enumerados– tiene una correlación política equívoca según tomemos, legítimamente, la expresión en sentido jurídico canónico –la comunidad de los bautizados–, en un sentido moral –los que efectivamente buscan «obedecer a Dios» en sus actos internos y en sus acciones externas, como también permite entenderla la doctrina de San Agustín–, o en uno místico –que incluya a todas las ovejas que «reconocen la voz del pastor», aun aquellas que no se han incorporado todavía al «perímetro visible de la Iglesia» («Et alias oves habeo, quæ non sunt ex hoc ovili», Jn. 10, 169).
En esta exposición me ceñiré a reflexionar sobre dos de los posibles sentidos de la expresión, dado que los demás o bien son principalmente espirituales (el sentido eclesiástico) o no existen ahora (la cristiandad maior o los concretos regímenes que en la historia han merecido ser calificados como repúblicas cristianas). Los otros dos sentidos (segundo y tercero de la enumeración), tienen una virtualidad política más acusada y, por lo tanto, representan mejor la naturaleza problemática de esta concepción. Me refiero, por lo tanto, a la acción política, práctica, enderezada al establecimiento de un orden social cristiano y también al papel de una reflexión sobre los principios inmutables que distinguen a cualquier ordenación política que merezca el nombre de cristiana. Por acotar más todavía: me refiero a esos sentidos, pero contemplados bajo la particular perspectiva que imponen las circunstancias contemporáneas y actuales. Es decir, en vistas a la acción actual.
2. Un punto de partida
Desde su irrupción en la historia, como es natural, los cristianos han sentido la preocupación por el orden político. La verdad divina de la que ellos son depositarios no podía ser indiferente a la forma de ordenación de las comunidades humanas. Todos los hombres viven en sociedad y la vida social penetra todos los aspectos de la vida humana. ¿Cuál era, pues, la propuesta de los cristianos para el orden social?
Con frecuencia se comete un anacronismo fatal al interpretar la falta de una elaboración teórica política verificable en los comienzos del cristianismo como una apoliticidad, como una inhibición frente a la cosa pública. Los tres primeros siglos de la Iglesia están marcados principalmente por una política romana que declaraba al cristianismo como religio illicita, dentro de la cual se alternaban largos períodos de tolerancia con feroces persecuciones. Tampoco fuera de los confines del imperio romano la difusión del cristianismo estuvo exenta de obstáculos legales. Pero antes de que Teodosio hiciera oficial la religión de Cristo, Armenia ya lo había hecho en el año 301. Las mismas actas de los mártires guardan proclamas de los cristianos, que iban a ser inmolados, llenas de contenido político. Por ejemplo, exhortando a que las autoridades, una vez convertidas, emprendan una represión de la idolatría politeísta. Es decir, aquellos mártires no parecían añorar una neutralidad de la política frente a la religión, sino más bien que la potestas corrigiera su error de criterio y reprimiera la superstición favoreciendo la religio vera. Por lo tanto, todo apunta a un dinamismo que acogía con naturalidad un reflejo político de la religión, reflejo todavía no desarrollado teóricamente, pero que nos manifiesta una aspiración a armonizar todos los órdenes de lo humano bajo la verdad revelada.
Fue en el siglo V cuando la figura descollante de Agustín de Hipona imprime a ese dinamismo un grado mayor de conceptualización. Hasta el punto de que los aportes agustinianos siguen siendo hoy referente obligado para profundizar en las relaciones entre cristianismo y política. Entre el segundo y el tercer decenio del siglo V, en la última etapa de su vida, San Agustín redacta su De civitate Dei. En ella encontramos este pasaje:
«En la ciudad donde no impera la justicia, que consiste en que el único y soberano Dios mande y los ciudadanos le obedezcan y le adoren a Él exclusivamente; en la ciudad donde, según exige el orden, sus ciudadanos no sirvan a Dios teniendo sus cuerpos totalmente sometidos al alma y los apetitos inferiores a la razón; en la ciudad donde no amen todos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos; en la ciudad donde los ciudadanos no vivan de la fe animada de la caridad, como vive el justo; insisto y repito, donde tal justicia no impere no existe “una reunión de hombres jurídicamente constituidos en sociedad con miras al bien común (utilitatis communione sociatus)”. Y si esto no existe, tampoco existe pueblo, si es que vale la definición dada de pueblo. Luego, tampoco existe república, pues no hay cosa pública donde no hay pueblo»[2].
En este fragmento, San Agustín expresa de forma sintética un sentido ideal de las relaciones entre fe y política. Se convertirá en el punto de arranque teórico no sólo de una escuela particular (agustinismo político) que exagera unilateralmente el predominio de la religión sobre la política (ancilla dogmae), sino también de esfuerzos más equilibrados y realistas por pensar lo que mucho más tarde se llamó la filosofía política cristiana. Pero prosiguiendo la lectura de San Agustín, un poco más adelante, en la misma obra damos con otro fragmento de una importancia determinante:
«Pero podemos definir al pueblo de otro modo, es decir, por pueblo podemos también entender “la reunión de una multitud racional agrupada en sociedad para una amistosa y común participación de las cosas que ama”. Entonces, para saber qué tipo de pueblo es tendremos que examinar qué cosas ama. Pero ame lo que ame, al tratarse de una reunión no de bestias sino de criaturas racionales, agrupada amistosamente para participar en común de las cosas amadas, podemos razonablemente llamarlo pueblo. Y el pueblo será tanto mejor cuanto mejores sean las cosas para cuya participación se ha unido, y tanto peor cuanto peores»[3].
El genio de San Agustín presenta dos aspectos del problema de las relaciones fe-política. Por un lado, el aspecto de lo que podríamos llamar la situación ideal de reditus, de regreso y conversión a Dios, también del orden político social. Por otro, el de la realidad polimorfa, poliédrica y compleja de las diversas situaciones políticas tal como se dan en cada momento, juzgadas a la luz del primer criterio y, por ende, abriendo los senos de la reflexión a la peculiar problemática de la transición, de la propedéutica social. Problema éste, el de la transición y mejora, que, además de un paradigma como el del ideal, requiere una medida que se ajuste a los pliegues sinuosos de la cambiante realidad social, al modo de la regla de Lesbos[4].
En realidad no existe contradicción ninguna entre ambos pensamientos de San Agustín. Como se ve, recogen aspectos diferentes y complementarios de ese dinamismo hacia Dios de las multitudes, igual que de los individuos.
Sin embargo, con frecuencia se ha tendido a enfrentar ambos planteamientos como si se tratara de dos guías o propuestas alternativas para la dirección de los pueblos.
3. La crisis del Antiguo régimen y el binomio «tesis-hipótesis»
Desde la formulación por San Agustín de las bases de una teoría política cristiana, ésta se fue desarrollando, diversificando y en buena medida metamorfoseando, por utilizar la expresión de Gilson. Lo cierto es que no es ni siquiera posible hacer una síntesis teórica de esas metamorfosis, pues aunque generalmente se movieran dentro de un álveo teológico común, los presupuestos filosóficos y los desarrollos concretos resultaban en muchas ocasiones irreconciliables.
En su realización práctica tampoco encontramos una unidad exagerada y con seguridad las formas de concepción de la respublica christiana variaron grandemente desde los reinos altomedievales hasta la Paz de Westfalia, con irrupciones tan drásticas en ese itinerario como la invención teórica de la soberanía o la aplicación de las teorías del derecho romano a la potestad del príncipe (dominus) y del emperador (dominus mundi).
Encontramos, sin embargo, algunos aspectos comunes en ese amplio período, de relativa unidad religiosa entre los distintos reinos. La conciencia de que se formaba parte de una ecumene político-religiosa domina la acción política de los distintos reinos y establece límites al poder regio. En todo caso, la Paz de Westfalia supuso la sanción universal de los principios racionalistas de los políticos humanistas y el fin del período histórico de la Christianitas que, a partir de entonces adquirirá un sentido restringido, se replegará, al orden espiritual, con un sentido semejante (más espiritualizado si cabe) al que los pontífices invocarán poco después con la locución res publica christiana.
Comienza también por entonces una germinal reflexión sistemática sobre el ideal de la societas christiana. Como diría Hegel, la lechuza de Minerva levanta el vuelo al anochecer. Ocurre que, en este caso, la lechuza llevaba demasiado tiempo dormitando sobre el hombro de Atenea y su vuelo, aturdido, no parecía remontar.
La irrupción de la Revolución francesa, gestada lentamente al calor de las decadentes instituciones del Antiguo Régimen, desencadena una conmoción en las mentalidades cristianas. El nuevo escenario, forjado de espaldas o incluso contra las pretensiones de la Iglesia, se propaga progresivamente por Europa y obliga a repensar las propuestas cristianas y a presentarlas de forma apologética. Es el momento de los primeros ensayos de presentar sistemas doctrinales que recojan la esencia de una «política católica».
La política, también en su aspecto más especulativo y doctrinal, es una ciencia práctica, pero en ella históricamente ha predominado hasta tal punto la reflexión sobre el fin propio que, en no pocos casos, ha llegado a desdibujar su perspectiva práctica y se ha transmutado en una reflexión de «física social», sobre leyes inmanentes y escenarios de orden: la descripción de formalidades inalterables e ideales completamente inconexas respecto de las contingencias de las sociedades reales.
Paradójicamente, su transmutación en un exceso de objetivismo normativo y doctrinario no solamente significó su práctica inutilización como inspiradora y directora de la acción política real y efectiva, sino que también supuso su propia desorganización interna o, si se quiere, un cierto enloquecimiento, ya que si la aparente causa de ese distanciamiento de lo concreto (precisamente en un mundo, el de la modernidad que, a pasos agigantados iba desvinculándose en sus realizaciones prácticas de toda referencia normativa natural) fue la aspiración de preservar y enaltecer el fin de la política, lo que a la postre ocurrió es que la parte más endeble y oscurecida de todo el edificio intelectual de la filosofía social moderna es, precisamente, la relativa al concepto de bien común temporal.
Por expresarlo de algún modo, la ciencia política moderna ha consistido en una reflexión meticulosa en torno al cuerpo social sano, como si la mera contemplación de la descripción de la salud política fuera suficiente como acicate práctico para su recuperación. La ciencia política ortodoxa no ha reflexionado suficientemente sobre una realidad social que, sin embargo, se estaba convirtiendo progresivamente en hegemónica: la desintegración de la sociedad civil y el alejamiento moral e intelectual de los ciudadanos respecto de los principios de la política tradicional y, por ende, sobre los modos, modulaciones y gradaciones que puede adquirir un movimiento restaurador del bien común político. Por decirlo sintéticamente: se echa en falta una adecuada comprensión e iluminación de la virtud de la prudencia política, cuyo término se conserva, pero vaciado de todo su genio propio de discernimiento y realización de la verdad práctica.
En la historia de esa escisión moderna y peculiarmente contemporánea que separa la filosofía social cristiana de la realidad política sobresale un episodio preñado de consecuencias prácticas. Me refiero a aquel intento desesperado de «apertura hacia» e «integración de» la realidad social ya profundamente extrañada de los principios sociales naturales y cristianos que fue la acuñación del binomio «tesis-hipótesis» como perno de la política cristiana en el mundo contemporáneo. Intento engañoso que, por haberse realizado sin el adecuado «examen de conciencia» y sus correspondientes «enmiendas de vida» por parte de una filosofía política cristiana y más bien llevada en volandas por los acontecimientos históricos, sólo supuso una dañosa pérdida de tiempo que, a la postre, agravó la situación de los cristianos, que quedamos más confusos doctrinalmente y menos operativos políticamente que antes de tan peregrina invención[5].
4. La falsa salida del binomio «tésis-hipótesis»
«Iglesia libre en un Estado libre» fue la consigna de Montalembert, que se hizo famosa en el congreso de Malinas de 1863 y que después retomaron personajes como el conde de Cavour. Con semejante programa se aspiraba a la conciliación de las llamadas «libertades modernas» con la Iglesia, aunque con ello pudiera saltar por los aires lo que hasta entonces se entendía como la arquitectura política derivada del Evangelio. Se trataba, sobre todo, de dar una salida a un atolladero: el que había generado el novedoso escenario creado por la irrupción de la revolución y su secularización del poder y de la sociedad, situación en la que desde 1789 embarrancaban los católicos, ante la insuficiencia de las inercias doctrinarias en las que había transitado el final del Antiguo Régimen.
Antes de que Pío IX condenara las pretensiones del catolicismo liberal, aquel mismo año, desde la oficiosa La Civiltà Cattolica, el animoso padre Curci acuñó un binomio hermenéutico que iba a hacer relativa fortuna: el de la «tesis» y la «hipótesis» en materia de doctrina política.
Según la explicación del jesuita, la «tesis», inalterable norte de la acción social católica, era la ideal sumisión de la vida política a las exigencias morales del Evangelio y de la ley natural. La «hipótesis» se refería a la adaptación a las variables circunstancias históricas y consiguientemente a la aceptación condicionada de la «revolución» liberal. Esta ingeniosa fórmula le permitía a Curci condenar las libertades modernas (el relativismo liberal), «en razón de tesis, es decir, en cuanto principios universales referidos a la naturaleza humana en sí misma y al ordenamiento divino», y al mismo tiempo admitir que éstas pueden ser legítimas –se puede incluso amarlas y defenderlas, haciendo una buena obra al usar de ellas– en tanto que «hipótesis» o «procedimientos adaptados a las particulares condiciones de determinados pueblos».
La solución «tesis/hipótesis», que en principio no satisfizo a los partidarios de la «tesis», se impuso porque brindaba una salida –aparente– para el aprieto que planteaba la secularización del poder político y, tras su entusiasta aceptación por unos y tácita por los otros, acabó siendo considerada por casi todos como un talismán. Como tantas otras veces, inadvertidamente esta doctrina recibió el marchamo de «clásica» o, lo que venía a ser lo mismo, de incuestionable, con lo que aparentemente se había conseguido no sólo encarrilar las audacias de la escuela de Lamennais, sino sobre todo calmar la sensación de superación por los acontecimientos, de rebasamiento y marginación a manos de la historia, en la que estaba sumido el pensamiento católico ante el desconcertante cambio de contexto social posterior a la caída de los regímenes absolutistas.
Sin embargo, la fórmula no sólo no era satisfactoria, sino que al fin no ha servido más que para prolongar la confusión que en materia política aflige a los católicos desde la fracturación de la cristiandad y la imposición de la también ficticia solución del cuius regio eius religio[6].
Desde un primer momento, el binario «tesis/hipótesis» sirvió para justificar que los católicos se dividiesen entre los partidarios de «la tesis» y los partidarios de «la hipótesis». «Los doctrinarios –dice Jean Tonneau– se emocionan más con la verdad de la tesis y sólo aceptan a regañadientes, como expediente provisional o como último recurso, las exigencias de la hipótesis. Los políticos[7] tienen la tentación de celebrar la tesis con palabras vanas y platónicas para instalarse prácticamente en la hipótesis»[8].
La insuficiencia de esta distinción es clara, pues «permanece completamente ajena a las condiciones objetivas de la acción. Se contenta con señalar que no siempre hacemos lo que quisiéramos, que hay que tener en cuenta las circunstancias. Observación exacta pero completamente genérica y banal. No aporta ninguna luz constructiva en el momento de actuar. Todo lo más, provee de una excusa comodín para aquel que ha salido como ha podido de una situación comprometida»[9].
Como bien señala Tonneau, el binomio «tesis/hipótesis» prestó ciertos servicios, de un modo más bien provisional, pero no sirvió para aportar una explicación objetiva y real al problema de fondo de la dirección y sostenimiento de la acción política católica en concreto. Fue, más bien, como señalaba más arriba, un expediente para encubrir la incapacidad intelectual colectiva de generaciones de católicos bajo el manto de una obviedad perogrullesca. En el momento en que fue implícitamente desautorizada, o sencillamente arrumbada, el balance de su efecto puede considerarse negativo. Sirvió para arrojar más oscuridad al problema político y no para favorecer la maduración de las inteligencias ni de las voluntades: maduración y afinamiento moral necesario para encarar eficazmente y con seguridad nuevas circunstancias.
La raíz de la insuficiencia e ineptitud (y por ello, en cuanto utilizada como respuesta para un problema completamente ajeno, su perversidad) de este binomio está en que enfrenta dos enfoques especulativos basados en principios heterogéneos entre sí, en lugar de plantear correctamente el problema entre el fin y los medios proporcionados a ese fin (ea quae sunt ad finem). El binomio «tesis/hipótesis» es un sucedáneo que enfrenta lo que no está opuesto (pues la tesis sólo puede verificarse en las diversas hipótesis) sin alcanzar la realidad de la acción.
Si se hubiera querido ofrecer un binomio útil para la comprensión o esclarecimiento del problema político, se hubiera debido recurrir al binomio «verdad especulativa sobre el orden político» (filosofía social) / «verdad práctica» (decisión prudente en cada momento de la historia). Un binomio tal no esconde ninguna contradicción interna. No existe pugna entre la verdad política especulativa y la verdad política práctica, sino tensión ética, complementariedad y exigencia mutuas. Este otro esquema se endereza a la formación del juicio concreto, histórico de verdad política. Sin la primera parte de este nuevo binomio, la segunda naufraga en empirismo; sin la segunda, la primera, intacta su veracidad propia, significa un fracaso vital insuperable (cuanto más exacta sea esa verdad más acusadora de la frustración en la tarea y en la exigencia de alcanzar el bien más humano). Toda la ciencia política no es capaz de aproximar ni un milímetro a los hombres hacia su perfeccionamiento moral y político. Pero todo el ímpetu de las muchedumbres no es capaz de decidir correctamente ni de imperar lo debido sin el hábito intelectual rectificado y la experiencia acumulada.
En el fondo de la encrucijada histórica en la que tuvo vigencia el inadecuado criterio de «tesis/hipótesis» latía una confusión antecedente. Muchas de las mentes católicas pensaban que el gran reto era comprender qué actitud debían adoptar los católicos ante el nuevo escenario secularizado post-revolucionario, en un momento en que todavía pervivían restos, no exentos de músculo, del llamado Antiguo Régimen, de facto desaparecido desde hacía más de tres cuartos de siglo. La ilusión era plantear «la cuestión del momento» en términos de enfrentamiento dual entre fórmulas: o bien buscar una restauración, al modo de la auspiciada por la «Santa Alianza», luchando frontalmente contra la revolución (De Maistre, De Bonald y todo el pensamiento «contrarrevolucionario») o bien asimilar que aquel mundo «ya no volvería» y que de lo que se trataba era de aceptar el marco político creado por la Revolución y su concepción, evitando sus abusos e intentando buscar espacios de libertad para la Iglesia (l’Avenir y todo el catolicismo liberal).
La confusión yacía en la admisión implícita de que el referente de la acción política era, no sólo la Revolución sino también el Antiguo Régimen cristalizado tal como se conservaba en la memoria. Para la gran mayoría decir «tesis» equivalía más o menos conscientemente a pensar en el régimen de Luis XVI, elevándolo así a la categoría de «norma», pasando por alto no sólo los patentes defectos de aquella concreción histórica, sino la continua adaptación que la monarquía francesa –como cualquier otro régimen– había experimentado a lo largo del tiempo. Aquella confrontación creaba un mito que servía para eludir la penosa constatación de la falta de organización de las masas católicas, que carecían de la más elemental formación doctrinal en política (aunque en muchos casos, como en España, son las masas católicas las que al menos conservan un habitus político que da impulso y cohesión al más admirable esfuerzo de respuesta prudencial política en la época contemporánea: el carlismo), carencia que alcanzaba también a sus jefes políticos. El lugar de la prudencia política era ocupado por un mito separado de la realidad. La condición mítica de la política doctrinaria contrarrevolucionaria proporcionaba una experiencia vicaria de la política y alimentaba el espejismo de que realmente se plantaba cara a la revolución, pero en ningún caso satisfacía las exigencias morales e intelectuales de una vida realmente política.
¿En qué se traduce actualmente una política de tesis? En ceñir, ante el desorden que padecemos, nuestra tarea política a la conservación y transmisión familiar de un conjunto de principios doctrinales políticos inalterables. Creo, sin embargo, que una profunda reflexión sobre el significado de la politicidad de la naturaleza humana nos abocaría a derroteros diversos. No se trata ni de hacer retórica sobre una eficacia hoy inverosímil, ni de ceder a un pragmatismo agnóstico fascinado por la idea de poder. En las circunstancias actuales, mucho más sombrías de lo que habitualmente se tiene presente, el apartamiento de las masas de la fe y de la moral católicas es tan radical y el envilecimiento de las inteligencias tan universal que no es hora de estrategias encaminadas a la próxima gestión del poder político. Pero esa constatación no agota el ámbito de lo práctico.
De un lado, la reflexión sobre los principios políticos está lejos de presentarnos un edificio acabado, cuyos planos podamos custodiar plegados, con independencia de su realización actual, a la espera de tiempos mejores. La realidad es que la decadencia teológica, filosófica y moral de la modernidad ha ocasionado, sin embargo, que la llamada filosofía social haya adquirido una fisonomía propia, precisamente en esta época infeliz. Y la filosofía social está lejos de poder presentar todavía un desarrollo maduro, por lo que queda abierto todo un horizonte de estudio, de reflexión, de afinamiento de múltiples aspectos ligados al extremo más contingente de la filosofía social. Podemos decir que esta disciplina colinda por un lado con la filosofía de la naturaleza y por el otro, con la virtud de la prudencia. Hasta ahora, como es lógico, los desarrollos más salientes se centran en los principios inmutables. Es decir, en la parte más próxima a la filosofía de la naturaleza. Queda todo un mundo de desarrollos enfocados a las condiciones de la adquisición de la verdad práctica específicamente política en los pueblos, a su recuperación, a su pedagogía, a la convivencia en tiempos de transición o de declive. Es decir, el desarrollo de la parte más práctica, plástica y propedéutica, enderezada a la rectificación de los apetitos y al descubrimiento y la formación de la virtud de la prudencia política. Tampoco en este terreno es posible, pues, enterrar nuestro «talento doctrinal», a la espera de tiempos mejores, cuando regrese el dueño. Primero, porque ese «talento» no es algo acabado (requiere de continuas actualizaciones y desarrollos) y, después, por la ley general evangélica que, de existir concluido, prohibiría semejante conducta.
Pero hay más tareas pendientes para este tiempo oscuro. Pensemos que una «política de tesis» que todo lo fiara a la potencia germinal de un pretendido depósito doctrinal acabado y a buen recaudo conlleva, además, el desistimiento de la urgencia personal por lograr la virtud de la justicia legal y –en cuanto sea posible en estas circunstancias– la adquisición de la prudencia política. La «política de tesis» propende a pensar que el gobernante, él solo, es causa eficiente del bien común. Por lo tanto, en ausencia de gobernante recto, los ciudadanos –mera potencia, según esa visión– no pueden adquirir otra virtud intelectual ni práctica que en alguna medida les haga progresar su propia vida en común fuera anhelar la venida del gobernante. La virtud de los hombres en esa tesitura quedaría limitaría al ámbito de lo privado, pues en el público no cabría más que esa famosa «custodia doctrinal» y, llegado el momento, la toma del poder. Lo cierto es que nuestra naturaleza social no queda suspendida en tiempos de desorden político y nuestra obligación de formalizar, en la medida de lo posible, nuestros actos para que no se confinen al exclusivo ámbito de lo privado, no decae en ningún momento. La realización de esa inclinación social sólo se puede satisfacer, aunque sea parcial, fragmentariamente, en la invención de la verdad práctica posible y en la ordenación íntima y externa al bien de la ciudad, o sea, en la vida virtuosa política, para lo cual es inexcusable un aprendizaje personal despacioso y trabajoso.
La filosofía social y, claro está, la prudencia política, son, pues, «saberes de la salud política» desde el punto de vista de la causa final, pero tienen que ser también «saberes del tránsito posible desde el desorden social hasta la salud política» y también «saberes para tiempos políticos insalubres». Como los nuestros.
5. Recapitulando
Constatada la falta de condiciones próximas necesarias para una vecina realización de una societas christiana, e igualmente repasadas algunas de las dificultades propias del pensamiento político cristiano en la actualidad, creo necesario señalar dos planos problemáticos presentes para cualquier concepción de una respublica christiana.
El primero es el plano epistemológico. Como cristianos tenemos un a priori inalterable: «Cualesquiera que sean las consecuencias de la Revelación en cuanto a explicación y exigencia para el orden político, en ellas no hay nada de negociable y eso, tanto en sentido ideal-absoluto de los principios (reditus), como a lo que hace a las consecuencias de método o práctico-contingentes (in fieri)». El desarrollo de esta premisa nos abre un problema de orden epistemológico, el de discernir y profundizar en el conocimiento de estas consecuencias (lo cual nos ha de llevar a un poder «ir más lejos» de lo que hasta ahora hemos aceptado como «deducciones» del depósito evangélico) y reflexionar sobre cómo es posible conjugar el polo profético con el polo de las afinidades electivas en el que, de facto, se mueven los pueblos y que constituye una suerte de dinamismo interior de sus avances y retrocesos colectivos. Se trata de tener unidos los dos extremos de un discurso ineludible: el de una verdad conocida (por nosotros), en parte por vía sobrenatural y en parte por reflexión racional, y el de la constitutiva y peculiar libertad interna de los pueblos a la hora de gobernarse, de determinar el distintivo amor que comparten sus integrantes. A fin de cuentas, no solemos reparar demasiado en que las ciudades y los reinos no han sido diseñados previamente sobre escritorios, sino que su génesis y su desarrollo son debidos a una misteriosa acumulación de factores que hacen mucho más difícil (y más apasionante) cualquier mirada de piedad patria que la mera narratio ficta (que nos hable de un Túbal Caín que antecedentemente concibe en su mente la ciudad y sólo después la funda con actos de dominio, delimitando con su institución las líneas inalterables de su identidad futura).
España, las Españas, no escapan a esa problematicidad ni a esa complejidad, a ese discurrir de afinidades electivas que un ideal de política cristiana ha pugnado por encauzar: pero lejos han estado las claridades de posicionarse netamente a un lado y al otro. Ni la evolución de los pueblos ni el discernimiento (problema epistemológico) de cuáles eran esas exigencias y cuál su propedéutica, han sido un espejo de claridad. Pensemos, sin ir más lejos en el uso que de las bulas Inter cœtera hicieron los monarcas castellanos para la conquista de América y cómo un Francisco de Vitoria y un Soto, más incluso (por qué no decirlo) que un Las Casas (que aceptó la potestad del Papa como transmisor de jurisdicción política), demostraron que la cuestión de los justos títulos era mucho más confusa que una lectura in recto, falsamente ingenua, de las licencias pontificias (pero para entonces, ya habían operado nuevas causalidades morales y políticas en aquella historia). Lo mismo pensemos en la oscilante invocación de las bulas de Julio II como legitimación de la conquista de Navarra (patata caliente que pasa, irresuelta, de testamento regio en testamento regio, hasta Felipe III). En ambos casos, la intervención de una causalidad histórico-política, sobrevenida, de orden completamente diferente a la física, permite la integración –siempre problemática, parcialmente utópica– de unos pueblos dentro de un proyecto político que, concebido de forma ahistórica y esencialista, resultaría imposible y quimérico.
Si estos factores han jugado siempre un papel determinante en la concreción política de los pueblos, en el mundo contemporáneo es ineludible tener en cuenta, además, el alejamiento moral e intelectual de los pueblos respecto del cristianismo junto con otro fenómeno desconocido hasta hace menos de ciento cincuenta años: el grado de alfabetización quasi-universal y su influencia todavía por estudiar desde una perspectiva de política cristiana en la participación y en la obediencia social. Todos estos factores nos hacen ver la inadecuación de ciertos enfoques del bien común predominantemente metafísicos, no infrecuentes en medios católicos.
Pero el segundo de los planos problemáticos es el directivo, el propedéutico, el pedagógico. El mero estudio del ideal político de la Respublica christiana no es, por sí solo, una acción política. El conocimiento de la historia de la política cristiana, tampoco. Es necesario ampliar el horizonte de nuestras preocupaciones intelectuales (dirigiéndolas, focalizándolas, a las sociedades e individuos realmente existentes) y llegando hasta la transición práctica de la adquisición de hábitos operativos proporcionados, adaptados a estas circunstancias. Se trata de un desarrollo nuevo de la prudencia política (no de la regnativa), que se dirige a entrar efectivamente en contacto con los conciudadanos tal como son y no tal como los soñamos. La omisión de esta propedéutica posible no sólo significa, como ya hemos visto, el incumplimiento de nuestros deberes prácticos en materia política, sino que por una inexorable ley, también comporta la desorganización interna del ideario político. El descuido, en fin, de esta determinación por la pedagogía política en las circunstancias que son, nos convertirá, además, en ocultadores de la verdad debida a nuestros paisanos, en obstaculizadores adicionales del tortuoso camino de nuestros pueblos hacia la luz.
[1] Esta enumeración no recoge otros sentidos, quizás más específicos, pero que nos sitúan en contextos interpretativos totalmente equívocos, como el adoptado por el humanista Lipsius. Para él la Respublica christiana es un concepto alternativo al de Imperio o monarchia universales y está referido a un orden internacional o paradigma compartido, de tipo racionalista y confederal, que sirve de referencia común para los Estados integrantes del occidente cristiano. («The idea of respublica christiana was developed as an alternative to the Christian conception of universal empire [...] The creation of the notion of respublica christiana is also the result of a break with the medieval notion of empire. As we saw with the thought of Lipsius, respublica replaces empire» (João MARQUES DE ALMEIDA, The peace of Westphalia and the idea of Respublica christiana, Instituto Português de Relações Internacionais, recurso electrónico http://195.23.110.38/investigadores/artigo.php?idi=5&ida=29). Marques de Almeida insiste en que en la concepción humanista de la Respublica christiana hay dos ejes fundamentales: el secularismo racionalista (oposición a un orden político católico) y el principio confederal. Por otro lado, una de las principales consecuencias de este uso de la locución era la condenación de cualquier guerra entre «príncipes cristianos» como «guerra civil», la peor de las tachas para los juristas romanos. Se advierte que estamos ante un horizonte completamente diverso.
[2] AGUSTÍN DE HIPONA, De civitate Dei, lib. XIX, cap. XXIII.
[3] AGUSTÍN DE HIPONA, De civitate Dei, lib. XIX, cap. XXIV.
[4] «Tratándose de cosas indeterminadas, la ley debe permanecer indeterminada como ellas, como la regla de plomo de que se sirven en la arquitectura de Lesbos; la cual, como es sabido, se amolda y se acomoda a la forma de la piedra que mide y no queda rígida» (ARISTÓTELES, Ética nicomaquea, Libro V, cap. X, de la equidad).
[5] En lo sustancial, el epígrafe que sigue está compuesto de amplios extractos de un artículo mío publicado por la revista argentina Custodia, titulado «De la política de tesis a la prudencia política».
[6] Máxima que no erige la religión del rey (rex) sino la del territorio (regio) como criterio de pacificación político-religiosa. Precisamente el rex había de seguir la religión de la territorio, al mismo modo que los ciudadanos, como ilustra el caso de «le bon roi Henri» y su infamante «Paris vaut bien une messe», con el que aplicaba ya el inicuo consejo años antes de «la Paz de Westfalia».
[7] Cursiva mía, por el sentido reductivo de ambas palabras, en este contexto.
[8] Jean TONNEAU, «Une leçon de prudence politique», La Vie Intellectuelle (París), vol. XXV (1954), pág. 13-14.
[9] Jean TONNEAU, loc. cit. pág. 14.
