Índice de contenidos
Número 527-528
- Presentación
-
Cuaderno
-
El problema de la res publica christiana
-
El catolicismo político francés entre tradición y modernidad
-
Italia y cuestión católica. El caso singular de la Península Itálica
-
Catolicismo político tradicional, liberalismo, socialismo y radicalismo en la España contemporánea
-
El problema político de los católicos hispanoamericanos. Hispanidad y res publica christiana
-
La cuestión de la res publica christiana en las doctrinas «católicas» postconciliares
-
Conclusión
-
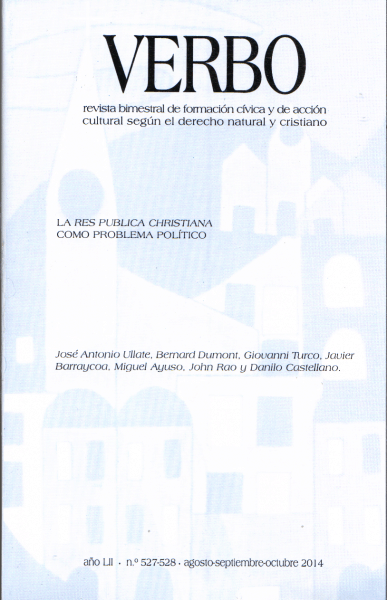
La cuestión de la res publica christiana en las doctrinas «católicas» postconciliares
CUADERNO: LA RES PUBLICA CHRISTIANA COMO PROBLEMA POLÍTICO
1. Introducción
Nunca en la historia de la Cristiandad se ha escuchado tanta efusión retórica sobre los brillantes progresos en la comprensión que la Iglesia tiene de su propia naturaleza y de su correcta relación con el mundo como desde los días del Concilio Vaticano II. Pero un hombre de Fe y Razón que mire más allá de esa retórica de avances fabulosos tropieza con una tríada de problemas que desvelan una realidad contemporánea cualquier cosa menos brillante: 1) la transformación de la Iglesia en juguete de facciones enconadas; 2) su abandono de todo esfuerzo específicamente católico por influir tanto sobre la sociedad en general como sobre el Estado en particular; y 3) la aparente desaparición de todo sentido de «sociedad» y de «bien común» que pudiese, como en el pasado, ser utilizado como «semilla del Logos» natural susceptible de ser bautizada para construir una verdadera res publica christiana. Más que una evolución positiva, los católicos que respetan la Fe y la Razón lo que ven es una moderna regresión a un ambiente intelectual y práctico que no se abre ni al mensaje de Cristo ni al de Solón el Legislador, un «mundo feliz» donde a los creyentes los dirige «una Iglesia caprichosa subordinada a una sociedad caprichosa».
2. La influencia de John Courtney Murray, S.J.
La justicia exige que empecemos nuestro estudio de este retorno contemporáneo a la caverna de Platón considerando literalmente los alegatos de quienes defienden el «progreso doctrinal» moderno: es decir, como circunspectos juicios de hombres que llevan el bien de la Iglesia en el corazón. No hay argumentos que admitan mejor esa amable aproximación que los de John Courtney Murray, S.J. (1904-1967), peritus del cardenal arzobispo de Nueva York, Francis Joseph Spellman, y cuya influencia en la declaración final sobre libertad religiosa, Dignitatis humanae, fue enorme. Es fundamental conocer la posición de Murray, porque combina serias reflexiones de un hombre de fe con discutibles juicios históricos que él mismo era consciente de que podían (y, según algunas lecturas progresistas, debían) producir mayores convulsiones en el futuro[1].
Según Murray, una comprensión completa del extraordinario desarrollo de la Doctrina Social Católica que surgía del Concilio exigía el estudio como una unidad de Dignitatis humanae y la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et spes. Aducía que el avance que representan in toto tiene un doble carácter: 1) una transformación en la conciencia de la Iglesia sobre cómo relacionarse con el mundo que fortalece incalculablemente su añeja lucha para restaurar todas las cosas en Cristo; y 2) una fundamentación más amplia y eficaz de esa conciencia evangélica en una eclesiología mucho más sólida que la anterior.
Básicamente, la tesis de Murray consiste en lo siguiente. La Tradición Católica reconoce claramente que la misión de la Iglesia es la salvación de personas humanas individuales dotadas de razón y libre albedrío. Enseña que estas personas individuales caminan hacia su fin sobrenatural por medio de un mundo natural cuyas abundantes riquezas se canalizan para uso de los hombres a través de un orden social complejo, a saber: una sociedad compuesta de muchas sociedades diferentes, una de las cuales es el Estado. A causa de las limitaciones intrínsecas de la naturaleza, y también del pecado original y sus consecuencias, las sociedades en las que los individuos progresan y se perfeccionan necesitan las enseñanzas y la gracia que ofrece la Iglesia (el Cuerpo de Cristo) para comprender y cumplir eficazmente su objeto.
Por desgracia, la Iglesia, en la práctica, ha modelado su aproximación a la compleja sociedad de sociedades que forma el conjunto persona individual-orden social sólo a través de su relación con el Estado. La Iglesia busca así lazos espirituales y jurídicos con las autoridades políticas públicas que determinen cómo y en qué condiciones puede acercarse al resto de la sociedad. Esto ha resultado habitualmente en su complicidad con las fuerzas políticas de la autoridad al servicio de los objetivos de esta última: limitados, torcidos y en ocasiones abiertamente anticatólicos. Aunque concebida para conducir los problemas del resto de la sociedad –como se desprende de las admirables encíclicas de León XIII–, en la práctica la restauración de todas las cosas en Cristo acabó siendo tratada como una especie de actividad «de segunda clase»; una mera «extensión» de su tarea sacramental básica, más que un orden en marcha que surge lógicamente del significado de la Encarnación aplicado por igual a todos los creyentes, clérigos o laicos.
Históricamente, por tanto, la Iglesia se ha fundado a sí misma en la curiosa posición de ser a la vez politizada (en cuanto aliada de Estados que con frecuencia la utilizan como tapadera para sus proyectos terrenales) y no lo bastante política (por su rechazo a la necesidad innata de todos los miembros de la comunidad cristiana de ser completamente libres para servir al Mundo Encarnado y transformar a imagen de Cristo la entera y rica Creación social). Murray estaba convencido de que este arreglo sacralizaba inaceptablemente el Estado a expensas de desacralizar la Iglesia y el resto de la sociedad. Estaba convencido de que –por decirlo así– producía un cardenal Richelieu tras otro (dispuestos a trabajar ante todo por la gloria de su nación, fuesen cuales fuesen las nefastas consecuencias para la causa católica en general), pero no suficientes hombres como San Vicente de Paúl y sus dévot [devotos] en Francia, ardientes de celo por utilizar las armas espirituales para combatir el mal en todos los aspectos de la vida[2].
Detengámonos por un momento para advertir que esta opinión guarda en muchos aspectos un exacto paralelismo con la del gran teólogo protestante del siglo XX, Karl Barth (1886-1968)[3]. Barth, horrorizado por la complacencia de las denominaciones religiosas siguiendo acríticamente a sus diversos gobiernos hasta la carnicería de la Primera Guerra Mundial, atribuía sus servilismos a la misma tradición que atacaba Murray: una unidad entre Iglesia y Estado que politizaba la religión y aplastaba la verdadera misión sobrenatural de la Iglesia de juzgar el mundo. El salto de Barth hasta combatir a los nazis, después de haber huido del politizado mundo religioso en la década de 1910, no era en modo alguno contradictorio: reflejaba su idea de una perspectiva independiente y basada en «Dios lo primero», de la cual debía surgir el inevitable impacto social y político del cristiano. Incluso era lógico el rechazo de Barth a luchar contra los comunistas después de 1945. Él creía que unirse a la «cruzada» anticomunista le convertiría en un instrumento político de un «mundo libre» cuyo secularismo planteaba a largo plazo mayores peligros para la misión sobrenatural transformadora del cristianismo. Irónicamente, era justo a esa experiencia política americana, directriz ideológica del anticomunismo del «mundo libre» (del que Barth desconfiaba tanto), a la que apelaba Murray como auténtico modelo garante de la libertad de la Iglesia para realizar su misión social más vasta y espiritualmente arraigada.
3. Los orígenes del pluralismo norteamericano
Murray argüía –al menos para empezar– que su juicio se basaba en la simple observación histórica y sociológica. América, a causa de las oleadas de inmigración (cada vez más diversificadas) que alcanzaban sus costas, se había convertido en patria de numerosas fes y culturas: una «sociedad pluralista». Una aplicación de la evolución política heredada de la Inglaterra de la Revolución Gloriosa a sus peculiares circunstancias pluralistas había conducido a América a comprender que el deber primario (e impuesto por Dios) del Estado, de preservar la paz social y la tranquilidad, exigía que el gobierno abandonase la alianza o la interferencia positiva con las numerosas denominaciones religiosas que competían por la fe de su población. Dejaba libertad a todas para perseguir con independencia su crecimiento y objetivos. Mediante esta generalizada retirada gubernamental, a la Iglesia católica se le había dado la oportunidad de comprometer (y potencialmente cristianizar) todo el orden social, al que por fin tenía ahora acceso directo. Sí, es cierto: lo mismo podía también decirse de otras denominaciones; pero el catolicismo era lo bastante fuerte para enfrentarse a ellas y derrotarlas con sus propios medios.
Y cualquiera con ojos para ver podía juzgar por sí mismo los resultados. La Iglesia no sólo había prosperado y crecido en el contexto norteamericano, sino que lo había hecho sin las inquinas y las matanzas que habían caracterizado en el pasado su lucha por la supervivencia, tanto en alianza con el Estado como en abierta oposición a él. La conclusión era que los católicos estaban moralmente obligados a mantener un sistema que tan claramente permitía al Estado, a la Iglesia y al resto de las complejas corporaciones sociales desempeñar sus diferentes y específicas misiones de forma tan pacífica y correcta.
Muchos factores contribuyeron a difundir el prestigio del sistema pluralista norteamericano en el mundo posterior a 1945: el agotamiento de Europa, que cuestionaba los peligros de todo rigor ideológico (incluido el de la Ilustración antirreligiosa) después de dos guerras mundiales y una carnicería genocida; la admiración, en contraste, por la estabilidad, el poder y la opulencia de los Estados Unidos; e, inevitablemente, la comparación entre los fracasos eclesiásticos en el Viejo Mundo y el éxito de la Iglesia al otro lado del Atlántico. Prestigiosos intelectuales como Jacques Maritain, personalmente bien familiarizado con la situación en Estados Unidos, extrajeron abiertamente las consecuencias de las «enseñanzas» de Norteamérica para instruir a la totalidad del mundo católico. Haciendo referencia a esos «signos de los tiempos» (que apuntaban a un debilitamiento de la hostilidad contra la Iglesia del mundo liberal, antes antagonista pero ya domesticado, y al reconocimiento de la necesidad de un frente común antitotalitario común compuesto por todos los partidarios de un sentido de la «dignidad humana» arraigado, históricamente, en la enseñanza cristiana), hombres como Maritain trabajaron para la creación práctica de un entorno pluralista universal. Fomentaron la impresión de que el mundo estaba ansiando a Cristo sin darse cuenta de ello; de que, bajo un régimen pluralista, los hombres podrían finalmente abrir sus brazos por completo a la Iglesia, sabedores de que los estaban abriendo a la Fe como algo opuesto al interés político, a Jesús más que a Constantino. De ahí la llamada a una nueva gaudium [alegría] y a una nueva spes [esperanza].
Empecemos nuestro análisis de los argumentos de Murray admitiendo que algunos aspectos de su crítica al pasado católico son demasiado acertados, empezando por la cuestión de la eclesiología, esto es, la teología sobre la Iglesia y su «constitución». Desde una perspectiva eclesiológica, la familia católica ha pecado históricamente de cierto ingenuo infantilismo. Esto no es particularmente sorprendente, y el tema intimida en toda su abarcadora complejidad. Más aún, circunstancias históricas de diversos tipos han impedido, como ángeles con espadas flamígeras, un tratamiento completo y apropiado de la idea de la Iglesia en cuanto tal. Por tanto, el progreso real en la eclesiología y en la comprensión de las complejidades del orden social que puede verse en la obra de algunos de los teólogos escolásticos del siglo XIII fue ahogada, y luego casi enterrada viva, por desprestigio del mundo intelectual a consecuencia de las amargas batallas entre realistas filosóficos y nominalistas. La consecuencia fue que cuando los heréticos escritos de eclesiología de Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua presentaron la visión de una Iglesia-Imperio donde lo sagrado era engullido por la esfera secular, la respuesta de un papado obsesionado, también él, con los asuntos de la política temporal demostró ser dolorosamente deficiente, y dominada por argumentos legalistas canónicos tan anti-intelectuales como los de sus oponentes.
Sólo una renovada –pero también lenta y azarosa– «subida al Monte Carmelo» trabajaba en reunir de nuevo todos los elementos necesarios para comprender la «constitución» de la Iglesia y su relación con el mundo. Trento quiso enfrentarse a estas cuestiones, pero no pudo ser porque las complicaciones teológicas de la relación papa-obispos y las exigencias de los Estados, celosos de las prerrogativas religiosas ganadas a finales de la Edad Media, amenazaban con hacer naufragar el Concilio entero. Tras ulteriores contratiempos causados por la Ilustración, el movimiento de renacimiento católico del siglo XIX fue finalmente capaz de estimular nuevos avances. Pero también aquí una mezcla de confusión intelectual y presiones políticas internacionales impidieron al Concilio Vaticano I completar el trabajo sobre esa exhaustiva «constitución de la Iglesia» y la discusión de su misión en el mundo prevista en un principio.
En segundo lugar, aunque en la historia de la Iglesia romana abundan los esfuerzos por contactar con las numerosas comunidades que forman a personas con el fin de «restaurarlo todo en Cristo», admitamos también la idea de que ha tendido a centrarse en los aspectos exteriores de su relación con el Estado. No es difícil entender por qué. El Estado era anterior a ella en el tiempo, más poderoso que ella, y respetado por ella como una institución querida por Dios. La Reforma, en su ataque frontal a la Iglesia y en su aterrorizada búsqueda de protección ante las consiguientes convulsiones sociales, fortaleció aún más la posición del Estado. La Ilustración pidió la ayuda gubernamental para luchar contra la influencia de las religiones organizadas en la vida diaria, así como la de los grupos sociales subsidiarios «irracionales» y «tiránicos» que obstaculizaban el «progreso», y continuó alimentando el potencial totalitario del Estado. Intentar «puentear» al Estado para acercarse a un orden social que chocaba ya con la Iglesia habría evidenciado, en el mejor de los casos, un wishful thinking [pensamiento desiderativo], y en el peor, un autoengaño destructivo.
Esto ya era bastante complicado cuando el poder residía en manos de autoridades tradicionalmente vinculadas a la idea de un orden cristiano internacional. Pero fue aún más problemático cuando los numerosos brotes de la Ilustración naturalista intentaron controlar el creciente poder del Estado secular y nacional. Precisamente porque todos estos brotes podían apelar a un aspecto torcido u otro del pasado católico europeo de donde habían emergido confusamente, cualquier facción (liberal, demócrata, nacionalista, socialista o bonapartista) que buscase la ayuda católica podía encontrar algún aspecto del mensaje de la Iglesia que su partido pareciese promover y que sus enemigos ignoraban. Y, como los monarcas en el pasado, las facciones partidistas de tiempos más recientes podían presionar para el reconocimiento católico público de su misión «divina».
Finalmente, no se puede negar que el clero (el cual, además de ser la fuerza con autoridad dada por Dios sobre el Cuerpo Místico de Cristo, también representa un «interés de grupo» humano, excesivamente dispuesto a ver la relación de la Iglesia con el Estado bajo el punto de vista de sus limitados y particulares intereses) había demostrado a menudo que estaba dispuesto a abandonar una tarea más amplia de cristianización con tal de no causar problemas a los poderes de hecho, a cambio de la seguridad de llevar a cabo su actividad sacramental básica.
Sin embargo, el clero se ha dividido sobre la forma de conseguir ese «apaño». Los asuntos italianos han arrastrado a menudo al Papado y a la Curia romana a buscar la seguridad en formas que entran en conflicto con los episcopados nacionales, cimentando así alianzas con sus «sagrados» Estados locales. Y aunque en el mundo moderno el bajo clero, irritado por la complicidad de sus obispos con las autoridades gubernamentales locales, asumió el peso de la causa cristianizadora más amplia, se hizo normalmente al precio o bien de alabar con exageración todas las decisiones papales en esa esfera, o bien uniéndose a uno u otro «partido» naturalista feliz de legitimar sus actividades a los ojos de los creyentes mediante la presencia de sacerdotes en sus filas. En todo caso, dada la propensión de las viejas monarquías a construir alianzas con las fuerzas de la Ilustración moderada, y dada también la atmósfera de pánico creada por los «partidos de orden» ante la Amenaza Roja, tanto los episcopados nacionales como el Papado se movieron generalmente en la dirección de sellar la paz –bendiciéndolo– con el Estado monárquico liberal y con cualesquiera otros aliados con los que creyó que debía hacerlo para huir de desafíos más radicales. En resumen: el orden social se sacrificó para asegurar la intangibilidad del «entramado» sacramental bajo dominio clerical.
Murray argumentaba que la solución pluralista, al liberar a la Iglesia de toda implicación directa con el Estado, la liberaba de todas esas restricciones absolutamente inaceptables que la unión del Trono y el Altar había añadido a su capacidad para cristianizar todo el orden social. Recluido el secularismo del muy limitado Estado angloamericano a su propia y estrecha esfera –donde no podía perjudicar ni a la religión, ni la sociedad ni el desarrollo de la persona humana–, la Iglesia salía ahora a conquistar el mundo bajo la única insignia de la dignidad del hombre. No debía temer hacerlo así, porque había sido la primera en dar a luz tal concepto. La explicación pontificia de su significado en el pasado reciente demostraba su convicción de que comprendía mejor que nadie lo que había que desarrollar y perfeccionar. Y armada con una mejor eclesiología, que subraya la responsabilidad de todos y cada uno de sus hijos en el empeño evangélico, confiaba en que su oferta al mundo le aportase una superioridad histórica y racional, y respaldada por la gracia en un diálogo libre cuyas fructíferas consecuencias ningún concordato o Iglesia establecida podía aspirar a igualar.
4. Los dos riesgos del pluralismo
Por muy esperanzador y filotradicional que el pronóstico de Murray puede haber sonado a muchos, por desgracia escondía dos grandes peligros que condujeron a un postconcilio dominado por enseñanzas y acciones totalmente destructivas de cualquier sentido del orden social, cristiano o no cristiano. El primero fue el hecho de que apuntarse al sistema pluralista americano ataba a la Iglesia a un nuevo lastre político y social equipado con el tictac de una bomba de relojería anticatólica. El segundo era que este compromiso con el pluralismo facilitaba el progreso a ese movimiento personalista europeo policefálico que en el Concilio fue incluso más influyente que cuanto viniese de la experiencia norteamericana, y que ofrecía una visión alternativa y más claramente subversiva del futuro católico. Exploremos ambos peligros en su tarea común de hacer desaparecer la Fe, la Iglesia y la Razón de toda discusión sobre el Estado y la sociedad.
5. El sometimiento a la ideología de los poderosos: americanismo y padres fundadores
El mismo Murray sabía que el éxito del sistema pluralista dependía realmente de no ser en realidad tan pluralista, puesto que exigía un consenso moral «sobre las verdades racionales y los preceptos morales que rigen la estructura del Estado constitucional, así como concretar la sustancia del bien común y determinar los límites del orden público»[4]. América mantuvo ese consenso, al menos durante un tiempo, por una serie de factores, entre ellos la poderosa influencia de la inercia humana normal y la presencia de instituciones tradicionales como la Iglesia Católica que servían de contrapunto militante a las ideas lógicas y a los comportamientos prácticos que trabajaban para romper toda unidad racional y moral.
La evolución destructiva procedente de esas ideas y ese comportamiento tenía sus raíces en el protestantismo, desarrollado en conjunción con la denominada Ilustración moderada y su respuesta al perturbador conflicto religioso, y enseñado de forma más completa y certera desde los tiempos de la Revolución Gloriosa por hombres como John Locke y sus discípulos americanos. Basándose en la persona humana como un ser aislado y atomístico definido por sus numerosos deseos materiales, trabajaban prioritariamente para construir una sociedad afín a la libertad de los propietarios individuales... y de los teóricos que defendían sus intereses. Construir una sociedad afín a los propietarios exigía un debilitamiento de las autoridades coercitivas peligrosas para ambos intereses en cuestión.
En el siglo XVII, estas autoridades eran las fuerzas religiosas anglicanas y puritanas, perturbadoras de la economía, así como la monarquía Estuardo con sus exigencias de impuestos para mantener unos ejércitos y una armada cada vez mayores. Domesticarlas sin fomentar un temible ateísmo como el de Spinoza ni poner en peligro la tranquilidad y la paz social básicas condujo a una llamada a la «tolerancia religiosa» y al «mal necesario» de un gobierno a base de checks and balances [controles y equilibrios]. La tolerancia religiosa permitía la libertad para que florecieran tantas denominaciones religiosas que ninguna de ellas pudiese dominar la vida social. Aparentando ser favorable a la religión y manteniendo el compromiso de una visión moral común que nadie discutiese, convertía sin embargo la fe religiosa en un aspecto puramente «decorativo» de la vida, un consuelo personal sin relevancia pública[5]. La tendencia era asimismo hacia un Gobierno tan «decorativo» como fuese posible. Ambas fuerzas mostraron sus limitaciones ante los poderes reales del país: los propietarios y sus aliados intelectuales de la Ilustración moderada, quienes perfilaban el orden social según su voluntad.
A primera vista, todas estas ideas, en particular trasladadas al entorno del Nuevo Mundo, podían ofrecer a la Iglesia católica y a los cuerpos intermedios la oportunidad de un orden corporativo donde crecer. Después de todo, el ataque a la influencia de la autoridad en la vida pública se dirigía primordialmente a dos entidades protestantes y al poder del Estado. Pero la enseñanza más profunda de la experiencia angloamericana era su definición de la necesidad del individuo, definido por Locke como un haz de pasiones, de ser «libre». Y con este principio como guía, cualquier autoridad social que se interpusiese en el camino de los objetivos de «libertad» material tenía que ser asaltada, tanto la de carácter católico y subsidiario como la protestante y gubernamental. El uso de la autoridad coercitiva (que tantos filósofos a lo largo de las épocas han considerado un requisito racional absolutamente esencial para cualquier actividad social eficaz) debía presentarse como algo de carácter antinatural. Lo que tomó su lugar era el poder crudo del individuo fuerte, cuya voluntad quedaba así desatada para enseñorear a los débiles.
Es más, la «libertad» individual propugnada podía ser de cualquier clase. Sí, tal vez los propietarios y algunos de sus aliados intelectuales querían circunscribir la «libertad» a los asuntos económicos, utilizando conceptos como «sentido común» para avergonzar a otros intimándoles a «portarse bien» para mantener el orden público. Sin embargo, las ideas en juego adoptaron esa llamada a la libertad en direcciones distintas a las sólo económicas. Los impulsores de otras «libertades» argüían que el orden público estaba amenazado porque no se admitían esas libertades que ellos querían, y que en consecuencia el «sentido común» exigía su aceptación.
A largo plazo, esto significaba que las voluntades individuales más fuertes serían en última instancia árbitros de todo. Y en América, donde el sistema que permitía ese triunfo de la voluntad se sostenía en una «religión civil» que divinizaba los deseos de sus creadores históricos, los hombres fuertes se vieron obligados a vincular su voluntad con la de los Padres Fundadores. Se lanzaba así un ultimátum a la Fe, a la Razón, al Sentido Común y a todas las instituciones sociales (a saber: la Iglesia –ahora reducida al nivel de una mera «denominación religiosa»–, el Estado castrado y otras autoridades corporativas): o públicamente se comprometían a apoyar la voluntad de poder de los promotores más fuertes de las «libertades» particulares, o serían paralizadas y relegadas a la impotencia y a un papel «decorativo» en la vida.
Según Gaudium et spes, «el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época... No se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida religiosa por otra» (núm. 43). Los católicos americanos que bajaban ahora a la arena social para «cristianizar» el mundo sabían, precisamente por su bagaje y entorno histórico pluralista, cómo borrar esas «oposiciones artificiales». Y no era, sin duda, ajustando la sociedad a la visión católica tradicionalmente entendida. En orden al triunfo del «verdadero mensaje» de Cristo, los responsables de enseñarlo tenían que haber leído los «signos de los tiempos» americanos que les instruían en el juego del «Hágase la Voluntad» que mencionábamos antes. Según el cual sólo se llegaría a un nuevo orden católico reconociendo la catolicidad de la voluntad de los Fundadores, tal como sea definida por la autoridad de los «luchadores por la libertad» más fuertes en cada momento, y obedeciendo sus dictados.
Por tanto, si algo en la anterior teología católica y en la filosofía racional tradicionalmente empleada en unión con ella se oponía a la voluntad de los «Hombres Fuertes/Padres Fundadores», entonces eran esos elementos teológicos o filosóficos discordantes los que tenían que desaparecer. Para poner las cosas peor, se apeló a la «más clara comprensión de la eclesiología» por el Concilio para justificar la rendición. Se dijo que el reconocimiento en el Concilio de la «plena ciudadanía» de los laicos era un signo de que finalmente la Iglesia se había «puesto al día» en el espíritu de ese entorno democrático y pluralista americano que había probado ser tan beneficioso para los católicos en Estados Unidos. Lo imprescindible ahora era llevar el proceso de aprendizaje de la «Iglesia de los peregrinos» [los primeros norteamericanos] a sus conclusiones obvias, dado que, punto por punto, el espíritu más profundo de la experiencia americana le enseñaba a la Iglesia lo que Cristo esperaba realmente de ella: una democratización estructural favorable a bautizar como católicos los dictados de las «conciencias libres» individuales; y una condena de cualquier tipo de coerción por la autoridad social (incluso la de alcance puramente interior y desprovista de castigos físicos) como ofensiva para la dignidad humana y para la dignidad de los hijos de Dios. Tanto la Iglesia católica como su cristianización del mundo debían así ser dirigidos por conciencias individuales supuestamente a imitación de Cristo, pero realmente modeladas por John Locke: conciencias individuales cuya «liberación» se demostraba por su servil repetición de las exigencias de la última interpretación arbitraria de los arbitrarios Padres Fundadores.
¿Esperó o quiso Murray este resultado? Dada la insistencia de John F. Kennedy durante la campaña de 1960 en que su Iglesia, tan respetuosa con la Fe y la Razón, no tendría ninguna influencia en conformar su conciencia individual y su comportamiento como presidente (¿quién entonces? ¿los agoreros? ¿los intérpretes de las hojas de té? ¿o simplemente jugando el juego del «Hágase la Voluntad»?), parece difícil que tal planteamiento le haya podido sorprender. Algunos colegas de Murray en la Universidad de Fordham (como el padre Francis Canavan y el doctor William Marra) me insistían en que él era consciente de que el énfasis exagerado en la libertad individual viciaba la experiencia nor-teamericana, y le incomodaba su aplicación postconciliar a la estructura de la Iglesia y sus enseñanzas doctrinales y morales. Pero otros pintan un cuadro diferente, el de Murray defendiendo un desarrollo de la conciencia humana libre de coacciones:
«Murray había solido evitar que el debate sobre la libertad religiosa en la sociedad fuese unido a la cuestión de la libertad en la Iglesia. Lo hacía tanto por razones teológicas como tácticas, considerando que el texto conciliar carecía de fundamento teológico para aplicarse a los asuntos internos, y que todo intento de revisar el texto en esa dirección sería un error fatal. Una vez que el Vaticano II afirmó la posición católica sobre la libertad religiosa como un derecho humano y civil, Murray comentó: “Inevitablemente, un segundo gran argumento se pondrá en marcha ahora sobre el significado teológico de la libertad cristiana. Los hijos de Dios, que reciben su libertad como un regalo del Padre a través de Cristo en el Espíritu Santo, la afirman tanto dentro de la Iglesia como dentro del mundo, siempre en atención al mundo y a la Iglesia”. Los puntos son muchos: la dignidad del cristiano, los fundamentos de la libertad cristiana, su objeto o contenido, los límites y sus criterios, la medida de su utilización responsable, su relación con las exigencias legítimas de la autoridad y con los sabios consejos de la prudencia, los peligros que esconde y las formas de corrupción a las que es propensa. Todos estos puntos deben ser considerados en un espíritu de reflexión serena e informada»[6].
6. La disolución personalista: Mounier y la Escuela de Uriage
La aceptación conciliar del ideal pluralista también chocó con la visión católica o socrática del papel de autoridad magisterial de la Iglesia, por medio de la ayuda práctica que brindó el pluralismo a una corriente de pensamiento intelectualmente mucho más influyente en la Roma de los años 60 que cualquier otra proveniente de América: el personalismo[7]. El personalismo europeo del siglo XX surgió de una comparación del fracaso de los misioneros y activistas católicos con el persistente vigor de las culturas no cristianas y los éxitos de la moderna política de masas y los movimientos culturales. Entre quienes influyeron en su crecimiento estaban: Emmanuel Mounier (1905-1950), editor del diario Esprit; los impulsores de la llamada Nueva Teología que surgía de los centros dominicos y jesuitas de Saulchoir, LatourMaubourg y Fourvières; y pensadores conectados tanto con el movimiento scout católico como con grupos de Acción Católica especializados dirigidos a jóvenes trabajadores cristianos. Jacques Maritain, que hacía de anfitrión de discusiones personalistas en las soirées de su casa en la Francia de entreguerras, puede ser considerado el único –aunque bastante crítico– puente entre las ideas personalistas y el pluralismo americano, que él prefería.
Un centro principal de difusión de las ideas personalistas fue la École des cadres de Uriage, en la Francia de Vichy, creada durante la Segunda Guerra Mundial para preparar una nueva élite para un nuevo orden europeo. Bajo la dirección de hombres como Pierre Dunoyer de Segonzac (1906-1968) y Hubert Beuve-Mery (1902-1989), futuro fundador de Le Monde, sacerdotes como Henri de Lubac, Jean Maydieu, Victor Dillard y Paul Donceour fueron llevados a Uriage como docentes. Estos hombres, por su parte, introducían a los estudiantes en los escritos de Félicité de Lamennais, Henri Bergson, Maurice Blondel, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, Karl Adam, Romano Guardini, Charles de Foucauld y, quizás más importante que ningún otro, Pierre Teilhard de Chardin. Uriage también tenía vínculos, directos e indirectos, con los padres Louis Joseph Lebret y Jacques Loew, fundadores del movimiento social católico Economie et Humanisme y, muy influyentes –al menos en el caso de Lebret– en la génesis de Gaudium et spes.
La transformación del mundo, según la doctrina enseñada en Uriage, dependía de la creación de «personas» como algo opuesto a «individuos». Las «personas» eran definidas como hombres que respondían a la llamada de los «valores naturales» a través de la participación en una vida comunitaria que les elevaba por encima de sus estrechos deseos individuales. Uno sabía que se hallaba ante una auténtica comunidad, dedicada a un valor natural que construye verdaderas personas, cada vez que advertía en esa comunidad una «mística» discernible y poderosa, y que esa mística conducía a sus miembros individuales a una actividad creativa y abnegada. Algún día, la «convergencia» de todas esas místicas resultaría en el establecimiento de una comunidad de comunidades que produciría, en efecto, super-personas: «La mayor transformación que jamás ha experimentado la humanidad». La pesadilla que había sido el siglo XX consistía en realidad en «el nacimiento sangriento de un auténtico ser colectivo de hombres» providencial y eminentemente (aunque también misteriosamente) católicos[8].
El papel del catolicismo en esta «convergencia» era «dar testimonio» del significado sobrenatural de cada valor natural (reflejado en la mística de las comunidades activas de personas abnegadas que viven de él) y en ayudar a cada una de ellas a alcanzar su perfección innata. No debía juzgarlas, porque el mismo catolicismo no podía saber del todo qué era en realidad hasta que todo lo natural hubiese madurado y convergido. El catolicismo formaba parte de una multifacética peregrinación hacia Dios (vinculados los peregrinos por la intuición y la acción) con un destino incierto. Lo que era importante en ese momento era animar profundamente un compromiso voluntario con toda suerte de sacrificios de uno mismo.
De ahí el pasmoso ecumenismo de Uriage, del que hay mil testimonios. Comenzaba por la habilidad de Segonzac «para crear relaciones amistosas, en un plano espiritual, con protestantes, católicos, judíos, musulmanes, agnósticos», pues él «prefería gente (enraizada)... en su propios criterios, en su propia cultura»[9]. Pasaba por la proclamación, en la Carta de Uriage, de que «los creyentes y los no creyentes están en Francia tan impregnados de cristianismo que los mejores entre ellos podrían encontrarse, más allá de revelaciones y dogmas, formando una comunidad de personas en la misma búsqueda de la verdad, la justicia y el amor»[10]. Y llegaba, en Mounier, al éxtasis puramente teilhardiano sobre el extraño crecimiento de la «comunidad personal perfecta», donde «el amor sería el único vínculo, sin coerciones, sin intereses vitales o económicos, sin una institución extrínseca»:
«Seguramente [la evolución] es lenta y larga cuando sólo los hombres medios están trabajando en ella. Pero luego llegan los héroes, los genios y los santos: un San Pablo, una Juana de Arco, una Catalina de Siena, un San Bernardo, o un Lenin, un Hitler y un Mussolini, o un Gandhi, y de pronto todo se levanta deprisa [...]. La irracionalidad humana, la voluntad humana o, simplemente, para los cristianos, el Espíritu Santo aporta de pronto elementos que hombres sin imaginación nunca hubiesen previsto. [...] Ojalá los demócratas, ojalá los comunistas, ojalá los fascistas impulsen hasta su límite y plenitud las aspiraciones positivas que inspiran su entusiasmo»[11].
Como explica John Hellman, «la creencia de Mounier de que había un elemento de verdad en todas las creencias fuertes coincidía con la opinión de Teilhard de la inevitable espiritualización de la humanidad»[12].
El mensaje de Uriage no era racional. Su justificación última eran la intuición y la fuerza de la voluntad que conducía a una acción creativa. Cualquier apelación a la lógica, ya fuese apoyando o criticando el compromiso voluntarista con los valores naturales, se descartaba contraria a los hechos o como una pedantería peligrosamente decadente y puro individualismo escolástico. Era mejor enterrar las tentaciones de un enfermizo racionalismo mediante el desarrollo de la virtud de la «virilidad», definida de nuevo en modos completamente anti-intelectuales: la habilidad para subirse a un autobús urbano; subir en bicicleta la escarpada colina hasta la Escuela, como Jacques Chevalier; mirar a los otros «directamente a los ojos» y «darse la mano con firmeza»; soportar el agotador régimen definido como décrassage [desengrasado] que se ideó para los estudiantes de Uriage bajo la inspiración del general Georges Hébert; cantar con entusiasmo en torno al fuego nocturno del refectorio; saber cómo «tomar mujer»; y, siempre, sentirse orgulloso «del trabajo bien hecho». Se decía que esa virilidad tenía un profundo significado espiritual, algunos de cuyos aspectos se elaboraban en lecturas como Ordre viril, ordre chrétien de De Lubac y el libro de Chenu Pour être heureux travaillons ensemble[13].
Por último, señalemos que las enseñanzas de Uriage eran descaradamente elitistas, consistiendo la particular mística de la Escuela en el desarrollo del valor natural del liderazgo. «La juventud selecta de Uriage» decía ser «la primera célula de un nuevo mundo introducida en un mundo pasado de moda»[14], «comprometida en la misión de unir en el mismo espíritu de colaboración a la élite de todos los grupos que deben participar en la común tarea de reconstrucción»[15]. Puesto que estaban destinados a revelar el significado eterno y sobrenatural de los valores naturales ejemplificados por la mística de todas las comunidades viriles, los estudiantes de Uriage eran también, en realidad, figuras sacerdotales. Cada clase se consagraba a un gran hombre y tomaba su nombre como talismán. Especialmente Segonzac «asumió un cierto papel sacerdotal, incluso respecto a las mujeres e hijos de sus instructores»[16]. Esto suponía también una «división en líderes, menos líderes, líderes medios, semi-líderes y no-líderes en absoluto», lo que irritaba a algunos internos. «El equipo principal», indicaba uno de ellos, «eran dioses»[17].
Al principio los dioses de Uriage vieron el fascismo como «una prefiguración monstruosa» de la nueva humanidad personalista que aguardaba el nacimiento bajo su guía espiritual. Sin embargo, el racismo nazi nunca atrajo a hombres que apreciaban la vitalidad en todos los pueblos y culturas, mientras que el fascismo en general demostraba su falta de mérito por su auténtica incapacidad para triunfar. El entusiasmo se transfirió entonces al marxismo, otra «prefiguración monstruosa» que prometía un futuro más feliz. Aquí, la actividad de los cuadros de Uriage corrió en paralelo con los esfuerzos de sacerdotes y obispos intentando entender la «mística» de los trabajadores en los campos y en las fábricas francesas. El entrenamiento para este último propósito se ofrecía bajo el patronazgo de la supra-diocesana Mission de France. Los mismos profesores de Uriage se involucraron en estas actividades sacerdotales: el padre Dillard, por ejemplo, lo hizo canonizando los soviets que encontró en el campo e insistiendo en que todos los trabajadores habían «nacido» a sus tareas con virtudes específicas negadas a otras personas. Después de todo, había «riquezas en la increencia moderna (en el marxismo ateo, por ejemplo) que actualmente carecen de la plenitud de la conciencia cristiana»[18]. Los espíritus ilustrados «tienen que compartir la fe y la mística de la Revolución y del Gran Día (el del Cristo total)»[19], como hizo un sacerdote que pidió morir «orientado hacia Rusia, madre del proletariado, como esa patria misteriosa donde se está forjando el Hombre del futuro»[20].
Los hijos de Uriage conservaron su sentido bélico de ser una nación sacerdotal, un pueblo preservado, elegido para juzgar cuáles místicas eran o no aceptables en el camino hacia la «convergencia». Los objetos de discusión se ofrecían en abundancia. Los apparatchiks soviéticos no parecían entender que el marxismo debía ser espiritualmente trascendido. Una mística estalinista, por tanto, debía desecharse. En la cultura americana había aún menos esperanzas. «Los americanos –se quejaba Beuve-Mery– pueden impedirnos llevar a cabo la obligada revolución, y su materialismo ni siquiera tiene la grandeza trágica del materialismo de los totalitarios»[21].
Quizá más que todos ellos, sin embargo, el catolicismo tradicional [el cual, desde los días de Uriage, temía esa «insistencia en juntar hombres con diferentes “místicas” al tiempo que se afecta una “viril” irritación hacia el clericalismo, el dogma y la ortodoxia»[22]] debía ser arrojado con desprecio al cubo de la basura. Al catolicismo «tridentino», con su preocupación por la santificación individual y su énfasis en las devociones privadas que la procuraban, se le acusaba de mutilar el desarrollo de la persona humana. Asumir por completo el mensaje cristiano, y la absoluta perfección de la personalidad, exigían perderse a sí mismo, así como una completa donación a Cristo tal como se revelaba en la comunidad vital y activa o en las comunidades a su alrededor.
Muchos de los que experimentaron la hostilidad e indiferencia hacia el catolicismo por parte de soldados y trabajadores de mil orígenes sociales y étnicos empezaron a pedir una inmersión total en el medio al cual eran enviados como activistas. Esa inmersión exigía cortar la raíz y las ramas de toda educación y praxis previas que otorgaran al misionero militante características distintas a las del medio en donde tenía que actuar: la inmersión total en el medio especializado era la que preparaba adecuadamente al hombre para enseñar el mensaje de Cristo. El terrible drama de este nuevo tipo de evangelización es que enlazaba con la fe en la evolución hacia un conocimiento universal mayor y hacia la manifestación del amor de Cristo profetizados por Teilhard de Chardin.
Si unimos el personalismo con la «nueva evangelización», el programa del misionero queda claro: debe «salir» de sí mismo y de sus estrechos presupuestos sobre el cristianismo, y darse a las culturas o grupos (vitales, eficaces, cohesionados, activos) a los que es enviado. Ha de alimentar el espíritu de Cristo que se revela en ellos y llevarlo a su innata perfección. Ayudándoles, se convierte en «testigo» de su fe (presumiblemente más completa) en una vía silenciosa, humilde y –en última instancia– más exitosa, y sin embargo aprende cosas sobre Cristo que nunca podría haber conocido fuera del grupo en cuestión.
Mounier resulta particularmente instructivo por su creciente desapego de una Iglesia con autoridad. Lógicamente, su visión siempre había implicado la posibilidad de guardar en un cajón áreas enteras de la Escritura, la teología y la espiritualidad cristianas, por si colisionaban con la «emergente convergencia». En los últimos años de la guerra, «había escaso lugar en el debate para el pecado, la redención y la resurrección; los actos centrales del drama cristiano eran aparcados»[23]. La crítica de Nietzsche al servilismo cristiano le parecía ahora incontestable, y «llegó a pensar que el catolicismo romano era una parte integral de casi todo aquello que él odiaba. Luego, cuando buscó su alma, descubrió que los aspectos de sí mismo que apreciaba menos eran sus rasgos “católicos”»[24]. Hacer lo que uno quisiera era el unum necessarium. También execraba todo lo racional que proviniese de la tradición griega y que se utilizase para apoyar el cristianismo y enfriar la voluntad. Si había algo de valor en la herencia greco-cristiana, vendría de lo que los personalistas reconstruyeran desde cero; quienes en sus días apelaban al nombre católico y a la práctica católica necesitaban diagnóstico psiquiátrico y ayuda médica.
Mounier denunciaba ahora reiteradamente el cristianismo tradicional y los cristianos. El cristianismo, escribió, era «conservador, a la defensiva, gruñón, temeroso del futuro». Tanto si «colapsa luchando» como si «se hunde lentamente en un coma de autocomplacencia», está condenado al fracaso. «Los cristianos [castigaba en términos aún más fuertes, en un estilo rapsódico digno de su nuevo maestro, Nietzsche], esos seres sinuosos que van por la vida de perfil y cabizbajos, esas almas desgarbadas, esos medidores de virtudes, esas víctimas dominicales, esos píos cobardes, esos héroes linfáticos, esas vírgenes descoloridas, esos vasos de aburrimiento, esos sacos de silogismos, esas sombras entre las sombras...»[25].
La especulación metafísica, declaraba Mounier, era una característica de «personalidades esquizoides sin vida...». Mounier se refería incluso a la inteligencia y a la espiritualidad como «enfermedades del cuerpo» y atribuía la indecisión de muchos cristianos a su ignorancia de «cómo saltar una zanja o dar un golpe». «La moderna psiquiatría –escribió Mounier– había arrojado luz sobre el gusto morboso por lo “espiritual”, por “cosas más altas”, por el ideal y por las efusiones del alma... Por tanto, muchas formas de devoción religiosa eran resultado de psicosis, desengaños o vanidad. La oración era a menudo un signo de enfermedad psicológica y debilidad»[26].
Digamos entre paréntesis que a partir de 1942 la manía obrero-marxista-soviética incrementó la demanda de una liturgia basada en una respuesta pastoral a místicas particulares para elevar la temperatura. La famosa obra de Henri Godin France: pays de mission? (1943), destacando la descristianización de los trabajadores, había creado un sentido de crisis que tenía que triunfar a toda costa. La carencia de cualquier plan concreto para profundizar en la mística del trabajador fue atribuida al genio y a la fe en el Espíritu. Sólo una cosa era cierta: la liturgia y el sacerdocio no estaban en sincronía con el mundo del trabajo. Todo lo asociado con lo que Paul Claudel llamaba «la misa dando la espalda al pueblo» tenía que ser abandonado, pues se había convertido en el juguete preferido de mentes pequeñas y fanáticas que no podían entender el Nuevo Orden que surgía a su alrededor. De ahí la crítica del padre Dillar, quien descartaba las dificultades de un rechazo total del pasado, y daba por supuesto que los obreros serían capaces de sentir la espiritualidad superior de lo que llamaríamos un clero secularizado debido a je ne sais quoi [un no-sé-qué] que emana de su propia nueva mística:
«Mi latín, mi liturgia, mi misa, mi oración, mis ornamentos sacerdotales, todo lo que me hace un ser aparte, un fenómeno curioso, algo parecido a un pope (griego) o a un bonzo japonés, de los que aún quedan provisionalmente algunos especímenes esperando la carrera de la muerte.
La religión, como ellos [los obreros] la conocen, es una especie de intolerancia para mujeres piadosas y gente chic servida por personajes disfrazados que son siervos del capitalismo... Si conseguimos que nuestra religión se desprenda de elementos insalubres que la abruman, supersticiones absurdas, la hipocresía burguesa de “ir a misa”, etc., encontraremos fácilmente, junto con el Espíritu de Cristo, la mística que necesitamos para restablecer nuestra patria»[27].
7. Consecuencias de la «nueva evangelización» postconciliar
Abrazar el pluralismo americano en la vertiginosa atmósfera de «alegría» y «esperanza» que caracterizó el final y el inmediato despertar del Concilio otorgó a los personalistas, que habían desarrollado enormemente su agenda intelectual, una tremenda ventaja, al tomar el control de la evangelización del orden social que la ruptura entre Iglesia y Estado supuestamente garantizaba. La tendencia innata del pluralismo a considerar la autoridad social como peligrosamente sospechosa servía sobre todo para quebrar la autoridad y la moral de la vieja guardia de la Curia Romana, dándole poder real para implementar los decretos del Concilio a comisiones, grupos de estudio y diarios dominados por quienes poseían el debido «espíritu abierto». La Octogesima adveniens (1971) de Pablo VI confirmaba la aproximación pluralista en el nivel eclesiástico, al afirmar que las iglesias locales comprenderían mejor que el Papado la naturaleza peculiar de las semillas del Logos ofrecidas por su propia tierra y a través de sus propias instituciones sociales.
Nadie parece haber querido recordar la advertencia de Karl Barth de que históricamente las autoridades locales habían demostrado ser mucho más susceptibles de politizar y secularizar. Los obispos y las conferencias episcopales que no respondieron a las «enseñanzas» de la vitalista comunidad local fueron rápidamente condenados a aprender de nuevo esta lección. Más aún, las instituciones locales, reducidas por el pluralismo y el personalismo a meros canales para los «místicos» en vez de verdaderas autoridades sociales, aprendieron que no podían perfeccionar los «mensajes naturales» que promovían sólo con sus propios medios. Se les hizo evidente que el «testimonio» de los activistas elitistas (cuya superioridad espiritual quedaba demostrada por su abandono de toda enseñanza católica tradicional y su arbitraria arrogancia al interpretar las aspiraciones más profundas de las diversas comunidades que atraían su atención) era necesario para llevarlas a su perfección completa.
«Evangelizar el orden social» bajo esas condiciones adquiere diferentes perfiles según diferentes circunstancias. Se suponía que los antiguos movimientos sociales católicos de Europa e Iberoamérica continuarían sus tareas sólo sobre la base de perfeccionar los «valores naturales» que podían compartir creyentes y no creyentes. No se debía permitir que los elementos claramente católicos interfiriesen en el desarrollo de la acción social en África y Asia, donde antes tenían poca o ninguna influencia, por temor a que de alguna manera tergiversasen una semilla del Logos en el proceso de desarrollo. Las fuerzas populares que se resistían a abandonar ideas católicas o al cariz que estaba tomando la acción social debían permitir a que los guías espirituales superiores que apelaban al «espíritu del Concilio» en los círculos y comunidades de base elevasen su conciencia. ¿Cómo, si no, podrían saber las almas atrasadas cuáles eran sus aspiraciones más profundas?
Las consecuencias postconciliares de este tipo de «evangelización» han sido desastrosas. En la medida en que se sumergieron sin prejuicios en el medio vital y activo donde se supone que era enseñado el espíritu de Cristo, esto no permitía contacto con el Cristo de la historia fuera y sobre él. Se ponía en cuestión la realidad objetiva del Hombre-Dios Encarnado, considerando este concepto como una mera interpretación «occidental» del trabajo del «Espíritu» en la vida humana. Los hombres personalistas quedaban espiritualmente «desnudos ante el rostro de Ramakrishna», lo que Maritain, demasiado atado a su Aquino para seguir la ruta personalista completa, había predicho que sucedería[28].
No sólo se abandonó la fe. Tampoco a ninguna de las semillas del Logos reales activas en nuestra cultura se le permitió una contribución objetiva a la vida humana capaz de influir en otras. A la civilización grecorromana, en particular, se la despojó del derecho a dirigir cualquier mensaje, dado que en el pasado se la empleaba precisamente para esa misión supracultural. Todas las culturas se convirtieron en barcos que se adelantan unos a otros en la noche, sin filosofía, teología ni Cristo como estrella polar que les permitiese navegar de puerto en puerto y trasladar de forma segura su preciosa carga. La razón y el juicio lógico perdieron toda su importancia, siendo denunciados como un equipaje inservible propio de individuos mutilados que pretenden afirmarse por encima de sus más vitales y espiritualmente exaltadas comunidades.
Bajo estas circunstancias, la «evangelización» del orden social es una palabra en clave para designar un consciente y determinado sepelio de los deseos y las percepciones naturales del hombre caído que podrían haber sido elevadas a Dios de no haberse rechazado los instrumentos capaces de realizar ese objetivo, y si no se hubiese abierto la puerta a las vulgares, banales y con frecuencia inanes fantasías por las que los seres humanos se sienten siempre profundamente atraídos. Más aún, ninguna arbitraria insistencia en su superioridad moral podía salvar, a quienes pretendían ser «testigos» de semejante falsa espiritualización, de una deprimente bajada a la tierra junto con la «energía vital» de sus afectos. Así, el otrora profundamente piadoso padre Dillard acabó concluyendo que su trabajo en la fábrica era más importante que su misa, e incluso de que la máquina misma con la que trabajaba tenía realmente un alma[29]. De forma similar, la subida al Monte Carmelo de Mounier diluía la oración en el psicoanálisis. Entretanto, Le Monde, el periódico de Beuve-Mery, ayudaba poderosamente a construir una Europa tecnocrática marcada ahora por la misma blanda y materialista “diversidad” del circo pluralista americano que había condenado con tanta diligencia al final de la Segunda Guerra Mundial.
8. La nueva unión entre Iglesia y Estado
Numerosos pronunciamientos del Vaticano durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI quisieron explicar el verdadero significado del Concilio sobre su relación con el mundo intentando corregir las horribles consecuencias para la Doctrina Social de la Iglesia surgidas de una victoria de las mentalidades pluralistas y personalistas. Sin embargo, la confusión vinculada a dichos pronunciamientos (a causa del estigma que acompaña al recurso a cualquier forma de autoridad social en la vida del «hombre moderno individual libre y digno») en la práctica ha convertido esas correcciones teológicamente valiosas en completamente carentes de sentido.
En la práctica, la Iglesia y el Estado nunca en la historia han estado más unidos que ahora, en un compromiso común de permitir a la naturaleza caída caminar en sociedad contra los dictados de la Fe y la Razón. E irónicamente, y como ha sido tan frecuente en el pasado, es el clero renegado (proclamando la liberación de los laicos para luego impedirles ejercitar su Fe y su Razón en sus propias esferas de acción política y social) el mayor culpable de cimentar esta nueva unión del Trono y el Altar. La Iglesia es aún un «signo de contradicción», pero, por desgracia, de contradicción con su carácter divino y con su misión, que se ha convertido en nada más que sierva de la voz del «deseo prometeico de poder material que actúa como la dirección común más profunda subyacente a todas las modernas culturas occidentales»[30].
Sin la guía (coercitiva y con verdadera autoridad) de la Fe, de la Razón, de la Iglesia, del Estado y de las sociedades intermedias sustantivas que lo dirigen, la naturaleza y limitaciones de un Orden Social Católico tienen que definirse por las voluntades individuales más fuertes que buscan la satisfacción de sus deseos arbitrarios más fuertes. Ellos son el soberano, en el sentido schmittiano del término, porque determinan quiénes deben ser reconocidos como sus amigos y quiénes como sus enemigos. Y, a pesar de los continuados esfuerzos de los intérpretes más izquierdistas de las comunidades vigorosas en todo el mundo para aportar una definición de la Acción Social Católica que suene marxista, y a pesar de sus protestas de que el actual Soberano Pontífice está de su lado, no veo al Papa Francisco en la batalla al frente de una carga de curas-obreros, ni le veo encabezando una diversidad de directrices totalmente opuestas a la doctrina de la Iglesia (un complexio oppositorum al estilo de Carl Schmitt) sobre las que él tiene capacidad para pronunciar un juicio definitivo.
Lo que sí veo que ha conseguido en 2014 la apertura pluralista y personalista postconciliar al mundo exterior es la equiparación de la res publica christiana con esa forma de arbitrariedad individualista que ha demostrado ser la más fuerte: la arbitrariedad que proviene de la Ilustración moderada, dirigida por John Locke, de la «voluntad de los Padres Fundadores» que obsesiona a la experiencia americana. Los católicos envueltos en las luchas entre facciones en los Estados Unidos –liberal, conservadora, neoconservadora y libertaria– ligan la defensa de la causa católica a la victoria de la libertad americana tal como la interpreta la voluntad de los Padres Fundadores. Todos tienen sacerdotes activos en sus filas. Todos ellos trabajan para convencer a la gente de que no hay alternativa para los católicos que apoyar como sea el american way. Todos ejercen activamente una enorme influencia sobre Roma en torno a sus intereses de libertinaje sexual o económico, ambos en última instancia unidos, y medidos por el patrón del segundo. Tienen tanto éxito que incluso el Papa Francisco, quien quizás piensa que él representa un corriente más radical de la Doctrina Social Católica, está llevando a cabo su «reforma» con la ayuda de compañías norteamericanas de relaciones públicas y con el apoyo entusiasta de todas las facciones contendientes en la América pluralista.
En resumen: la Iglesia católica en todo el mundo sirve, consciente o inconscientemente, a la arbitrariedad americana, lockeana, descreída, irracional e individual. Parafraseando el viejo lema de los católicos liberales, es ahora «una Iglesia caprichosa en una sociedad caprichosa». Esto no es lo que querían los personalistas, pero me atrevería a decir que es lo estaban fatalmente abocados a conseguir.
A los organizadores de esta conferencia les gustaría que terminase mi intervención con una nota positiva. Me gustaría poder decir que creo que la resurrección de la búsqueda de un orden social verdaderamente católico está a la vuelta de la esquina. Si fuese así, sería con la ayuda de esa clase de calamidad que la caridad fuerza a rezar para que pueda todavía evitarse. Y sin embargo, uno no puede reírse de Dios indefinidamente. La naturaleza acabará volviéndose contra quienes han usado su nombre para abusar de ella. La destrucción de la historia que ha tenido lugar junto con un ataque general a la Tradición puede borrar de la mente humana la memoria del naturalismo ilustrado en general y de John Locke en particular. Los cambios demográficos de proporciones drásticas pueden asegurar la victoria de la ley islámica, contra la cual la fe católica tendrá que luchar o morir. Pero entretanto, todo lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo en este momento: mantener la tarea de educación y resistencia que aportan organizaciones como ésta. Ese trabajo, aunque con frecuencia muy frustrante para la gente joven, que quiere actuar y ganar, no puede ser obviado. Incluso Ernst Jünger, un hombre de temperamento muy militante, lo comprendió:
«Ahora hay que unirse a la batalla, y por tanto harán falta hombres para restaurar un nuevo orden, y también nuevos teólogos, a quienes el mal les resulte evidente desde sus fenómenos externos hasta sus más sutiles raíces; luego vendrá un tiempo para el primer golpe de la espada consagrada, que atravesará la oscuridad como un resplandor luminoso. Por esta razón los individuos tienen el deber de vivir en alianza unos con otros, allegando el tesoro de un nuevo gobierno de la ley. Pero la alianza tiene que ser más fuente que antes, y ellos, más conscientes»[31].
[1] La obra de Murray se publicó principalmente en forma de artículos, incluyendo We hold these truths. Sobre Murray y el Concilio, ver J. Bryan HEHIR, «Church-State and Church-World: the ecclesiological implications», en Proceedings of the 41st Annual Convention of the Catholic Theological Society of America (1986), págs. 54-74; http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ctsa/issue/view/278; Francis CANAVAN, S.J., «Religious Freedom: John Courtney Murray, S.J. and Vatican II», Faith & Reason (verano, 1986), https://www.ewtn.com/library/HUMANITY/FR87203.TXT.
[2] Véase mi artículo «Can anything good come from France?», The Remnant, 31 de diciembre de 2004: http://jcrao.freeshell.org/GoodFrom France.html.
[3] Ver Andreas LUNDÉN, Karl Barth’s social action. The development of Karl Barth’s theopraxis.
[4] John Courtney MURRAY, S.J., We hold these truths, Nueva York, Sheed & Ward, 1960, págs. 72-73.
[5] Ver Blanford PARKER, The triumph of augustan poetics, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, sobre el esfuerzo coordinado para reducir la religión a un elemento personal y decorativo más que una fuerza pública capaz de modelar la sociedad.
[6] J. B. HEHIR, op. cit., págs. 72-72, citando a J. C. Murray en Walter Abbot (ed.), The documents of Vatican II, Nueva York, Guild Press, 1966.
[7] Sobre la evolución histórica de la influencia del personalismo, ver: John HELLMAN, Emmanuel Mounier and the New Catholic Left (1930-1950), Toronto, University of Toronto Press, 1981; John HELLMAN, The knight monks of Vichy France: Uriage (1940-1945), Montreal-Kingston, McGill, 1997, pág. 56; Émile POULAT, Les prêtres-ouvriers: naissance et fin, París, Cerf, 1999.
[8] J. HELLMAN, Knight monks, pág. 178.
[9] Ibid., pág. 83.
[10] Ibid., pág. 59.
[11] J. HELLMAN, Emmanuel Mounier…, cit., págs. 85 y 90.
[12] Ibid., pág. 128.
[13] J. HELLMAN, Knight monks, págs. 71-76.
[14] Ibid., pág. 65.
[15] Ibid., pág. 63.
[16] Ibid., pág. 90.
[17] Ibid., pág. 75.
[18] Émile POULAT, op. cit., pág. 408.
[19] Ibid., pág. 386.
[20] Ibid., pág. 244.
[21] J. HELLMAN, Knight monks, pág. 213.
[22] Ibid., pág. 88.
[23] J. HELLMAN, Emmanuel Mounier..., pág. 255.
[24] Ibid., pág. 190.
[25] Ibid., pág. 191.
[26] Ibid., págs. 192-193.
[27] E. POULAT, págs. 329, 333.
[28] J. HELLMAN, Emmanuel Mounier, pág. 42.
[29] E. POULAT, pág. 327.
[30] Richard GAWTHROP, Pietism and the making of eighteenth century Prussia, Cambridge, 1993, pág. 284.
[31] Ernst JÜNGER, Sobre los acantilados de mármol, XX.
