Índice de contenidos
Número 527-528
- Presentación
-
Cuaderno
-
El problema de la res publica christiana
-
El catolicismo político francés entre tradición y modernidad
-
Italia y cuestión católica. El caso singular de la Península Itálica
-
Catolicismo político tradicional, liberalismo, socialismo y radicalismo en la España contemporánea
-
El problema político de los católicos hispanoamericanos. Hispanidad y res publica christiana
-
La cuestión de la res publica christiana en las doctrinas «católicas» postconciliares
-
Conclusión
-
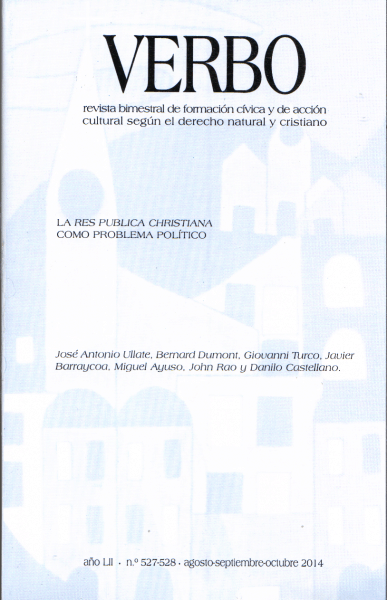
El problema político de los católicos hispanoamericanos. Hispanidad y res publica christiana
CUADERNO: LA RES PUBLICA CHRISTIANA COMO PROBLEMA POLÍTICO
1. Proemio
No es un tópico. El tema que he tenido que asumir en esta ocasión, ante la imposibilidad de que lo hicieran plumas mejor cortadas y –sobre todo– fundadas, se halla erizado de dificultades. Historiográficas y teoréticas. Es fácil comprender que abocetar la historia política del continente hispanoamericano en la edad contemporánea no resulte empresa fácil, siquiera para los especialistas en el tema. Razón de más cuando la misma se contempla desde el prisma de un argumento transversal (aunque no secundario) como el del pensamiento y la acción política de los católicos, por no hablar del pensamiento y acción políticos católicos, lo que nos conduce a terrenos aún más escarpados. Por donde emergen problemas de bien difícil acometida, de índole ya filosófica, que entrelazados con los precedentes hacen temblar al más esforzado intérprete[1].
2. Sois hijos de la Revolución…
En más de una ocasión, y así he tenido ocasión de recogerlo de labios de quienes sufrieron o al menos escucharon la invectiva, Elías de Tejada apostrofó con esas palabras a distintos corresponsales en el fragor de sus conversaciones oceánicas de sede o temática ultramarinas. Y no es observación menor. Cuando el historiador Jean de Viguerie publicó a fines del pasado siglo su ensayo sobre la idea de patria en Francia, bajo la rúbrica de «las dos patrias»[2], y que suscitó una encendida polémica, ya tuve ocasión de glosarlo[3]. Viguerie indicaba que la Revolución había dado origen a una nueva Francia, desligada de la tradicional, de modo que lo que quedaba (pues entre tanto había sido ya azotado por diversas transformaciones) del viejo patriotismo habría sido engullido por el nuevo patriotismo revolucionario, ideológico y humanitarista surgido de la Revolución. Y, además, sin que los alféreces de aquél lo hubieran advertido: Francia ha muerto porque el patriotismo revolucionario la ha matado con la colaboración inconsciente de los que se tenían por catholiques et français toujours. Añadí entonces por mi cuenta, y he vuelto sobre el asunto más de una vez[4], que el análisis se podía predicar de otros lares con tal de que se introdujeran los distingos pertinentes.
Así, considerada la empresa more hkispanico, nos parece que conserva todo su valor, y aun acrecido, la distinción neta entre esas «dos patrias». Si bien el escolio debe ser matizado, pues –a diferencia de lo acaecido ultrapirineos– el pensamiento tradicional no ha contribuido a la mixtificación denunciada, ya que desde siempre y hasta hoy ha separado nítidamente la tierra de los padres y la «ideología» nacional, con distingos terminológicos o conceptuales más o menos afortunados. No obstante acentos personales y, por lo mismo, distintos, pero acomunados en un signo coincidente, bien desde el ángulo de la psicología social, bien desde el de la causa de diferenciación de los pueblos, bien –en suma– desde el de la teoría política, disponemos de un acervo que llega hasta nosotros. ¿Y la conclusión? España también parece muerta, y también parece que algo tenga que ver en ese óbito el tránsito de un viejo patriotismo a uno nuevo. Lo que ocurre es que tal cambio no se ha producido ni por las mismas causas ni con los mismos agentes que en el país vecino. La historia española presenta una singularidad notable en lo que toca al desarrollo de nuestra nacionalidad, y eso permite que algunos –hijos, pero bastardos, de quienes cultivaban el viejo patriotismo– rechacen el nuevo, para crear, a su medida, otro de menor escala e idéntica naturaleza a éste; mientras que otros, que quisieran perseverar en el antiguo, se han trasbordado inconscientemente al nuevo, y los más se han instalado en una versión light del nuevo: la de un supuesto patriotismo constitucional frente a los separatismos.
En Hispanoamérica, finalmente, nos encontramos ante otro escenario. Allí el nacimiento a la vida independiente de las distintas repúblicas se produjo precisamente de resultas de la revolución liberal, de modo que ésta y aquéllas no pueden sino mostrársenos inescindibles no sólo en su origen sino aun en su devenir. Si en el viejo continente europeo (rectius en la vieja Cristiandad) las naciones estuvieron en el origen de los Estados (rectius de las comunidades políticas), en la vieja América española –se ha dicho– son los Estados los que hicieron a las naciones[5]. Por más que no pueda desconocerse el antecedente de que la monarquía hispánica fraguara en aquellas tierras de ultramar en unidades que, andando el tiempo, tuvieron su peso en el florecer estatal (nacional) a la hora de la secesión.
Así pues, estamos ante tres visiones diferentes de la «dualidad» patriótica o nacional. En primer lugar, en Francia el Estado (moderno) se hizo casi connatural –por más que en el fondo sea una contradictio in terminis– con la monarquía, preparando también en este punto el terreno a la Revolución[6]. He ahí la raíz, de otro modo inconcebible, de la extraña mutación operada entre los que se diría defensores de la tradición y que les habría llevado a contaminarse (aunque quizá no todos) con la Revolución: el «nacionalismo de los tradicionales». Aunque hubo una vieille France, fue reabsorbida en la grandeur républicaine. En España, en cambio, la monarquía, federativa (que no es lo mismo que federal) y misionera, continuadora de la Cristiandad, se mantuvo inaccesible a la mentalidad estatal[7]. Por eso, en España no podía haber «nacionalismo de los tradicionales»: si a veces se ha creído lo contrario es por no calibrar el signo cultural moderno (fascista) del falangismo[8]. Finalmente, en Hispanoamérica[9], y por la misma razón, todo ha de reposar sobre los mitos fundacionales románticos del liberalismo, forzando a quienes quieren ser fieles a la tradición a contorsiones y contradicciones sin cuento para salvar una «tradición nacional» de naturaleza política[10].
3. La «máscara» de Fernando VII… y la de Suárez
Es sabido que los primeros «gritos de independencia» no fueron tales, sino «vivas al Rey», como en las asonadas del siglo anterior, contrapuestas tan sólo al «mal gobierno». Los testimonios, a este respecto, son unánimes a la hora de describir el sentir popular no sólo en los años inmediatamente anteriores a la independencia sino incluso durante ésta. De ahí el necesario uso de un artificio a la hora de presentarla a las sociedades: la «máscara de Fernando VII». Sin la misma «la abolición de España y la invención de las naciones hispanoamericanas» no hubieran sido posibles[11]. La careta, claro está, tapaba la impiedad contra el Rey, a las que las poblaciones eran tan sensibles, pero no acertaba a cubrir otras vergüenzas de progenie diversa.
Piénsese en la afirmación de Simón Bolívar: «La filosofía del siglo, la política inglesa, la ambición de Francia y la estupidez de España redujeron súbitamente a la América a una absoluta orfandad y la constituyeron indirectamente en un estado de energía pasiva. Las luces de algunos aconsejaron la independencia, esperando fundadamente su protección en la nación británica, porque la causa era justa»[12]. Frase probablemente justa en la enumeración de las causas que contiene en su primera parte, pero que en modo alguno justifica la consecuencia que se desprende de la segunda. La filosofía del siglo, en efecto, esto es, la ilustrada, había inficionado la América española antes de la independencia, contra la presentación corriente en cierta escuela de unas élites tradicionales preservadas por la Escolástica de la contaminación revolucionaria[13]. La política inglesa y la ambición francesa actuaron de consuno en los reinos hispánicos de Ultramar olvidando sus guerras europeas[14]. Sin la estupidez de la política española, del Rey abajo, en el seno de una grave crisis reforzada por la invasión napoleónica, no puede siquiera concebirse, es cierto, el rápido desenlace. Pero no parece que tal situación alcance en ningún caso a legitimar un proceso que, antes bien, resulta tocado por una indigna impiedad. Al fin y al cabo, según texto muy conocido, «todo el inmenso continente, hoy caos de confusión, de desorden y de miseria, se movía entonces [en el momento de iniciarse la crisis] con uniformidad, sin violencia, podía decirse que sin esfuerzo, y todo marchaba en orden progresivo hacia mejoras continuas y sustanciales»[15].
No es cuestión de colacionar aquí por menudo los «relatos» de la independencia. Baste recordar a nuestros efectos, en primer lugar, el inicial del liberalismo, que entronca el movimiento emancipador con los fenómenos revolucionarios, singularmente los acaecidos en Francia; aunque también el que –contrariamente al anterior– caracteriza a los secesionistas como resistentes a las ideas enciclopedistas frente a unos realistas penetrados por ellas; y aun, finalmente, al que –en la línea del segundo– destaca a los «fidelistas» con la mentalidad absolutista mientras los «patriotas» habrían seguido el pensamiento tradicional de matriz suareciana[16].
Esta última versión, en clave de justificación de la independencia, ha gozado de notable penetración en el mundo nacionalista y conservador, particularmente clerical, americano. Y pese a su apariencia sesuda, y su apoyatura erudita, resulta infundada: una suerte de «máscara de Suárez» doctrinal prolongación de la otra máscara histórica. Es cierto que la escolástica gozó en el predio hispano de una continuidad desconocida en otros. También lo es que la obra del jesuita granadino, tan notable por muchos conceptos como discutible por no pocos capítulos [lo que ahora no hace al caso[17]], se difundió con rapidez y permeó la cultura católica hispánica (y no sólo). Pero las construcciones de un Mariano Moreno o Camilo Torres sobre cómo «establecido el pacto social entre el rey y los pueblos, la autoridad de los pueblos se deriva de la reasunción del poder supremo que, por el cautiverio del Rey, ha retrovertido al origen donde la Monarquía lo derivaba y el ejercicio de éste es susceptible de nuevas formas que libremente quieran dársele», si son tesis suarecianas lo son deformadas, vulgarizadas, poco más que consignas[18]. Porque las discusiones escolásticas sobre el origen del poder no entraban normalmente en los cursos de la Compañía de Jesús, vehículo privilegiado de la educación superior en el continente americano[19]. Porque, en todo caso, tal doctrina no guarda relación con la tradicional tomista sobre el origen del poder. Porque, además, resulta especiosa la atribución que se le hace de padre del republicanismo secesionista cuando el Doctor Eximio nunca ocultó su preferencia por la monarquía hispánica. Y porque, en definitiva, más bien parece que es Rousseau quien despunta tras la careta.
4. La defección del clero y los notables: de la época de la revolución al Kulturkampf vernáculo
La mayoría del clero (y también de los notables, en buena medida pertenecientes al ordo clericalis) se fue plegando más por conveniencia que por convicción, lo que no quita para que puedan contarse excepciones tanto del lado del clero «refractario» como –sobre todo– del clero «juramentado», a la situación creada por las revoluciones de la independencia. La toma de posición de Pío VII, una vez liberado de su cautiverio, en 1816, con su encíclica Etsi longissimo terrarum, llegó por lo general demasiado tarde. El giro producido en la España peninsular en 1820, con el rey coaccionado por los liberales radicales, terminó además de arruinar pronto cualquier esperanza[20]. Los gobiernos neonatos, como quiera que sea, buscaron neutralizar a la Iglesia, tanto con la dependencia económica, a través de las desamortizaciones, que al mismo tiempo consolidaban una clase propietaria al servicio de la revolución, como con el control de la formación religiosa, por medio del cierre de los seminarios. El clero, así, fue cada vez más ahormado por la revolución y resultó siempre más funcional a sus gobiernos. Pocos fueron los que, con mayor o menor agudeza y presteza, alzaron la voz advirtiendo de los funestos caminos de la revolución. Los hechos se habían impuesto a sus deseos. Así, el rioplatense padre Castañeda, diez años después de la Revolución de mayo de 1810, y sin verdadera rectificación, no duda en evocar sin embargo retóricamente respecto de España el comportamiento del hijo pródigo[21]. Menos aún los que, distanciándose de la competición por exhibirse más criollo o «patriota», mantuvieron la fidelidad a la herencia española. Como el peruano Ostolaza, firmante del Manifiesto de los Persas de 1814 y finalmente carlista[22].
La separación producida entre los nuevos gobiernos y el Papado, que se extendió hasta bien entrado el siglo XIX por lo común, afianzó curiosamente la política regalista –única herencia española no repudiada– y significó la dependencia total del clero respecto de los gobiernos revolucionarios. Sólo en los aledaños del II Concilio Vaticano, y hasta la negociación de nuevos concordatos, se alteró la situación, modus vivendi incómodo para Roma aunque beneficioso para los Estados. Las constituciones liberales, por su parte, no hicieron sino poner en letras de molde lo que había sido práctica de los Estados nacientes. A este propósito resulta sorprendente la miopía del juicio de algunos sectores que se dirían tradicionales ante el fenómeno del constitucionalismo liberal moderado. Pongamos por caso la Constitución argentina de 1853, tomada con poca sagacidad como ejemplo de Estado católico, cuando no deja de ser nuevamente un artificio, otra máscara, en este caso la del catolicismo, para hacer pasar el Estado liberal[23]. Como si en otros lugares no se hubiera dado idéntico proceso y con los mismos resultados. Pero sobre el asunto habremos de volver hacia el final.
Por ahí se da la mano la actitud del clero con la de los notables. Cuando vence la revolución son muy pocos los que quedan del lado del derrotado, que en nuestro caso era la tradición católica hispánica. Hay una tendencia muy humana, demasiado humana, a acomodarse a lo que sucede, más aún a lo que triunfa. En nuestro caso, al instinto de supervivencia deben sumarse la permanencia –ya apuntada– del regalismo y, sobre todo, la convicción liberal (aun templada) ampliamente difundida. Ilustrémoslos nuevamente desde la Argentina. El primero de los factores con fray Mamerto Esquiú, famoso por el sermón favorable a la Constitución de 1853, que introducía la libertad de cultos, pese a su reputación de antiliberal[24]. Y el segundo con la actitud del también clérigo Francisco Bruno de Rivarola, que en 1809 exhorta a mantenerse «firmes en la fe que habéis debido a la piedad de los Reyes Católicos» desde una postura regalista de matriz protestante y galicana (ajeno, pues, a las prácticas hispanas de igual nombre) que será más tarde útil a los revolucionarios, sin más cambio que el de la dedicatoria y algunas referencias menores, adhiriéndose tras la revolución de mayo de 1810 al grupo liderado por Artigas[25].
Con un clero y una intelectualidad mayoritariamente liberales se fue abriendo camino el ultramontanismo como única posibilidad de teoría (y en su caso práctica) política católica. Los ejemplos, en este caso, podemos extraerlos del Perú y del Ecuador.
En el último bastión del realismo continental hallamos, en los mismos días en que en otras partes de la monarquía se había iniciado la secesión, al canónigo don José Ignacio Moreno, a quien se ha inscrito en las filas de una «Ilustración católica»[26] que no podía sino concluir en el conservatismo. Así, si exhortó a la «sumisión y a la concordia» con motivo de la revuelta de Huánuco en 1812, pocos meses después expresaba votos de que la nueva monarquía constitucional instaurada por la carta gaditana fuese «moderada», para años después aceptar la independencia, que –eso sí– intentó conservase la monarquía. Y es que, como buena parte de la élite virreinal limeña, ante el dilema de 1820 –ha escrito una autorizada pluma coterránea suya– optó por «un conservatismo vestido con el traje del separatismo patriota»: «A diferencia del trujillano Blas de Ostolaza que encarnó el pensamiento contrailustrado de cuño español, o del chuquisaqueño Bernardo de Monteagudo que trajo al Perú el ideario conservador de perfil inglés, José Ignacio Moreno acogió la crítica de los contrarrevolucionarios franceses contra el liberalismo adaptándolas a la realidad hispanoamericana, pues creía que el derrumbe de la monarquía en este continente había abierto una crisis de legitimidad tan grande que no podría ser solucionada si no se reconocía a la tradición política cristiana como única fuente para recomponer a una civilización fracturada por la rebelión laicista […]. Dentro de esta visión, América había quedado en la orfandad de una dinastía y por eso solo se podía recurrir al Papado –una verdadera monarquía universal– en tanto única institución que quedaba como garante de los valores tradicionales y que podía restaurar el orden perdido»[27]. Todavía en el Perú, pero ya en la generación siguiente, está el caso de Bartolomé Herrera, que –al igual que Donoso Cortés, con el que presenta un notable paralelismo– pasó del liberalismo doctrinario a sostener, en este caso desde 1861, esto es, cuando tras abandonar la política fue entronizado obispo de Arequipa, doctrinas abiertamente contrarrevolucionarias, en la senda del Pío IX que publicaría el año de la muerte de aquél el afamado Syllabus[28].
Tomemos finalmente el caso de don Gabriel García Moreno, sobrino por cierto del canónigo peruano de quien líneas atrás hablábamos. De convicciones monárquicas, alzado a la presidencia del Ecuador por dos veces, puede ser adscrito al ultramontanismo americano, del que incluso constituiría uno de los modelos más destacados, si bien presenta características singulares[29]. Hasta el punto de que se ha identificado su proyecto político con las notas de la «modernidad católica republicana»[30]. En efecto, fijó en la unidad de creencia la clave de la identidad ecuatoriana, apuntó a la reforma del clero como base de la reforma moral del país, logró la firma del Concordato con Roma durante su primera presidencia (1861-1865) y emprendió un haz de ambiciosas reformas sociales tocantes al gobierno, la educación, la universidad y las condiciones materiales de vida. El machete que segó la que hubiera sido su tercera presidencia atajó también ese camino político.
5. Del laicismo finisecular a las tentaciones totalitarias
Hasta después de la primera guerra mundial el clero fue mayoritariamente liberal en política. Sólo en el periodo de entreguerras en diversa medida sufrirá la tentación de las nuevas ideas totalitarias, aunque en este punto fueron los laicos los más afectados. La intelectualidad católica, por su parte, se hizo cada vez más liberal, jugando el juego del régimen nuevo sin notar aparentemente contradicción alguna con su fe. Cuando llegó el kulturkampf vernáculo, y lo hizo en toda Hispanoamérica, en diferentes momentos, acompasado a la evolución política de cada país, algunos intentaron resistir. Formaron partidos católicos con escaso peso electoral y político, abrieron periódicos de distribución minoritaria comparada con la de los oficiales, fundaron centros de formación y actividad… Se enfrentaron a los gobiernos, pero rara vez al régimen liberal. Tomemos el ejemplo del argentino Estrada: católico modelo, de fe firme, pero liberal en sus ideas y a quien no repugnaba mezclar a Kant con Santo Tomás, pregonar la separación de la Iglesia y el Estado contra lo enseñado por Pío IX o despotricar contra la obra de España o el tirano Rosas[31]. Es cierto que no cabía esperar otra cosa de un catolicismo políticamente liberal y enfeudado en los regímenes republicanos. Queda pendiente la pregunta, cuya respuesta no podemos aquí siquiera esbozar, de por qué el manso liberalismo constitucionalista se convirtió con el andar del tiempo en perseguidor abierto de la Iglesia. Pero, por lo general, así fue.
Una alternativa aparente al liberalismo católico fue el catolicismo social. Seguía las enseñanzas de León XIII, pero estaba condenado a no tener relevancia política… a no ser que se pusiera en frente del régimen liberal[32]. Pero eso era ya otra cosa. Así que quedó en un catolicismo asistencialista, gremialista, alejado de las ideas de una res publica christiana y de la hispanidad. Su importancia fue notable, no así su peso político real. Pero el problema social, según había dicho el propio León XIII, era consecuencia del político, procedente –a su vez– del moral y religioso. Esto es, el protestantismo produjo el liberalismo y éste la cuestión social. La verdadera doctrina social de la Iglesia, pues, no podía dejar de ser política[33]. Pero el catolicismo social obvió esta conexión y el régimen liberal, a cambio, lo toleró. Un juicio severo sería el de que aplacaba la reacción tradicional calmando los ánimos sociales.
Tras la primera guerra mundial pueden distinguirse dos corrientes, tanto en el clero como en la intelectualidad católica, si bien –como ya hemos anotado– entre los laicos las ideas nuevas prendan con más vigor. En primer lugar se conserva el viejo sector liberal, constitucionalista, que se ha coloreado de «sentido social». Aunque no son reformistas en el plano político o constitucional, como sus predecesores, bregan por medidas que cautericen las heridas de los menos favorecidos, que el régimen liberal inevitablemente tiende a reabrir y a hurgar en ellas. Con la aparición de los diferentes populismos se tornarán en defensores sin ambages del antiguo régimen (liberal-constitucional) y críticos del contenido neo-caudillista y antilegalista del «Estado nuevo». Los demócrata-cristianos se unirán a ellos en seguida. Se encuentra, a continuación, un nuevo tronco católico que se deja permear por los fascismos, incluido el nazismo. En filosofía han sido ganados por el vitalismo y el existencialismo, en la práctica se inclinan hacia los nuevos movimientos contestatarios del liberalismo y algunos de entre ellos son partidarios del Estado nuevo, es decir, de lo que se conoce comúnmente como populismo[34]. Podría sin embargo hablarse de una tercera línea, la de los nacionalistas no fascistas. Por varios motivos: a) porque en ellos hay mayor conocimiento de la doctrina católica y por lo tanto no son ganados tan fácilmente por las nuevas ideas; b) porque también renace entre ellos el aprecio de lo hispánico y lo católico como constitutivo esencial de las sociedades hispanoamericanas: lo predican en sus escritos políticos y, lo que es más importante, emprenden la tarea de la revisión histórica para exhibir esas nobles raíces; c) porque aunque es verdad que no acertaron en una alternativa política práctica al régimen liberal, que muchos confiaron a los instrumentos del régimen que criticaban, esto es de menor cuantía si se tiene en cuenta el carácter intelectual de la reacción. Pero sobre esto deberemos volver en seguida.
La aparición de los populismos va a operar una nueva división entre los católicos que se puede plantear en términos esquemáticos: la antipatía de unos para con el Estado todopoderoso (que recibe distintos nombres como el de Estado social o del bienestar) choca con la confianza que suscita en otros. Al igual que los liberales se suman a los críticos, los fascistas apoyan la experiencia del Estado nuevo. Las aguas se entremezclan entonces y las corrientes se confunden de resultas[35]. Habría que mirar con singular detenimiento este momento histórico, sobre todo por la influencia que ha de tener más adelante. Estas oscuras confusiones y mezclas espurias vienen de la misma naturaleza de los populismos. Y los católicos no dejaron de ser afectados por éstos.
La democracia cristiana emerge propiamente con la crítica al populismo y al Estado nuevo, así como con el despegue de los Estados Unidos como potencia continental y mundial. Inmediatamente ganó el apoyo, e incluso el fervor, de los católicos liberales (pero no de los nacionalistas) y la enemistad de los partidarios de populismo y Estado nuevo. Se trata de un momento de gran tensión, porque si por un lado se pierde el norte de la res publica christiana, por el otro se adormece y atonta el hispanismo, que queda en muchos casos prendido al franquismo o al falangismo. No vale la pena hacer aquí un recuento de los cambios y las peripecias políticos de la democracia cristiana[36], pero sí resaltar la defección de los democristianos de las ideas de Cristiandad, mayor o menor, en cuanto se dirigieron por los caminos cada vez más confusos del régimen en sus variaciones históricas.
Por estos años se aprecia también un renacimiento del hispanismo, que se ha ido forjando por distintas causas y en distintos momentos: en primer lugar, la guerra con los Estados Unidos y la llorada pérdida de Cuba, si bien en la base parece que estaba más el temor a la hegemonía yanqui que un verdadero sentimiento hispánico; la guerra civil española, en segundo término, acabó por dividir a los bandos católicos igual que en España: democráticos y fascistas, de modo genérico[37], por cierto, pero despertó –ahora sí– una verdadera convicción hispanista; finalmente la diplomacia española, en la dictadura de Primo de Rivera, que envió de embajador en Buenos Aires a Ramiro de Maeztu, y en el primer franquismo (por lo menos hasta los años cincuenta), que contribuyó (entre promiscuidades e incoherencias varias) a la difusión de las ideas del hispanismo político tradicional.
6. El triunfo del «americanismo»: el II Concilio Vaticano y su posteridad
Tras la segunda guerra mundial, el clero sigue a Roma y su política favorable a la democracia cristiana, esto es, al «americanismo» intelectual y práctico[38]. Pocos y excepcionalmente conservan la idea de la res publica christiana y la defensa de las raíces hispánicas. Pues con Quas primas, de algunos años antes, sucedió lo mismo que con el Syllabus y la Quanta cura: fueron mal leídas, mal entendidas y peor aplicadas. Hasta el punto de que no se veía que estos pronunciamientos del magisterio pudieran ser incompatibles con el liberalismo y el democratismo.
La teología del Reino de Cristo, así, tuvo notables repercusiones devotas pero escasas consecuencias políticas. Salva sea la excepción del Méjico cristero, heroica desde el ángulo del testimonio y del martirio, pero no tanto desde el de una comprensión de los procesos políticos acorde con la idea del orden político cristiano. De nuevo, visto el asunto desde España, adquiere notables perfiles distintos: el carlismo, de un lado, y el monarquismo dinásticamente liberal pero doctrinalmente tradicionalista de Acción Española, de otro, pero sobre todo aquél, determinaron el sentido religioso de la guerra de 1936-1939, dotado de un signo político conscientemente antiliberal[39], que no es dado encontrar en la cristiada mejicana, defensiva de la religión frente a las agresiones laicistas, sí, pero basada casi en exclusiva en la reclamación de la libertad religiosa (aunque fuera la libertad de la religión y no de religión) y de enseñanza de acuerdo con las orientaciones de una Acción Católica en verdad democristiana[40]. Bien mirado, en América el correlato político de la teología del Reino de Cristo vendrá por caminos extraviados: la teología de la liberación[41].
Y es que el II Concilio Vaticano favoreció en general en Hispanoamérica una lectura izquierdista, revolucionaria en sentido socialista-marxista: fue así la cuna de la teología de la liberación y luego de la nueva teología latinoamericana o del pueblo. De modo tal que, tras los años 70 se pueden ver tres grandes corrientes en el clero: los viejos liberales, constitucionalistas, que juegan un papel conservador; los democristianos variopintos, y los tercermundistas, con variantes populistas según los casos (en Argentina por el peronismo, pero no fue diferente en Perú, Brasil o Méjico). Esto subsiste hasta el día de hoy. El clero de orientación tradicional es minoritario y de ínfima influencia (salvo, claro está, los seguidores) en la sociedad y en los fieles, entregados al progresismo modernista en materia de fe y política.
Este punto es sumamente importante, pues las ovejas siguen al pastor: si éste coge el fusil, aquéllas se vuelven guerrilleras; si se apega a la constitución, se vuelven legalistas liberales, conservadores de un orden en el que se sienten cómodos; si confiesa la democracia, las hace (además de someterlas a una evolución ideológica propia de la democracia cristiana) carne de cañón de las elecciones.
Hispanoamérica no dejó de padecer lo que cualquier país católico la posteridad del II Concilio Vaticano. El abandono del concepto de res publica christiana pareció dar la razón a liberales y democristianos, que hoy son gran mayoría y no tienen ningún respeto (y sí desconocimiento cuando no aversión) de la tradición política hispánica: no les interesa sino la última moda doctrinal puesta en circulación desde el Vaticano. La singularidad de Hispanoamérica está, otra vez, en el sumarse los católicos a revolución de izquierdas con la teología de la liberación y sus derivados: a los curas guerrilleros siguieron los católicos guerrilleros en casi todos los países, de Norte a Sur. El origen católico de varios movimientos guerrilleros, además, es tan indudable como asombroso: el «compromiso del intelectual» se convierte en «militancia» subversiva, durante mucho tiempo bajo la cómplice mirada de los obispos y aun de Roma. A veces, los últimos, critican los medios violentos, pero nadie pone el cascabel al gato, es decir, nadie se atreve a condenar la fuente ideológica, falsamente teológica, de donde nace esa violencia. Es más, durante decenios se saludará el diálogo cristiano-marxista como admirable ejemplo de responsabilidad política. Más adelante cambiará el signo, pero gran parte del mal estará hecho.
Para completar la visión del período más cercano a nosotros, podemos añadir algunas observaciones (casi) conclusivas.
Para comenzar, la carencia de soluciones típicamente católicas e hispánicas, porque el militarismo no lo es. Ha sido éste un funesto error de los católicos de esos pagos: creer que el sentido del honor y del servicio del militar de antaño se perpetuaba en los ejércitos de los Estados de masa. Primer paso desde el que se pasaba al militarismo como respuesta necesaria a la debacle de los Estados nacionales, explotados económicamente, invadidos culturalmente y extenuados por la política de los partidos políticos[42]. Es que al católico se le ha hecho difícil hallar una solución política entre el demoliberalismo auspiciado en la práctica (cuando no también en la teoría) por Roma, la revolución tercermundista aliada de la izquierda y la ausencia de la enseñanza tradicional. «La hora de la espada» que el argentino Lugones anunció en el Perú, en el centenario de la batalla de Ayacucho (1924), fue el espejismo de muchos católicos bienpensantes (en los dos sentidos del término, esto es, el doctrinal, de la buena doctrina, y el sociológico, de las buenas digestiones) hasta no hace poco.
Seguidamente, la pérdida de la fe en muchos sectores y la invasión de las sectas protestantes (en especial luteranas y carismáticas) desde mediados del pasado siglo, han llevado –en segundo lugar– a que muchos católicos separaran la vida religiosa de la política. Lo político se convierte definitivamente en una opción personal y se deja de pensar en la res publica christiana. Hasta los que serían considerados «íntegros» –a veces incluso los «integristas»– vacilan ante el problema político. El Vaticano II (en ocasiones inadvertidamente) y el diálogo con los protestantes los ha reblandecido más que la vieja discusión con el marxismo cristiano.
Queda así, para terminar, un conformismo ayuno de ideas, que podría ilustrarse con ejemplos extraídos del «conservatismo» (en el mundo hispánico destacadamente el «Opus Dei», pero también otras instituciones nacidas posteriormente que o lo imitan o lo siguen en la búsqueda de su éxito) eclesial. Conformismo, digo, porque se sienten a sus anchas en el marasmo del demoliberalismo que enseñan y predican como si fueran sus progenitores; y ayuno de ideas, también, porque van a abrevar a unos intelectuales que se han aplicado con entusado digno de mejor causa a desmontar la tradición católica en todos sus ámbitos.
«Aquellos polvos trajeron estos lodos», reza el refrán. Porque los católicos –salvo contadísimos casos– fueron incapaces de conservar y trasmitir las ideas de la res publica christiana y de la tradición política española, me escribe un querido amigo desde el Río de la Plata, «vivimos en lodazal democrático y liberal como el hijo pródigo en el chiquero. Pero éste añoraba la casa del Padre; nosotros, en cambio, nos revolcamos cual chanchos sin memoria de nada».
7. Una conclusión: el carlismo como diferencia
Creo que de lo que precede puede extraerse una reflexión sobre la singularidad del dilema político hispanoamericano. Que los católicos han de vivir en manera particularmente dramática. Los pueblos americanos miembros de la familia hispánica sufren hoy la tentación de optar por seguir los ideales del occidente liberal y capitalista o enfrentarse contra éste con sentimientos de «tercer mundo» e ideología posmarxista. Este falso dilema –ha escrito un agudo analista– es expresión de la pérdida del sentido de su historia que, al modo como ocurrió también en España, fue efecto de la Ilustración desarraigada de algunos núcleos dirigentes desde el siglo XVIII; la llamada «independencia», así, fue en lo social y económico el comienzo de su absorción, de hecho, en el imperio de los pueblos anglosajones, y de su penetración en lo cultural e ideológico por el espíritu de la Francia revolucionaria: «Capitalismo, liberalismo e imperialismo son hechos sociales íntimamente conexos con la hegemonía mundial de aquellas potencias protestantes cuyo engrandecimiento se realizó a costa de la decadencia del mundo hispánico. Por eso, las pretendidas clases dirigentes que asimilaron aquellas ideas, y posteriormente las del positivismo francés o anglosajón, han venido a ser algo así como un “proletariado interno” de una civilización que absorbió el mundo de las “ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda” […]. En la historia la Providencia escribe derecho con renglones torcidos. Hemos visto después surgir el resentimiento contra los norteamericanos en aquellos pueblos, que incluso ha sido en ocasiones inicialmente alentado en lo ideológico por el desintegrador izquierdismo anglosajón»[43].
Son muchos los aspectos que siguen asociando íntimamente el problema político de los católicos en España y en Hispanoamérica. Y también –como ha ido despuntando en las páginas precedentes– alguna diferencia. Porque en América, tras los primeros momentos de confusión, quienes quisieron rechazar el liberalismo hubieron de hacer mil filigranas para evitar comprender en su rechazo a las propias patrias devenidas «naciones», nacidas en efecto de procesos impulsados por caudillos, unos y otros, tocados por la revolución liberal[44]. Esa es la razón por la que el tradicionalismo carlista –lo he dicho en alguna ocasión, sin ánimo polémico y con pocas esperanzas de ser comprendido[45]– encuentra serios obstáculos en muchos ambientes de América, ganados por el «nacionalismo», un nacionalismo que si en sede doctrinal podría hallar sin dificultad con aquél amplios puntos de acuerdo –también algunos de desacuerdo por las razones que nos llevarían bien lejos, pero q u e derivan de contaminaciones modernas[46]–, no deja de tener delante el obstáculo insalvable de las «fiestas patrias», los «patricios» y los «libertadores». Ese origen parricida y espurio no deja de gravitar inexorablemente en todo y en todos, impidiendo la apertura natural al tradicionalismo, un tradicionalismo que es una doctrina que se hace carne en una historia.
La España peninsular, en cambio, cuando se produce la revolución liberal, y bien pronto la usurpación dinástica, aunque mutilada, está hecha. El carlismo precisamente por ello es la continuidad de la verdadera España, que se opone a un liberalismo que lejos de ser constituyente de la «nación» (como en América) es allí simplemente instrumento de desmedulamiento y disolución[47]. Permítaseme ilustrar lo que vengo diciendo a través de una comparación con el proceso constituyente europeo. En el documento que la Comunión Tradicionalista, a través de la Secretaría Política de S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, hizo público en enero de 2005 enero con motivo del referéndum para la ratificación del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, como se sabe luego varado por la oposición francesa y holandesa, se leía esta contundente afirmación: «La laicidad, o el laicismo, pues no son sino dos versiones de una misma ideología, están inscritos igualmente en el corazón de la “construcción europea”. Como previamente lo estuvieron en la “constitución” de los Estados modernos, a partir de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pero las viejas naciones “nacieron” cristianas, de modo que la revolución hubo de aplicarse a cancelar su filiación dejándolas huérfanas. La nueva Europa, en cambio, nace ya expósita»[48].
Esa coincidencia fatal de independencia y liberalismo es la que impide la definitiva clarificación del problema político. No sólo, entiéndase bien, en cuanto a los primeros momentos del caminar hispanoamericano. Sino respecto de su entera trayectoria. En el viejo mundo el carlismo salvó idealmente la pervivencia de España. Pero no limitó a eso su benéfico influjo. Como guardián del orden de la Cristiandad, que en la confederación de las Españas fue Cristiandad menor y que se redujo en la Comunión Tradicionalista a Cristiandad mínima, impidió que la Tradición católica se confundiera con el «moderantismo» (liberal) de Narváez o con el «conservatismo» (también liberal) de Cánovas… Como impidió que las Repúblicas revolucionarias lograran su consolidación[49]. Así, frente a unos y otras, levantó no sólo los Ejércitos de voluntarios, sino la Carta de la Princesa de Beira a los Españoles, la defensa de la Unidad Católica en las Cortes o los Fundamentos Permanentes de la Legitimidad del Rey Don Alfonso Carlos[50]. Nada de ello podía ocurrir en América. Donde un Iturbide o un Rosas (sin negar ninguno de sus méritos) no podían entroncar con la íntegra tradición, debiendo limitarse a salvar pedazos de ella. Y donde los propios partidos conservadores (como en Colombia) no dejaban de presentar notables contaminaciones de la revolución liberal. Por no hablar de momentos posteriores. Repárese en cambio que, incluso en el siglo XX, pese a sus fuerzas disminuidas, son los carlistas quienes transforman un «pronunciamiento» (del Ejército liberal, pues nunca dejó de serlo) en un Alzamiento del pueblo católico contra el proyecto marxista (y liberal) de arrancar el catolicismo de la configuración comunitaria de España. Y quienes contribuyen a que el Estado nacido de la guerra, religiosa, en que desembocó el fracaso de aquel Alzamiento, adquiera tintes parcialmente (y por momentos sustancia) católicos.
Para concluir, podría añadirse todavía una reflexión sobre el distinto tempo de la marcha en ambas orillas de nuestra común nación. Pues, transitando un mismo, y equivocado, camino, diríase que haya habido un desfase entre el paso de España y el de América, más rápido en la primera. Esto ya era evidente en los años cincuenta del siglo XX, pues en América todavía se podía conversar con viejos liberales de café, redacción de periódico y casa de huéspedes, mundo fenecido en España veinte años antes. Pero aún lo es más hoy. Y va camino todavía de acelerarse, en unas magnitudes que podrían empezar a poner en riesgo el paralelismo con perjuicio, esta vez, para la España peninsular, ganada por la estabilización de un liberalismo que, en cambio, sigue siendo inestable en el Ultramar.
[1] Agradezco de todo corazón las observaciones, bien pensadas y agudamente expuestas, como siempre, del profesor Juan Fernando Segovia, a quien como es obvio no se puede en cambio reprochar en ningún caso la torpeza con que eventualmente las haya podido acoger quien firma este artículo.
[2] Jean DE VIGUERIE, Les deux patries. Essai historique sur l´idée de patrie en France, Grez-en-Bouère, Dominique Martin Morin, 1998. Ciertamente ha sido más el corolario que la tesis central lo que ha concitado el debate. Cfr. Yannick CHALMEL, «La “droite nationale” ou un siècle de bégaiement», Catholica (París), núm. 65 (1999), págs. 37 y sigs.
[3] Miguel AYUSO, «recensión» al libro citado de Jean de Viguerie, Razón Española (Madrid), núm. 102 (2000).
[4] ID., El Estado en su laberinto. Las transformaciones de la política contemporánea, Barcelona, Scire, 2011. Se trata del capítulo primero «La identidad nacional y sus equívocos».
[5] Cfr. Mario GÓNGORA, El Estado en el derecho indiano. Época de su fundación (1492-1571), Santiago de Chile, Universidad de Chile, 1951, y Ensayo sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago de Chile, La Ciudad, 1981. Su colega y coterráneo Bernardino Bravo Lira lo ha hecho uno de sus leit-motiven, mientras que ya se habrán advertido los matices que, por nuestra parte, nos hemos permitido introducir. A causa del anacronismo de utilizar la expresión Estado para referirla a una realidad, como la monarquía hispánica, ajena al mismo. Cosa distinta es su aplicación, correcta, a los procesos de la edad contemporánea. Es uno de los temas centrales de la obra de don Álvaro d’Ors y, desde otro ángulo, de Dalmacio Negro. Pueden verse, de ambos, respectivamente, Ensayos de teoría política, Pamplona, EUNSA, 1979, págs. 57 y sigs., y Gobierno y Estado, Madrid, Marcial Pons, 2002.
[6] Es una aplicación de la conocida tesis de Alexis DE TOCQUEVILLE, L´ancien régime et la Révolution (1856). Puede verse la edición castellana de R. V. de R., Madrid, Daniel Jorro, 1911.
[7] Cfr. el ensayo de Dalmacio NEGRO, Sobre el Estado en España, Madrid, 2007.
[8] Rafael Gambra lo ha explicado en Tradición o mimetismo, Madrid, Marcial Pons, 1976, págs. 203 y sigs.
[9] Está apuntado en mi Carlismo para hispanoamericanos. Fundamentos de la unidad política de los pueblos hispánicos, Buenos Aires, Ediciones de la Academia, 2007.
[10] Son muy expresivas a este respecto, con referencia a Italia, que se pueden extender sin dificultad al caso hispanoamericano, las últimas páginas del libro de Pino TOSCA, Il cammino della Tradizione, Rimini, Il Cerchio, 1995.
[11] Cfr. José Antonio ULLATE, Españoles que no pudieron serlo. La verdadera historia de la independencia de América, Madrid, LibrosLibres, 2009, págs. 95 y sigs. Esta obra, que sigo en ocasiones en este epígrafe, combina sabiamente historia y filosofía. Pese a su madurez y ponderación ha provocado alguna reacción hirsuta en las huestes del nacionalismo (conservador). Véase, en este sentido, Enrique DÍAZ ARAUJO, «Otra utopía: el pseudo-carlismo americano», Gladius (Buenos Aires), núm. 79 (2010), págs. 71 y sigs. Aunque podría extender sin dificultad la cita entre autores que, a veces, esconden la mano.
[12] Simón BOLÍVAR, Discursos, proclamas y epistolario político, edición de Mario Hernández, 3.ª ed., Madrid, Editora Nacional, 1981, pág. 123. Se trata de una carta a Sir Richard Wellesley, fechada en Kingston el 27 de mayo de 1815.
[13] Resulta de gran interés a este respecto el trabajo de la investigadora puertorriqueña Monelisa PÉREZ-MARCHAND, Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los papeles de la Inquisición, Ciudad de Méjico, El Colegio de México, 1945.
[14] La actitud inglesa está ya consolidada a principios del siglo XVIII, como muestra el opúsculo escrito en 1711 por una «persona distinguida», y editado en 1739, A proposal for humbling Spain. Véase el interesante libro de Julio C. GONZÁLEZ, La involución hispanoamericana. De provincias de las Españas a territorios tributarios, Buenos Aires, Hernandarias, 2010. Respecto de la política francesa, cfr. D. A. G. WADDELL, «La política internacional y la independencia latinoamericana», en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, vol. 5, Barcelona, Cambridge University Press, 1991, pág. 211. Puede leerse una carta significativa de Napoleón al duque de Bassano, Afese (Quito), núm. 48 (2008), págs. 170 y sigs., comentada por el historiador Pablo Núñez.
[15] Se debe a Lucas Alamán, ministro mejicano tras la caída de Iturbide, en su Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, Méjico, Imprenta de J. M. Lara, 1849, tomo I, pág. 83.
[16] La primera de las lecturas, por general, excusa de la cita. En lo que hace a la segunda puede llevarse hasta Marius ANDRÉ, La fin de l’Empire espagnol en Amérique, París, Nouvelle Librairie Nationale, 1922. Prologado por Maurras, su autoridad arrastró al error a nuestro maestro Eugenio Vegas Latapie, quien antepuso un estudio preliminar a su versión castellana (Santander, Cultura Española, 1939). Camino parecido al que, por la vía de un por lo menos parcialmente injusto antiborbonismo de matriz menéndezpelayiana, condujo a veces (sólo a veces) a afirmaciones erróneas en idéntico sentido a nuestro también maestro Francisco Elías de Tejada. La tercera, finalmente, es de hallar en Manuel GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Las doctrinas populistas en la independencia de Hispano-América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1947. Y, con posterioridad, en las investigaciones de O. Carlos STOETZER, en particular El pensamiento político de la América española durante el período de la emancipación (1789-1825), Madrid, IEP, 1966, y Las raíces escolásticas de la emancipación de la América española, Madrid, CEC, 1982. Puede verse, para un planteamiento al tiempo equilibrado y con proyección, el ensayo –de presentación modesta– de Federico SUÁREZ VERDEGUER, «El problema de la independencia de América», Revista de Estudios Americanos (Sevilla), núm. 2 (1949), que he reproducido en 2006, con motivo de la muerte de su autor, en el volumen correspondiente de los Anales de la Fundación Elías de Tejada.
[17] Para quien esté interesado remito al pedagógico y transparente ensayo de Eugenio VEGAS LATAPIE, «Origen y fundamento del poder», Verbo (Madrid), núm. 85-86 (1970), págs. 405 y sigs.
[18] Cfr. José Antonio ULLATE, Españoles que no pudieron serlo, cit., págs. 107 y sigs.
[19] Puede verse, por ejemplo, a estos efectos el libro del padre Miguel BATLLORI, S. J., El abate Vizcardo: historia y mito de la intervención de los jesuitas en la independencia de Hispanoamérica, Madrid, Fundación Mapfre, 1995.
[20] Cfr. Pedro LETURIA, La encíclica de Pío VII sobre la revolución hispanoamericana, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1948.
[21] Francisco de Paula CASTAÑEDA, O.F.M., Desengañador gauchipolítico (Buenos Aires), 4 de agosto de 1820: « De no hacerlo así, ya no queda otro recurso que el del hijo pródigo […]. La España de quien jamás hemos estado tan quejosos como de nosotros mismos; la España y su regazo será nuestro único asilo donde podremos acogernos cuando, por nuestra incredulidad, el hijo persiga al padre con un puñal, las hijas a la madre, y cuando un huésped no esté seguro de otro huésped a causa de ser todos ladrones». Véase Guillermo FURLONG, S. J., Vida y obra de fray Francisco de Paula Castañeda: un testigo de la naciente patria argentina (1810-1830), Buenos Aires, Ediciones Castañeda, 1994, pág. 484. El padre Alfredo Sáenz, en su artículo «Dos cosmovisiones en pugna y la figura del padre Castañeda», Gladius (Buenos Aires), núm. 78 (2010), págs. 25-51, sigue la orientación desiderativa de su hermano de orden.
[22] Véase Fernán ALTUVE-FEBRES, «Blas de Ostolaza, un apasionado de la fidelidad», Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada (Madrid), núm. 13 (2007), págs. 141 y sigs.
[23] Cfr., como ejemplo, Ambrosio ROMERO, Alberto RODRÍGUEZ VARELA y Eduardo VENTURA, Manual de historia política y constitucional argentina (1776-1976), Buenos Aires, A-Z editora, 1977. Pero es tesis más difundida, del civilista Llambías al constitucionalista Bidart Campos. He criticado una tesis semejante, aplicada a España, en mi La constitución cristiana de los Estados, Barcelona, Scire, 2008, págs. 105-108.
[24] Cfr., por ejemplo, Alberto CATURELLI, Mamerto Esquiú. Vida y pensamiento, Córdoba, Teuco, 1971. Más cauto es Horacio SÁNCHEZ DE LORIA, Las ideas político-religiosas de fray Mamerto Esquiú, Buenos Aires, QuórumEduca, 2002. El elogio se contrae en estos autores principalmente a la prudencia del fraile, mientras que en otros decididamente se refiere a su signo intelectual (liberal): cfr. José Ignacio SARANYANA (ed.), Teología en América Latina, vol. II/2, «De las guerras de independencia hasta finales del siglo XIX (1810-1899)», Francoforte de Meno, Iberoamericana-Vervuert, 2008, pág. 500. El autor del epígrafe es el profesor de la Universidad Católica Argentina Néstor Tomás Auza, quien lo califica de «modelo de sacerdote de la transición al régimen de las libertades».
[25] Cfr. el excelente trabajo de Juan Fernando SEGOVIA, «Fidelismo y regalismo en Francisco Bruno de Rivarola», Revista Cruz del Sur (Buenos Aires), núm. 3 (2012), págs. 27 y sigs.
[26] Puede verse para este concepto, algunos de cuyos perfiles son muy discutibles, el artículo de Mario GÓNGORA, «Aspectos de la ilustración católica en el pensamiento y la vida eclesiástica chilena», Historia (Santiago de Chile), núm. 8 (1969), págs. 43 y sigs. Cfr. también Francisco PUY, El pensamiento político tradicional en la España del siglo XVIII (1700-1760), Madrid, IEP, 1966.
[27] Fernán ALTUVE-FEBRES, «José Ignacio Moreno y la ilustración católica», Anales de la Fundación Elías de Tejada (Madrid), año XIV (2008), págs. 143 y sigs., y en concreto la pág. 149.
[28] Cfr. Fernán ALTUVE-FEBRES (ed.), Bartolomé Herrera y su tiempo, Lima, Quinto Reino, 2010. Son las actas del Congreso internacional conmemorativo del bicentenario del natalicio de Bartolomé Herrera, celebrado en 2008.
[29] Influido por Balmes y elogiado por Louis Veuillot, expresa en cambio –antes de su acceso al poder– su admiración por Napoleón III. Cfr. su carta a Roberto Ascásubi, fechada el 15 de Julio de 1855, y publicada por Wilfrido LOOR, Cartas de García Moreno (1846-1854), Quito, La Prensa Católica, 1953, pág. 99.
[30] Cfr. Juan MAIGUASHCA, «El proyecto garciano de modernidad católica republicana en Ecuador (1830-1875)», en Marta Irurozqui Victoriano (ed.), La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú) en el siglo XIX, Madrid, CSIC, 2005, págs. 233 y sigs. Véase también Bernardino BRAVO LIRA, Constitución y reconstitución. Historia del Estado en Iberoamérica (1511-2009), Santiago de Chile, Legal Publishing, 2010, pág. 97, quien lo aproxima al chileno Portales. De algún modo se parece también al español Bravo Murillo. Elías de Tejada, en su «Ideas políticas y fracaso de Juan Bravo Murillo», Verbo (Madrid), núm. 167 (1978), págs. 807 y sigs., no ahorra en cambio las críticas a su actitud desde el ángulo del pensamiento católico tradicional.
[31] De nuevo es imprescindible el trabajo de Juan Fernando SEGOVIA, «Estrada y el liberalismo católico», Anales de la Fundación Elías de Tejada (Madrid), núm. 8 (2002), págs. 99 y sigs.
[32] ) En Francia o en España el catolicismo social comenzó ligado estrechamente al legitimismo y al carlismo. Esto es, consciente de la conexión entre la cuestión social y el problema político. Sólo más adelante se fue aproximando al catolicismo liberal a través de la conversión de la democracia cristiana de social en política. Aunque en España siempre quedó un catolicismo social ajeno al liberalismo, en cuanto se desligó también del carlismo perdió toda eficacia política. Esto es lo que desde el origen, al no haber una fuerza semejante al carlismo, se dio en la América española.
[33] Cfr. Miguel AYUSO, La constitución cristiana de los Estados, cit., especialmente el capítulo 2.
[34] El fascismo tiene una matriz moderna totalmente ajena a la cultura católica. La adhesión al mismo de parte mundo católico sólo puede entenderse por vía reactiva, en clave de anticomunismo y antiliberalismo (político). Pero la mixtura no resulta en modo alguno natural. Allí donde existió un catolicismo político activo la tentación fue limitada. Es el caso español donde el carlismo no podía avenirse ni siquiera con el singular fascismo que fue la Falange. Y no sólo por la incompatibilidad de doctrinas, sino aun por la de estilos. Cfr. Manuel DE SANTA CRUZ, «El estilo de los carlistas», en Miguel Ayuso (ed.), A los 175 años del Carlismo. Una revisión de la tradición política hispánica, Madrid, Itinerarios, 2011, págs. 27 y sigs. En el mundo hispanoamericano, por el contrario, las contaminaciones alcanzaron a la mayor parte de las fuerzas verdaderamente católicas, por lo general inconscientes de las dificultades objetivas del asunto. En las personas de una cierta generación el peso de los sentimientos permiten explicarlo (limitadamente). Para las de las siguientes, francamente, resulta mucho menos disculpable.
[35] Un ejemplo conocido es el de nuestro admirado amigo Luis Corsi Otálora: ideas tradicionales, noblemente hispánico, pero carcomido por su defensa del Estado nuevo. Lo he escrito con toda simpatía en el obituario que le dediqué: cfr. Miguel AYUSO, «In memoriam Luis Corsi Otálora», Verbo (Madrid), núm. 521-522 (2014).
[36] En los números 6, 7, 8 y 9 de la revista semestral hispanoamericana de historia y política Fuego y Raya (Córdoba) puede verse un vasto despliegue del argumento.
[37] Es de notar la negativa influencia de Maritain, que se paseó por el continente pregonando la democracia y el antifascismo (según él lo entendía). Su influjo fue notable por doquier, pero particularmente en la Argentina, Chile y el Brasil. Cfr., para una crítica de la posición de Maritain y su influjo americano, sobre todo brasileño, Gustavo CORÇAO, O seculo do nada, Río de Janiero, Record, 1973.
[38] Aunque referido principalmente a Italia, resulta de gran interés el libro del profesor Danilo CASTELLANO, De christiana republica, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004. En relación con el americanismo puede verse el dossier publicado en el núm. 511-512 (2013) de Verbo, con textos de Danilo Castellano, Miguel Ayuso y John Rao. Se trata de afirmar el modelo de los Estados Unidos de América, basado en una laicidad no excluyente sino inclusiva, como el paradigma de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política. Tesis condenada por León XIII y hoy, de facto e incluso a veces pareciera que de iure, convertida en la más difundida en los ambientes eclesiásticos llamados conservadores, por compartirla el papa Ratzinger. Habrá que ver si es afectada por la inflexión francisquista.
[39] Cfr. Rafael GAMBRA, Tradición o mimetismo, cit.
[40] Una reflexión del tipo, en cambio, no se encuentra en la literatura al uso. Sin embargo nos parece importante en extremo desarrollar este filón, que en nada empece la heroicidad de los combatientes y los mártires, sino que se limita a poner en su sitio el acontecimiento dentro de su cuadro político correspondiente. Parece claro, en todo caso, que el influjo democristiano procedería por la vía del clericalismo de la Acción Católica y no del doblemente ponzoñoso del maritenismo. Plinio Correa de Oliveira, años después, en su libro Em defesa da Ação Católica, São Paulo, 1943, detectó la evolución no sólo demócrata-cristiana sino marxista en la Acción Católica de su tiempo, pero no parece que hubiera comprendido ni las implicaciones metodológicas ni la entraña del asunto.
[41] También sería oportuno efectuar una indagación al objeto de aceptar o rechazar tal conexión. Un poco osadamente, esto es sin apoyo alguno, la afirma Josep Ignasi Saranyana en la introducción a la obra por él coordinada Teología en América Latina, vol. III, El siglo de las teologías latinoamericanistas (1899-2001), Madrid, Editorial Iberoamericana, 2002.
[42] El padre Leonardo Castellani, modo suo, denunció estos errores de muchos nacionalistas en su epílogo al libro de Marcelo Sánchez Sorondo, La revolución que anunciamos, Buenos Aires, Nueva Política, 1945, págs. 260 y sigs. Más descriptivo e institucional se muestra el historiador chileno Bernardino BRAVO LIRA, op. cit., págs. 266 y sigs.
[43] Francisco CANALS, «Hispanoamérica», en Obras completas, vol. 2, Barcelona, Balmes, 2014, pág. 113. El artículo se publicó originalmente en 1977. La referencia poética es, claro está, a la «Salutación del optimista» de Rubén Darío.
[44] Alguna excepción puede encontrarse sin embargo: el antecedente del caudillo mestizo pastuso Agustín Agualongo y la actitud de los negros novogranadinos en la independencia (cfr. Luis CORSI OTÁLORA, Los negros en la independencia: ¡viva el Rei!, Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2006), o la de Antonio Huachaca, campesino indígena realista y la rebelón de los iquichanos en el Perú (cfr. Fernán ALTUVE-FEBRES, «El carlismo en el Perú», en el volumen editado por mí y ya citado A los 175 años del carlismo, págs. 217 y sigs. Fenómenos que –como indica Fernán AltuveFebres, quien prepara un libro sobre el asunto bajo el título de Tradición y resistencia– se reproducen andando el siglo en la revuelta indígena de Matagalpa (Nicaragua) en 1881, la guerra de Canudos en el Brasil (1896-1897), hasta llegar en el veinte con la guerra del Contestado (1912-1916), también en Brasil, o la ya aludida Cristiada mejicana, que tuvo una recidiva entre 1934 y 1938.
[45] Puede verse mi ya citado Carlismo para hispanoamericanos. Fundamentos de la unidad de los pueblos hispánicos.
[46] Aunque con resultado contrario a la intención del autor, es la conclusión que se extrae del trabajo de Enrique DÍAZ ARAUJO, «Movimientos cristianos en Hispanoamérica», Verbo (Buenos Aires), núm. 216 (1981), págs. 39 y sigs. Se trata de un centón de datos, casi todos interesantes, pero mal escritos y peor articulados, según la marca de la casa.
[47] Miguel AYUSO, Qué es el carlismo. Una introducción al tradicionalismo hispánico, Buenos Aires, Ediciones de la Academia, 2005.
[48] Puede verse completo en La Esperanza. Boletín de Orientación Tradicionalista (Madrid), núm. 1 (2005).
[49] El libro de José María GARCÍA ESCUDERO, De Canovas a la República, Madrid, Rialp, 1951, es una excelente ilustración. El autor, sin embargo, no tardó en repudiar su interpretación, ofreciendo donosamente años después, con los mismos datos, otra opuesta en Historia política de las dos Españas, Madrid, BAC, 1976.
[50] Cfr. Melchor FERRER, Historia del tradicionalismo español, 30 vols., Sevilla, 1941-1979.
