Índice de contenidos
Número 505-506
- Presentación
-
Monográficos
-
Constitución y constitucionalismo
-
Las actitudes políticas ante la crisis del Antiguo Régimen
-
Cádiz, 1812: de mitos, tradiciones inventadas y «husos» historiográficos
-
Traducir, moderar, introducir. Vicisitudes de la constitución gaditana en Hispanoamérica
-
La Iglesia ante la Constitución de 1812
-
Los anti-Cádiz: el Filósofo Rancio
-
Más allá de Cádiz
-
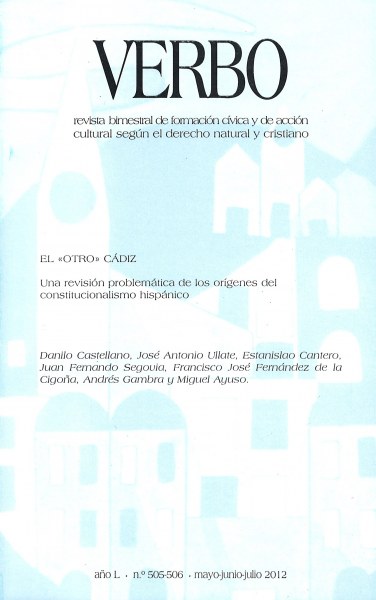
Las actitudes políticas ante la crisis del Antiguo Régimen
EL «OTRO» CÁDIZ. UNA REVISIÓN PROBLEMÁTICA DE LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO HISPÁNICO
1. Introducción
No hace falta ser historiador, ni plagiar su metodología, para reflexionar sobre el pasado colectivo. Sobre los datos de los historiadores es posible realizar reflexiones de distinta naturaleza y de todas ellas ninguna tan apropiada como su examen desde el punto de vista de la filosofía social y, en cierta medida, de la psicología social.
Don Federico Suárez Verdeguer se lamentaba –hace ya más de cincuenta años– de que más de un siglo después de los decisivos episodios políticos que conmovieron la vida política hispana en el primer tercio del siglo XIX, la historia de las actitudes políticas ante la crisis del antiguo régimen en España fuera todavía una maraña sobre la que, aunque mucho se había escrito, sin embargo, todo aquel esfuerzo investigador no se traducía en una mayor claridad sobre aquella época. Al contrario.
Sin perjuicio de que en mi criterio el juicio que aportó Suárez Verdeguer es el que permite comprender mejor las complejas fuerzas que operaron en aquel período que abarca todo el reinado de Fernando VII, y sin olvidar tampoco que la confusión que denunciaba Suárez se debía principalmente a la forzada imposición de una vulgata maniquea y oficialista que caricaturizaba (y sigue haciéndolo en la pluma de la mayor parte de los expositores de aquellos sucesos) los bandos en litigio, la realidad es que en gran medida la razón por la que nos resulta difícil tener una idea cabal de esa crisis es porque seguimos inmersos en ella. O si se prefiere, porque las fuerzas intelectuales que operaban en aquel período no han cesado de estar en confrontación hasta hoy, los procesos subversivos que eclosionaron por entonces siguen desarrollándose y las fuerzas que los lideraban siguen ambicionando redefinir la realidad también de hoy. En ese contexto, probablemente único en el pasado conocido (en el que los vencedores no sólo quieren, como no es infrecuente, escribir la historia a su manera sino transmutar el concepto mismo de verdad), la serena labor del historiador se ve ensombrecida por la encarnada pasión del partisano.
2. El antiguo régimen y sus conceptualizaciones
De hecho, la conceptualización del Antiguo régimen como emblemática representación de un aborrecido mundo en minoría de edad al que se opone la causa de la libertad, de la madurez y de la emancipación política es un ardid propagandístico y no nos aporta ni siquiera un esbozo de explicación racional para la infinidad de cuestiones que el observador imparcial se plantea.
El llamado Antiguo régimen es una realidad poliédrica y complejísima, evolutiva y orgánica, compuesta de múltiples factores de importancia desigual, algunos de ellos en conflicto interno desde muchos siglos antes de la alborada del siglo XIX. Sin admitir esa premisa y sin bucear en las entrañas de la feraz institución de la monarquía española la rebusca en los archivos y la exhumación ocasional de documentos no logrará más que reafirmar y reforzar prejuicios.
Que la versión de la historia nacionalista y liberal (por cierto, muy semejante, si no especular, en las desgajadas repúblicas americanas y en la España constitucional) es una leyenda fabulosa es algo que se impone incluso a quienes no logran emanciparse de esa misma ideología liberal pero observan con suficiente desapasionamiento los reinados de Carlos IV y de Fernando VII. Hace tan sólo unos días, el periódico más difundido en España publicaba un artículo del catedrático Manuel Chust. En él, a pesar de que el autor se entrega a una laudatio entusiasta de la constitución de 1812 –licencia absolutamente ajena a la tarea del historiador, socialmente permisible tan sólo a quienes incurren en ella desde el lado liberal o progresista– («su legado lo seguimos recordando y afortunadamente disfrutando, hoy»), no puede menos que lamentarse del «monopolio de las historias nacionales, tanto española como hispanoamericanas […]. Para este tipo de historiografía solo había espacio narrativo para sus hechos y sus personajes, a los que encumbraron como héroes nacionales. Utilizando un binomio maniqueo de buenos y malos, de americanos y gachupines, sin opciones intermedias entre la independencia y el colonialismo absolutista»[1].
En este ejemplo advertimos la paradójica situación en la que nos hallamos, pues el historiador se duele de las consecuencias que se derivan directamente de las causas que él defiende. Para él, al igual que sucede con todos los secuaces de la historiografía liberal –que sin embargo parecen, generación tras generación, descubrir el Mediterráneo– sigue siendo implícitamente válida la «sencilla fórmula» en la que descansa la historia oficial del siglo XIX. En palabras de Suárez Verdeguer: apriorística «sobrevaloración de lo liberal y negación del valor de la corriente opuesta (carlista-realista)». Esa fórmula, que actúa a modo de socorrida falsilla de una evidencia tan palmaria para la mayoría como la luz del mediodía, por lo que no advierten ninguna necesidad de tomarse la molestia de fundamentarla. Eso explica que, imbuidos de ese mito del progreso liberal que asombrosamente sigue gozando de buena salud, historiadores sigan aplicando «a los realistas y carlistas los mismos calificativos que en los tiempos de pasión, cuando estaba candente la cuestión sucesoria, utilizó la historiografía liberal: furibundos, fanáticos, apostólicos, ultrarrealistas, reaccionarios, etc. Se dio como hecho indiscutible su atraso, su inactualidad, reduciéndolos a un pequeño círculo de personas que por monstruosa e incomprensible mentalidad o por calculado egoísmo prefería la tiranía del absolutismo a la libertad y las reformas. Por el contrario, los liberales aparecían como salvadores de la civilización, como portadores de la luz en un mundo oscuro, como redentores de la dignidad individual y colectiva. Toda la historia del ochocientos se vio a esta luz»[2].
3. La permanencia de la explicación de Suárez Verdeguer
Digamos, pues, que a pesar de los desprecios de la historiografía más «correcta», más de medio siglo después de su enunciación la identificación suareciana de los grupos en función de sus diferentes reacciones ante la crisis política del Antiguo régimen sigue siendo la guía más cabal para abordar con éxito la inteligencia de aquellos años que continúan siendo claves para comprender nuestro presente político.
Hagamos una glosa de esa división tripartita entre las actitudes de los españoles activos políticamente en aquella coyuntura y veamos las razones de su justificación.
Ante todo hay que señalar la enorme confusión que reinó en aquellos años, rasgo que acompañará el devenir político español hasta la actualidad. Como apunta Suárez, de entre toda aquella bruma emergían algunos puntos claros: «Uno de ellos es que existía un orden político, el del siglo XVIII, vigente hasta el momento de la guerra –1808–, que carecía de base y quizás, apurando las cosas, hasta de legalidad. Este orden político era repudiado por la parte más culta del país, cuya visión del problema coincidía en la parte negativa, en la imposibilidad de que prosiguiera el régimen bajo el cual habían vivido» y en auspiciar una mayor participación popular en la gobernación del país[3]. Donde divergían radicalmente estas clases cultas era en lo relativo al modo de resolver y encauzar aquella situación.
De una parte, los liberales, conforme a los principios de la Ilustración, aspiraban a implantar en España las fórmulas ensayadas recientemente en Francia. De la otra, los realistas renovadores lo que querían era remozar el régimen recuperando los principios de la constitución política de la monarquía española (la cual no había sido formalmente abolida nunca y por lo tanto lo que se reclamaba era su revitalización y aplicación adaptada a las nuevas circunstancias).
Cuando se restablece en el trono a Fernando VII (1814), las clases más activas políticamente se dividían, pues, en tres bloques, o cuatro, según se mire. El primero, el de los partidarios de continuar con el modo de gobierno inmediatamente precedente, el de antes de la guerra (el Antiguo régimen tal y como se estaba desarrollando entonces de facto). Son los llamados absolutistas o con mayor exactitud los representantes del «despotismo ministerial». El segundo era el de los reformistas liberales, ilustrados, que se dividen radicalmente en dos grupos (afrancesados unos y patriotas los otros; división ésta que resultó muy aparente durante la guerra contra Napoleón, pero de la que no hay ni rastro antes de 1808 y que, a la postre, ideológicamente era más aparente que real), y el tercer grupo (o cuarto), el de los reformadores realistas o monárquicos.
La primera de ellas –los absolutistas– representa la fuerza más brutal de la vida social, la de los cuerpos muertos: la inercia, la mera continuidad del orden de cosas precedente, por el mero hecho de estar ahí. A los otros dos bloques de fuerzas, Suárez las califica de jóvenes e inmaduras. No parece, sin embargo, que el realismo renovador, que representa intelectualmente la continuidad orgánica de la verdadera vida política española encaje en estos calificativos.
Añadamos otra aguda observación de Suárez: el papel del pueblo, un pueblo pre-industrial y mayoritariamente rural y agrícola, que estaba apegado a sus tradiciones, a sus libertades concretas, a su religión y sobre todo a su rey y que al mismo tiempo se sentía profundamente extrañado del gobierno. El pueblo se adhería al rey como síntesis mística de sus tradiciones y se sentía divorciado del gobierno. En tal sentido, los planteamientos liberales chocaban con las preocupaciones populares (pues el pueblo del que hablaban y hablan los liberales es una entidad abstracta que no se expresa directamente, sino a través de una mitología de delegación, canalizada siempre por ideólogos), mientras que los de los realistas renovadores se insertaban en la misma dinámica popular, tan sólo con un carácter más especulativo. Eso explica en gran medida la sintonía entre la gran masa popular y el inminente carlismo, pero también la dualidad en el alma del carlismo, siempre sentida –lo cual no significaba un antagonismo interno, las más de las veces–, entre el dinamismo específicamente popular, más propenso a una libertad en sus expresiones rayana en la irreverencia, y una élite con mayor propensión a esclerotizar e hipertrofiar la ortodoxia pública.
Pero esas tres tipologías básicas no dejan de ser el resultado de una condensación, de una decantación gradual histórica. En una etapa inmediatamente precedente la irrupción de la ideología liberal obrará como reactivo patente. Ciertamente en la raíz de la ideología liberal confluyen influencias que proceden del humanismo renacentista y de la reforma protestante en su variante más secularizada (eso por lo que hace a los liberales puros, afrancesados o patriotas), pero conviene también señalar que el despotismo ministerial o absolutismo recibe también el ascendiente liberal (despotismo ilustrado), pero su cuajo íntimo procede de las tendencias regalistas que hunden sus raíces al menos hasta el reinado de Felipe el Hermoso y toda la escuela jurídica galicana, allende los Pirineos.
4. Una fractura irreconciliable
Es necesario comprender el aspecto complejo y en puntos hasta abigarrado de la monarquía española, como mencionaba más arriba, para entender la fractura irreconciliable que se reproducirá entre los realistas renovadores y los realistas absolutistas, hasta poder decir que en este caso el nombre común no designa un género, sino que es un término completamente equívoco. El origen de esa equivocidad antagónica no está sino en lo íntimo del desarrollo de la monarquía hispánica desde su mismo arranque. El desarrollo y el afianzamiento de la comunidad política hispánica –siempre se nos plantea un problema terminológico: «España», «las Españas», los diferentes reinos peninsulares, problema por otra parte coherente y significativo de la realidad política, que es una realidad relacional y no sustancial, ontológica, en la que los nombres tienen un mayor grado de volatilidad y flexibilidad– es un desarrollo lento y por estratos, con avances y retrocesos. España, como ninguna otra comunidad política, no es el despliegue histórico de una idea preconcebida, sino el resultado del encuentro de innumerables fuerzas, unas libres y otras provenientes del medio (físico: climático y racial).
Bien es verdad que el resultado –una compleja y admirable comunidad política distinta y reconocible–, una vez logrado, trasciende la carga de necesidad, de fatalidad que aportan sus ingredientes más físicos y la vitalidad y efectividad de esa realidad política es capaz de extenderse integradoramente, sin merma de sus virtualidades más distinguidas (el modo hispánico de realizar el bien común), a latitudes inverosímilmente diversas y a razas desconocidas. Pero esa vitalidad admirable de la comunidad política hispánica no debe hacernos incurrir en la falsa idea de que España tiene una especie dignidad ideal platónica, siempre absolutamente igual a sí misma y que se «encarna» a lo largo del tiempo. España es una realidad política y pertenece de lleno al orden de las realizaciones humanas contingentes. Fue primero un gemido, luego balbuceos, más tarde un comienzo de discurso y llegó después a ser armónica epopeya. Una vez lograda esa coherencia, porque ningún logro humano es definitivo y todo en nuestro obrar está sometido a la ley de la decadencia, esa realidad, sin dejar de ser verdadera, padeció un proceso de declive y retroceso que es fácilmente observable y que tiene aspectos explicables. La hipótesis explicativa más radical es la de la coexistencia en la historia de España de dos factores contrapuestos, dos vectores inversamente dinámicos. Es decir, que lo que avanza el uno, lo pierde el otro y viceversa. Esos dos factores o vectores yo los he llamado el vector tradicional y el vector regalista.
Para concluir reiteraré lo que he afirmado al comienzo: seguimos viviendo un capítulo prolongado de la crisis del antiguo régimen. Como agudamente decía Marcel de Corte en 1975, seguimos viviendo «sobre los restos de la sociedad del Antiguo régimen, que jamás ha sido reemplazada»[4]. Glosa de Corte una frase lapidaria de Maurras: «Hubo un Antiguo régimen. El Nuevo régimen no existe. No existen más que las causas que le impiden nacer»[5]. Por eso decía el filósofo liejense que «nos da la impresión de que todavía vivimos en sociedad. Nada de eso. Nos hemos establecido en una sociedad al revés, en una disociedad en la que las comunidades naturales y semi-naturales multiseculares son atacadas por todos los lados y se disgregan»[6]. Seguimos viviendo la dilatada agonía del Antiguo régimen y los discretos fastos oficiales del bicentenario de la Pepa, las alabanzas rutinarias y retribuidas, no pasan de ser la enésima repetición de los viejos mitos que necesitan reiterarse ante la indiferencia generalizada de la multitud, para pretender que existe un Nuevo régimen. Eso cuando los absolutistas hace demasiado tiempo que dejaron de existir, y los herederos de los renovadores de hace doscientos años son hoy, sí, tan sólo un puñado aislado, cuya fuerza, si alguna nos queda, no reside en nuestro exiguo número, sino en la virtud de la historia común que nos produjo.
[1] «La Constitución de 1812 y América», El País (Madrid), 21 de abril de 2012.
[2] Federico SUÁREZ VERDEGUER, La crisis política del antiguo régimen en España, 3.ª ed., Madrid, Rialp, 1988, págs. 24-25.
[3] ID., op. cit., pág. 34.
[4] Prólogo a Adrien LOUBIER, Groupes réducteurs et noyaux dirigeants, 4.ª ed., Villegemon, Editions Sainte Jean d’Arc, 2001, pág. 4.
[5] Ibid.
[6] Ibid., pág. 2.
