Índice de contenidos
Número 505-506
- Presentación
-
Monográficos
-
Constitución y constitucionalismo
-
Las actitudes políticas ante la crisis del Antiguo Régimen
-
Cádiz, 1812: de mitos, tradiciones inventadas y «husos» historiográficos
-
Traducir, moderar, introducir. Vicisitudes de la constitución gaditana en Hispanoamérica
-
La Iglesia ante la Constitución de 1812
-
Los anti-Cádiz: el Filósofo Rancio
-
Más allá de Cádiz
-
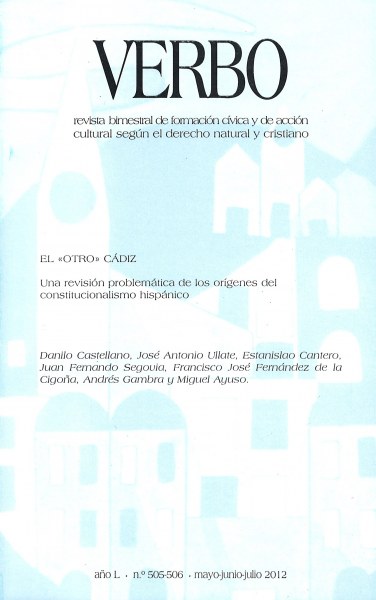
Cádiz, 1812: de mitos, tradiciones inventadas y «husos» historiográficos
EL «OTRO» CÁDIZ. UNA REVISIÓN PROBLEMÁTICA DE LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO HISPÁNICO
1. Introducción
Es un hecho admitido, con las diferencias y los matices que se quieran, que las Cortes de Cádiz supusieron para España lo que la Revolución supuso para Francia: el inicio de un nuevo régimen que sustituiría al anterior. En Francia se abrió un camino de violencia y de infracción de las leyes que condujo a la Revolución, a la tiranía, a la destrucción y al terror. Su herencia, consolidada con la predominantemente conservadora tercera república, durante treinta años acosó a la Iglesia y combatió a la religión católica. Fue un enfrentamiento plasmado en una legislación laicista[1], cada vez más anticatólica, sectaria[2] y perseguidora[3]. De ese modo, reducía los derechos de un grupo de franceses, el más numeroso, el de los católicos, al que situaba «fuera de la ley»[4].
En España, también desde las Cortes de Cádiz pareció que se abrió la caja de Pandora y, desde entonces, su herencia enfrentó a dos corrientes de pensamiento que sumieron a España durante tres cuartos de siglo, hasta la Restauración canovista, en inestabilidad, guerras civiles, disensiones en el liberalismo entre moderados y progresistas, empobrecimiento del campesinado y creación del proletariado, y persecuciones a la Iglesia. Así, cabe establecer un paralelismo entre ambos hechos y la herencia que dejaron. Pero ¿cabría establecer un paralelismo entre las interpretaciones historiográficas?
En Francia como en España se mitificaron ambos sucesos hasta considerarlos como el triunfo de la libertad sobre la tiranía, del progreso sobre lo atrasado y caduco. Todo lo nuevo era bueno y todo la anterior malo. En Francia el mito se basó en apriorismos ideológicos de sus historiadores, de lo que fueron bien representativos, en el siglo XIX, Michelet[5], y, en menor medida, Quinet[6]. En el siglo XX produjo interminables y continuas polémicas. Así, pudo escribirse que «la Revolución francesa, muestra un modo de escribir la historia marcado por la ideología»[7].
En Francia, la difusión del mito, tuvo mucho que ver con la posición oficial de la enseñanza impartida desde las aulas desde el establecimiento de la Tercera república y con el monopolio de la cátedra de la Revolución francesa de la Sorbona[8], tan sólo contrarrestado a nivel popular por la obra de Taine[9].
En España, en cambio, no hubo ese casi monopolio interpretativo de las Cortes de Cádiz. Frente a las interpretaciones liberales, a finales del siglo XIX brilló con luz propia Menéndez Pelayo. En el siglo XX, desde los años cincuenta hasta los ochenta, especialmente por obra de Federico Suárez, que abrió la vía a otras posibilidades, sin que por ello desapareciera, de ningún modo la continuación de la interpretación liberal o, al menos, el reencuentro con ella[10], cuyo autor más representativo en aquellos años quizá fuera Artola[11], pero también Sevilla[12] o Seco y casi veinte años más tarde, desde una perspectiva marxista, Fontana[13], desarrollándose así dos amplias corrientes historiográficas[14] que han tenido desigual fortuna. Además, el interés de los constitucionalistas, con su análisis doctrinal y jurídico, menos «dogmático» que el de algunos historiadores, me parece que ha contribuido a un mayor pluralismo que el de la universidad francesa hasta la aparición de las corrientes revisionistas. A nivel popular, la difusión de la versión liberal en la segunda mitad del siglo XX tuvo mucho que ver con El Cádiz de las Cortes de Ramón Solís[15].
En España la universidad fue más plural que en Francia. Sin llegar, pues, a una afirmación tan radical como la anteriormente citada de Schmitt, creo, sin embargo, que, todavía hoy, puede aplicarse a la historiografía sobre las Cortes de Cádiz la afirmación hecha por Suárez en 1951 respecto a la historiografía sobre el siglo XIX: «Sobrevaloración de lo liberal y negación del valor de la corriente opuesta»[16]. Fundamentaba ese juicio en el empleo por los historiadores de los mismos calificativos denigratorios que empleó la historiografía liberal frente a las alabanzas dispensadas a los liberales. Cinco calas servirán para ilustrarlo. En 1972, Maravall se refería a los liberales como «innovadores» y «patriotas»[17], mientras que sus oponentes eran «cerrados tradicionalistas», «reaccionarios» y «retrógrados»[18]. En 1979, Fontana calificaba a los no liberales de «reaccionarios» e «inmovilistas» y a la corriente historiográfica no liberal de «reaccionaria»[19]. En 1989, Elorza y López Alonso empleaban las expresiones de «pensamiento reaccionario» y de «servil», aplicado tanto a las personas como al pensamiento y a la ideología[20]. En 2007, Novella englobará la oposición al liberalismo bajo la rúbrica de pensamiento reaccionario[21] y Pérez Garzón se referirá a «absolutistas»[22] y «reaccionarios» y calificará al obispo de Orense de «furibundo»[23]. «Serviles y liberales» es denominación empleada por Romero Ferrer, que escribe en 2012, y es «texto servil» el Diccionario razonado[24]. Con ello se induce al rechazo de las ideas de aquellos a los que se ha motejado de ese modo.
Además, con ese reencuentro con la interpretación liberal, esta orientación historiográfica deslizaba el centro de gravedad de la Guerra de la Independencia desde el alzamiento del Dos de mayo a las Cortes y a la Constitución del Doce. Por otra parte, esa sobrevaloración ha ido en aumento desde la Constitución de 1978, conforme se han ido aproximando las celebraciones de los dos bicentenarios, al proyectar sobre la Constitución de 1812 los elogios que ha recibido la Constitución actual y considerar a aquélla como el precedente de ésta.
El programa de esta jornada coloca mi intervención bajo la rúbrica de «revisión historiográfica». Sería una osadía por mi parte intentar, siquiera, aproximarme a tal tarea, sobre todo en el marco de una intervención necesariamente breve. Se comprenderá fácilmente si se tienen en cuenta las muchas cuestiones que suscita el tema, desde la convocatoria y composición de las Cortes, hasta su comportamiento y su obra legislativa, especialmente la Constitución, que han dado lugar a la existencia de una abrumadora historiografía[25]. Y es ingente el número de aquellos que se han ocupado de ellas. Desde sus protagonistas hasta nuestros días, las interpretaciones y los matices se han sucedido, pues el levantamiento contra el francés y el inicio del constitucionalismo español han ocupado a intelectuales, estudiosos y científicos de las más variadas materias y no sólo a los «historiadores profesionales», sino también a los cultivadores del pensamiento político, a los de historia del derecho, a los administrativistas y, de un modo especial, a los constitucionalistas, además de a políticos y a literatos.
Tras la Constitución de 1978 y al aproximarse las fechas de los bicentenarios del inicio de la Guerra de la Independencia y de la promulgación de la Constitución de Cádiz, los estudios se multiplicaron de forma inabarcable para una sola persona. Basta para darse cuenta de ello la bibliografía utilizada por los 116 autores que José Antonio Escudero ha reunido en los tres tomos, publicados el pasado año, bajo la rúbrica de Cortes y Constitución de Cádiz 200 años[26]. Piénsese en el número de doctores, investigadores y profesores que han surgido en las últimas décadas de más de setenta universidades españolas y añadan a ellas las extranjeras.
No voy, pues, a referirme más que a algunos pocos aspectos y a un corto número de autores, sin pretensión revisionista alguna. Ni siquiera voy a pretender establecer un estado de la cuestión. Mi intención es mucho más modesta. Los temas a los que me voy a referir son tres: 1) Las fuentes de la Constitución y, lo que es más importante, del pensamiento de los liberales, lo que pondrá de relieve que la principal causa de la revolución de Cádiz, al margen del hecho de la invasión napoleónica, fue, sobre todo, intelectual, pero no sólo doctrinal sino propiamente ideológica. 2) Su actitud en relación a la religión y a la Iglesia, lo que me permitirá referirme al supuesto mito de la España católica. 3) La representatividad de aquellas Cortes, los grupos presentes y el mito del consenso. Y para ello voy a partir de algunos historiadores liberales del siglo XIX, probablemente los más conocidos.
He de anticipar, también, que se trata de una visión crítica de aquella obra, pero esto no significa santificar el Antiguo Régimen[27] (con el absolutismo o despotismo que se había instalado en él), ni que la crítica suponga la admisión implícita de una idílica situación anterior a la revolución gaditana, ni negar que eran necesarias reformas en muchos aspectos.
Durante el siglo XIX predominó la interpretación liberal, con diversos matices y acentos. No es que no hubiera otras interpretaciones, pero el triunfo del liberalismo propició que su interpretación fuera la que prevaleció. Sus protagonistas escribieron la historia que se impuso y sus contradictores, que no fueron pocos, pasaron al olvido. Con todo, algunos de estos autores liberales indicaron algunos puntos con los que, si se hubieran tenido en cuenta, no se podría haber construido el mito. Mito de múltiples caras, todas ellas agradables, que puede sintetizarse en considerar a la Constitución de 1812, «la primera bandera de la libertad que se enarboló en la España moderna», como escribió Lafuente en la segunda mitad del siglo XIX[28] y, en nuestros días, «benemérito texto constitucional que nos introdujo en la modernidad»[29].
En 1835, cuando había pasado un cuarto de siglo desde su participación en la cortes gaditanas y ya era un liberal conservador, publicó Toreno su Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. En ella establecía lo que podríamos llamar principios o puntos básicos de la interpretación liberal, de los que se pueden destacar los siguientes:
Las Cortes levantaron un edificio «que se acomodaba mejor al progreso de las luces del siglo»; Cádiz es comparada al renacer de España en Covadonga, de modo que los diputados «empezaron a levantar bajo nueva forma sus abatidas, libres y antiguas instituciones»; los diputados en Cortes, representaban al pueblo «como en las antiguas»[30]; «que la nación fuera origen de toda autoridad no era en España doctrina nueva ni tomada de extraños» y, al declararse soberanas, tomaban ejemplo de otros antecedentes, como el compromiso de Caspe[31].
Además, en las Cortes hay dos grupos principales, los liberales y los serviles, amigos de las reformas los primeros y enemigos de ellas los segundos, pues si bien indica la existencia de un tercer grupo, el de los americanos, éstos eran de «vacilante conducta», y votaban casi siempre con los reformadores y nunca con los contrarios respecto a innovaciones[32]. A pesar de ese enfrentamiento entre los dos grupos, no deja de advertir que entre los no liberales los había que querían reformas[33]. Y considera el 24 de septiembre como el «verdadero comienzo de la revolución española», pues el Decreto de dicha fecha fue la «base de todas las resoluciones posteriores de las Cortes»[34]. Los Persas no hicieron otra cosa que el «elogio de la monarquía absoluta» y su petición de celebrar Cortes en la forma en que se celebraban las antiguas, una «contradicción manifiesta», común a quienes quieren «encubrir sus yerros bajo apariencias falaces»[35].
Tenemos ya ahí varios componentes del mito: la recuperación de la libertad; el rescate de libertades pasadas y su enlace con la tradición, cortada por Austrias y Borbones; que los diputados eran los legítimos representantes del pueblo y que la soberanía nacional era doctrina antigua española. No era en cambio un mito que la revolución comenzó con el primer acto y la primera providencia de las Cortes. Aunque el primer triunfo de los liberales fue el modo en que habían de reunirse y deliberar las Cortes, como indicó Suárez[36].
Unos años más tarde, en 1842, Bayo publica su Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, obra en tres tomos próxima a la de Toreno. También remonta la pérdida de las libertades a Carlos I[37]. Como Toreno, agrupa a los diputados en liberales, serviles (a los que también califica de antisociales, «el partido antisocial del de Orense»)[38] y americanos[39], pero añade, respecto a los grupos que se enfrentarían, que los elegidos por las provincias «abrazaron la causa del poder absoluto», mientras que las elecciones de los suplentes «por lo general recayeron en los amigos de las reformas»[40]. «Cádiz […] produjo en las elecciones de los suplentes el resultado que era de esperar. Los elegidos representaban una sola opinión»[41]. Y no deja de consignar que con los nuevos diputados llegados de las provincias evacuadas por las tropas francesas va creciendo en las Cortes «el partido absolutista» conforme van sustituyendo a los suplentes[42].
Muy crítico con la Constitución, aunque la calificase de obra admirable[43], no dejó de indicar que no contó con el apoyo del pueblo[44] y que al regreso de Fernando VII, el pueblo «miraba con ojos siniestros las nuevas instituciones, que no se acomodaban con sus antiguas preocupaciones y sus costumbres inquisitoriales»[45]. Respecto a los Persas, estima que el manifiesto era un elogio de la monarquía absoluta y del despotismo aunque recoge la petición de convocar Cortes en la forma en que se celebraron las antiguas[46], si bien la califica de hipócrita súplica de pedir nuevas Cortes[47].
Será Modesto Lafuente con su Historia general de España, quien más huella deje. Me interesa destacar que con las Cortes «iba a realizarse la transición del antiguo régimen al gobierno y a las formas de la moderna civilización, [… que] el pueblo […] iba a levantar […] el majestuoso edificio de su regeneración, a constituirse en nación independiente y libre, a desnudarse de las viejas y estrechas vestiduras que la tenían comprimida y a modificarlos y acomodarlos a las holgadas formas de gobierno de los pueblos más avanzados en cultura y civilización»[48]. Naturalmente los contrarios a los liberales constituyen «el partido enemigo de la libertad»[49].
Pero junto a ese mito del pueblo reconquistando su libertad ahogada por el régimen anterior, Lafuente no puede dejar de consignar lo que era una realidad patente: «los apegados al antiguo régimen [...] constituían aún la inmensa mayoría de los españoles» y «que agriaba los ánimos lo que rozaba o afectaba a las costumbres eclesiásticas», sobre todo «la supresión de la Inquisición y la reforma de los regulares»[50]. Además, los liberales cometieron el error de creer o suponer que el pueblo estaba «preparado para recibir tan radicales innovaciones», cuando lo cierto es que «miraba con indiferencia o con aversión y de mal ojo reformas y novedades tan contrarias a sus hábitos y a su manera tradicional de vivir»[51]. Pueblo que pasa a tener una connotación negativa. Así, al conocerse las medidas tomadas por Fernando VII, «desbórdase y se desenfrena el populacho de Madrid» y Fernando VII entra en Madrid «en medio de las aclamaciones de las frenéticas turbas»[52]. Para Lafuente, «la representación de los Persas» encierra una «contradicción» porque «después de hacer un elogio de la monarquía absoluta, que llamaban “hija de la razón y de la inteligencia”, concluían pidiendo “se procediese a celebrar Cortes con la solemnidad y en la forma que se celebraron las antiguas”»[53].
Otro liberal, Pirala, también dejará constancia del que «la mayoría del pueblo» era «desafecta al nuevo régimen» y que «el código gaditano [era] incomprensible para el pueblo que había de observarle»[54].
En 1860 publica Rico y Amat su Historia política y parlamentaria de España, obra de un liberal moderado partidario del liberalismo doctrinario, como lo expone y defiende en su larga introducción, y por ello no exenta de contradicciones, pues su moderantismo le lleva a criticar lo que su liberalismo ensalza.
Contrario a la soberanía popular, consideraba absurdo derivar la soberanía de la voluntad popular y defendía el gobierno representativo[55]. Las Cortes extraordinarias, «verdadero principio de la revolución política de España», realizaron una «revolución política, sin necesidad, sin oportunidad, sin justicia, invadió su seno [el de España] y desgarra desde entonces sus entrañas»; una revolución que «empezó por destruirlo todo sin más causa que ser antiguo»[56]. La proclamación de la soberanía «no fue legítima» sino que constituyó «una usurpación al trono», obra de «una minoría dominada por las deslumbradoras utopías de la asamblea constituyente de Francia»[57]. Pero, a pesar de ello, estimaba que ni el escaso número de diputados propietarios ni el tumultuoso modo de nombramiento de los suplentes quita nada a la legitimidad de las Cortes[58].
Rico y Amat fue uno de los que, no siendo antiliberal, comparó la Constitución de Cádiz con la francesa de 1791, y del cotejo de sus principales artículos concluyó que era una copia de sus ideas más revolucionarias, aunque era aún más revolucionaria al restringir los poderes del rey más que la francesa[59]. Por eso consideró vano el esfuerzo de Argüelles, en el discurso preliminar al proyecto de Constitución, de intentar mostrar que se trataba de «una constitución reformada y no nueva; una recopilación de las antiguas leyes de la monarquía española y no un extracto de los principios filosófico-políticos proclamados en el siglo anterior por la escuela enciclopedista», y emite el juicio de que los liberales no creían lo que Argüelles decía, pero tenían que disfrazar las nuevas ideas[60]. No dejó de señalar que, con la libertad de imprenta, «bien pronto la religión sufrió los más rudos ataques» así como la coacción desde las tribunas[61]. Con todo, tras señalar sus defectos en la organización política, disculpa a los liberales por los veinte años anteriores de despotismo. Del Manifiesto de las Persas no indica más que ser contrario al sistema liberal, a la Constitución y a todas las reformas hechas. Para Rico y Amat la división era entre absolutistas y reformadores[62], si bien había indicado que en la Junta Central existían tres corrientes, «lo pasado, lo presente y lo porvenir, o sea el elemento reaccionario, el moderador y el progresista», representados por Floridablanca, Jovellanos y Calvo de Rozas[63].
2. La influencia francesa
Uno de los principales reparos de los contrarios a los liberales, desde el principio mismo de los debates, fue que lo que allí se estaba elaborando era la traslación de la filosofía francesa que había llevado a la Revolución e, incluso, de los actos de la misma Revolución y de su legislación. Insinuación lanzada por el obispo de Orense respecto al primer acto de las Cortes, el Decreto de 24 de septiembre de 1810[64], en el que se establecía que los diputados se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional. Desde su aprobación, las alusiones al decreto de 24 de septiembre como hecho fundador y legitimador, será continua por parte de los liberales; cada vez que surjan dificultades para la aprobación de sus propuestas se utilizará el argumento[65]. Este decreto puede equipararse al primer acto de la Revolución francesa: el juramento del Juego de pelota del 20 de junio de 1789[66]. Pero si la Asamblea Nacional durante la Revolución francesa pasó por las etapas de Constituyente, Legislativa y Convención, las Cortes de Cádiz, con las medidas de dicho Decreto, como ha escrito Artola, se constituyeron como Convención al asumir todos los poderes[67].
Considerar intrascendente si hubo o no esa influencia y, sobre todo, caricaturizar hasta el descrédito a quienes han buscado en la comparación de la Constitución española con las francesas dilucidar la cuestión, como hizo el más sectario de los historiadores de renombre, Josep Fontana, no es más que desautorizar la investigación histórica mediante denuestos[68].
El tema de la influencia francesa se planteó en las mismas Cortes. Y desde sus orígenes fluyeron dos corrientes extremas: producción autóctona basada en la legislación española y copia de la Constitución francesa de 1791. El estado de la cuestión sigue, hoy, tras múltiples estudios, en lo fundamental, igual que hace casi un cuarto de siglo[69].
Se ha escrito recientemente por Perona Tomás, en un estudio que sintetiza bien el estado del tema, que «la cuestión, h o y, quizá no tenga más trascendencia que la académica, comprobar o confirmar una influencia ideológica, técnica o, incluso, más o menos literal del modelo francés», mientras que, «en tiempos lejanos, ya a veces no tanto, este debate llevaba implícito una posición política e incluso no poco de acusación en un sentido o en otro»[70].
Siendo cierto esto último, sin embargo dilucidar sus influencias no es sólo una cuestión de erudición, ni tiene sólo un efecto depurador del origen de un hecho, sino que contribuye a comprender tanto el ánimo de sus actores principales y de la obra que realizaron, como el sentido de quienes se les opusieron. Por ello no se trata, como tras Perona, aunque con distinto tono, afirma Fernández Rodríguez, de un «viejo y estéril debate», que hoy «no tiene […] interés alguno» y que «debe ser descontado para que no siga contribuyendo a deformar el juicio que realmente merece [la Constitución]»[71]. Esto sí que no es más que una manera de suprimir la cuestión, o al menos silenciarla, en beneficio del presunto carácter autóctono de la Constitución[72], de considerarla exenta de influencias revolucionarias francesas o hasta de suponer cierto su entronque con las leyes antiguas.
Porque el objeto del trascendente debate, era ya en aquellos años, desde las discusiones en las Cortes, si lo que se estaba haciendo era obra española o extranjera; si liquidaba la tradición o entroncaba con ella; si renunciaba a su historia y se le cerraba la puerta o la continuaba; si había una Constitución histórica o un poder constituyente tenía que crear una nueva; si las normas eran el resultado de la razón fundada en la experiencia o de un voluntarismo racionalista; si había que reformar o inventar; si respondía al sentimiento y deseo del pueblo o prescindía de él y hasta lo traicionaba. Además, la influencia debe referirse no sólo a la Constitución, sino, sobre todo, a las mismas Cortes y a toda su obra, es decir, al pensamiento de los diputados liberales que fueron sus principales artífices y a los decretos que lograron promulgar. Y analizando sus actos no cabe dudar de esa influencia.
Sus promotores liberales negaron siempre esa influencia y pretendieron que enlazaban con las antiguas libertades y leyes fundamentales[73]. Se trató de camuflar la novedad y de justificarla en una legitimidad ancestral. Martínez Marina fue el primer principal historiador defensor de tal tesis y en la historiografía, desde Menéndez Pelayo, durante muchos años se dejó sentir la tesis contraria, tanto respecto al afrancesamiento del texto, como respecto al pensamiento de sus autores liberales. Pese a su intento, Díez del Corral no logró presentar de forma convincente que el liberalismo político, que emerge con los diputados liberales, engarzara de modo renovado con la tradición escolástica[74].
Sería Sevilla Andrés, quien en 1949, negaría que fuera una copia de la francesa, que la comparación realizada por Vélez[75] entre la Constitución de 1791 y la de 1812 presentaba múltiples errores, que la de Cádiz no pretendió deshacer el edificio secular de la Monarquía española y que no rompía con la tradición española[76]. Pocos años más tarde, Suárez[77], Comellas[78] y algo después, Lozoya[79], Diz-Lois[80] o, sobre todo Diem[81], volverían a la influencia francesa. Con Fontana no se sabe si hubo o no influencia, pues opina que la de Cádiz y las francesas de la etapa revolucionaria «se parecen y diferencian entre sí como el proceso revolucionario español de 1808-1814 y la Revolución francesa», lo que parece indicar una influencia parcial, pero después, la posible influencia se rechaza al concluir que dadas las diferencias entre ambos procesos revolucionarios, «los textos constitucionales que han surgido de ellos deberán ser distintos, puesto que se han redactado para regular formas de organización social nada semejantes»[82].
Sánchez Agesta, que en su Historia del constitucionalismo español[83] había minimizado la influencia francesa, un cuarto de siglo después volvería sobre la cuestión acentuando la parte tradicional. Así, escribía que «ya no es un tema para 1980» y que había acuerdo en «lo que había de novedad y de voluntad tradicional en la crisis de Cádiz como en todo proceso histórico». En su opinión, revalorizadora de los constituyentes liberales, la afirmación de continuidad con las leyes antiguas expuesta desde el inicio del Discurso preliminar del proyecto de Constitución, en absoluto trató de «disimular un propósito revolucionario», pues «había una ingente doctrina, por llamarle así, “populista”, en nuestro pensamiento clásico, en Vitoria, en Navarro, en Molina, en Suárez, en Mariana»[84]. Varela Suanzes-Carpegna, que ya en su investigación de 1983 mostraba que los diputados liberales, «al intentar hilvanar históricamente la Monarquía medieval y la constitucional y sus principios inspiradores, se ven abocados ineluctablemente también a un sinfín de extrapolaciones y deformaciones»[85], considera que en la Constitución «la influencia francesa se impuso»[86]. Por el contrario, Hernández Gil trataba de conciliar lo imposible, el racionalismo y los principios de la Revolución francesa sin que eso supusiera la negación del pasado[87].
No han faltado, además las posturas híbridas, mestizas o eclécticas[88]. Quizá la más representativa fuera la de Martínez Sospedra, muy crítico con el estudio de Diem, que consideró que la influencia francesa fue «de poca entidad»[89]. Por su parte, Tuñón de Lara, encontraba que la Constitución de 1812 «traslucía el espíritu de muchas ideas de la Revolución francesa (y concretamente de la Constitución de 1791), sin abandonar la tradición nacional», aunque eso sí, casi sin solución de continuidad, en la misma página, sostenía mediante cita de Tierno, que «tuvieron necesidad de inventar una tradición española»[90], con lo que no se sabe lo que quiere decir ante contradicción tan manifiesta[91]. Esto no ha de extrañar en este historiador, «ejemplo de intelectual comprometido» «para gran parte de los estratos progresistas»[92], es decir, del historiador dominado por la ideología y cuya influencia y la de sus discípulos, como ha mostrado González Cuevas, «fue profundamente negativa para el desarrollo y porvenir de nuestra historiografía»[93]. Artola, para el que aquellas Cortes no tienen «nada que ver con el pasado [español]»[94], sostiene, con diversos matices, que en la Constitución no hubo imitación de la francesa, aunque sí «una doctrina compartida», de modo que sus medidas no están de acuerdo con la tradición española[95].
En los últimos años, otros autores han vuelto reverdecer, si es que en algún momento llegó a agostarse, la influencia francesa. Así, Fernández Sarasola[96], que al estudiar el debate historiográfico que suscitó la cuestión, estima que la influencia es innegable, o Vera Santos[97].
Pero más importante que la influencia en la Constitución es en el tipo de pensamiento de los diputados liberales[98]. En esta cuestión también determinados apriorismos llevan a explicaciones ininteligibles al afirmar lo que poco antes se ha negado. Así, a modo de ejemplo, Pierre Vilar, que tras indicar que «la nostalgia medieval es una de las caras de la ideología liberal española», de modo que «este factor salva dicha ideología de ser una simple imitación de la ideología francesa», afirmará, al mismo tiempo, que «los liberales comparten, en el fondo, las ideas francesas, renegando de la España tradicional»[99].
Si la Constitución no fue más revolucionaria fue porque los liberales no hicieron en ella todo lo que hubieran querido. Si podía quedar alguna duda, Varela confirmó la decisiva formación revolucionaria francesa: «La corriente de pensamiento más influyente y decisiva en la formación doctrinal de los diputados liberales de la metrópoli: la teoría constitucional, fundamentalmente la de origen francés, y su soporte filosófico: el iusnaturalismo racionalista»[100].
Además, la obra de las Cortes fue en muchos aspectos paralela a las modificaciones legislativas introducidas por José I, lo que muestra, al menos en esas materias, una mentalidad similar[101]. Lo había dicho, por ejemplo, Ostolaza en su intervención del seis de junio de 1811, que la proposición de García Herreros, era muy parecida al decreto napoleónico de abolición de los señoríos[102]. Lo había advertido, entre otros, el futuro conde de Fabraquer: «Los hombres de más talento, las personas más ilustradas de España se habían adherido a la Constitución de Cádiz o al partido de José. Esta es la razón por [la] que muchos de los decretos publicados por José fueron promulgados en Cádiz con algunas modificaciones; pero de tal naturaleza, que se deja conocer fácilmente que en semejantes materias, eran los mismos los sentimientos de unos que de otros»[103]. San Miguel había indicado el similar propósito innovador: «No desconocían que les proporcionaría el rey [José] algunas de las reformas que tanto deseaban: mas se había querido llevarlos por la vía de la humillación y del ultraje […] era preciso deber esas reformas a otros medios»[104]. Uno de los padres de la convocatoria a Cortes, Lorenzo Calvo de Rozas, en su proposición a la Junta Central de 15 de abril de 1809, al justificar la necesidad de «una Constitución bien ordenada», una de las razones que daba era que «si el opresor de nuestra libertad ha creído conveniente el halagarnos al echar sus cadenas con las promesas de un régimen constitucional, reformativo de los males que habíamos padecido, opongámosle un sistema para el mismo fin, trabajando con mejor fe y con caracteres de más legalidad»[105].
Estas observaciones no suponen defender la identidad ideológica de afrancesados y liberales[106] –aunque no hay que olvidar, como ha escrito García Cárcel, que la frontera entre ambos «era muy sutil»[107]–, sino afirmar la penetración de las ideas francesas en los liberales hasta el punto de coincidir en medidas que fueron adoptadas por los franceses. Si, como indicó Artola, la diferencia está en que lo que caracteriza ideológicamente a los afrancesados es «la doctrina política del Despotismo y el espíritu de la Enciclopedia», mientras que «los liberales [eran] los discípulos de la Revolución francesa»[108], habrá que concluir que los primeros no llegaron al final del recorrido de las ideas francesas, mientras que sí lo hicieron los segundos[109], a los que, si no les conviene, ni técnica ni históricamente, el nombre de afrancesados, sin embargo, fueron mucho más «franceses» que los afrancesados[110].
En lo que se refiere a la cuestión de la soberanía, lo dispuesto en las Cortes nada tenía que ver con la tradición anterior o con las leyes fundamentales. La alusión a Suárez, Vitoria, Molina, Mariana o cualquier otro autor del XVI español, no hace sino embrollar la cuestión, al tergiversar tanto los conceptos de soberanía y de pacto de aquéllos como el de los liberales de Cádiz. Mucho más ajustados a la tradición y a las leyes antiguas fueron los argumentos contrarios a la soberanía desplegados en el debate sobre el artículo 3 de la Constitución, que ya se había anticipado al discutir el artículo 1[111]. En realidad, la cuestión había surgido en la primera reunión de las Cortes. Al haber propuesto Muñoz Torrero en su discurso “que se renovase el reconocimiento del legítimo rey de España el Sr. D. Fernando VII, como primer acto de soberanía de las Cortes[112], se había anunciado el excluyente concepto liberal de la soberanía. De ese modo, como lo expone Salustiano de Dios, con el Decreto de 24 de septiembre, las Cortes gaditanas, desde su primer acto, nada tenían que ver con las anteriores Cortes de Castilla[113].
Los días 28 y 29 de agosto de 1811 se debatió la cuestión de la soberanía, introducida en el artículo 3 del proyecto de Constitución: «La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga». Intervinieron en contra del proyecto Francisco Javier Borrull y Villanueva, diputado valenciano; Francisco Mateo Aguiriano y Gómez, obispo de Calahorra, diputado castellano; el general Pedro González Llamas, diputado por Murcia; el sacerdote Juan Lera y Cano, diputado manchego, y el canónigo Pedro de Inguanzo y Rivero, diputado asturiano.
Todos se mostraron contrarios al despotismo y alguno, como Inguanzo, indicó que con el artículo no se le cerraba la puerta sino que se le abría[114]. Borrull argumentó que no se podía cambiar la forma de gobierno, porque ya estaba constituida la nación, teniendo por rey a Fernando VII, a quien toda la nación, incluidas las Cortes, habían jurado, así como habían jurado conservar el gobierno monárquico y los derechos del rey; se oponía también, porque la nación ya tenía leyes fundamentales; y porque, desde que se levanta la monarquía de Asturias, «la soberanía esta dividida entre el rey y la nación, y que ambos de conformidad hacen las leyes»[115]; «si la soberanía reside esencialmente en la nación –añadía– no puede compartir parte alguna con Fernando VII»[116], por lo que el artículo debía ser rechazado. El obispo de Calahorra argumentó que desde que se instituyó la monarquía hereditaria, la soberanía correspondía al rey con «el freno de la las leyes fundamentales», necesitando el concurso de la Cortes, compuestas por los tres brazos que representaban a la nación, para dar fuerza de ley a sus órdenes y decretos y pidió que se borrase el artículo[117]. Para Llamas, las Cortes poseen la soberanía no en propiedad sino interinamente, al estar prisionero Fernando VII, y, por tanto, no pueden variar las leyes fundamentales[118]. Lera partió de la distinción entre nación constituyente y constituida[119]. En una nación ya constituida, como era el caso de la española, la soberanía reside en ella de forma diferente[120], pues ya no puede quitarle al rey lo que se pactó antaño[121]; por ello propuso limitar el artículo a esta redacción: «la soberanía reside radicalmente en la nación»[122].
Aunque los liberales también acudieron al argumento histórico[123], sin embargo, ante la imposibilidad de fundar razonablemente en él la revolución que introducían, recurrieron al argumento de la sola razón.
Así, antes de que interviniera Inguanzo, que afirmaría que «ni en la historia ni en los códigos antiguos y modernos de nuestra constitución se hallará monumento alguno en el que poder afianzar el sistema de soberanía que aquí se presenta» y rebatiría algunos de los ejemplos históricos aducidos por los liberales[124], Francisco Fernández Golfín, diputado extremeño, tras indicar que se podían aducir otros argumentos históricos en sentido contrario –como ya había hecho Toreno[125]–, terminaría por rechazarlos –«¿de qué servirá buscar hechos en la historia?»– para apelar a «los principios constitutivos de la sociedad […] sin temor de que me llamen jacobino»[126].
Como indica Masferrer, frente al discurso de los antecedentes históricos, los liberales terminarían por acudir al razonamiento filosófico del iusnaturalismo racionalista, opuesto al iusnaturalismo escolástico empleado por el obispo de Calahorra[127]. Razonamiento despegado de la realidad española y que Inguanzo atacó por considerarlo abstracto y teórico, respecto al cual no cabía más que expresar una opinión pero no una certeza[128]. Hace ya medio siglo Comellas había observado que lo que informa la actuación de los liberales es «la razón abstracta, la especulación doctrinal, condensada al fin en fórmulas de las que se espera todo», lo que se corresponde con el esquema francés[129].
En cualquier caso, la postura liberal, para la que la soberanía no tenía límites[130], está bien resumida por Toreno: «la nación puede y debe todo lo que quiere»[131]. El día 29 se procedió a la votación, en la que por 87 votos a 63 se suprimió la segunda parte («y adoptar la forma de gobierno que más le convenga») y se aprobó el resto por 128 votos contra 24[132]. Así, a una soberanía limitada le sustituyó una soberanía absoluta.
Me parece importante aludir a la interpretación que niega esa influencia francesa y pretende que fue obra española debido al argumento de la catolicidad de la Constitución, lo que nos conduce al siguiente apartado anteriormente anunciado.
3. El comportamiento de las Cortes con la Iglesia y con la religión católica
Especial relevancia en esta cuestión tuvo el estudio de Menéndez Pelayo, que caracterizó los trabajos de aquellas Cortes por su heterodoxia y su hostilidad contra la Iglesia[133]. Andando el tiempo se sometió a revisión esta interpretación, destacando en sentido contrario, en los años setenta del siglo XX, la interpretación de Martínez Sospedra y la de Revuelta González y, pocos años después, la de La Parra López.
Para Martínez Sospedra se trata de un liberalismo católico cuya «creencia católica es tan profundamente sentida que no será gravemente erosionada ante la oposición frontal de la jerarquía. Simplemente se estimará o bien que los pastores se exceden en sus competencias o bien simplemente que la Iglesia, necesitada de reforma, no actúa en la forma debida»[134]. Para Revuelta, salvo alguna excepción tocada de volterianismo, «el conjunto de los padres de la Patria son buenos católicos que se aferran a la religión de sus padres y desean una Iglesia liberada de sus defectos seculares»[135]. Para La Parra, el jansenismo de que hicieron gala, queriendo suprimir funciones administrativas, judiciales y económicas, es decir, liberar la Iglesia de sus tareas temporales y reducir el cristianismo a un acto esencialmente interior, es prueba de catolicidad[136]. El tema debería considerarse zanjado después de la obra de Fernández de la Cigoña, publicada en 1996, dónde lo estudió de modo exhaustivo, en los Diarios y en las Actas de las sesiones de las Cortes. Su conclusión resulta inapelable: la Iglesia padeció una real persecución, constituyendo las Cortes de Cádiz el primer episodio de la historia de una hostilidad más amplia efectuada por el liberalismo a lo largo del siglo[137].
No cabe duda de que en el estudio de la historia nunca hay tema zanjado. A modo de ejemplo, Portillo Valdés que llama a aquel liberalismo «liberalismo católico»[138] o, más recientemente, Pérez Garzón, para el que, invirtiéndolo todo, lo característico de aquellos años fue la intolerancia de la Iglesia frente a la tolerancia liberal[139], hasta el punto de sostener, siguiendo a Maravall[140], que «en Cádiz se pudo encontrar el inicio de un catolicismo liberal», pues «el liberalismo español emergió como católico» y fue frustrado por la Iglesia que se negó a aceptar las reformas[141]. En la línea de moderantismo y prudencia en las cuestiones religiosas se había manifestado Higueruela[142]. Más próximamente, Alberto de la Hera, siguiendo de cerca a Revuelta, ha negado, también que las Cortes fueran contrarias a la Iglesia[143], opinión muy cercana a la de Suárez Bilbao, para el que «no cabe duda» del «tono de prudencia […] que se observa especialmente en la forma de tratar el tema religioso», y añade, que «el grupo reformista y liberal de las Cortes supo conducir los debates por la vía de la moderación y del realismo político»[144]. Por su parte, hace unos días, Vicente Algueró, considera que aquellos liberales eran tan católicos como sus oponentes y que con ellos nació el catolicismo liberal al que nada hay que reprochar católicamente[145].
Los argumentos utilizados son tan absurdos, por pobres, como decir que en su inmensa mayoría los diputados eran católicos, estaban bautizados, y que había una gran proporción de clérigos, como si eso acreditara su afección tanto a la doctrina como a la disciplina de la Iglesia: la inmensa mayoría de los heresiarcas han sido clérigos cuando no obispos. O que querían limpiar a la Iglesia de defectos seculares o de cargas y defectos heredados del pasado, como si eso se pudiera hacer, desde una posición católica, sin el concurso de la Iglesia o contra su voluntad. O que sólo se combatían los privilegios del clero cuando la realidad era que se regulaban materias de la exclusiva competencia de la Iglesia, se les arrebataban sus bienes, se cerraban sus conventos o se expulsaba al Nuncio. No falta, tampoco el argumento de las invocaciones al Espíritu Santo, las misas y los rezos, pero José I también ordenaba rezar y entonar el Te Deum por sus victorias.
Pero el argumento –ya utilizado por Sevilla de su «importante y original» «sentido religioso»[146]–, y que es presentado como decisivo, es la redacción del artículo 12 de la Constitución, en el que se establecía que «la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica, romana, única verdadera». Algo muy parecido decía la Constitución de Bayona[147], lo que no fue obstáculo para las medidas de José I contrarias a la Iglesia.
Y se utiliza ese argumento, a pesar de transcribir las declaraciones de Argüelles[148] y de Toreno, que afirmaron que no les quedó otro remedio que aceptar ese artículo, porque no tenían suficientes votos para evitarlo. Y se hace hincapié en que dicho artículo dice que la Nación protege a la religión católica «por leyes sabias y justas», cuando el mismo Toreno indicó que este inciso era la puerta para seguir realizando las reformas, confirmando así la crítica hecha por Vélez a lo que significa aquella protección a la vista de las reformas posteriores: que la Iglesia «será protegida por leyes conformes a la constitución»[149]. «Cláusula, escribía Queipo de Llano, que se enderezaba a impedir el restablecimiento de la Inquisición, para cuya providencia preparábase desde muy atrás el partido liberal. Y de consiguiente, en un país donde se destruye tan bárbara institución, en donde existe la libertad de imprenta, y se aseguran los derechos políticos y civiles por medio de instituciones generosas ¿podrá nunca el fanatismo ahondar sus raíces, ni menos incomodar las opiniones que le sean opuestas?». Y concluye Toreno: «Cuerdo, pues, fue no provocar una discusión en la que hubieran sido vencidos los partidarios de la tolerancia religiosa»[150].
El historiador no tiene por qué compartir las ideas de los protagonistas de los hechos, ni necesariamente justificarlos, aprobarlos o condenarlos. Pero lo que no puede hacer es negarlos. Cualesquiera que sean las ideas que profese el historiador, incluso si está contaminado por la ideología, ha de reconocer que aquellas Cortes persiguieron a la Iglesia. Y si tal conducta le parece beneficiosa, no por ello podrá cambiar los hechos y convertir la persecución en neutralidad o, peor aún, en conformidad con la religión que profesaban. Las medidas coactivas destinadas a una presunta liberación de los supuestos o reales defectos eclesiásticos, tomadas sin su intervención y contra su voluntad, no hay forma de convertirlas en cosa diferente de hostilidad.
La Constitución española, aunque como la francesa atribuyó la soberanía a la nación, sin embargo no definió la ley, como hizo la de 1791 (y lo harían las de 1793 y 1795) en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que la precedía, en su artículo 6 como «expresión de la voluntad general». La cuestión más revolucionaria, más aún que el cambio de titularidad en la soberanía, consistía en la concepción de la ley. Lo había advertido el obispo de Orense al explicar la forma en que podía prestar juramento, los días 21 de octubre y 6 de noviembre de 1810: «Si se exige una ciega obediencia a cuanto resuelvan y quieran restablecer los representantes, por la sola pluralidad de votos, no podrá hacer ese juramento». A modo de ejemplo, escribía: «Si el mayor número tuviese por lícita una gran parte de la Constitución civil del clero francés, y por partes va declarándola, ¿había yo de callar y ser un perro mudo?»[151].
Por el contrario, la posición liberal está bien representada tanto por Golfín como por Gordillo. Golfín, en la sesión del 12 de junio de 1811, defendiendo la abolición de los señoríos jurisdiccionales, sostenía que con el Decreto de 24 de septiembre, «la nación española, señora de sí misma, dio a Fernando VII el más justo derecho a la corona […] Si la nación pudo darse un rey sin consideración a pactos antecedentes ni a leyes algunas, ¿no podría anular con mayor razón actos que confieren a algunos ciudadanos una autoridad y unos derechos incompatibles con la felicidad de los demás, y destructivos de la igualdad legal que debe unirlos a todos, particularmente cuando no están apoyados en las leyes, o al menos en leyes que sean expresión de la voluntad general, que es el carácter constitutivo de las verdaderas leyes?»[152]. El diputado canario Pedro Gordillo, el 26 de junio, sobre el mismo asunto: «Es fuera de duda que iguales los hombres por naturaleza y dueños de sí mismos, con exclusión de toda subordinación y dependencia, no han podido ni debido reconocer autoridad que les rija y gobierne, sino en tanto que reunidos en sociedad han cedido parte de su libertad y formado una voluntad general, que constituyendo por esencia la soberanía de la nación, es la única que puede dictar leyes, y exigir imperiosamente la obediencia y el respeto»[153].
Con esa nueva concepción la soberanía se hacía más absoluta que con la monarquía absoluta. Por ello, aunque no se definió la ley, sin embargo, los diputados no estaban limitados en sus poderes, ni por las leyes fundamentales vigentes, ni por las costumbres, ni por la ley natural o el derecho natural, ni por la doctrina de la Iglesia, ni por mandato imperativo. La ley era la voluntad mayoritaria de los diputados presentes. Y por ello el conflicto surgió y los debates crecieron, en aquellas materias en las que se fue percibiendo por los diputados no liberales que las propuestas de los liberales excedían los límites que ellos creían que no se podían traspasar. Así, en las cuestiones eclesiásticas, al meterse a regular materias que eran de la exclusiva competencia de la Iglesia o que, no siéndolo, requerían el acuerdo con ella para realizar las reformas. Lo que querían los liberales era una Iglesia sometida. Pero en lugar de intentar para ello un mutuo acuerdo, fueron por las vías de los hechos consumados, resistiéndose la Iglesia cuanto pudo.
No quisiera dejar de aludir a otro aspecto de la historiografía, a esa para la que parece que casi todo en la historia es mito o tradición inventada, sobre todo cuando se trata de señalar mitos o tradiciones inventadas contrarias a las interpretaciones liberales o modernas. Pero de ese modo, si no hay más que mitos y tradiciones inventadas se hace ininteligible la historia.
Como también resulta ininteligible si la historia no es más que la sucesiva representación del pasado llevada a cabo por los «historiadores orgánicos» de cada régimen político, o si no es más que la construcción de cada historiador dominado por una metodología al servicio de una ideología[154]. Paralelamente sería obligado deslegitimar la historia crítica efectuada desde presupuestos de «escuela». Y si toda historia nacional es falsa por ser historia «interesada», la misma lógica obligaría a desechar las historias periféricas o la historia global, escritas siguiendo otros «intereses».
Como ininteligible resulta, también, si la escritura de la historia no es más que «comprensión del cambio social como elemento constitutivo del proceso vital de la especie humana»[155], o mera «temporalidad» al ser un acto de historiador situado en el tiempo[156]. Si la historia no contiene verdad y si la realidad del pasado es inasible –pues eso, al final, significa sostener que «hay tantas historias verdaderas como proyectos de sociedad»[157]–, la labor de los historiadores y sus polémicas no son más que teorías y discusiones sobre el sexo de los ángeles.
Dos libros servirán de referencia; un libro de García de Cortázar publicado en 2003 y otro de Romero Ferrer, aparecido en 2012.
El primero de los dos autores mencionados se esfuerza infructuosamente en desmontar lo que llama «el mito de la España católica», del que considera primer responsable a Menéndez Pelayo[158]. Para García de Cortázar la realidad de España se caracteriza por su anticlericalismo, que no inventaron las Cortes liberales sino que se remonta a la Edad Media[159]. Para Romero Ferrer, Menéndez Pelayo, que realizó una «dura y torticera lectura de la Constitución de Cádiz», «culmina un largo y tortuoso imaginario» por querer «entroncar catolicismo e identidad nacional española»[160].
Pero los autores debeladores del supuesto mito no están de acuerdo, pues sus armas intelectuales, los argumentos, no coinciden. Así, por ejemplo, Álvarez Junco, para el que el mito del nacional-catolicismo comienza a elaborarse veinte años antes de su formulación por Menéndez Pelayo, con Cavanilles, Belmar, Ferrer de Couto, Vicente de la Fuente y algunos más[161]. Claro que para situar la creación del mito en esas fechas ha de olvidar lo que páginas atrás había escrito: «la retórica basada en la identificación de la patria con la religión, mecanismo clave del futuro nacional-catolicismo», comenzó durante los años de la Guerra contra la Convención[162] y que se produce «la primera identificación de la españolidad con el catolicismo más ortodoxo al comenzar las revoluciones liberales»[163]. Más allá del problema de la nación, que es lo que le permite a Junco no contradecirse formalmente, el fondo de la cuestión es que la realidad que era España, en su diversidad de territorios, en sus múltiples reinos, era una realidad católica, como se ve en las fuentes historiográficas de los siglos XIV al XVIII.
Una muestra más de este empeño depurador. Tampoco Juliá a la hora de señalar el origen de mitos y tradiciones inventadas coincide con los anteriormente citados. Para encontrar su inicio hay que remontarse a los años cuarenta del siglo XIX. En efecto, para este autor son mito y tradición inventada, tanto la liberal, del origen popular de la revolución hecha para recobrar las libertades perdidas, como la «católica», propagadora del origen foráneo de la revolución y de que el pueblo se había levantado contra el invasor en defensa de su rey y de su religión; esta última, que liga España a la condición de católica, tiene su origen en Balmes[164].
Pero si se trata de un mito y de una tradición inventada, su origen está, respecto a Cádiz, en el origen mismo del levantamiento contra el francés. Así lo entendió Herrero, para el cual en ese acontecimiento y en los años inmediatamente anteriores es cuando se forja el mito, es decir, casi cuarenta años antes de que lo elaborara Balmes. Para Herrero, uno de los principales artífices de la «identificación de la religión católica con el verdadero patriotismo español» fue Capmany[165], principal «ideólogo de la reacción». Aunque si «durante la guerra de 1793-1795, una de las bases de la exaltación antifrancesa es la confusa noticia de la impiedad revolucionaria», como dice el mismo Herrero[166], el «mito» debería ser, al menos, una veintena de años anterior a su invención por Capmany.
¿Qué nos muestra esta diversidad de orígenes respecto a un supuesto mito idéntico? Una coincidencia de voluntades en que sea mito, con discordancia de argumentos en cuanto a su origen, lo que permite, cuando menos dudar de todos ellos y plantearse si en lugar de ante un mito no se estará ante una realidad. Y si nos remontamos más atrás, las fuentes consideran lo católico formando parte de lo español. Claro que en tal caso, no falta quien señala el error de «la visión nacionalista española» al haber considerado la Reconquista como cristiana, «planteamiento [que] tuvo lamentables consecuencias». Entre ellas la «no menos desagradable fue el de unir de forma duradera la noción de España con la religión cristiana»[167].
Así, el mito no es la «España católica», ni tradición inventada querer «entroncar catolicismo e identidad nacional española». Más bien estamos ante «el mito del mito de la España católica». En Cádiz no se inventó nada ni se trató de buscar una legitimidad en el pasado, pues era notorio el ingrediente esencial católico de la insurrección, de los hechos de los que se era protagonista o testigo. Referido a la España de las Cortes de Cádiz la cuestión no tiene vuelta de hoja. Los propios autores liberales lo admitieron en sus Memorias y lo consignaron desde el primer momento las primeras fuentes historiográficas.
4. La representatividad de las Cortes
Aunque la Regencia fuera reacia a las Cortes, no se discutió, en un primer momento, la legalidad de la designación de los diputados ni el aberrante sistema para designar a quienes debían ser elegidos en los territorios ocupados o debían representar a los territorios americanos, mediante los nativos de esos territorios refugiados en la ciudad de Cádiz. Así se eligieron a los suplentes que en algunos casos era casi como elegirse uno mismo[168]. Fue un vicio producido en el mismo origen de las Cortes que no ha impedido que se las considere representación de la nación.
Sin embargo, se discutió desde muy pronto la legalidad de su carácter constituyente y la legitimidad para realizar buena parte de las reformas[169]. El caso más sonado fue el de Lardizábal, que denunció la nulidad del decreto de 24 de septiembre porque los suplentes no tenían poderes ni capacidad para decidir tal novedad[170]. Lardizábal exponía que la Regencia «no debió consentir el despojo de la Soberanía, pues debió mantenerla hasta que pasase legítimamente a otro, que no podían ser las Cortes, porque estas representan a la Nación, sino el nuevo Gobierno que había de representar al Rey, que es el Soberano jurado y reconocido por toda la Nación y por las mismas Cortes en la mañana de aquel día»; realizaba, también, una exposición del origen de la soberanía y su traslado necesario hasta llegar a Fernando VII, actual soberano y hacía una crítica de la soberanía del pueblo[171]. De nada le valió que estuviera aprobada la libertad de imprenta. Su escrito se debatió en las Cortes, en las que García Herreros exigió su cabeza: «¿Ha de sufrirse que este mentecato hable como habla en su papel? […] Mi voto es que reconozca ese autor el papel, y si se ratifica en que es suyo, póngasele luego en capilla y al cadalso»[172]. No fue ejecutado, sino condenado a la expulsión de España por un tribunal nombrado por las Cortes y sus libros quemados.
La historiografía liberal del siglo XIX se contentó con clasificar a los diputados en absolutistas y serviles y hacer una clasificación separada para los diputados americanos, construyendo un tercer grupo con un criterio delimitador diferente del empleado para los otros dos grupos. De forma que doctrinal o ideológicamente sólo hubo dos corrientes, los amigos y los enemigos de la libertad. Además, los amigos de la libertad fueron presentados como los auténticos representantes del pueblo.
Vicens Vives distinguió, en 1952, en la élite española al comienzo de la guerra, además de los afrancesados, a aquellos que aceptaban el estado anterior al movimiento de mayo (es decir, los absolutistas, que considera que eran los menos), a los tradicionalistas, que buscaban la reconstitución estatal en el respeto de los antiguos moldes de la Monarquía y a los reformistas, que creían en la oportunidad de la redacción de una carta constitucional de corte revolucionario[173].
Anteriormente, Federico Suárez había distinguido tres corrientes diferentes, la llamada absolutista, la liberal y una tercera que llamó reformadora realista[174], que en otro lugar denominó como conservadores, innovadores y renovadores[175]. Si tal distinción, rechazada por Artola[176], Seco[177] o Jover[178], pareció en algún momento que podría haber prosperado, con Comellas[179] –que la ampliaría hasta indicar siete corrientes[180]– , Pintos, DizLois, y algunos más[181], y si todavía en 1976, Antonio Fernández, en una caracterización aproximada a la anter i o r, distinguía en las Cortes tres grupos, «absolutistas», «jovellanistas o moderados» y «revolucionarios»[182], la distinción parece, hoy, casi abandonada, pues aunque algunos autores utilicen la palabra realistas en lugar de absolutistas (algunos con significado diferente), la mayoría de los autores, reducen la clasificación, de nuevo, a absolutistas y liberales.
El abandono de ese modelo explicativo quizá se deba a haber sido injustamente motejada la interpretación de Suárez, entre otros por Gil Novales, como «intento de justificación del franquismo»[183] o por Pesamar, de constituir una «perspectiva reaccionaria, ultranacionalista, antiliberal»[184], fruto del «elitismo católico fascista»[185]. En realidad, todo debió comenzar con Fontana que, no menos injustamente, desprecia a la escuela iniciada por Federico Suárez, como «escuela historiográfica reaccionaria»[186] e «interpretación paranoica de la historia»[187], afirmación que procede de quien fue «uno de los principales introductores del marxismo en la historiografía española»[188], cuestión que no es del todo inocente[189]. Como tampoco me parece inocente comenzar a exponer las tesis de un autor diciendo que se trata «de un historiador tan honesto como definido ideológicamente», como hizo Seco no hace muchos años, sobre todo cuando de otros autores, que introdujeron una ideología –el marxismo– en el estudio de la historia, se omite tal dato y se le menciona como autor de «un libro brillante»[190].
Fuera o no acertada la nomenclatura utilizada, lo que puso de relieve aquella división, era la insuficiencia de la distinción entre absolutistas y liberales, para explicar lo que ocurrió en aquellas Cortes[191]. La no distinción entre absolutistas y otros que eran otra cosa sin ser por ello liberales, la puso de relieve Varela que, sin seguir aquella división trimembre, encontró que en las Cortes de Cádiz no hubo absolutistas, sino «realistas», influidos por la escolástica y que querían reformas; influencia que no puede predicarse respecto de los liberales, existiendo entre ambos grupos el abismo infranqueable de la diversa concepción de la soberanía y del poder constituyente que los realistas negaban[192]. Muy recientemente, García León, sin seguir la nomenclatura de Suárez, considera que la división en dos grupos no es válida, y que si cabe distinguir entre los liberales diversos grados de liberalismo, también entre los realistas hay diferencias según las reformas de las que fueron partidarios, de tal modo que casi ninguno puede ser considerado absolutista[193].
Por otra parte, el hecho de que no existieran partidos tal como se conciben hoy, en lo que no hay discrepancias historiográficas, aunque parece innegable un concierto previo entre los liberales más representativos, muestra la insuficiencia del esquematismo bipolar.
Además me parece que la historiografía no ha destacado de modo suficiente que conforme van llegando a las Cortes los diputados titulares, va decreciendo de modo significativo el número de los liberales. Y cuando se indica ese cambio[194], se hace como un hecho anodino, sin poner en ello el énfasis suficiente[195] para mostrar el grave déficit de representatividad de aquellas Cortes, lo que le había llevado a Suárez a cuestionar su legitimidad[196]. De los 70 nuevos diputados llegados en 1813, Fernández de la Cigoña ha podido clasificar a 33 como tradicionales y sólo a 2 como liberales, mientras que a los otros 33 no ha podido clasificarlos al no haber intervenido en el Congreso[197]. Y así, al ir desapareciendo los suplentes, que fueron los que determinaron la existencia de una mayoría liberal, los liberales, por temor a perder la mayoría, aceleraron los debates. Junto a esto, en el primer acto de las Cortes, de donde nació todo, estaban presentes 102 diputados, de los cuales, nada menos que 46, eran suplentes, lo que determinó una mayoría liberal[198]. Las Cortes se iniciaron estando presentes algo más de un tercio de los diputados de los cuales, casi la mitad eran suplentes. Sin olvidar la práctica de las votaciones sorpresa, que, al arbitrio del presidente o por petición de un diputado aprobada por el presidente, permitía proceder a la votación sin necesidad de ningún quórum especial, siendo suficiente para la apertura de la sesión la presencia de la mitad de los diputados y para la aprobación el voto de la mayoría absoluta de los presentes[199]. Si a ello se añade el comportamiento de los liberales de aquellas Cortes respecto al obispo de Orense, al marqués del Palacio o a Lardizábal, su intransigencia en las votaciones o las persecuciones y procesos a diputados realistas, nada más lejos de que «el consenso de los autores de la Constitución gaditana fue ejemplar»[200]. La sola existencia del Manifiesto de los Persas, firmado por 69 diputados, desmiente el mito de ese pretendido consenso.
Todo eso manifiesta la falta de auténtica representatividad de aquellas Cortes, que sin embargo, según dijeron los liberales, representaban al pueblo. Pero no fueron sólo los contrarios a los liberales quienes adujeron esa falta de representatividad, ni se la inventaron los autores «reaccionarios». Así, por ejemplo, algunos diputados americanos, liberales, Mariano Mendiola (por Querétaro), Vicente Morales Duárez (suplente por Perú), Andrés de Jáuregui (por La Habana) y Joaquín Fernández de Leyva (suplente por Chile), se expresaron en contra de la vigencia inmediata de la Constitución, presentando un voto particular conforme al cual entraría en vigor, «después de que la Constitución sea libremente aceptada y ratificada por la nación española, representada por sus diputados en las primeras Cortes, autorizados expresamente al efecto»[201]. Entendían que era necesario que la Constitución «se revea por los pueblos», pues de otro modo sería una imposición de las Cortes en las que la mayoría de las provincias no estaban debidamente representadas al no tener diputados elegidos por voto público[202].
Nada menos que Martínez Marina[203], en 1814, frente al artículo 375 de la Constitución, que prohibía cualquier modificación antes de ocho años, defendía que, «para hacer eterna e inmutable la ley fundamental», había que proceder a una rápida posibilidad de modificación «porque muchas provincias de España y las principales de la corona de Castilla, no influyeron directa ni indirectamente en la constitución, porque no pudieron elegir diputados ni otorgarles suficientes poderes para llevar su voz en las Cortes, y ser en ellas como los intérpretes de la voluntad de sus causantes. De que se sigue, hablando legalmente y conforme a reglas de derecho, que la autoridad del congreso extraordinario no es general, por que su voz no es el órgano ni la expresión de la voluntad de todos los ciudadanos»[204]. Es sintomático que en La España de Fernando VII de Artola, considerada por muchos historiadores la mejor obra de ese periodo de nuestra historia, no se aluda a la variación de posiciones causada por el relevo de los diputados más que de forma muy velada como «reacción absolutista», sin que se exprese que ello se debió al sensible aumento de diputados no liberales.
No sería un historiador sino un administrativista quien en 1996, podía, con toda razón, referirse a «la falacia democrática de las Cortes de Cádiz [… que] no puede ocultar una doble usurpación, [pues] los constituyentes se arrogaron una representación democrática que no tenían […]; y, además, traicionaron al pueblo, puesto que impusieron la ideología de las clases cultas y no la del pueblo llano, que era decididamente contraria». Incurrieron además, añade Alejandro Nieto, en otra contradicción más llamativa «al aprobar un texto de inspiración francesa en medio de una guerra contra los franceses […] contradicción que intentaron superar con la burda falsificación de una herencia tradicional absolutamente fabulada»[205].
A pesar de todo, hoy, buena parte de los autores, siguen manteniendo que allí comenzó la libertad, se acabó con la tiranía o se inició la democracia. Sin entrar a discutir la realidad de estas u otras aseveraciones parecidas, lo cierto es que se obró no sólo a espaldas del pueblo, sino contra él; contra los sentimientos, las creencias y los deseos del mismo pueblo en cuyo nombre pretendían actuar.
Es un puro mito sostener, como, por ejemplo, Lucas Verdú que «el pueblo español actuó patrióticamente para establecer un sistema constitucional»[206]. Es incuestionable que el alzamiento, que fue popular y unánime en su motivación en toda España, fue auténtica Guerra de Independencia, a pesar de que el nombre de ese conflicto viniera años después del hecho, aunque no falta quien lo considera un mito creado por la historiografía liberal[207]. Como lo expresó Capmany en septiembre de 1808, en su Centinela contra franceses, fue guerra, sobre todo de independencia cultural e ideológica, que se hizo en defensa del rey y de la religión, y también por la patria, entendiendo con esto la expulsión de los franceses, no sólo ni principalmente por ser franceses, sino por las innovaciones que traían y por su comportamiento hacia el clero y las cuestiones religiosas, por la irreligiosidad y profanaciones de sus soldados[208]. El testimonio de un liberal como Evaristo San Miguel es contundente: se combatía por su independencia, su patria, su rey y su religión[209]. Así lo reconoció la historiografía del XIX aunque no hiciera hincapié en la defensa de la religión[210]. Desde Cádiz, en cambio, como escribía Artola, los liberales no luchaban ni por el rey ni por la religión, sino por un Estado casi divinizado que surge de la yuxtaposición de un territorio y de un pueblo[211], y la revolución «no sólo no fue llevada a cabo por el pueblo, sino, en cierto modo, contra los deseos del pueblo»[212].
En modo alguno la Guerra de la Independencia, salvo para los liberales, fue un combate para cambiar la legislación española, para establecer la soberanía nacional y darse una Constitución. Aunque fuera obra de encargo y de propaganda para contrarrestar lo que se escribía en Francia en contra del gobierno español[213], no por ello dejaba Miñano de reflejar la realidad al escribir en 1824: «¿Con qué derecho se dice a toda la nación que ella misma se había constituido bajo tal forma de gobierno, cuando las nueve décimas partes de la población española no habían participado de ningún modo en un acto que derruía hasta los cimientos la antigua Constitución de la monarquía, e incluso había permanecido en una ignorancia absoluta de las profundas cuestiones que fueron tratadas tan precipitadamente?»[214].
Esa falta de representatividad, ese obrar al margen de lo que el pueblo quería, se vio en toda su evidencia con la llegada del Deseado y el aplauso casi general ante el rechazo de la Constitución. Esto permite que me refiera al Manifiesto de los Persas en donde se expresa algo del pensamiento de ese tercer grupo al que se refería Suárez.
Tampoco en este tema hay acuerdo. Obras recientes, como la de García Cárcel[215] o la de Novella[216], como antaño las liberales del siglo XIX, o las que retomaron en parte su línea a mediados del siglo XX, con Artola posiblemente como representante más característico, se refieren a este documento como ejemplo del pensamiento absolutista[217]. Por el contrario, Federico Suárez[218] abrió otra vía al considerarlo como exponente del pensamiento del grupo de los renovadores o reformadores realistas, en cuya línea reformista lo entendieron, entre otros, Comellas[219], Elías de Tejada[220], Galindo[221], Pintos[222], Diz-Lois[223], Wilhelmsen[224] o Garralda Arizcun[225] y, recientemente, Varela[226] y Andrés Gambra[227]. Murillo Ferrol, lo había interpretado, unos años antes al estudio de Diz-Lois, en clave de liberalismo moderado[228], y Escudero, años más tarde, entendió que no era un texto «radicalmente absolutista, habida cuenta de sus innegables connotaciones reformistas»[229].
Algunos más se ocuparon de él, en ocasiones sesgadamente, como fue el caso de Javier Herrero[230], en un libro que ha sido como la Biblia de quienes descalifican al pensamiento contrarrevolucionario sin pararse a estudiar si puede distinguirse del absolutismo, para echar sobre él esa tacha, como, al mismo tiempo que Herrero, hizo Fontana, que añadió, aplicando el criterio selectivo del historiador, que «no merece el trabajo de analizarlo ni tomárselo en serio»[231]. Pero sin duda el estudio interno más completo sigue siendo el de Fernández de la Cigoña en 1976, que confirmó lo anticipado por Suárez y por Diz-Lois[232]. No era real la división en absolutistas y liberales. Otra cuestión de la que buena parte de la actual historiografía ha preferido prescindir o, al menos, no le ha dado suficiente importancia afirmando que es un texto absolutista, como Gil Novales para el que interpretarlo en sentido reformista es violentar su sentido[233], o los ya citados Pérez Garzón y Novella.
Es sabido el fracaso de los Persas, cuyas peticiones no siguió Fernando VII. El Decreto de 4 de mayo se quedó en una promesa. Aquella gente quería acabar con el despotismo ministerial, quería también reformas pero no quería las reformas liberales[234]. Quería Cortes representativas, pero no las querían soberanas, sino que deseaban una soberanía absoluta en su orden pero no fuera de él, sometida, por tanto a las leyes fundamentales y a los acuerdos del rey establecidos en Cortes. No querían el absolutismo sino la monarquía ancestral, basada en un pacto bilateralmente irrevocable entre el rey y el pueblo, obligados recíprocamente. Y denunciaban el absolutismo, también el de signo contrario, que había sido el poder ejercido por las Cortes. Sería preciso extender en demasía estas páginas para tratar la cuestión, pero aquellas Cortes, artífices de la separación de poderes desde su primer acto de constitución, asumieron con harta frecuencia el poder ejecutivo y el judicial, con intromisiones constantes en los poderes de la Regencia y de los tribunales[235].
A pesar de que en 1958 Pintos mostrara que no era adecuado calificar como golpe de Estado la actuación del General Elío[236], sin embargo es casi lugar común seguir caracterizándolo de ese modo pues, como escribe Cuenca, «el ejército, mediante un acto de fuerza desprovisto de toda legitimidad, repuso a Fernando VII en la plenitud de su poder absoluto»[237]. Pero aún es más frecuente silenciar que las Cortes de Cádiz carecieron de legitimidad y de legalidad, no para constituirse, sino para declararse soberanas y establecer una Constitución, pues de ningún modo habían sido convocadas con dicho objeto. Fue el concierto de los liberales, mediante la habilidad de Muñoz Torrero y de Luján[238], ambos diputados por Extremadura, la que consiguió sorprender a unos inexperimentados diputados la noche del día de su constitución[239], y probablemente sin que muchos de ellos, en aquellos momentos, comprendieran su significado, como había advertido Alcalá Galiano[240]. Sobre todo porque esa misma mañana se había jurado fidelidad a Fernando VII[241], con una fórmula que, como advirtió Demetrio Ramos, «en nada se dejaba anunciar la tarea de desmontar lo que quedaba de Antiguo Régimen para sustituirle por el constitucional»[242]. Probablemente, muchos diputados creyeron que aquella atribución de soberanía a las Cortes era accidental y sin menoscabo de la soberanía de Fernando VII[243].
Además, el tema de la Constitución fue introducido subrepticiamente en las Cortes. Como lo relató Villanueva, el día 8 de diciembre de 1810, cuando se debatía otra cuestión, Mejía Lequerica, diputado suplente por Santa Fe, procedió a leer un proyecto de decreto que llevaba preparado, en el que, entre otras diversas cuestiones, se declarase «que los diputados de Cortes no se separarán sin haber hecho antes la Constitución»[244]. Días después, el 12 de diciembre, algunos diputados intentaron, infructuosamente, oponerse, argumentando Miguel Alfonso Villagómez, diputado por León, que «no éramos llamados a dar Constitución al reino, que ya la tiene»[245].
Superado, de momento, el debate sobre si se trató de una revolución burguesa, lo que realizaron aquellas Cortes fue una revolución política con una gran carga de ideología. En todo caso, no se debe olvidar, al menos, como escribe Cuenca, que «la obra de las Cortes careció de la capacidad integradora necesaria para construir un proyecto de futuro en el que estuvieran identificados los sectores tradicionales –y sus representantes en la Asamblea gaditana– que lucharon por su celebración y apoyaron parte de sus trabajos»[246]. Gravísimo defecto que tuvo su causa en la radicalización liberal.
Aunque no faltan los autores que dicen lo contrario, la historia no se indaga sólo por el mero hecho de conocer, sino también para poder comprender los aciertos y los errores de quienes nos precedieron, y extraer, si es posible, lecciones para nuestro presente y para la elaboración del futuro, lo que no significa que por ello haya que reconstruir el pasado en función del presente. Y como no soy historiador, sino que lo que me ha preocupado y algo ocupado, han sido las ideas y su influencia en los hechos, porque creo que las ideas no son inocentes, quisiera terminar volviendo al primer y determinante acto revolucionario: la atribución a las Cortes de la soberanía nacional. Esta atribución, con su corolario de no estar los diputados sujetos a mandato o ley alguna anterior, como lo expresó el ya liberal, aunque no exaltado, Capmany en el debate sobre la Inquisición –pues decía, «dudar de la extensión de nuestros poderes y de la plenitud omnímoda que en ellos se encierra, es querer hacer dudosa la fuerza y validez de nuestros votos, y por consiguiente la autoridad del Congreso soberano»[247]–, fue el hecho revolucionario por excelencia, tanto en Francia como en España. Aquí no hubo guillotinas, pero nos llevó a los enfrentamientos que ensangrentaron nuestro siglo XIX.
La razón dictamina –y la convivencia requiere–, que no todo es posible ni todo es indiferente. Si no hay cuestiones que quedan fuera de lo que se puede decidir, se acaba no ya en el absolutismo, sino en el totalitarismo y en las leyes monstruosas. Hoy nos estremecemos, nos espantamos y nos avergonzamos ante el hecho de que el hombre fuera capaz de concebir y ejecutar el genocidio judío realizado por el nazismo y también, aunque menos, ante el gulag. Pero al mismo tiempo las sociedades desarrolladas admiten algo tan radicalmente inhumano como el aborto, que ha impedido, matándolos, el nacimiento de millones de seres humanos. Si la ley es pura voluntad de quien sea, del monarca o de una asamblea, se termina en la tiranía. A eso es a lo que abrió la puerta en España la soberanía nacional en Cádiz.
[1] Yves de la BRIÈRE, Les luttes présentes de l’Église, première série: 1909- 1912, París, Éditions des Questions Actuelles, 1913, págs. 299-385; JeanMarie MAYEUR, La question laïque. XIXe-XXe siècle, París, Fayard, 1993, págs. 34-115. Alec MELLOR, Histoire de l’anticléricalisme français, Tours, Mame, 1966, págs. 312-407; René RÉMOND, L’anticléricalisme en France. De 1815 à nos jours (1976), Bruselas, Complexe, 1985, págs. 171-223.
[2] Sorrel ha recordado que la «violencia republicana» del combismo contra las congregaciones religiosas, estaba «alimentada por el odio al cristianismo» [Christian SORREL, La République contre les congrégations. Histoire d’une passion française (1899-1904), París, Les Éditions du Cerf, 2003, pág. 119]. Sobre las vicisitudes que produjo la disolución de las congregaciones, la prohibición de enseñar y el expolio de sus bienes, André LANFREY, Sécularisation, séparation et guerre scolaire. Les catholiques français et l’école (1901-1914), París, Les Éditions du Cerf, 2003.
[3] Grévy (Jerôme GRÉVY, Le clericalisme? Voilà l’ennemi! Un siècle de guerre de religion en France, prólogo de Serge Berstein, París, Armand Colin, 2005), a pesar del grave defecto de calificar continuamente a quienes defendían la integridad de la doctrina católica, de «intransigentes», es decir, a la propia Iglesia, al catolicismo y a los católicos no liberales (págs. 23, 24, 32, 33 y passim), y aunque en ocasiones parecen igualmente culpables las víctimas y sus verdugos (pág. 231), y de la errónea apreciación de que «el anticlericalismo se desarrolló paralelamente a la intransigencia católica» (pág. 36) y fue una respuesta a «la provocación de los ultramontanos» (pág. 65), ha puesto de relieve el sectarismo de quienes desarrollaron «una doctrina de odio hacia la religión o los clérigos» (pág. 39).
[4] Sévillia ha expuesto con toda claridad que el proceso de laicidad, en un país en el que, en 1872, «el 95,5% se declara católico», fue «una obra de combate contra el catolicismo y su influencia en Francia» y que la actitud de los anticlericales «no depende de la actitud de los católicos hacia la República: procede del hecho de que los católicos son católicos» (Jean SÉVILLIA, Quand les catholiques étaient hors la loi, París, Perrin, 2006, págs. 37, 19 y 93).
[5] Estanislao CANTERO, La contaminación ideológica de la Historia. Cuando los hechos no cuentan, Madrid, Libros Libres, 2009, págs. 163-192.
[6] E. CANTERO, «Literatura, religión y política en Francia en el siglo XIX: Edgar Quinet», Verbo (Madrid) n.º 457-458 (2007), págs. 591-620.
[7] Eberhard SCHMITT, Einführung in die geschichte der Französischen Revolution, Munich, 1976, trad. esp. Introducción a la historia de la Revolución francesa, 2.ª ed., Madrid, Cátedra, 1985, págs. 13, 43-74 y 75-96.
[8] E. CANTERO, La contaminación ideológica, págs. 95-107.
[9] E. CA N T E R O, «Taine, historiador maldito», en Miguel AYUSO, Álvaro PEZOA y José Luis WIDOW (eds.), Razón y Tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Widow, Santiago de Chile, Globo Editores, 2011, vol. 1, págs. 259-291.
[10] José María JOVER ZAMORA, «El siglo XIX en la historiografía espa- ñola de la época de Franco» (1974), en Historiadores españoles de nuestro siglo, Real Academia de la Historia, Madrid, 1999, en especial, págs. 37-56.
[11] Miguel ARTOLA, «Estudio preliminar», Memorias del tiempo de Fernando VII (BAE, XCVIII), Madrid, 1957, tomo II, págs. V-LVI; La España de Fernando VII (1968), introducción de Carlos Seco Serrano, Madrid, Espasa Calpe, 1999; Antiguo Régimen y revolución liberal (1978), 3.ª ed., Barcelona, Ariel, 1991.
[12] Puede verse una reivindicación de las excelencias de las Cortes y de la Constitución de 1812, Diego SEVILLA ANDRÉS, Historia política de España (1800-1967), Madrid, Editora Nacional, 1968, págs. 25-44.
[13] Josep FONTANA, La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1971.
[14] José ANDRÉS-GALLEGO, «El problema (y la posibilidad) de entender la Historia de España y del mundo hispano», en J. ANDRÉS-GALLEGO (coord.) Historia de la Historiografía española, Encuentro, Madrid, 2003 (págs. 327-369), pág. 353: «Artola comenzó a publicar su propia revisión de la crisis del Antiguo Régimen español, en contraste con Federico Suárez Verdeguer y asumiendo la interpretación iniciada por los historiadores liberales del ochocientos, especialmente el conde de Toreno».
[15] Prólogo de Gregorio Marañón, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958. Con múltiples ediciones posteriores.
[16] Federico SUÁREZ VERDEGUER, La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840) (1951), 2.ª ed., Madrid, Rialp, 1958, pág. 22.
[17] José Antonio MARAVALL, «Sobre orígenes y sentido del catolicismo liberal en España», Homenaje a Aranguren, Madrid, Ediciones Revista de Occidente, 1972, págs. 229-266, pág. 237.
[18] J.A. MARAVALL, «Sobre orígenes …», págs. 232, 240, 252, 256 y 258.
[19] J. FONTANA, La crisis del Antiguo régimen 1808-1833, Barcelona, Crítica, 1979, págs. 83, 84, 89, 90, 92, 87 y 89.
[20] Antonio ELORZA y Carmen LÓPEZ ALONSO, Arcaísmo y Modernidad. Pensamiento político en España, siglos XIX-XX, Madrid, Historia 16, 1989, págs. 13-17.
[21] Jorge NOVELLA SUÁREZ, El pensamiento reaccionario español (1812-1975). Tradición y contrarrevolución en España, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.
[22] Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN, La Cortes de Cádiz. El nacimiento de la nación liberal (1808-1814), Madrid, Editorial Síntesis, 2007, passim.
[23] J. S. PÉREZ GARZÓN, Las Cortes de Cádiz, págs. 206, 215 y 235.
[24] Alberto ROMERO FERRER, Escribir 1812. Memoria histórica y Literatura. De Jovellanos a Pérez Reverte, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2012, págs. 52 y 53.
[25] Una visión de los principales hitos historiográficos y de los cambios interpretativos desde los años cincuenta del pasado siglo en Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, «Cádiz y el primer liberalismo español. Sinopsis historiográfica y reflexiones sobre el bicentenario», en José ÁLVAREZ JUNCO y Javier MORENO LUZÓN (eds.), La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, págs. 23-58, págs. 23-40. También datos muy útiles sobre interpretaciones y rumbos de las investigaciones en José Manuel CUENCA TORIBIO, La Guerra de la Independencia: un conflicto decisivo (1808-1814), Madrid, Encuentro, 2006.
Es útil, por la visión general de la historiografía sobre la incidencia de la Revolución francesa para interpretar lo ocurrido en Cádiz y el naciente liberalismo, José ANDRÉS-GALLEGO, «La Revolución francesa en la historiografía y en la Historia de España», en Cristina DIZ-LOIS (dir.), La Revolución francesa. Ocho estudios para entenderla, Pamplona, EUNSA, 1990, págs. 167-185.
[26] Espasa, Madrid, 2011.
[27] Una síntesis de aquella monarquía autoritaria y luego «absolutista» en José Luis COMELLAS, Historia de España Contemporánea (1988), Madrid, Rialp, 9ª ed. puesta al día, 2008, págs. 12-17.
[28] Modesto LAFUENTE, Historia general de España, Edición económica, Madrid, Establecimiento tipográfico de Francisco de P. Mellado, 1861, tomo I, pág. 157.
[29] Tomás Ramón FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La Constitución de 1812: utopía y realidad, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 2001, pág. 13.
[30] TORENO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, París, Baudry Librería Europea, 1851, tomo II, págs. 197, 208 y 202.
[31] TORENO, Historia del levantamiento, II, pág. 215.
[32] TORENO, Historia del levantamiento, II, pág. 248.
[33] TORENO, Historia del levantamiento, II, pág. 247.
[34] TORENO, Historia del levantamiento, II, págs. 206 y 214.
[35] TORENO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, Imprenta del Diario, 1839, tomo III, pág. 359.
[36] F. SUÁREZ VERDEGUER, El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), Pamplona, EUNSA, 1982.
[37] Estanislao de Kostka BAYO (o VAYO), Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, Madrid, Imprenta de Repullés, 1842, tomo I, pág. 5.
[38] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo I, pág. 263.
[39] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo I, pág. 265.
[40] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo I, pág. 259.
[41] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo I, pág. 259.
[42] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo I, pág. 308.
[43] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo I, pág. 286.
[44] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo I, pág. 289.
[45] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo I, pág. 331.
[46] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo II, pág. 26.
[47] E. K. BAYO, Historia de la vida, tomo II, pág. 29.
[48] M. LAFUENTE, Historia general, 1862, tomo XI, pág. 533.
[49] M. LAFUENTE, Historia general, 1864, tomo XIII, pág. 106.
[50] M. LAFUENTE, Historia general, tomo XIII, pág. 225.
[51] M. LAFUENTE, Historia general, tomo XIII, pág. 496.
[52] M. LAFUENTE, Historia general, tomo XIII, pág. 490.
[53] M. LAFUENTE, Historia general, tomo XIII, pág. 321.
[54] Antonio PIRALA, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, 2.ª ed., Madrid, Imprenta de F. de P. Mellado y C., 1868, tomo I, págs. VII y VI.
[55] Juan RICO Y AMAT, Historia política y parlamentaria de España, Madrid, Imprenta de las Escuelas Pías, 1860, tomo I, págs. XXVIII-XIX.
[56] J. RICO Y AMAT, Historia política, tomo I, págs. 190, 188 y 189.
[57] J. RICO Y AMAT, Historia política, tomo I, págs. 196, 197 y 200.
[58] J. RICO Y AMAT, Historia política, tomo I, pág. 210.
[59] J. RICO Y AMAT, Historia política, tomo I, págs. 334-338.
[60] J. RICO Y AMAT, Historia política, tomo I, pág. 330.
[61] J. RICO Y AMAT, Historia política, tomo I, págs. 232, 198 y 353.
[62] J. RICO Y AMAT, Historia política, tomo I, págs. 347, 462 y 479.
[63] J. RICO Y AMAT, Historia política, tomo I, págs. 160-161.
[64] Sobre la cuestión, Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, «El valor de un juramento. El pensamiento contrarrevolucionario español: Pedro de Quevedo y Quintano, Obispo de Orense», Verbo (Madrid), n.º 131-132 (1975), págs. 165-238.
[65] Así, Argüelles al defender la abolición de los señoríos, sesión de 6 de junio de 1811, Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1811, tomo VI, pág. 198 y 202; en adelante se citará como Diario.
[66] Se ha querido ver en las Juntas los primeros actos revolucionarios, de ruptura con el pasado, al estimar que asumieron plenamente la soberanía, «absolutamente», mientras que otros autores han visto en ellas la continuidad con la monarquía. Como síntesis del estado de la cuestión, se debe considerar a Artola el principal historiador que confiere a las juntas un sentido revolucionario (M. ARTOLA, «Estudio preliminar», Memorias, tomo II, pág. VII; La España de Fernando VII, págs. 286-311; Antiguo Régimen, pág. 162). Seco, en la introducción a La España de Fernando VII, después de indicar el carácter revolucionario de las juntas, lo matiza considerablemente al afirmar que el pueblo puso en marcha el ciclo revolucionario, aunque «carecía de conciencia y voluntad revolucionaria» (págs. 15 y 16). También Fontana, para el que las juntas constituyen «el poder revolucionario» que culmina en la Junta Central y las Cortes de Cádiz representan su coronación (J. FONTANA, La crisis, págs. 71-81). Ángel MARTÍNEZ DE VELASCO señaló su carácter continuista (La formación de la Junta Central, Pamplona, EUNSA, 1972). Cuenca niega su carácter revolucionario, analizando con rigor tanto los hechos como las argumentaciones historiográficas que lo afirman (J. M. CUENCA TORIBIO, La guerra, págs. 130-150). Andrés-Gallego, que muestra que las juntas eran «recurso habitual en la Monarquía española mucho antes de llegar a 1808», y que anuncia poder dar una solución, considera que, de momento, no hay datos suficientes para considerarlas continuistas ni tampoco revolucionarias (José ANDRÉS-GALLEGO, «El recurso a las juntas en la historia de España: continuidad y revolución en 1808», Aportes [Madrid] n.º 67 [2008], págs. 4-20, pág. 16).
[67] M. ARTOLA, «Cortes y Constitución de Cádiz», en J. A. ESCUDERO, (dir.), Cortes y Constitución, tomo I, págs. 3-19, pág. 4.
[68] «Desde 1812 hasta hoy, los ultras españoles siguen empeñados en estúpidas comparaciones entre los artículos de la Constitución de Cádiz y las constituciones francesas de la etapa revolucionaria, descubriendo sensacionales semejanzas, como la de que la de Cádiz dice: “Son españoles todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de España”, y la francesa: “Son ciudadanos franceses todos los nacidos en Francia”, en lo que ven una prueba palpable de la existencia de una conjura judeomasónica internacional» (J. FONTANA, La crisis, pág. 17).
[69] Carlos FLORES JUBERÍAS, «La constitución francesa como fuente del primer constitucionalismo español», Aportes (Madrid), n.º 12 (1990), págs. 78-85.
Una amplia exposición en Jean René AY M E S, «Le débat idéologico historiographique autour des origines françaises du libéralisme espagnol: Cortès de Cadix et Constitution de 1812», Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia Constitucional, n.º 4 (2003), págs. 45-102; http:// hc.rediris.es/04/index.html.
[70] Dionisio A. PERONA TOMÁS, «La influencia de la Constitución francesa de 1791 en la española de 1812», en J. A. ESCUDERO (dir.), Cortes y Constitución, tomo II, págs. 367-387, pág. 369.
[71] T. R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La Constitución, págs. 8, 9 y 13.
[72] Sobre todo cuando se intenta demostrar que el estudio de Diem «no tiene demasiada utilidad porque, en rigor, nada dice acerca del parentesco de una Constitución con otra el hecho de que aquélla tomó de ésta el texto literal de una o varios preceptos. Ni siquiera es significativo en este sentido la adopción de una institución propiamente dicha». De ese modo quiebra el primer presupuesto para el derecho comparado. De todos modos, el autor había abierto la puerta a lo que tiraba por la ventana: «Tomaron lo que les interesaba de donde podían hacerlo y la Constitución francesa de 1791, era, obviamente la que podía ofrecerles mayores y mejores ejemplos […]; no copiaron por copiar, ni mucho menos lo hicieron sistemáticamente, sino de un modo puntual» (T. R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La Constitución, págs. 12, nota 12 y 11-12).
[73] «Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la nación española, sino que se mira como nuevo el método con que ha distribuido las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva en el que estuviese contenido con enlace, armonía y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla en todo lo concerniente a la libertad e independencia de la nación, a los fueros y obligaciones de los ciudadanos, a la dignidad y autoridad del Rey y de los tribunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada y método económico y administrativo de las provincias» (Agustín de ARGÜELLES, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, Centro de Estudios políticos y Constitucionales, 1989, págs. 67-68).
[74] Luis DÍEZ DEL CORRAL, El liberalismo doctrinario (1945), 4.ª ed., Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, págs. 457-493. «Las aparentes semejanzas [con hechos históricos españoles del pasado] no pueden inducir a error sobre la línea de desarrollo de las nuevas ideas liberales […] Cuando se saque a colación por los doceañistas las clásicas doctrinas españolas sobre la libertad del hombre, el origen de la sociedad o los límites del poder, muchas veces de buena fe, se las tomará parcialmente, sacándolas de su propio marco, y perderán su inserción en un mundo ordenado para mundanizarse entrando en una atmósfera relativizadora y azarosa» ( págs. 469-470).
[75] Rafael DE VÉLEZ, Apología del Altar y del Trono, tomo II, Madrid, Imprenta de Cano, 1818, págs. 173-196. Vélez indicaba que aunque no hubiera una identidad total entre ambos textos había una identidad conceptual (pág. 173). Añadía que la constitución gaditana, en relación a la francesa, acentuaba la soberanía popular y deprimía más a los reyes (págs. 197-204).
[76] Diego SEVILLA ANDRÉS, «La Constitución española de1812 y la francesa del 91», Saitabi (Valencia) n.º 7, fasc., 33-34 (1949), págs. 212- 233. Insistiría en la misma interpretación en fecha muy posterior, D. SEVILLA ANDRÉS, «La constitución de Cádiz de 1812, obra de transición», Revista de Estudios Políticos (Madrid) n.º 126 (1962), págs. 113-139.
[77] Aunque consideraba que todavía había mucho por investigar, se inclinaba por la influencia y en todo caso, no encontraba ninguna continuidad con las leyes antiguas, F. SUÁREZ VERDEGUER, «Sobre las raíces de las reformas de las Cortes de Cádiz», Revista de Estudios Políticos (Madrid) n.º 126 (1962), págs. 31-64.
[78] José Luis COMELLAS, «Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812», Revista de Estudios Políticos (Madrid) n.º 126 (1962), págs. 69-110.
[79] Juan de CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA (Marqués de Lozoya), Historia de España, Barcelona, Salvat, 1969, tomo V, págs. 469-472.
[80] María Cristina DIZ-LOIS, «Estudio preliminar», Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813), Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976.
[81] Warren M. DIEM, «Las fuentes de la Constitución de Cádiz», en Estudios sobre Cortes de Cádiz, Pamplona, Universidad de Navarra, 1967, págs. 365-486.
[82] J. FONTANA, La crisis, págs. 18 y 19.
[83] Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1955.
[84] Luis SÁNCHEZ AGESTA, «Introducción» (1981) a Agustín de ARGÜELLES, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, Centro de Estudios políticos y Constitucionales, 1989 (págs. 9-63), págs. 37-38 y 41.
[85] Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pág. 51.
[86] Apud D. A. PERONA TOMÁS, «La influencia…», pág. 373.
[87] Antonio HERNÁNDEZ GIL, «El cambio político español y la Constitución» (1982), Obras completas, Madrid, Espasa Calpe, 1988, tomo 7, pág. 234.
[88] D. A. PERONA TOMÁS, «La influencia…», págs. 371-373.
[89] Manuel MARTÍNEZ SOSPEDRA, La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español, Valencia, Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 1978, pág. 391.
[90] Manuel TUÑÓN DE LARA, La España del siglo XIX, (1961), Sevilla, Akal, 2011, pág. 47.
[91] Es de difícil comprensión la alta estima de que gozó Tuñón fuera de su discipulado y «escuela», bien representada por los elogios de Jover (J. M. JOVER ZAMORA, «El siglo XIX en la historiografía…», págs. 102-103 y passim). Limitada la crítica hasta el fin del reinado de Fernando VII y a los hechos ocurridos, se ha podido escribir que La España del siglo XIX, no es más que «una verdadera antología del error», F. J. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, «Así se escribe la Historia (La España del siglo XIX, de Manuel Tuñón de Lara)», Verbo (Madrid) n.º 147 (1976), págs.1054-1062, pág. 1059.
Unos años antes, Velarde, había señalado que los errores en materia económica superaban a los otros aciertos que tenía el libro (Juan VELARDE FUERTES, Sobre la decadencia económica de España, 2.ª ed., Madrid, Tecnos, 1969, págs. 547-549).
La valoración casi hagiográfica de sus discípulos en José Luis de la GRANJA y Alberto REIG TAPIA (eds.), Manuel Tuñón de Lara. El compromiso con la historia. Su vida y su obra, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1993. Algo más comedido, J. L. de la GRANJA, A. REIG TAPIA y Ricardo MIRALLES, Tuñón de Lara y la historiografía española, Siglo XXI, Madrid, 1999.
[92] J. M. CUENCA TORIBIO, «La historiografía española sobre la Edad Contemporánea», en J. ANDRÉS-GALLEGO (coord.) Historia de la Historiografía española, págs. 189-325, pág. 263.
[93] Pedro Carlos GONZÁLEZ CUEVAS, «Revisionismo histórico y Escuela del resentimiento: Dos visiones de la historia de las derechas españolas durante la crisis de la Restauración y la II República», Razón Española (Madrid) n.º 165 (2011), págs. 19-50, pág. 33.
[94] M. ARTOLA, «Cortes y Constitución de Cádiz», en J. A. ESCUDERO, (dir.), Cortes y Constitución, tomo I, págs. 3-19, pág. 7.
[95] Apud D. A. PERONA TOM Á S, «La influencia…», pág. 371 y notas 29 y 30.
[96] Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, «La influencia de Francia en los orígenes del constitucionalismo español», Forum historiae iuris, 19 de abril de 2005, http://www.forhistiur.de/zitat/0504sarasola.htm.
[97] José Manuel VERA SANTOS, «La influencia del constitucionalismo francés en la fase de iniciación constitucional española (1808-1814)», Revista de Derecho Político (Madrid), n.º 66 (2006), págs. 123-179, págs.148-162.
[98] Para Alcalá Galiano no había duda de que esas ideas provenían de la Ilustración francesa: Antonio ALCALÁ GALIANO, «Orígenes del liberalismo español» (1864), Obras escogidas, edición y prólogo de Jorge Campos (BAE, LXXXIII y LXXXIV), Madrid, Atlas, 1955, tomo II, págs. 440-445.
[99] Pierre VILAR, Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España, Barcelona, Crítica, 1982, págs. 217 y 226.
[100] J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, La Teoría, págs. 51-52.
[101] «La influencia de los bayonistas sobre los gaditanos patriotas es indiscutible» (Ricardo GARCÍA CÁRCEL, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la guerra de la independencia, Madrid, Temas de Hoy, 2007, pág. 191.
[102] Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1811, tomo VI, pág. 195.
[103] José MUÑOZ MALDONADO, Historia política y militar de la guerra de la independencia de España contra Napoleón Bonaparte desde 1808 hasta 1814, Madrid, Imprenta de D. J. Palacios, 1833, tomo III, págs. 584-585.
[104] Evaristo SAN MIGUEL, De la guerra civil de España, Madrid, Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1836, pág. 17.
[105] En Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, Madrid, Imprenta de los hijos de J. A. García, 1885, vol. I, págs. 436 y 437.
[106] López Tabar considera que afrancesados y liberales fueron igualmente ilustrados y reformistas hasta 1808 y que sólo el hachazo de 1808 los separó en bandos antagónicos (Juan LÓPEZ TABAR, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, págs. 26-30 y 363).
[107] Ricardo GARCÍA CÁRCEL, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la guerra de la independencia, Madrid, Temas de Hoy, 2007, pág. 193.
[108] M. ARTOLA, Los afrancesados, págs. 49 y 61.
[109] Para Alcalá Galiano en la Constitución se grabaron las ideas contemporáneas, entre ellas «las doctrinas francesas de 1789, porque componían el símbolo de la fe política profesada por nuestros reformadores» (A. ALCALÁ GALIANO, «Índole de la revolución de España en 1808», Obras escogidas, ed. cit., tomo II, pág. 320, col. 2).
[110] Artola, en La España de Fernando VII, repitiendo lo dicho en Los afrancesados, argumentaba que si no había más diferencia entre afrancesados y liberales que la fidelidad a José I, «habría de admitirse que hombres animados de la misma ideología cayeron en bandos opuestos en forma irreconciliable sin que para ello existiese ninguna razón de mayor peso que la de achacar a los liberales de inconsecuentes» (M. ARTOLA, La España de Fernando VII, pág. 241, n. 23). Es cierto que en modo alguno Artola basa en esta argumentación sus trabajos. Pero el argumento debería habérselo ahorrado. Pues se ha visto que tal cosa en posible. En Francia, tras el armisticio, hombres que anteriormente habían compartido una ideología común derivaron, no en dos corrientes, sino en tres corrientes antagónicas irreconciliables. Así, si la mayor parte de los maurrasianos permanecieron fieles al gobierno de Vichy, no faltaron los que permanecieron en París y fueron plenamente colaboracionistas, ni los que marcharon a Londres a colaborar con De Gaulle. Y a ello se podrían añadir los que pasaron a formar parte de la Resistencia. Tener una ideología común no garantiza un comportamiento igual, sobre todo cuando el trastorno verificado en una sociedad es repentino y pone casi todo patas arriba.
[111] Con anterioridad, el día 25 de agosto de 1811, en el debate sobre el artículo 1 («La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»), [González] Llamas explicó que la soberanía nacional reside en la nación que es un cuerpo moral, con un cuerpo, que es el pueblo, y una cabeza, el rey Fernando VII, por lo que la soberanía no puede darse separadamente en uno u otro (Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1811, tomo VIII, pág. 15). Rodríguez de la Bárcena, diputado por Sevilla, propuso añadir al artículo: «bajo un gobierno monárquico, la religión católica y sistema de su propia legislación» (Diario, pág. 18). Inguanzo propuso que se añadiera: «bajo de una Constitución o Gobierno monárquico y de su legitimo soberano» (Diario, pág. 19). El liberal José Espiga y Gadea, diputado catalán, explicó que se supone que la nación «está constituyéndose», por eso «no han podido definirla más exactamente, ni ha debido hacer expresión alguna de leyes, de rey ni de gobierno; porque se considera a la nación antes de formarlo o cuando lo está formando» (Diario, pág. 20). Antonio Llaneras, diputado por la isla de Mallorca, replicó que «la nación española está constituida; tiene y ha tenido siempre su constitución o sus leyes fundamentales, y tiene cabeza que es Fernando VII, a quien V. M. el primer día de su instalación juró solemnemente por su rey y por su soberano» (Diario, tomo VIII, pág. 21). Como quiera que en el discurso preliminar Argüelles había asegurado que en el proyecto no había nada que no estuviera en leyes anteriores, Francisco Gómez Fernández, diputado sevillano, pidió que al debatir cada artículo, se dijera que lo que se disponía no estaba en uso y se especificara en que ley anterior se mandaba, con lo que se sabría «porque no estaban en uso las leyes que se reformen, y por qué se añaden o mudan las que estaban faltas» (Diario, tomo VIII, pág. 22). El presidente de las Cortes, el liberal Ramón Giraldo, diputado manchego, calificó la petición de «escandalosa» y dijo que allí no estaban reunidos «para eso sino para mejorar la constitución» (Diario, tomo VIII, pág. 22). El liberal Antonio Oliveros, diputado por la provincia de Extremadura, rectificando a Espiga, indicó que «la nación está ya constituida, lo que hace es explicar su constitución, perfeccionarla, y poner tan claras sus leyes fundamentales que jamás se olviden y siempre se observen» (Diario, pág. 23). Con esta intervención, sin duda dirigida a ganarse a los indecisos, se procedió a la votación y el artículo fue aprobado.
[112] Diario, tomo I, pág. 6. La cursiva no está en el original.
[113] Salustiano DE DIOS, «Las Cortes de Cádiz en su contexto ideológico y social», en J. A. ESCUDERO, (dir.), Cortes y Constitución, tomo I, págs. 485-516, en especial, págs. 487 y 506-507.
[114] Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1811, tomo VIII, pág. 80.
[115] Diario, tomo VIII, pág. 57.
[116] Diario, tomo VIII, págs. 54-57.
[117] Diario, tomo VIII, págs. 59 y 62.
[118] Diario, tomo VIII, pág. 63.
[119] Diario, tomo VIII, pág. 75.
[120] Diario, tomo VIII, pág. 76.
[121] Diario, tomo VIII, pág. 77.
[122] Diario, tomo VIII, págs. 75, 76 y 77.
[123] El recurso a la historia y a buscar en las leyes anteriores el fundamento de su argumentación, fue constante, dando lugar a interpretaciones totalmente opuestas, como las de Argüelles y las de Borrull, en sus intervenciones del siete de junio de 1811, en la disputa sobre la abolición de los señoríos (Diario, tomo VI, págs. 198, 212-214).
[124] Diario, tomo VIII, pág. 81.
[125] Diario, tomo VIII, pág. 66.
[126] Diario, tomo VIII, pág. 75.
Este racionalismo, opuesto a las vicisitudes de la vida real, fue argumentado en otras muchas ocasiones. Así, en el debate sobre la abolición de los señoríos, Golfín, en la sesión del día 12 de junio de 1811, había dicho: «Otros preopinantes que han citado en apoyo de la proposición reclamaciones de Cortes, leyes y pasajes históricos, aunque verdaderamente sin necesidad, porque las razones en que se funda deben buscarse en el Código de la naturaleza, y deducirse de los derechos inherentes al hombre constituido en sociedad» (Diario, Cádiz, Imprenta Real, 1811, tomo VI, pág. 295).
[127] Aniceto MASFERRER, «La soberanía nacional en las Cortes gaditanas: su debate y aprobación”», en J. A. ESCUDERO, (dir.), Cortes y Constitución, tomo II, págs. 639-672, págs. 649-657.
[128] Diario, tomo VIII, págs. 78-79.
[129] J. L. COMELLAS, «Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812», Revista de Estudios Políticos (Madrid) n.º 126 (1962), págs. 69-110, págs. 83 y 88.
[130] «La abolición de los señoríos es una consecuencia necesaria de haberse reconocido y proclamado del modo más solemne por las Cortes generales y extraordinarias el eterno principio de la soberanía nacional, que contra tan sagrado derecho no puede alegarse ni propiedad, ni posesión, ni proscripción, ni otros títulos cualesquiera que ellos sean» (Agustín ARGÜELLES, intervención del seis de junio de 1811, Diario, tomo VI, pág. 203).
[131] Diakrio, tomo VIII, pág. 64.
[132] Diario, tomo VIII, pág. 86.
[133] Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 1956, tomo II, pág. 840.
[134] M. MARTÍNEZ SOSPEDRA, La Constitución, pág. 38.
[135] Manuel REVUELTA GONZÁLEZ, «La Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen (1803-33)», en Vicente CÁRCEL ORTÍ (dir.), La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975), Madrid, BAC, 1979, págs. 3-113, pág. 36.
[136] Emilio LA PARRA LÓPEZ, El primer liberalismo español y la Iglesia, Alicante, Instituto Juan Gil Albert, 1985.
[137] F. J. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, El liberalismo y la Iglesia española. Historia de una persecución. Volumen II. Las Cortes de Cádiz, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1996.
[138] José María PORTILLO VALDÉS, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, pág. 399.
[139] J. S. PÉREZ GARZÓN, La Cortes de Cádiz, pág. 401.
[140] Maravall se empeñó en presentar a Joaquín Lorenzo Villanueva, en el que reconoció su jansenismo y su regalismo, como primer representante del catolicismo liberal en España, sin fractura alguna con la ortodoxia católica (J. A. MARAVALL, «Sobre orígenes…»). No le debió gustar el libro de Laboa en el que aparecen los errores doctrinales de Villanueva (José Sebastián LABOA, Doctrina canónica del Dr. Villanueva. Su actuación en el conflicto entre la Santa Sede y el Gobierno español, Vitoria, Seminario, 1957).
[141] J. S. PÉREZ GARZÓN, Las Cortes de Cádiz, pág. 364.
[142] Leandro HIGUERUELA DEL PINO, «La Iglesia y las Cortes de Cádiz», Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 24, 2002, págs. 61-80.
[143] Alberto DE LA HERA, «El artículo 12 de la Constitución de Cádiz y la religión católica», en J. A. ESCUDERO, (dir.), Cortes y Constitución, tomo II, págs. 695-709.
[144] Fernando SUÁREZ BILBAO, «Las Cortes de Cádiz y la Iglesia», en J. A. ESCUDERO (dir.), Cortes y Constitución, tomo II, págs. 23-68, págs. 57-58.
[145] Felipe-José DE VICENTE ALGUERÓ, El catolicismo liberal en España, prólogo de Fernando García de Cortázar, Madrid, Encuentro, 2012.
Como si fueran cuestiones entonces meramente opinables, se afirma que «en el fondo, los enfrentamientos y luchas entre liberales y absolutistas serán querellas entre católicos» (pág. 73). En su afán por hacer de Villanueva un sacerdote modélico en su ortodoxia, le atribuirá la autoría de la modificación de lo que sería el artículo 12, la introducción de la palabra perpetuamente, cuando tal autoría corresponde a Inguanzo (Diario, tomo VIII, págs. 120 y 119). Tomó el dato de Revuelta que lo atribuyó a Villanueva (M. REVUELTA GONZÁLEZ, «La Iglesia española…», pág. 42). Como Maravall, al que cita, desconoce la obra de Laboa sobre los errores doctrinales de Villanueva. Una sola muestra del criterio de este autor: «No se puede decir, por lo tanto, que el liberalismo más radical del Trienio fuera anticatólico» (pág. 85). Pero los hechos son duros, y pasadas dos páginas, tiene que rectificar: «La situación cambió a partir de la segunda legislatura de las Cortes, con una legislación anticlerical enmarcada en un clima de abierta hostilidad hacia la Iglesia que propició un deslizamiento hacia el antiliberalismo. Fue una parte de los liberales la responsable de la reacción absolutista de parte del clero y de la jerarquía» (pág. 87). No se acaba de entender que se intente presentar la obra de los católicos liberales como objetivamente católica frente a la jerarquía católica, salvo que ésta fuera la que se equivocaba, incluidos los papas, como el autor manifiesta en diversas ocasiones, como, por ejemplo, Pío IX respecto a su poder temporal o San Pío X al condenar el Sillon.
Por otra parte, que el liberalismo, sobre todo el económico, recogiera algo de los teólogos de la «escuela de Salamanca», no hace a éstos liberales avant la lettre. Error cada vez más común, del que es ejemplo Carpintero, al que sigue Vicente Algueró (me refiero al estudio de Francisco CARPINTERO BENÍTEZ, «Los escolásticos españoles en los inicios del liberalismo político y jurídico», publicado en la revista chilena de Valparaíso, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXV, 2003, págs. 341-373, que Algueró cita por la versión publicada en La ilustración liberal, 12, 2002). Para Vicente Algueró, la escuela de Salamanca es preliberal, Vitoria defiende «un principio claramente liberal: el que hoy llamaríamos libertad religiosa» y un «principio netamente liberal», el derecho natural a la libertad de movimiento, libre comunicación y libre comercio; Soto ofrece «una definición totalmente moderna y liberal [de la propiedad]: la facultad de disponer libremente de las cosas» (pág. 51).
No se trata sólo de anacronismo, sino de incomprensión conceptual de su pensamiento, del que el autor intenta una síntesis tan breve y escueta que resulta tergiversado. Así, como muestra, afirma, respecto a Suárez que «el terreno de la sociedad política y al origen del poder, su pensamiento es claramente liberal: “lo que concierne a todos, debe ser aprobado por todos”» (pág. 53). Pero ese consentimiento no define la posición suarista en el tema del que va a tratar, sino que es la que rebate.
En efecto, se pregunta Suárez si para que el tributo sea justo es necesario el consentimiento de los súbditos y alude a la opinión que así lo exige, citando en su apoyo la regla contenida en las Decretales: Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari. Pero esa no es la opinión de Suárez, sino la que va rebatir a lo largo de todo el capítulo para sostener que «el consentimiento del reino no es necesario para los tributos, a no ser por benignidad de los reyes» (Francisco SUÁREZ, Tratado de las leyes y de Dios legislador, lib.V, cap. XVII, versión bilingüe de la edición de Coimbra de 1612, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, vol. III, pág. 543).
[146] D. SEVILLA ANDRÉS, Historia política, pág. 35. Se dio «en las mentes de nuestros doceañistas un perfecto acomodamiento entre catolicismo y su ansia reformista» (D. SEVILLA ANDRÉS, «La constitución…» pág. 136).
[147] «La Religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra» (art. 1).
[148] «Se consagraba de nuevo la intolerancia religiosa, y lo peor era que, por decirlo así, a sabiendas de muchos, que aprobaron con el más profundo dolor el artículo 12. Para establecer la doctrina contraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la violencia y furia teológica del clero, cuyos efectos demasiado experimentados estaban ya, así dentro como fuera de las Cortes. Por eso se creyó prudente dejar al tiempo, al progreso de las luces, a la ilustrada controversia de los escritores, a las reformas sucesivas y graduales de las Cortes venideras, que se corrigiese, sin lucha ni escándalo, el espíritu intolerante que predominaba en una gran parte del estado eclesiástico» (Agustín ARGÜELLES, La reforma constitucional de Cádiz (1835), estudio, notas y comentarios de Jesús Longares, Madrid, Iter Ediciones, 1970, págs. 262-263).
[149] R. DE VÉLEZ, Apología, tomo I, pág. 209.
[150] TORENO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, Imprenta del Diario, 1839, tomo III, pág. 42.
[151] Manifiesto del Obispo de Orense a la Nación española, Valencia, Imprenta de Francisco Brusola, 1814, págs. 20 y 27.
[152] Diario, tomo VI, pág. 295.
[153] Diario, tomo VI, pág. 455.
[154] Sobre la mitología [supuesta] de la historiografía de las conmemoraciones de 1908 y 1958-1959 de la Guerra de la Independencia y en especial de los historiadores «franquistas», Ignacio PEIRÓ MARTÍN, La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958 y 2008), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2008.
[155] J. S. PÉREZ GARZÓN, «Condicionantes e inquietudes de un libro: A modo de presentación», en J. S. PÉREZ GARZÓN, Eduardo MANZANO MORENO, Ramón LÓPEZ FACAL y Aurora RIVIÈRE GÓMEZ, La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder, Barcelona, Crítica, 2000, págs. 7-31, pág. 9.
[156] Aurora RIVIÉRE GÓMEZ, «Envejecimiento del presente y dramatización del pasado. Una aproximación a las síntesis históricas de las Comunidades Autónomas españolas (1975-1995)», en La gestión de la memoria, págs. 161-219, pág. 216.
[157] Eduardo MANZANO MORENO (que se apoya en Fontana), «La construcción histórica del pasado nacional», en La gestión de la memoria, págs. 33-62, pág. 60.
[158] Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR, Los mitos de la Historia de España, Barcelona, Planeta, 2003, pág. 21.
[159] F. GARCÍA DE CORTÁZAR, Los mitos, pág. 30. Claro que interpretaciones como esta no han de extrañar en un clérigo que, refiriéndose a Pío IX, en un periodo posterior, emite el siguiente juicio, incomprensible en un sacerdote católico e impropio en un historiador: «la soberbia con que el autodenominado “prisionero del Vaticano” contagió el nuevo proselitismo católico aumentó la distancia entre los intereses populares y la pastoral eclesiástica» (Los mitos, pág. 38).
[160] A. ROMERO FERRER, Escribir 1812, págs. 187 y 184.
[161] José ÁLVAREZ JUNCO, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001), 12.ª ed., Madrid, Taurus, 2012, págs. 417-430.
[162] J. ÁLVAREZ JUNCO, Mater dolorosa, pág. 339.
[163] J. ÁLVAREZ JUNCO, Mater dolorosa, pág. 341.
[164] Santos JULIÁ, Historias de las dos Españas (2004), 6.ª ed., Madrid, Taurus, 2006, págs. 51-55.
[165] Javier HERRERO, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Edicusa, 1971, pág. 226.
[166] J. HERRERO, Los orígenes, pág. 246 n.
[167] E. MANZANO MORENO, «La construcción… », pág. 54. Para Pérez Garzón es una «tergiversación» seguir enseñando «la reconquista cristiana en la Edad Media» (J. S. PÉREZ GARZÓN, «Condicionantes e inquietudes…», pág. 17).
[168] Crítica de la época recogida por Vélez (Apología, tomo II, p á g . 55).
[169] Así, Antonio Larrazábal Arrivillaga, canónigo y diputado por Guatemala, en la sesión del 6 de septiembre de 1811, en la discusión del artículo 22 del proyecto de Constitución, sobre quienes debían ser ciudadanos, manifestó que «si las Cortes habían de hacer leyes fundamentales, Guatemala se oponía formalmente a que en orden a la constitución fundamental se dictasen leyes sin su concurrencia, a que tenía derecho por medio de su diputado propietario». «Los diputados suplentes –añadía– no podían ser órganos de su voz ni representar sus derechos cuando carecían de las instrucciones de aquella ciudad y de los conocimientos del país” (Diario, tomo VIII, págs. 197-198).
[170] Miguel DE LARDIZÁBAL Y URIBE, Manifiesto que presenta a la Nación el consejero de Estado don Miguel de Lardizábal y Uribe, Alicante, Nicolás Carratalá Menor y hermanos, 1811, pág. 35.
[171] M. DE LARDIZÁBAL Y URIBE, Manifiesto, págs. 9 y 23-28.
[172] Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1811, tomo IX, pág. 257.
[173] Jaime VICENS VIVES, Aproximación a la Historia de España, (1952), Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 1976, pág. 133.
[174] F. SUÁREZ VERDEGUER, La crisis, pág. 29.
[175] F. SUÁREZ VERDEGUER, Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen, Pamplona, Estudio General de Navarra, 1955.
[176] Para Artola, se enfrentarán tres partidos en los años de la guerra, afrancesados, absolutistas y liberales (La España de Fernando VII, págs. 237-239) y en las Cortes no hubo tradicionalistas sino sólo absolutistas («Estudio preliminar», Memorias, tomo II, pág. XXXIII ).
[177] Seco, volviendo sobre tesis formuladas cincuenta años antes, distingue en 1808, tres «fuerzas ideológicas», la de los «liberales», «la que se vuelve al pasado tradicional con intención de restaurarlo con ímpetu de cruzada» y una tercera actitud, la de Jovellanos, al que omite Suárez (Carlos SECO SERRANO, Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el siglo XIX, Madrid, Temas de Hoy, 2000, pág. 20).
[178] Jover, que tampoco admitía el concepto de grupo renovador de Suárez, señalaba la existencia de cuatro corrientes: jovellanistas, doceañistas, afrancesados y absolutistas (José María JOVER, Juan REGLÁ CAMPISTOL, Carlos SECO y Emilio GIRALT, España moderna y contemporánea, 2.ª ed., Barcelona, Teide, 1964, págs. 174-176). Resume su posición contraria a la interpretación de Federico Suárez en J. M. JOVER, «El siglo XIX…», pág. 44.
Todavía en 2009, Peña González reproduce la división de Jover. Los absolutistas, escribe Peña, el grupo «más numeroso«», «defienden la vuelta al viejo régimen para lo que es necesario expulsar a los franceses del suelo patrio». En nota se aclara que «sus principales figuras son Fernando de Zevallos, Antonio José Rodríguez, Vicente Fernández, Pérez y López, Vila y Camps, Fray Diego de Cádiz, Rafael de Vélez y el Abate Marchena». Este último, sin duda es una errata, pues ya figuraba donde le correspondía algo mejor, entre los precursores de los afrancesados (José PEÑA GONZÁLEZ, «Guerra, Nación y Constitución», en J. M. CUENCA TORIBIO (ed.), Andalucía en la Guerra de la Independencia (1808-1814), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009, págs.133- 140, pág. 135, notas 15 y 13).
El anacronismo, por decirlo de algún modo, es total. Menos Vélez, todos los demás habían fallecido años antes de la guerra y su obra más representativa se había publicado con anterioridad: Fray Fernando de Zevallos, (1732-1802), monje jerónimo, autor de La falsa filosofía (1774); Antonio José Rodríguez (1703-1777), monje cisterciense, autor de El Philoteo (1776); Vicente Fernández Valcarce (1723-1798), deán y canónigo de la catedral de Palencia, autor de los Desengaños filosóficos (1787-1797); Antonio Javier Pérez y López, (1736-1792), abogado, autor de Nuevo sistema filosófico (1785); Antonio Vila y Camps (1747-1809), presbítero y doctor en teología, autor de El vasallo instruido (1792); Diego José de Cádiz (1743-1801) capuchino, autor de El soldado católico (1794).
[179] Desde sus primeras obras, sirvan como referencia dos, separadas por un tercio de siglo, J. L. COMELLAS, «Las Cortes de Cádiz…», págs. 81-82; «Sobre los orígenes del carlismo», en Alfonso BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA (dir.), Las guerras carlistas, Madrid, Editorial Actas, 1993, págs. 27-41, págs. 31-36.
[180] Estas son los siete grupos: «conservadores a ultranza», «conservadores flexibles», «renovadores foralistas», «renovadores tradicionales», «renovadores abiertos», «innovadores moderados» e «innovadores exaltados». Cada una de estas corrientes la personifica al menos en un diputado, J. L. C OMELLAS, Historia de España Contemporánea (1988), 9.ª ed., Madrid, Rialp, 2008, págs. 67-68.
Por su parte, Salazar divide «las diferencias ideológicas» exactamente en los mismos siete grupos e idéntica denominación de Comellas, sin referencia alguna bibliográfica (Jaime DE SALAZAR Y ACHA, «La supresión de los privilegios nobiliarios», en J. A. ESCUDERO, (dir.), Cortes y Constitución, tomo II, págs. 309-320, pág. 312.
[181] Aranguren indicaba que Fernando VII al establecer el absolutismo en 1814, desterrar afrancesados y perseguir liberales, apartó a las personas que, «fieles al espíritu tradicional, detestaban sin embargo el despotismo» (José Luis L. ARANGUREN, Moral y sociedad. Introducción a la moral social española del siglo XIX [1966], 5.ª ed., Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1974, pág. 59).
[182] Antonio FERNÁNDEZ, Historia Contemporánea, Editorial VicensVives, Barcelona, 1976, pág. 91.
[183] Alberto GIL NOVALES, España. 1814-1834, en Robert M. MANIQUIS, Óscar R. MARTÍ y Joseph PÉREZ, La Revolución francesa y el mundo ibérico, Madrid, Turner, 1989, pág. 177.
[184] Gonzalo PASAMAR ALZURIA e Ignacio PEIRÓ MARTÍN, Historiografía y práctica social en España, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1987, págs. 81-84 en relación a la pág. 78.
[185] G. PASAMAR ALZURIA, Historiografía e ideología en la postguerra española: La ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1991, pág. 339. Para este autor, Federico Suárez Verdeguer es, continuamente, Federico Suárez Verdaguer.
[186] J. FONTANA, La quiebra, pág. 77.
[187] J. FONTANA, La crisis, pág. 203 n. No se salva ninguno de las autores procedentes de esa escuela: Diz-Lois es autora de un libro que «apenas sirve para nada» (pág. 113 n.), Pintos Vieites de un «deleznable libro» (pág. 273), Diem, Martí, Comellas y Suárez, autores ultras o que elaboran visiones ultras de la historia (págs. 7 n., 95 n., 130 y 270).
[188] J. M. CUENCA TORIBIO, «La historiografía…», pág. 257.
[189] Es llamativo, por ejemplo, que en las once páginas que dedica a bibliografía Pérez Garzón, no aparezca ni Federico Suárez ni nadie de la «escuela de Navarra» (J. S. PÉREZ GARZÓN, Las Cortes de Cádiz, págs. 419- 429).
[190] C. SECO SERRANO, Historia del conservadurismo, págs. 15 y 30.
[191] Calificar a aquellas Cortes de conservadoras y a sus más exaltados liberales de conservadores, fue un ensayo frustrado de Tierno (Enrique TIERNO GALVÁN, Tradición y modernismo, Madrid, Tecnos, 1962, págs. 146-151).
[192] J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, La Teoría, págs. 23-24, 41-42 y 424.
[193] José María GARCÍA LEÓN, Los diputados doceañistas, Cádiz, Quórum Editores, 2012, vol. I, págs. 115, 141-143 y 152-164.
[194] «El peso moderado aumentó conforme se incorporaron a la asamblea los diputados procedentes de las zonas que iban siendo liberadas», J. A. ESCUDERO, «Reflexiones ante un próximo bicentenario: Cortes de Cádiz y Constitución de Cádiz», Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 2007, págs. 123-131, pág. 126.
[195] Me refiero, naturalmente, a lo que considero una tendencia mayoritaria, pues no faltan autores que lo indican. Así, la acción de los liberales «tampoco debe ocultar que, a medida que amplias zonas de su territorio fueron quedando libres de la ocupación francesa, durante el verano de 1812, las postergadas elecciones provinciales, que eran las verdaderamente representativas, fueron acumulando, en Cádiz, más y más diputados de tendencia realista y conservadora que, no obstante, dado lo avanzado de la legislatura, escasa o nula influencia pudieron tener en ella» (José María VALLEJO GARCÍA-HEVIA, «Introducción a las Cortes de Cádiz», en J. A. ESCUDERO (dir.), Cortes y Constitución, tomo I, págs. 97-137, pág. 123).
[196] F. SUÁREZ VERDEGUER, Las Cortes de Cádiz, Madrid, Rialp, 1982, págs. 204-208.
[197] F. J. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, El liberalismo, pág. 28.
[198] F. J. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, El liberalismo, pág. 29. No hay acuerdo entre los historiadores sobre el número de los diputados presentes en la votación del Decreto de 24 de septiembre, oscilando entre las cifras tope de 95 y 104 y el número de los suplentes entre las de 46 y 53.
[199] Capítulo II, n. 8 y 12 y capítulo VI, n. 6 del Reglamento para el gobierno interior de las Cortes, de 24 de noviembre de 1810 (Imprenta Real, Cádiz, 1810).
[200] Pablo LUCAS VERDÚ, «La Constitución de Cádiz como paradigma examinada desde la de 1978», en J. A. ESCUDERO (dir.), Cortes y Constitución, tomo I, págs. 323-333, pág. 324.
[201] Diario, Cádiz, Imprenta Real, 1812, tomo XI, pág. 5. La cuestión volverían a presentarla al debatir el artículo 373 del proyecto de Constitución, los días 17 y 18 de enero de 1812. Con ese artículo, una vez más, volvería a discutirse sobre la soberanía y la legitimidad de las Cortes para elaborar la Constitución, argumentando Toreno los poderes ilimitados que habían recibido los diputados (Diario, tomo XI, págs. 307-309).
[202] Escrito presentado el 26 de diciembre de 1811, apud Demetrio RAMOS, «El peruano Morales, ejemplo de la complejidad americana de tradición y reforma en las Cortes de Cádiz», Revista de Estudios Políticos (Madrid) n.º 146 (1966), págs. 139-200, pág. 194.
[203] El complejo pensamiento de Martínez Marina, en muchos puntos contradictorio, lo había indicado Maravall (J. A. MARAVALL, «El pensamiento político en España a comienzos del siglo XIX: Martínez Marina», Revista de Estudios Políticos [Madrid] n.º 81 [1955], págs. 29-82).
[204] Francisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes, Madrid, Imprenta de D. Fermín Villalpando, 1813, tomo I, págs. XCI y XCII.
[205] Alejandro NIETO, Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón, Barcelona, Ariel, 1996, págs. 64 y 65.
[206] P. LUCAS VERDÚ, «La Constitución …», pág. 325.
[207] José ÁLVAREZ JUNCO, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001), 12.ª ed., Madrid, Taurus, 2012, pág. 144.
[208] F. J. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA y E. CANTERO, Antonio de Capmany (1742-1813). Pensamiento, obra histórica, política y jurídica, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1993, págs. 82-84.
[209] E. SAN MIGUEL, De la guerra civil, págs. 12-14.
[210] Los españoles se levantaron porque «no podían ver su religión insultada, sus instituciones despreciadas, su propiedad atacada, sus derechos desconocidos y su independencia nacional hollada» (Álvaro FLÓREZ ESTRADA, Introducción para la historia de la revolución de España, Londres, Imprenta de R. Juigné, 1810, pág. 126).
Los españoles «al dulce nombre de patria, a la voz de su rey cautivo, de su religión amenazada, de sus costumbre holladas y escarnecidas se despertaron ahora con viva y recobrada fuerza» (TORENO, Historia del levantamiento, París, Librería Europea de Baudry, 1838, tomo I, pág. 99).
«El odio a la dominación extranjera unido al orgullo de los invasores, sus opiniones irreligiosas, la sangre derramada en los primeros días de mayo y las violencias de Bayona habían desencadenado el furor del pueblo, que en todas partes clamaba por venganza. […] con las ideas de independencia y religión, agitábanse a todas horas ansiosos de mostrar su entusiasmo» y obraban «estimulados por el convencimiento religioso» (E. K. BAYO, Historia de la vida, I, págs. 173 y 174).
«La idea única que agitaba aquellas ardientes imaginaciones, que conmovía aquellas almas nobles y esforzadas, no era otra que la salvación de su fe, de su monarquía, de su independencia» (J. RICO Y AMAT, Historia política, I, pág. 154).
Lafuente fue más reticente y en el capítulo dedicado al «levantamiento general de España», se referirá, sobre todo, al «amor patrio» y a la «independencia» (M. LAFUENTE, Historia general, tomo XI, pág. 205).
[211] M. ARTOLA, Los afrancesados (1953), prólogo de Gregorio Marañón, Madrid, Ediciones Turner, 1976, pág. 48.
[212] M. ARTOLA, «Estudio preliminar», Memorias del tiempo de Fernando VII, (BAE, XCVII), Madrid, Atlas, Madrid, 1957, tomo I, págs. VXLIV, pág. XLI.
[213] Ana María BERAZALUCE, Sebastián de Miñano y Bedoya (1779-1845), Pamplona, EUNSA, 1983, págs. 207-208.
[214] Sebastián MIÑANO, Histoire de la Révolution de’Espagne de 1820 à 1823, París, J. G. Dentu, 1824, tomo I, pág. 6.
[215] El Manifiesto no es más que el disfraz del retorno al absolutismo puro y duro (R. GARCÍA CÁRCEL, El sueño, pág. 311).
[216] Jorge NOVELLA SUÁREZ, El pensamiento reaccionario español (1812-1975). Tradición y contrarrevolución en España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pág. 86.
[217] M. ARTOLA, «Estudio preliminar», Memorias, tomo II, pág. LI; M. ARTOLA, Antiguo Régimen y revolución liberal (1978), 3.ª ed., Barcelona, Ariel, 1991, pág. 186.
Para Artola, en contra de Suárez, al que no mencionaba, aunque sí lo hará en obras posteriores, el Manifiesto es obra de 69 diputados «de la fracción absolutista» y el Decreto de 4 de mayo, en el que se recogían las peticiones de aquel, en modo alguno permite considerarlo el principio de un tradicionalismo político («Estudio preliminar», Memorias, tomo II, pág. LI). En otro lugar, tras reiterar que el Manifiesto es obra «de la fracción absolutista», añadirá que «la doctrina del manifiesto no es otra que la clásica española del Siglo de Oro» y «los Persas buscarán en ella el modo de renovar doctrinalmente la monarquía absoluta» (La España de Fernando VII, págs. 405 y 406). ¿Sólo doctrinalmente?
[218] F. SUÁREZ VERDEGUER, Conservadores, innovadores, pág. 34. Insistirá en Las Cortes de Cádiz, Madrid, Rialp, 1982, págs. 194-199.
[219] J. L. COMELLAS, Historia de España Contemporánea, pág. 91.
[220] Francisco ELÍAS DE TEJADA, La monarquía tradicional, Madrid, Rialp, 1954, págs. 64-67.
[221] Santiago GALINDO HERRERO, Breve historia del tradicionalismo español, Madrid, Publicaciones españolas, 1956, pág. 19.
[222] María del Carmen PINTOS VIEITES, La política de Fernando VII entre 1814 y 1820, Pamplona, Publicaciones del Estudio General de Navarra, 1958, págs. 95-102.
[223] M. C. DIZ-LOIS, El Manifiesto de 1814, Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, 1967.
[224] Alexandra WILHELMSEN, «El “Manifiesto de los Persas”: una alternativa ante el liberalismo español», Revista de Estudios Políticos (Madrid) n.º 12 (1979), págs. 141-161.
[225] José Fermín GARRALDA ARIZCUN, «Confrontación ideológica en los albores de la revolución liberal. Aportación al estudio de las creencias, mentalidades y formas de vida en Santander (1820-1823)», Anales de la Fundación Elías de Tejada (Madrid) n.º 4 (1998), págs. 189-251, pág. 191.
[226] J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, El conde de Toreno. Biografía de un liberal (1786-1843), Madrid, Marcial Pons, 2005, pág. 100.
[227] Andrés GAMBRA, «Los opositores a la Constitución de Cádiz», en J. A. ESCUDERO (dir.), Cortes y Constitución, tomo II, págs. 496-518, págs. 506-512.
[228] Francisco MURILLO FERROL, «El Manifiesto de los Persas y los orígenes del liberalismo español», Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano, Madrid, Reus, 1959, tomo II.
[229] Apud A. GAMBRA, «Los opositores…», pág. 516
[230] Javier HERRERO, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Edicusa, 1971, págs. 338-341. Herrero discrepa de la tesis de Diz-Lois por principio: «la señorita Diz Lois (sic) se profesa entusiasta discípula de Suárez Verdaguer (sic), por lo que es evidente que yo rechazo el fondo doctrinal de su estudio» (pág. 338, nota 163).
[231] J. FONTANA, La quiebra, pág. 78.
[232] F. J. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, «El pensamiento contrarrevolucionario español: El Manifiesto de los Persas», Verbo (Madrid) n.º 141-142 (1976), págs. 179-258.
[233] A. GIL NOVALES, España. 1814-1834, pág. 177
[234] Que los diputados renovadores en las discusiones en las Cortes y los Persas, supieran realmente o no como habían sido las antiguas Cortes y, por tanto, que su pretensión de enlazar con la tradición anterior a la introducción del despotismo tuviera algo de equívoco, no es obstáculo para advertir una tercera vía distinta del absolutismo y del constitucionalismo.
[235] Manuel MORÁN ORTÍ, Poder y gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-1813), Pamplona, EUNSA, 1986.
[236] María del Carmen PINTOS VIEITES, La política de Fernando VII entre 1814 y 1820, Pamplona, Publicaciones del Estudio General de Navarra, 1958, págs. 15-105.
[237] J. M. CUENCA TORIBIO, La Guerra, pág. 380.
[238] Diario, tomo I, pág. 6.
[239] Por Toreno se sabe que también intervinieron los liberales Oliveros, Mejía y Argüelles (TORENO, Historia del levantamiento, tomo II, págs. 212-213).
[240] «Acababa de declararse solemnemente que la soberanía residía en la nación, declaración por algunos combatida, por otros aprobada y por muchos aceptada, sin comprender su verdadero significado» (A. ALCALÁ GALIANO, Memorias, Obras escogidas, tomo I, pág. 384, col. 2.ª).
[241] Sobre todo cuando en el juramento de la mañana de ese día, se había jurado «conservar a nuestro amado soberano el Sr. Fernando VII todos sus dominios y en su defecto a sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarlo del cautiverio y colocarlo en el trono», y «desempeñar fiel y legalmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la nación» (Diario, tomo I, págs. 3-4). Además, la atribución de la soberanía nacional a las Cortes iba seguida por el reconocimiento, proclamación y jura de nuevo de Fernando VII como único y legítimo rey
[242] D. RAMOS, «América en las Cortes de Cádiz, como recurso y esperanza», Gades (Cádiz) n.º 16 (1987), págs. 91-117, págs. 104-105.
[243] M. MORÁN ORTÍ, Poder y gobierno, págs. 64-70.
[244] Joaquín Lorenzo VILLANUEVA, Mi viaje a las Cortes, (BAE, XCVIII), Madrid, Atlas, 1957, pág. 87, col. 1ª.
[245] J. L. VILLANUEVA, Mi viaje a las Cortes, pág. 96, col. 1ª.
[246] J. M. CUENCA TORIBIO, La Guerra, pág. 223.
[247] F. J. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA y E. CANTERO, Antonio de Capmany, pág. 299.
