Índice de contenidos
Número 505-506
- Presentación
-
Monográficos
-
Constitución y constitucionalismo
-
Las actitudes políticas ante la crisis del Antiguo Régimen
-
Cádiz, 1812: de mitos, tradiciones inventadas y «husos» historiográficos
-
Traducir, moderar, introducir. Vicisitudes de la constitución gaditana en Hispanoamérica
-
La Iglesia ante la Constitución de 1812
-
Los anti-Cádiz: el Filósofo Rancio
-
Más allá de Cádiz
-
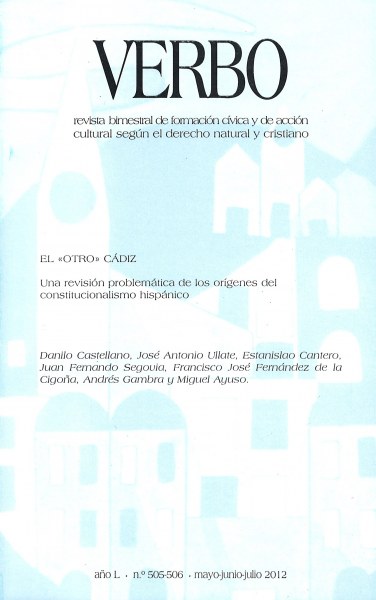
Más allá de Cádiz
EL «OTRO» CÁDIZ. UNA REVISIÓN PROBLEMÁTICA DE LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO HISPÁNICO
1. «El “otro” Cádiz»
Hace cuatro años, el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II lanzó un proyecto de investigación, que llevaba en elaboración ya algunos años atrás, y que rubricamos «El “otro” bicentenario»[1]. Traía su origen, como es fácilmente imaginable, de las conmemoraciones del bicentenario del 2 de mayo de 1808, que confirmaron –incluso con usura– los temores y no simples aprehensiones que cabía razonablemente albergar a la vista de la instalación de la cultura y política patrias más aún en la perversión que en el desconcierto. Se esparció con grave falsedad que España habría nacido entonces y que la sublevación contra el «francés» habría venido signada por el liberalismo auroral. La resistencia del pueblo español a las ambiciones napoleónicas, así, habría hecho posible el hecho de la «nación en armas», presupuesto de la «nación política»[2]. Se hacía preciso alzar, por lo mismo, el verdadero rostro del bicentenario en cuestión, ofreciendo cabalmente «otro bicentenario». Advertíamos ya entonces, de todos modos, que tal empresa de desbroce no sería sino el comienzo de una serie, al comprender el alzamiento, la guerra posterior, el proceso institucional e incluso (merced a un ardid) constitucional, así como su reflejo en sede americana. Estábamos, pues, en presencia de «los “otros” bicentenarios»; plural que a la postre tornaba al singular, por resultar la razón del desconocimiento y la manipulación semejante cuando no idéntica en todos los casos.
El segundo eslabón despuntó poco después, merced a cumplirse los dos siglos del inicio de la secesión de los reinos de Ultramar. Allí descubrimos un panorama no muy diferente del que es dado observar en la Península: pues inicialmente se protesta por las Juntas la defensa del Rey y la Familia Real, secuestrados por Napoleón, mientras se rechaza al hermano de éste; o donde también se vitorea al Rey y se rechaza en cambio el mal gobierno. Luego llegarán las justificaciones pseudoescolásticas. O la retórica nacional. En puridad, debajo del gran torrente de los acontecimientos, está la fuente de las ideas liberales, de los intereses económicos y de las potencias extranjeras[3]. Por eso, no es desacertada la visión que encuentra la raíz de la secesión no, desde luego, en la resistencia a una opresión trisecular, sino en la contienda fratricida prendida con ocasión de la mentada invasión napoleónica y que escinde tanto a unos españoles que viven en la vieja península ibérica de otros trasplantados a América, pero también a éstos entre sí, como a aquéllos entre sí. Contienda en la que lo común fue encontrar al pueblo sosteniendo la causa del Rey frente a unos libertadores de los que no esperaban conservaran la libertad cristiana sino instauraran la opresión liberal.
Llegamos ahora, en 2012, al bicentenario de la Constitución de Cádiz. Respecto de la que hemos querido ofrecer también una visión que refleje la realidad de texto y contexto, frente a la versión mítica que –hoy más que nunca– sigue circulando dominadora.
2. El contexto peninsular y ultramarino
Al asunto bien conocido de las actitudes políticas ante la crisis del antiguo régimen[4], que constituye un telón de fondo imprescindible, habría que añadir algunas precisiones relativas al contexto internacional, sobre todo en perspectiva ultramarina. Las tres tendencias (la de quienes querían conservar el modo de gobernación de los últimos años de Carlos IV y la de quienes querían reformarlo, aunque de modo divergente, respectivamente en clave mimética del liberalismo revolucionario francés y en clave purificadora de la tradición castiza) están ya operantes antes de la invasión francesa. En el Motín de Aranjuez, por evocar uno de los acontecimientos más señalados, entre los partidarios del «despotismo ministerial» de Godoy destaca la alianza (en apariencia paradójica, en realidad no tanto) entre conservadores e innovadores; mientras que entre los fernandinos se advierte otra de conservadores (resentidos) con renovadores. Tras el 2 de mayo de 1808 va a ocupar el foco de la escena la oposición entre los «afrancesados», que apoyan al rey intruso, y los «patriotas» que luchan por el rey cautivo y la religión. En 1810, con la convocatoria de Cortes, y su reunión no por brazos sino de acuerdo con la nueva representación nacional a la francesa, se vio cómo entre los patriotas los innovadores (liberales) tomaban el control de las juntas en detrimento de los renovadores (realistas).
Parece que en este desplazamiento la influencia inglesa hubo de ser decisiva. El pueblo defendía las ideas tradicionales al tiempo que el aliado inglés promovía otras de signo opuesto. En tiempos de Carlos IV el sector anglófilo, representado por Carvajal y Lancaster, no alcanzó apenas significación, pues el pueblo era contrario a lo inglés mientras que las élites eran más bien favorables a Francia. Con la invasión napoleónica todo cambió y los apoyos ideológicos de la Gran Bretaña fueron adquiriendo un espacio del que siempre habían carecido. Que el puerto de Cádiz haya sido su sede sólo confirma que Gibraltar fue su capital. Eso fue el «doceañismo». Entre 1810 y 1814, debido a su compromiso con los invasores, el partido afrancesado sufrió notable desgaste y, concluida la guerra, el anterior frente antifrancés se rompe entre pueblo tradicional y burguesía pro inglesa. Eso fue el Manifiesto de los persas.
En Ultramar el juntismo reproduce el mismo fenómeno del frente fernandino, a través de lo que se conoce como «la máscara de Fernando VII». Primero las juntas toman el poder al grito de «Dios, patria y rey», y luego los aliados de Inglaterra apoyan a los más radicales de sus miembros para que las controlen. En Buenos Aires, por ejemplo, es clarísimo y para conjurar el riesgo que representan las masas tradicionalistas, que sí tenían un caudillo, asesinan a Liniers. El caso del Perú es singular, porque Abascal usó diferentemente la «máscara constitucional»: es decir, gobernó por el Rey de acuerdo con una Constitución que sólo lo era de nombre. Así se entiende que todas las juntas, ya desnaturalizadas, lo combatieran. Fue el único defensor de las ideas tradicionales y por eso consigna en su memoria de gobierno que el día más triste de su vida fue el de la jura de la Constitución. En los territorios insurgentes, sin embargo, la Constitución ya no podía causar más daños, aunque sí contribuyera a crear (donde no existía) o a reforzar (donde ya había brotado) un clima ideológico no sólo contra el absolutismo español sino aun contra la misma monarquía. Y representó una influencia que se cohonestó en mayor o menor grado (lo que ha sido objeto de amplia discusión) con las venidas directamente de Francia, Inglaterra o los Estados Unidos.
Las tres tendencias de que habla Suárez Verdeguer, encubiertas por la guerra hasta 1814, comienzan a distinguirse netamente a partir de 1814. Advertimos ya entonces a los innovadores, conservadores y renovadores. A los primeros corresponden los liberales exaltados (pro ingleses) y moderados (pro franceses); a los segundos se adscriben la camarilla de Fernando VII y algunos que fueron afrancesados y perdieron luego el impulso innovador; y a los terceros los realistas, luego apostólicos y finalmente carlistas. La confrontación ideológica (o doctrinal) que inauguran durará todo el siglo XIX. Pero mientras en la península se radicaliza por la guerra civil de los partidos, en América el ascenso de los caudillos sobre éstos va a moderar. La restauración de la Constitución en 1820 supuso una catástrofe para la América fidelista y sobre todo para el Perú. El radicalismo antirreligioso de los doceañistas que volvían al poder condujo en ocasiones a preferir el «secesionismo conservador» al «realismo liberal». Como se vio en el Méjico de Iturbide o como, de nuevo en el Perú, se dio en el derrocamiento del virrey Pezuela en 1821 por los oficiales liberales del Ejército real. Cuando el Congreso de Verona acordó la intervención en España, que se produjo en 1823, el pueblo recibió al Ejército compuesto por franceses de modo bien diferente a como lo había hecho con Napoleón. Claro es que no se trataba en esta ocasión de un ejército revolucionario de ocupación sino de un ejército católico de liberación. La secuencia es bien conocida… Fernando VII siguió sin entender, y el decenio (apodado como «ominoso») fue más conservador que tradicional. Y su resultado fue el de abrir el paso a la revolución liberal. Desde 1833 España ha visto la alianza perenne bajo diversas metamorfosis de conservadores e innovadores contra renovadores.
3. La herida de Cádiz y su posteridad
Se ha subrayado convenientemente por la literatura histórica que la Independencia fue, ante todo, una respuesta espontánea ante un hecho exterior e imprevisto. Resultó de algún modo inevitable y constituyó en su desarrollo una exhibición de la vitalidad y el heroísmo del pueblo. No han faltado tampoco, aunque sin alcanzar el mismo relieve, las consideraciones ajustadas sobre su naturaleza de guerra civil, en la que el pueblo toma con santa rabia el partido de la resistencia, mientras la minoría ilustrada se escinde entre quienes vieron en los ocupantes la encarnación de sus ideales y quienes «por loable inconsecuencia dejaron de afrancesarse». Serán éstos precisamente los que aprovechen la ausencia del rey y la confusión del momento para introducir las mismas reformas constitucionales que los invasores propugnaban. Fueron, pues, los «constituyentes de Cádiz». Sin embargo, se ha observado menos en su dimensión profunda (y no meramente pacifista) el claroscuro tenebrista de lo que Goya, tras pintarlo, acertó a bautizar como «los desastres de la guerra». Y, sí, la Independencia fue finalmente una catástrofe. Fue catastrófico –apunta Rafael Gambra– en su aspecto puramente bélico, pese a la victoria final, en la que tanta parte tuvieron las armas inglesas como sufrió sobre todo sus consecuencias el pueblo español. Pero fue aún más desastrosa en el orden político. Frente al tópico de la decadencia patria en el siglo XVIII, si excluimos los últimos años de Carlos IV, y el influjo parcial del enciclopedismo bajo Carlos III, el ambiente de serenidad y cooperación, que todavía reinaba, mantenía en todos una razonable esperanza en la recuperación del orden comunitario cristiano en que nuestra convivencia se asentaba. Pero esa esperanza de recuperación social y religiosa fue desarticulada por la guerra de la Independencia y los procesos que desencadenó: «Hizo abortar los procesos de incorporación pacífica y precipitó los de disolución violenta, creando abismos insuperables y sumiéndolo todo en rencores y recelos. Posiblemente, sin ella el enciclopedismo español no habría sido desertor afrancesado, ni aun siquiera constituyente en el sentido de la Revolución francesa. Y la gran mayoría católica y monárquica del país no habría producido guerrillas y puritanismos enfermizos, sino una favorable reacción cultural, encaminada a contrarrestar la influencia del racionalismo enciclopedista»[5].
A los doscientos años de la Constitución de Cádiz estas líneas no resultan fáciles de entender. Pero, por otra parte, alcanzan particular relieve. Esa hendidura de Cádiz deriva sobre todo del racionalismo que, con su designio constituyente, aspiraba a dar vida a un mecanismo perfecto de sola base racional y con exclusión de cualquier otro fundamento trascendente religioso o histórico. Ahí debía aparecer la Constitución sabia y definitiva que encontró en el utilitarismo de Jeremías Bentham su artesano más destacado, hasta el punto de redactar con perfecto apriorismo constituciones políticas para los pueblos que venían de alcanzar la cualidad de libres y democráticos, dejando atrás la ignorancia y el despotismo. Hoy, por un lado, se ha disuelto en el irracionalismo (rectius en el nihilismo) la pretensión constituyente, mientras que por el otro la realidad constitucional se descompone.
[1] Cfr. Miguel AYUSO, «El bicentenario, el “otro” bicentenario y los “otros” bicentenarios», Verbo (Madrid), n.º 465-466 (2008), págs. 363-374.
[2] Para la crítica más de sus presupuestos conceptuales que de su desarrollo historiográfico, pueden verse Miguel AYUSO, El Estado en su laberinto. Las transformaciones de la política contemporánea, Barcelona, Scire, 2011, en especial el capítulo 1; Dalmacio NEGRO, Sobre el Estado en España, Madrid, Marcial Pons, 2007, y José Antonio ULLATE, «El nacionalismo y la metamorfosis de la nación», Fuego y Raya. Revista semestral hispanoamericana de historia y política (Córdoba de Tucumán), n.º 2 (2010), págs. 87 y sigs.
[3] Algo he dejado dicho en mi Carlismo para hispanoamericanos. Fundamentos de la unidad política de los pueblos hispánicos, Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2007. Y lo ha desarrollado ejemplarmente José Antonio ULLATE, en Españoles que no pudieron serlo. La verdadera historia de la independencia de América, Madrid, Libros Libres, 2009.
[4] La referencia inevitable sigue siendo a Federico SUÁREZ VERDEGUER, Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del antiguo régimen, Pamplona, Estudio General de Navarra, 1955. Del mismo autor el trabajo más amplio es La crisis política del antiguo régimen en España (1808-1840), Madrid, Rialp, 1950.
[5] Rafael GAMBRA, «La herida de la Independencia», en Miguel Ayuso (ed)., Obra completa de Rafael Gambra Ciudad, Madrid, DigibisPublicaciones digitales.
