Índice de contenidos
Número 505-506
- Presentación
-
Monográficos
-
Constitución y constitucionalismo
-
Las actitudes políticas ante la crisis del Antiguo Régimen
-
Cádiz, 1812: de mitos, tradiciones inventadas y «husos» historiográficos
-
Traducir, moderar, introducir. Vicisitudes de la constitución gaditana en Hispanoamérica
-
La Iglesia ante la Constitución de 1812
-
Los anti-Cádiz: el Filósofo Rancio
-
Más allá de Cádiz
-
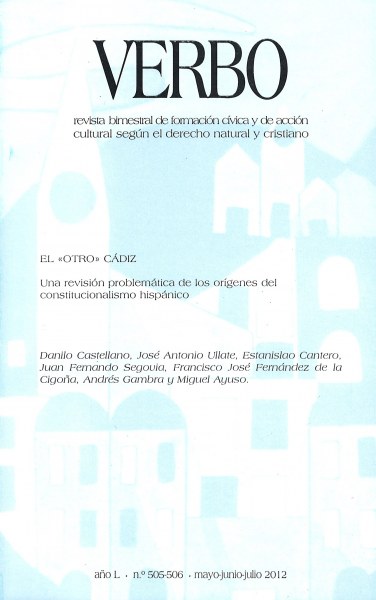
La Iglesia ante la Constitución de 1812
EL «OTRO» CÁDIZ. UNA REVISIÓN PROBLEMÁTICA DE LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO HISPÁNICO
1. Introducción
España llevaba siglos viviendo una íntima unión entre el Altar y el Trono. Con satisfacción general. De la Iglesia, la monarquía y el pueblo. Claro que de vez en cuando, aunque hay que reconocer que pocas veces, surgía algún roce ocasionado por el exacerbado regalismo de la monarquía pero la sangre nunca llegaba al río y ni siquiera parecía brotar. El Saco de Roma, el proceso al arzobispo Carranza, las malas relaciones de algunos monarcas con algunos Papas, la expulsión de la Compañía de Jesús, el incidente de Carlos III con el obispo de Cuenca, la cuasi inexistente Ilustración española, el filojansenismo de algunos obispos, el decreto cismático de Urquijo, apenas hicieron mella, y el apenas es una exageración, en la adhesión de España a la religión católica y en el respeto a sus reyes. Hasta que todo se quebró en el funesto siglo XIX, el más lamentable de nuestra historia desde aquel siglo VIII en el que nos conquistó el Islam.
La raíz de todo estuvo en las Cortes de Cádiz pues contra la invasión francesa reaccionó el pueblo español desde su religión y el amor a sus reyes, dando al mundo uno de los episodios más gloriosos de una historia llena de gloria. Sin embargo, mientras el pueblo combatía con valor extraordinario a los soldados de Napoleón, animado por la Iglesia que predicaba la cruzada, las ideas de la Revolución que los soldados del corso traían en sus mochilas, contagiaron a algunos españoles que terminarían imponiéndolas contra el sentir de la nación.
2. Los inicios
Estamos en Cádiz en 1810. La situación de la patria era trágica. Sus reyes, cautivos del emperador francés y rivalizando en indignidades, España prácticamente ocupada por el ejército invasor... Y unas Cortes, convocadas de modo espurio y con muchos diputados suplentes, pues no pocos de los representantes del pueblo español tras la decisión de que no fueran estamentales no pudieron llegar a Cádiz y bastantes ni siquiera ser nombrados, iniciaron el dinamitado de la secular constitución de la nación española. Sólo me voy a referir a su actuación contra la Iglesia. Ciertamente disimulada porque el pueblo en armas que luchaba por su religión y por su rey no le hubiera permitido más. Y ni siquiera le permitió eso cuando en libertad pudo manifestarse. Pero entonces Cádiz era un microclima aislado del resto de la patria y unas gentes decididas y hábiles plasmaron sus ideas en una Constitución de la que este año se celebra por algunos, entre los que no me cuento, el segundo centenario de su nacimiento. Ideas que más tarde iban a influir decisivamente en el futuro de nuestra patria.
La iglesia de España, salvo contadísimas excepciones, al igual que la mayor parte del pueblo español, estuvo contra las Cortes de Cádiz. Y también contra el texto constitucional que aquellas dieron a España. Pero ello fue una reacción más que justificada a las constantes agresiones que sufrió de las mismas. Porque las Cortes ciertamente estuvieron contra la Iglesia. De ello es de lo que pretendo dejar constancia en estas páginas.
Como vamos a tratar de las relaciones de las Cortes con la Iglesia debemos hacer constar que prácticamente una tercera parte de los diputados de las cortes extraordinarias que iniciaron sus sesiones en 1810 eran eclesiásticos. El 24 de septiembre de 1810 las Cortes inician sus sesiones con presencia de unos cien diputados de los que casi la mitad eran suplentes. Y ese mismo día proclaman la soberanía nacional frente a los derechos del rey cautivo. Con lo que se produce el primer incidente grave con la Iglesia. Presidía la Regencia del Reino la impar figura del obispo de Orense, Pedro de Quevedo, patriota acreditado, prelado de extraordinarias virtudes y que posteriormente llegaría, desde aquella humilde diócesis pues nunca quiso aceptar otras mucho más importantes y pingües que se le ofrecieron, al cardenalato. Tr a s declarar las Cortes que la soberanía residía en ellas exigieron el juramento de la declaración. Y el obispo de Orense, presidente de la Regencia, se negó. Incluso para evitar desavenencias que pudieran dañar la causa patriótica, renunció al cargo de regente y al de diputado, solicitando regresar a su diócesis alegando achaques de salud. Su oposición a la soberanía nacional la expone en una Memoria a las Cortes y los diputados, «altamente ofendidos del insultante y sedicioso oficio del obispo, unos proponían confinarle en Malvinas, otros en Ceuta, otros encerrarle en una estrecha celda por toda su vida sin tinta y papel y algunos hasta decapitarle».
La persecución a Quevedo duró hasta febrero de 1811 cuando, con conciencia de que sus reservas, repetidas, eran conocidas de todo el mundo y jamás retractadas, y que ese mismo día ratificó ante la nueva Regencia y el Consejo de Castilla, prestó el juramento y pudo partir para Orense.
A los pocos días de proclamarse la soberanía nacional se declaró la libertad de imprenta que rompía con el sistema de censura previa que entonces existía en España. Quedaban sometidos a previa censura de los obispos «los escritos sobre materias de religión». Pero como bastantes preveían eso iba a quedar en papel mojado.
Los religiosos, abundantísimos en España y con notorio influjo en el pueblo, habían quedado excluidos de poder ser diputados, con lo que ninguno llegó a las Cortes. El P. Traggia, después notable escritor contrarrevolucionario, presentó una memoria el 12 de octubre de 1810, pidiendo que se rectificara esa preterición y no fue admitida a discusión.
La Iglesia española estaba contribuyendo generosísimamente a la guerra contra el francés. Son innumerables las pruebas de ese desprendimiento eclesial en favor de una causa que era a la vez la de la religión y la patria. Y ante la gravedad de la situación y la escasez de recursos se entienden las medidas propuestas por Argüelles el 27 de noviembre de 1810: que no se provean las prebendas vacantes y los beneficios simples, destinándose las rentas de las vacantes a las necesidades de la nación «siempre que queden las indispensables y precisas para el culto divino», que se imponga una anualidad sobre los beneficios curados que queden vacantes en lo sucesivo, que se reclamen las pensiones impuestas sobre las mitras, que se disponga de la mitad del diezmo eclesiástico. Y todo ello sin solicitarlo a los obispos sino disponiendo el Gobierno como si fuera propio. Todo ello fue aprobado pese a la oposición de algunos diputados.
Concluía el año 1810 con una extensión del ya abusivo derecho de patronato que pasaba de ser facultad real a estar sujeto al conocimiento de las Cortes. Y con una auténtica invasión hasta en el terreno sacramental. Preocupaba, y con razón, que Napoleón impusiera a Fernando VII un matrimonio contrario a los intereses de la patria. No sabían que era el mismo rey quien estaba suplicando una esposa a Napoleón. Pero en vez de decretar, que estarían en su derecho, que la persona de la Real Familia que contrajera matrimonio sin autorización de las Cortes perdería las prerrogativas que pudieran corresponderle, nada menos que dispusieron que dichos matrimonios serían nulos. Con lo que aquello de que el hombre no podría separar porque lo había unido Dios no alcanzaba a las Cortes extraordinarias de España.
Enero de 1811 nos dejó ya constancia de lo que podía esperar la religión de la libertad de imprenta. El día 28 el diputado García Quintana denunciaba a las Cortes el periódico gaditano La Triple Alianza, que abiertamente negaba la inmortalidad del alma. El diputado barón de Antella dejará constancia de cómo en las provincias se comenzaba a discrepar de lo que se estaba haciendo en Cádiz al poquísimo tiempo de haber comenzado sus trabajos la representación nacional. La misma Regencia se encontraba incómoda con la libertad recién aprobada dados los excesos que se estaban cometiendo y fue particularmente significativo el discurso del diputado obispo de Calahorra sobre la misma.
En numerosas ocasiones hemos visto denunciada la barbarie y el atentado contra la cultura que suponía la quema de libros y escritos ordenada por la Inquisición o por otras autoridades del Antiguo Régimen. Las razones se combaten con razones y no con hogueras. E incluso las sinrazones. No entraremos en esa cuestión que adolece, como tantas otras, de juzgar con ideas de hoy hechos que ocurrían bajo otra mentalidad colectiva. Pero sí queremos señalar que las Cortes de Cádiz, con motivo de un escrito del Consulado de Méjico, que irritó extremadamente a los diputados americanos por la crítica que hacía de la idiosincrasia de los habitantes de aquel hemisferio, escucharon de la comisión encargada de dictaminarlo, sin protesta alguna, la propuesta de que «se queme públicamente», a más de otras medidas contra sus autores. Aunque al final no se aprobara la quema.
La libertad de imprenta pronto quedó limitada a quienes sostuvieran las ideas liberales, pues no gozaron de ella quienes se oponían a las mismas. Pronto lo experimentaría el ex-regente Lardizábal con motivo de su Manifiesto, que vio cómo se reclamaba su cabeza en el patíbulo y llegó a ser procesado. Lo mismo cabe decir del Aviso importante y urgente a la nación española, de la España vindicada, del Diccionario crítico-burlesco y de otros muchos casos que podríamos aducir.
El 9 de febrero de 1811 se rechaza la restauración de los jesuitas en España y sus dominios. Y en ese mismo mes tiene lugar un amplio debate sobre la permanente intención de disponer de los bienes de la iglesia. En marzo es denunciado en el Congreso el arzobispo de Santiago, Múzquiz, por haber nombrado en contra de lo dispuesto diversas dignidades eclesiásticas. Del mes de abril tenemos constancia, por las Actas de las Sesiones del Congreso, del malestar que reinaba en ambientes eclesiásticos por las intromisiones de las Cortes en el terreno puramente eclesial.
En abril de este año de 1811 explota el escándalo del Diccionario crítico-burlesco de Bartolomé José Gallardo, posiblemente el escrito más abiertamente antirreligioso, entre los de cierta entidad, que hasta el momento se había visto.
En mayo Agustín Argüelles, cabeza indiscutida del sector liberal da cuenta a los parlamentarios de una siniestra historia de torturas y mazmorras que dejaba en pésimo lugar a la Iglesia y que podía ser el borrador de una novela romántica en la que no faltaba ni el emparedado. Aunque terminó conociéndose la verdad de todo y la falsedad del alegato de Argüelles quedó también manifiesta la mala voluntad del asturiano contra los frailes y la Iglesia. También ese mes conoció una nueva discusión sobre los bienes eclesiásticos y comenzaron las primeras escaramuzas sobre lo que tiempo después sería uno de los más importantes debates del Congreso: la Inquisición.
En junio y julio se discutió una reliquia medieval ya carente de sentido en la época: los señoríos jurisdiccionales. Aunque la Iglesia salió perjudicada con su supresión por ser titular de muchos de esos señoríos, no hubo por su parte una frontal oposición a la medida. Incluso el obispo de Mallorca, diputado, se pronunció en contra de esa institución.
Del 20 de junio de 1811 cabe señalar una frase lapidaria de Antonio Joaquín Pérez, uno de los más destacados diputados de Ultramar y que varias veces presidió las Cortes extraordinarias y ordinarias: «Ya he dicho a V.M. antes de ahora, y lo repito, si V.M. pide al estado eclesiástico la capa, le dará la camisa; pero todo está en el modo de pedirlo». Y más cuando en lugar de petición se disponía de lo ajeno como si fuera propio. En agosto, «aquel hombre vil, corazón de cieno / a quien llaman el conde de Toreno», como le calificó un correligionario, recién incorporado al Congreso propuso declarar bienes de la nación los de las Órdenes Militares. No prosperó su propuesta en esta ocasión pero fue una muestra más de sobre dónde habían puesto sus ojos en espera de poner también sus manos. De agosto de este mismo año es una de las primeras constancias en el Congreso del disgusto de algunos obispos, especialmente gallegos, con lo que venían realizando las Cortes. De ese mismo agosto la conjunción jansenista-regalista-liberal pese a estar cortadas la relaciones con Roma por el cautiverio del Papa, prisionero de Napoleón, llegó a nombrar obispos aunque no se atrevió a consagrarlos.
Y los diputados jansenistas, que tenían en el clérigo Villanueva a su principal representante presentó, todavía en agosto de 1811, un importante dictamen producto acabadísimo de su ideología para «preparar las materias de disciplina externa en que debe intervenir la autoridad soberana». Reclamaban sobre todo la celebración de un Concilio Nacional «que renueve en España los tiempos dichosos en que nuestros príncipes con todo el lleno de su soberana autoridad excitaban el celo de los prelados para que por los medios que desde su origen tiene consagrados la santa Iglesia promoviesen en estos reinos la conservación y defensa de la fe católica, el fervor de la disciplina y la pureza de las costumbres». Dejando constancia de que todo ello estaba maltrecho por las insoportables injerencias de la curia romana.
3. Los debates del proyecto de Constitución
El 25 de agosto comienza a debatirse el proyecto de Constitución firmado por todos los miembros de la comisión salvo Valiente. Aunque Cañedo Vigil y Rodríguez de la Bárcena, ambos figuras destacadas del sector tradicional, manifestaron ser contrarios a muchos de los artículos. Que comenzaba del siguiente modo: «En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad». Tan teológica invocación todavía pareció escasa a varios diputados llegando incluso alguno a pedir que se nombrara a la Virgen María.
El artículo que consagraba la soberanía nacional polarizó más las discusiones en torno a la monarquía que a la religión pero no dejó algún diputado de señalar la influencia rusoniana de la misma.
Llegamos por fin a la discusión del artículo 13 del proyecto que pasaría a ser el 12 de la Constitución: «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra».
¿Se dio en tan importante asunto una coincidencia entre liberales y tradicionalistas, que unánimemente aclamaron el artículo como quería el presidente Giraldo? Del Diario de las Cortes parece deducirse que sí. Al menos sobre un punto la unanimidad se había producido. En proclamar la religión del Estado no había diferencias entre tradicionalistas y liberales. Pero no fue así. Argüelles hará años después una importante confesión: «En el punto de la religión se cometía un error grave, funesto, origen de grandes males, pero inevitable. Se consagraba de nuevo la intolerancia religiosa, y lo peor era que, por decirlo así, a sabiendas de muchos que aprobaron con el más profundo dolor el artículo 12. Para establecer la doctrina contraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la violencia y furia teológica del clero, cuyos efectos demasiado experimentados estaban ya, así dentro como fuera de las Cortes. Por eso se creyó prudente dejar al tiempo, al progreso de las luces, a la ilustrada controversia de los escritores, a las reformas sucesivas y graduales de las Cortes venideras, que se corrigiese, sin lucha ni escándalo, el espíritu intolerante que predominaba en una gran parte del estado eclesiástico. Los que se abstuvieron entonces hasta de contradecir los indiscretos términos de aquel artículo, lo hicieron en obsequio de la paz y armonía que sinceramente deseaban conservar con un clero ingrato, incapaz no sólo de corresponder, pero ni de conocer siquiera hasta donde subía de precio el sacrificio de la propia reputación para con el mundo ilustrado; de un clero que retribuyó esta generosa condescendencia, esta conducta tan fraternal y patriótica, con una persecución inaudita y cruel contra los que le defendieron y honraron, y no menos ignominiosa y funesta para la nación, a quien robó después toda la gloria y utilidad del triunfo que se había conseguido».
Fue por tanto una aceptación hipócrita obligada por las circunstancias y en espera de días mejores que permitieran implantar la libertad de cultos, que era lo que deseaban Argüelles y algunos compañeros cuyo número no es posible precisar. El deseo de conciliación no existió nunca. Pocas personas menos conciliadoras que Argüelles hubo en las Cortes. Lo que ocurrió fue que sabiendo imposible la libertad, y ni siquiera la tolerancia, que no serían admitidas no ya por la nación, sino tampoco por las Cortes, inteligentemente decidieron no plantear una batalla que les hubiera descalificado, por lo que la pospusieron para tiempos más ilustrados que ya se encargarían de preparar.
El 9 de septiembre se discutió el artículo que establecía las causas por las que los españoles perdían la ciudadanía y Calatrava «hizo presente que con arreglo a lo que prescriben los cánones y nuestras leyes, debería añadirse un párrafo; a saber: que los derechos de ciudadano se pierden también por la profesión de las órdenes religiosas». «Contestó el señor Argüelles –siempre tan “liberal” y “conciliador”– que no había necesidad de hacer esta expresión, pues que se deducía claramente de todo el contexto de la Constitución, la cual siempre que trata de los derechos que competen a los eclesiásticos como ciudadanos, en las elecciones, etc., habla solamente de los seculares, pero no de los regulares. No quedó por esto admitida dicha adición». Los religiosos nada podían esperar de los derechos del hombre. Seguramente porque los votos les privaban de la condición de humanos. Todo, sin duda, muy «liberal». Fue inútil que varios diputados tradicionalistas salieran en los días siguientes en favor de los religiosos. Nada consiguieron.
Pero también el clero diocesano molestaba. En el artículo que establecía las condiciones de elector parroquial se decía que estos deberían ser casados o viudos, con lo que el estado eclesiástico quedaba excluido. Al fin se logró suprimir dicho requisito. El 24 se septiembre, primer aniversario del establecimiento de las Cortes, un grupo de treinta y cinco diputados volvió a reclamar los derechos de los religiosos pero, una vez más, sin éxito. Dos días después volverá a suscitarse la cuestión y con el mismo resultado. El 25 nueva discusión con motivo de haber desaparecido los párrocos de la presidencia de las juntas de parroquia. Y Argüelles tiene una intervención que pese a sus cautelas deja manifiesto su pensamiento al escapársele la razón de todo: «Es menester también que no nos desentendamos del poderoso extraordinario influjo que tienen los eclesiásticos con los pueblos, prueba de ello es este mismo Congreso». Ese «poderoso extraordinario influjo» es el que se quería evitar.
Y también se le escapa otra frase de no menor importancia. Había hecho, en refuerzo de su argumento, una referencia histórica, muy discutible por otra parte. Y añadió que en aquellos tiempos nuestros antepasados «no se veían atacados por la nota de irreligiosos, herejes y ateístas con la cual se ven insultados frecuentemente y con el mayor descaro los de nuestros días por personas que llevando siempre en la boca la religión, acaso están muy ajenas de su espíritu». Sangraba por la herida. Una serie de personas, no sabemos el número pero no podía tratarse de un caso aislado al que no se le habría dado importancia, estaban ya recelosas ante las leyes, los periódicos, los escritos, los diputados, las Cortes... a causa de lo que entendían irreligiosidad, herejía o ateísmo. Y Argüelles se daba por aludido.
Ya en octubre se discutió la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones y no faltó quien aun mostrándose conforme pidió que se limitaran las opiniones políticas y no las religiosas. Creo que fue interesante la intervención de Argüelles pues una vez más revelaba la preocupación de no pocos por lo que estaba ocurriendo en las Cortes: «Por haber sostenido un diputado español (que es el que está hablando) que parte de los diezmos podría ser aplicada a las necesidades de la patria, se le ha declarado hereje en algunos papeles públicos y hasta en los anuncios fijados en las esquinas de esta ciudad». Nadie protestaba por que se aplicase parte de los diezmos a la guerra contra el francés. Lo que no era de recibo es que ello se hiciera sin intervención de la Iglesia que por otra parte había dado pruebas numerosísimas de su ingente generosidad.
Los nombres de Voltaire y de Rousseau son de nuevo señalados, esta vez por el tradicionalista Borrull, como mentores de la nueva ideología que estaba naciendo en Cádiz e imponiéndose en las Cortes. Y otra de las cabezas de la oposición tradicional, Ramón Lázaro de Dou, también señala las influencias francesas en la Constitución. Y de nuevo, ante un posible matrimonio real que no autorizaran las Cortes hubo diputado que propuso la nulidad del mismo en clara intromisión en el derecho canónico. Los tradicionalistas sostenían el sentido común: se entenderá que abdica la corona. No que el matrimonio sea nulo.
El «liberal» Villanueva propone el 16 de octubre «que sea juzgado como traidor a la patria, conforme a las leyes, el que de palabra o por escrito, directa o indirectamente, esparciese doctrinas o especies contrarias a la soberanía y legitimidad de las presentes Cortes generales y extraordinarias, y a su autoridad para constituir el reino, y asimismo el que inspirase descrédito o desconfianza de lo sancionado o que se sancione en la Constitución». Tal demasía, que implicaba la pena de muerte, no fue aprobada. Pero en la discusión afloró, una vez más, la oposición que estaba creando el liberalismo. Y que los liberales achacaban al clero. García Herreros lo declara sin ambages: «Sermones ha habido en que se han manifestado ideas de esta especie, y si esto ha sucedido en público, ¿qué será en los confesonarios?». Al Gobierno «se le compara con la Convención francesa». Y, tan «liberal» él, propone: «el Gobierno no debe hacerse obedecer sólo por a m o r, sino también por temor», por lo que «no sólo contemplo justo que se declaren traidores a los que los cometen, sino que yo estrecharía más el círculo, mandando que cuando sale un papel de esta clase, cuyo objeto se conoce que es trastornar el orden y disolver el Gobierno, a las veinticuatro horas se cortase la cabeza a su autor. Imprima cualquiera lo que se le antoje, pero que sepa que hay cuchillas para los que faltan a la ley». Creo que huelga todo comentario. La posterior represión de Fernando VII a los liberales fue pellizco de monja comparado con lo que estos proponían.
El 18 de octubre Argüelles propone que los religiosos no puedan ser nombrados obispos. Y siguen denunciando los liberales la oposición a sus ideas personificada ahora en La España vindicada de José Joaquín Colón. En la que denuncia una trama «cuyos hilos se extienden a toda la península»
Se limita a cuatro el número de eclesiásticos en el Consejo de Estado compuesto de cuarenta individuos. Se limita el fuero eclesiástico. Y se mantienen los recursos de fuerza, agravio permanente de la Iglesia y fruto de un regalismo exacerbado. Y se determina la inspección de los ayuntamientos en los establecimientos de beneficencia de la Iglesia. Se quiso hacer lo mismo con las escuelas de la institución eclesial pero en este caso no prosperó la propuesta de García Herreros.
Ya en enero de 1812 el arzobispo de Santiago, Rafael de Múzquiz, representa a la Cortes contra la abolición de su señorío sobre la ciudad en un tono muy moderado. Indignación liberal que quiso hacerle saber el «desagrado» con el que se había oído su representación. No prosperó lo del «desagrado» y se limitaron a decirle que estuviera a lo dispuesto. El día 17 del primer mes de este año modifican las Cortes por su cuenta y sin encomendarse a nadie el Catecismo que aprendían los niños al decretar que «en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar y el catecismo de la religión católica que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles». Debe ser la primera vez que la Educación para la Ciudadanía aparece en nuestra legislación. Ese mismo día se dispuso también la inclusión de la Constitución en la enseñanza de los Seminarios.
El regio exequatur era una clara intromisión regalista en el terreno religioso. Se consideraba prerrogativa real retener las bulas y otros documentos pontificios para su examen y posterior aprobación. Pues no sólo el Rey sino que además las Cortes gozarían en adelante de ese privilegio. De nada sirvió la oposición de los diputados tradicionalistas. Veintidós de ellos suscribieron voto particular contra lo aprobado.
Concluido el examen de la Constitución, el 28 de enero de 1812 comienza una práctica de la que quedaron en el Diario de las Cortes numerosísimos ejemplos. La de publicar cuantas felicitaciones llegaron al Congreso en apoyo de las tesis liberales mientras que no se recogió ni una sola de las contrarias. En febrero fueron varias las cuestiones debatidas de contenido americano: predicación de los párrocos, provisión de prebendas, renta alimentaria de los curas de indios, provisión de curatos. Cuestiones meramente eclesiásticas en las que se intrusaban las Cortes como propias y que además siempre se decidían en perjuicio de la Iglesia.
Vivas discusiones suscitó el llamado Voto de Santiago, reliquia medieval ciertamente de dudoso fundamento pero que secularmente venían pagando a la Iglesia de Compostela en numerosas regiones de España. No estaba sujeto a él la Corona de Aragón ni Navarra. Tampoco muchas regiones de la Corona de Castilla: las Vascongadas, Burgos, Cuenca, Guadalajara, Jaén, la villa de Madrid, Palencia, Sevilla, Soria y Valladolid. Ni que decir tiene que el voto fue abolido.
El 5 de marzo nuevo incidente con el arzobispo compostelano, Múzquiz, al debatirse una exposición de la Junta Superior de León que había arrancado un edicto del prelado de la puerta principal de la colegiata de Villafranca del Bierzo, al titularse el arzobispo señor de la ciudad de Santiago, pese a haberse abolido los señoríos jurisdiccionales. Ya el hecho de arrancar el edicto de un obispo de la puerta de un templo indica bastante el aprecio de algunas autoridades civiles por la Iglesia. Además el arzobispo tuvo que escuchar de todo. Argüelles llegó a proponer que se le ocuparan sus temporalidades, es decir que se quedara sin renta. Se acordó una censura al obispo y felicitar a la Junta de León por su proceder, naturalmente sin oír al censurado. Y en breve quedó el Congreso en ridículo al exponer el arzobispo que el edicto arrancado era antiguo y estaba firmado por él antes de la abolición de su señorío compostelano.
4. Tras la promulgación…
Llegó el 19 de marzo, día de la promulgación del texto constitucional. Algún diputado no quiso jurarla ante lo cual García Herreros hizo la siguiente proposición que fue aprobada: «Que se haga ahora mismo un acuerdo por el que se declare que cualquiera individuo del Congreso que se niegue a firmar la Constitución política de la monarquía española y jurar lisa y llanamente guardarla, sea tenido por indigno del nombre español, privado de todos los honores, distinciones, prerrogativas, empleos y sueldos y expelido de los dominios de España en el término de veinticuatro horas». Casi es de agradecer que no hubiera solicitado también la pena de muerte. Las Cortes establecieron también las solemnidades a ejecutar en todos los lugares de España: misas, juramento, Te Deum... Sin embargo no tardaron las Cortes en enterarse de que el entusiasmo no era general ni mucho menos.
Las sedes episcopales vacantes provocaban un problema eclesial grave. Y el diputado tradicional Antonio Joaquín Pérez propuso que las Comisiones Eclesiástica y de Justicia presentaran un dictamen al respecto. Con unas palabras que indican cómo incluso los diputados más conservadores estaba inficionados de regalismo: la solución, verdaderamente peliaguda, «sería cosa muy vergonzosa que se fuese a buscar en otra parte». Pues claro que había que buscarla en otra parte. En la Iglesia y no en las Cortes. Espiga, que había sido el mentor del decreto cismático de Urquijo, presentó otra proposición que también se aprobó: «Que se remita a las Cortes el expediente formado en el Consejo Real sobre dispensas matrimoniales». Doce años transcurridos no habían cambiado nada sus ideas. El nombramiento de obispos y las dispensas matrimoniales, competencia de los diputados. Por ese camino se iba a una Iglesia nacional separada de Roma. En la misma línea de pensamiento fue la propuesta de Oliveros contra las Órdenes Militares a las que, privadas ya de su señorío jurisdiccional se pretendía privar también de la jurisdicción eclesiástica y desde el Estado.
La propuesta de reponer el Tribunal de la Inquisición en sus funciones fue hábilmente combatida por el sector liberal que consiguió que se pospusiera la discusión. En este debate tuvieron activa participación las tribunas, manipuladas por los liberales, que encontraron en ellas un apoyo constante mientras que los tradicionales eran abucheados e insultados. Ya uno de ellos, Valiente, tuvo que firmar su dictamen desde el navío en que se había refugiado al estar en peligro su vida. De la animadísima discusión recogeré dos frases. Argüelles dijo que la Inquisición «es contraria a la religión y a la libertad». Y el discurso del tradicionalista Borrull podemos resumirlo así: el pueblo la quiere y suprimirla es hacer lo mismo que Napoleón.
Los bienes de la Iglesia han sido permanentemente codiciado deseo de los liberales y ahora estamos viendo las primeras escaramuzas del inmenso latrocinio que se consumaría veintipocos años después. En mayo de 1812 el Estado se apoderaba de los bienes de los religiosos de ambos sexos cuyos monasterios y conventos hubieran sido disueltos, extinguidos y reformados a consecuencia de la invasión enemiga o por disposición del gobierno intruso. Cierto que se decía que se reintegrarían a sus dueños pero con una alarmante coletilla: «Siempre que llegue el caso de su restablecimiento». Más tarde veremos cómo harían todo lo posible para que ese caso no llegara.
Uno de los argumentos más utilizados por los liberales en contra de la Inquisición era el de devolver a los obispos sus funciones jurisdiccionales. Los obispos presentes en las Cortes se habían pronunciado por el Tribunal y el 18 de mayo el diputado Simón López, que acabaría sus días como arzobispo de Valencia aunque entonces era un simple sacerdote, presentó al Congreso una exposición del arzobispos de Tarragona y los obispos de Lérida, Tortosa, Barcelona, Urgel, Teruel, Pamplona y Cartagena, todos ellos refugiados en la isla de Mallorca, reclamando la restitución en sus funciones de la Inquisición.
El mismo Simón López es denunciado a las Cortes por los también diputados Toreno y Moragues. En reclamación de su inviolabilidad parlamentaria no tenían el menor escrúpulo en cargarse la de López. A lo que parece los únicos que no eran inviolables por sus opiniones eran los diputados tradicionales. En esta ocasión López. Antes, Valiente. Luego Ros, Ostolaza, Riesco, López Reina... Lo más importante de este debate es que Simón López había denunciado a la Regencia cuarenta proposiciones extraídas de los periódicos de Cádiz que eran contrarias a la religión. Los efectos de la libertad de prensa comenzaban a experimentarse.
El 13 de junio son los diezmos objeto de nueva merma para atender a la manutención de las tropas y por supuesto sin la menor consulta a la Iglesia. En agosto Santiago seguía causando problemas. Su cabildo no había querido franquear la entrada en la capilla mayor de la catedral a la Junta Superior de Galicia señalándole lugar fuera de ella. Proceder calificado de «tan indecente y escandaloso». Si hubo un rey sacristán nuestras Cortes parecían pretender lo mismo. Una vez más juzgaban las Cortes sin oír al acusado: «V.M. debe exigir una satisfacción tan completa como ha sido la ofensa; y castigarla de un modo que sea capaz de enfrenar la audacia de aquel cabildo y de borrar las funestas impresiones que este ejemplo habrá dejado en los ánimos de los que osadamente buscan pretextos para descarriar la opinión pública que por desgracia no son pocos en aquel país, y se aumentarían en las demás provincias del reino si un hecho tan temerario y escandaloso quedase impune». El diputado Ros, que era canónigo doctoral de Santiago, expuso la realidad de los hechos. Todo se debió a una chulería del general Castaños que impuso su voluntad a los canónigos, que se limitaron a protestar del quebrantamiento de los usos de la catedral aunque celebrando los oficios programados.
El obispo de Orense, reintegrado en su diócesis, juró la Constitución pero antes precisó el sentido en el que iba a jurar. Argüelles, Calatrava y Toreno piden que se le expulse del territorio español. Y aun juzga el primero demasiado benévola su propuesta: pena «bien moderada, pues que si hubiéramos de atenernos a nuestras leyes, tal vez sería la pena capital la que se le impusiera». Se expulsaba a un obispo de España y no a un obispo cualquiera sino al más paradigmático de nuestra patria. Con ello se inauguraba una vía que iba a ser usual en el liberalismo. Respondió el obispo con una Representación que intentó refutarse con la Impugnación de la doctrina moral y política del Sr. D. Pedro de Quevedo y Quintano, obispo de Orense, en su representación al Supremo Consejo de Regencia con fecha 20 de septiembre de 1812. El obispo, conocedor de cómo se las gastaban los liberales, se había refugiado, antes de que se le intimase el exilio, en un pueblo del Reino de Portugal pero que pertenecía a la diócesis de Orense, desde donde gobernaba el obispado.
El 25 de agosto de 1812 la comisión especial de Hacienda presentó un dictamen y un proyecto de decreto con finalidades recaudatorias que obligaba a los obispos, cabildos, eclesiásticos seculares y regulares, cofradías, hermandades, memorias y vinculaciones pías a presentar en los ayuntamientos de los pueblos en que residan relaciones firmadas de las rentas y utilidades líquidas que disfruten por cualquier título. Todas las alarmas estaban justificadas visto lo codiciados que eran los bienes de la Iglesia por nuestros liberales.
Los religiosos que habían sido expulsados de sus conventos y monasterios por el Gobierno intruso y que, dispersos por los pueblos, habían esperado como agua de mayo el triunfo de la causa nacional, a la que apoyaron en cuanto pudieron constantemente y a veces heroicamente, algunos incluso con las armas, se encontraron con la desagradable sorpresa de que conforme se iban retirando los franceses y volvían ellos a sus casas para reanudar la vida religiosa, no podían hacerlo por una disposición del Gobierno de Cádiz que, además, se quería hacer pasar como dada en beneficio de los mismos frailes. Al despojo se añadía la burla. La discusión fue encendida y Toreno manifestó clarísimamente lo que pensaban los liberales. Y que cuajaría ya en el Trienio y, sobre todo, tras la muerte de Fernando VII: «El señor que me ha precedido en la palabra ha comparado las propiedades de los particulares con las de estas corporaciones. Las corporaciones todas han sido instituidas por beneficio de la sociedad, y si esta conceptúa que ya le son perjudiciales, o a lo menos que no le son útiles, tiene el derecho de destruirlas y, por consiguiente, apoderarse de sus bienes siempre que le convenga». El programa estaba expuesto con toda su crudeza
En noviembre de 1812 es el diputado tradicionalista Ros objeto de las iras liberales por su crítica Carta misiva que le tendrá separado de las Cortes seis meses.
Llegamos al gran debate sobre la Inquisición que comenzó el 8 de diciembre de 1812 y concluyó con su abolición a comienzos de febrero de 1813. No puedo recoger tan interesante enfrentamiento de las dos ideologías presentes en las Cortes. Los liberales, a su victoria sobre la institución odiada, añadieron el alarde: «Que este manifiesto y enseguida el decreto del establecimiento de dichos tribunales [que iban a sustituir a la Inquisición], se lean por tres domingos consecutivos, contados desde el inmediato en que se reciba la orden, en todas las parroquias de todos los pueblos de la monarquía antes del ofertorio de la misa mayor».
Sobre ello escribió Menéndez Pelayo: «Una cosa me ha llamado sobre todo la atención en este larguísimo debate: la extraña unanimidad con que amigos y enemigos de la Inquisición afirman que el pueblo la quería y deseaba». Respecto a la imposición de leer en las misas el decreto y el manifiesto, en otra injerencia abusiva en lo que es únicamente competencia eclesial, dice: «Se cumplió de mala gana y fue de pésimo efecto como alarde que era, intempestivo y odioso, del triunfo logrado».
El mismo conde de Toreno, uno de los principales partidarios de la abolición, lo reconoce: «Hubo en el enfadoso e intrincado negocio de la publicación en los templos del manifiesto y decreto sobre Inquisición, imprudente porte en unos, error y tenacidad en otros, pasión en casi todos. Más hubiera valido que las Cortes, contentándose con la abolición de aquel tribunal, no se hubiesen empeñado, aunque con sana intención, en llevar más allá su triunfo, pregonándole en las iglesias».
El 1 de febrero de 1813 comenzó a leerse el dictamen sobre el restablecimiento y reforma de conventos y regulares, algunas de cuyas proposiciones juzga Menéndez Pelayo «cismáticas y conformes a las del Sínodo pistoyense, aparte de la absoluta incompetencia de las Cortes para hacer tales reformas en la edad y condiciones de los votos, ni ordenar semejante visita». Las intervenciones contra la Regencia que había autorizado la reapertura de algunos conventos indican sobradamente cuáles eran las intenciones liberales sobre ellos y el disgusto con el gobierno de la tercera Regencia. Todo se concluyó con un dictamen muy restrictivo para monjes y frailes pues, aunque se aprobaban las devoluciones ejecutadas, había de ser en conventos que no estuvieran arruinados, se les prohibía pedir limosnas para su restauración, sólo se restablecía uno en los pueblos en que hubiera varios, debían tener por lo menos doce profesos, se ordenaba a la Regencia se abstuviera de dar nuevas autorizaciones y los prelados de dar hábitos hasta la resolución del expediente general. Y si alguno de los restaurados no reuniera estas condiciones debía volverse a cerrar.
El vicario general de Cádiz, el cabildo catedralicio y los párrocos de la ciudad expusieron a la Regencia una serie de dificultades que se les presentaban para leer el manifiesto y decreto de abolición de la Inquisición en las misas. Ello suscitó un escándalo notable en las Cortes contra la Regencia y los eclesiásticos gaditanos. La primera fue sustituida, por no considerarla los liberales proclive a sus ideas y en las iglesias de Cádiz se procedió a la lectura de lo mandado.
El 15 de marzo de 1813 se conoció el dictamen del Consejo de Estado sobre la confirmación de obispos ante la imposible comunicación con Roma. Establecía que a los metropolitanos los ordenara el sufragáneo más antiguo y a los obispos el metropolitano. Era el sueño dorado del jansenismo español aunque fuera solamente de modo provisional y mientras durara la incomunicación con Roma.
La Inquisición seguía causando problemas. Los obispos de Plasencia y Calahorra, en Cádiz ambos, solicitaron consultar con sus cabildos antes de proceder a la lectura en misa de lo acordado. La respuesta fue totalmente negativa. Mientras tanto estaban llegando a las Cortes repetidas noticias de desafecto del clero por la nueva situación, todo fruto de «la maldad y la negra intriga» o de la profanación «de la cátedra del Espíritu Santo». Y seguía coleando el incidente con el cabildo de Cádiz al que ahora se implica en una conjura contra las Cortes que quería sublevar Andalucía. Suspensión de temporalidades, cárcel, suspensión de nombramientos eclesiásticos... Bernardo Martínez llegó a exclamar: «Me opongo a toda esa doctrina, que es falsísima, herética y contraria a la autoridad de la Iglesia». Poco después, ya en el paroxismo de la intrusión, las Cortes crean un nuevo obispado en Méjico. El 12 de mayo se enteran las Cortes de que el obispo de Oviedo se había negado a que en sus iglesias se leyera el decreto sobre la Inquisición por lo que es recluido en un convento. El 8 de julio el diputado Antillón se declara ya abiertamente por el cisma: «La confirmación de obispos, que habiendo pertenecido desde los siglos medios exclusivamente a la curia romana, es ya tiempo de hacerla nacional, confiándola a los metropolitanos y obispos coprovinciales, según nuestra antigua disciplina y librándonos de un yugo extranjero que amenazaba nuestra independencia y condenaba a larga viudez a las Iglesias de España».
En mayo de 1813 el ministro de Gracia y Justicia denuncia a las Cortes la Instrucción Pastoral de los Ilustrísimos Señores Obispos de Lérida, Tortosa, Barcelona, Urgel, Teruel y Pamplona, al clero y pueblo de sus diócesis, impresa en Mallorca, donde se encontraban refugiados. Es un documento capital para juzgar la obra de Cádiz, de tanta entidad como las Cartas del Filósofo Rancio, los libros de Vélez o el Manifiesto de los persas. La Instrucción de los obispos fue un verdadero torpedo en la santabárbara del liberalismo y desató las iras de sus corifeos. La Iglesia atacada en sus ministros, combatida en su disciplina y su gobierno, atropellada en su inmunidad y atacada en su doctrina son los epígrafes de un texto verdaderamente demoledor. De cómo fue recibida por los antiliberales pueden ser muestra estas palabras del Filósofo Rancio: «La leí con la misma emoción con que pudiera haber leído las cartas del mártir San Ignacio y las obras de San Atanasio, San Basilio, San Hipólito y otros tales de los primeros tiempos. Habiendo acabado de leerla me puse indeliberadamente a besarla». «El desenlace inmediato de la Instrucción fue el de siempre: se les principió a formar otra causa, se les denigró con el mayor vilipendio y se les mandó que se dividiesen y fuesen cada uno a residir a sus pueblos. El Redactor del 9 de junio de 1813 los sentenció a Filipinas y el del 25 dijo que al Gran Mogol».
El 9 de julio las Cortes quedan enteradas de que la Regencia había expulsado de España el día anterior al Nuncio de Su Santidad. Sesenta y seis diputados suscribieron voto particular en contra. Conforme iban llegando representantes de la nación de los territorios que se iban liberando el número de los tradicionales crecía. Y el 2 de septiembre se conoce la fuga del arzobispo de Santiago de España por oponerse también a la lectura del decreto sobre la Inquisición.
En septiembre se presenta el plan sobre la consolidación de la deuda nacional en el que entraban las temporalidades de los exjesuitas, de la orden de San Juan, de las cuatro órdenes militares, de los conventos que queden suprimidos, de las obras pías y de la Inquisición.
5. Las Cortes ordinarias
El 25 de septiembre iniciaron en Cádiz sus sesiones las Cortes ordinarias. Los liberales se resistían al traslado a Madrid, ya liberado, pues en Cádiz se sentían arropados por las tribunas y además muchos diputados no se habían presentado en la capital andaluza esperando la marcha del Congreso a Madrid. Y en las nuevas Cortes tenían mucho más peso los tradicionales.
Ahora es el obispo de Astorga el que se fuga a Portugal por no querer autorizar la lectura en sus iglesias del dichoso decreto. E inmediatamente le siguió hacia el mismo destino y por los mismos motivos el obispo de Santander. El diputado liberal García Page propone un plan de estudios extensivo también a los seminarios y a los religiosos. Estos últimos siguen siendo objeto de la ojeriza de las nuevas Cortes. Que por fin abren sus sesiones en Madrid el 15 de enero de 1814. El ambiente había cambiado por completo. Y aunque todavía se produjeron algunas intervenciones contrarias a la Iglesia parecíase estar en otro mundo.
El 6 de mayo de 1814 la situación era ya desesperada para el liberalismo. En el rey, recibido en apoteosis en cada ciudad o pueblo que pisaba, no se percibía la menor simpatía por la nueva situación. Y posiblemente habían llegado al diputado Martínez de la Rosa noticias del Manifiesto de los persas. En estas, para él trágicas, circunstancias hace la siguiente proposición en la que hay que reconocerle indudable valor: «El diputado de Cortes que contra lo prevenido en el artículo 375 de la Constitución proponga que se haga en ella o en alguno de sus artículos alguna alteración, adición o reforma hasta pasados ocho años de haberse puesto en práctica la Constitución en todas sus partes, será declarado traidor y condenado a muerte». Muy «liberal». La que estaba condenada a muerte era la Constitución. Al menos por seis años.
Y la labor de las Cortes. Si bien sólo temporalmente pues las ideas de Cádiz condicionarían toda nuestra historia posterior. Pero ese no es ya el tema de esta conferencia. Terminaré mencionando solamente el Manifiesto de los persas con el que numerosos diputados certificaron la defunción de las Cortes de Cádiz, ya instaladas en Madrid. Texto también capital.
