Índice de contenidos
Número 499-500
- Textos Pontificios
- Estudios
-
Actas
-
La tradición católica y el nuevo orden global
-
¿Una nueva doctrina social de la Iglesia para un nuevo orden mundial?
-
Orden tradicional, orden universal y globalización. Apuntes para una breve introducción al problema
-
Cristiandad, naturalismo y nuevo orden mundial
-
Ética católica, ética universal y ética global
-
En torno a la mitología de los derechos humanos
-
La falacia de la democracia global y la idea irenista de un gobierno mundial
-
Patrias, naciones, estados y bloques territoriales
-
El núcleo económico del nuevo orden global. Economía y finanzas globales frente al bien común. La utopía de un orden económico universal
-
El tesoro de la traición hispánica frente al nuevo orden global
-
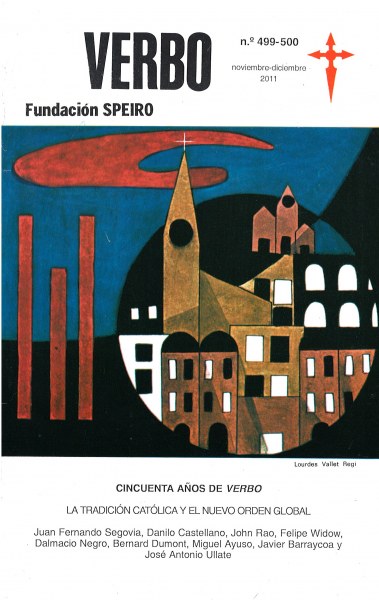
Ética católica, ética universal y ética global
ACTAS DE LA XLVIII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA: LA TRADICIÓN CATÓLICA Y EL NUEVO ORDEN GLOBAL
Hoy, en el contexto de aquél fenómeno tan difícil de definir y explicar como es la globalización, nos encontramos, cada vez con más frecuencia, con un concepto de aún más difícil definición, como es el de “ética global”. Lo llamativo es que este concepto se encuentra, también con creciente frecuencia, en diversos ámbitos del pensamiento católico, como si la noción de “ética global” viniese a ocupar el lugar de la multisecular doctrina moral y política católica, en una transformación de la misma para su “adaptación” a las exigencias del propio fenómeno de la globalización.
Quizá el autor más destacado en tal transformación ideológica de la doctrina católica sea Hans Küng, que ha difundido con fuerza su proyecto de una “ética mundial”. Y aunque su abierta heterodoxia parece descalificarlo en aquellos ambientes del pensamiento católico que aspiran a la fidelidad con el Magisterio, los principios esenciales de su proyecto los podemos encontrar, con más o menos matices, en otros autores aparentemente ortodoxos, como Martin Rhonheimer, John Finnis o, ejemplo más general, el trabajo académico de lectura y explicación de la carta encíclica Caritas in veritate, de Benedicto XVI[1]. La base común de todos estos autores es su dependencia, más o menos inmediata, de la filosofía personalista.
En las páginas que siguen se intentará una explicación de esta nueva “ética global” a partir de la descripción de su proceso genético –específicamente de su vínculo con el personalismo– y sus características esenciales. Es, sin embargo, necesario advertir, antes de entrar derechamente en estas cuestiones, que el intento está intrínseca y radicalmente limitado por la dificultad del carácter difuso y no unitario de las propuestas teóricas que aglutinamos bajo el concepto de “ética global”. Por ello, el conjunto del análisis que se hace en estas páginas podría resultar inadecuado si se intentase aplicarlo individualmente a alguno de los autores tratados. No es el objetivo de estas líneas tal análisis individual, sino el discernimiento de unas notas doctrinales distintivas de un vasto sector del pensamiento católico contemporáneo en materias político-morales. Tales notas, no obstante mostrar una tendencia general, pueden estar más o menos presentes, y con más o menos matices, en los distintos autores.
1. Consideraciones previas
La doble universalidad de una ética católica
Frecuentemente nos encontramos, hoy en día, con una división de los sistemas explicativos de la ética según la cual estos sistemas se podrían clasificar en éticas del deber y éticas de la felicidad. Entre los primeros se hallarían el estoicismo y la ética de Kant; entre los segundos, el aristotelismo, el epicureismo y el moderno utilitarismo. Sin embargo, el criterio mismo de la división es inválido, porque parte de supuestos erróneos. La cuestión es que, a la distinción entre una ética del deber, como la del filósofo alemán, y una ética del fin, como podrían ser –puestos una serie de matices– las de Aristóteles y Santo Tomás, debe preceder otra distinción, mucho más grave y profunda, que es la distinción entre una explicación de la ética que se funda en el reconocimiento de la existencia del bien inteligible, y otra que no reconoce tal bien. Esta distinción es esencial para la cuestión que nos ocupa, esto es, la universalidad de la ética, porque la razón última de tal universalidad es, precisamente, la inteligibilidad del bien que se hace presente a la razón que juzga del orden propio de los actos humanos. La razón de esto procede del objeto del saber ético: la medida de bondad o malicia de los actos libres del hombre. Si este es el objeto de la ética, entonces la ética será universal tanto cuanto aquella medida sea, ella misma, universal. Y, a su vez, habrá una medida universal de los actos humanos si aquello que los mide, esto es, el bien o fin al cual se dirigen, es de algún modo común a todos los hombres. Y sólo es verdaderamente común el bien inteligible.
No por nada comienza Aristóteles las dos obras cumbres de su filosofía práctica (la Ética a Nicómaco y la Política) con sendas referencias al bien que se halla en el horizonte del obrar moral y político[2]. Y que estos bienes que fundan la actividad moral y política son bienes inteligibles, lo precisa Aristóteles a muy poco andar: “parece que lo bueno y el bien están en la función, así parecerá también en el caso del hombre si hay alguna función que le sea propia (…) la función propia del hombre es una actividad propia del alma según la razón (…); y si esto es así, el bien humano es una actividad del alma conforme a la virtud, y si las virtudes son varias, conforme a la mejor y más perfecta”[3]. Santo Tomás da razón de un modo aún más nítido, si cabe, de la necesidad de que el orden moral y político se funde en el bien inteligible, al señalar la aprehensión especulativa del bien en su trascendentalidad como antecedente de aquella aprehensión práctica del bien que está en la raíz del obrar humano[4]: “[e]l intelecto aprehende, primero, al mismo ente; luego, aprehende que entiende al ente; y, en tercer lugar, aprehende que apetece al ente. De donde lo primero es la razón de ente, lo segundo la razón de verdadero, y lo tercero la razón de bueno”[5], de donde se sigue que aquella primera aprehensión especulativa del bien se funda en la entidad y verdad de lo que luego será reconocido como bueno. Lo cual, no está de más decirlo, es perfectamente coherente con la afirmación de que lo bueno dice razón de apetecible y que nada es apetecible sino en cuanto es perfecto[6]. Todo lo cual es antecedente para aquella primera aprehensión práctica del bien de la que habla en el segundo artículo de la cuestión 94 de la prima secundae, y de la cual se sigue el primer principio de la razón práctica[7], o de la ley natural, ley sobre el que se funda todo el orden del obrar moral humano porque nos refiere, en definitiva, a aquél bien que se constituye en fin último de todos nuestros actos, sumo bien para el hombre, al cual están ordenadas todas las cosas pero que sólo la criatura personal puede poseer en sí misma por medio del conocimiento y el amor: Dios. Bien absoluto que, porque es máximamente perfecto es, también, máximamente inteligible, y principio de la inteligibilidad de todo otro bien.
Por todo esto, la negación de la inteligibilidad del bien como fundamento último del orden moral no hace sino destruir el sentido auténtico de aquél primer principio de la ley y, consecuentemente, del fin último al cual ese principio ordena todos los actos humanos. Con ello, destruye también la universalidad de la ética.
Frente a la universalidad de la ética, nos encontramos con otra universalidad de diversa especie: la catolicidad. También lo católico dice universalidad, pero ahora para significar el carácter universal de la Iglesia, que tiene su fundamento en la obra redentora de Cristo, que sufrió la muerte para salvación de todos y se constituyó, así, en único mediador entre Dios y los hombres. Exclusividad de mediación que se extiende, consecuentemente, a la Iglesia fundada por el mismo Cristo, única en la cual los hombres pueden encontrar los medios necesarios para participar en los beneficios de aquella Redención. Y la universalidad de la Iglesia se manifiesta en la universalidad de su misión: no hay ningún hombre y ninguna sociedad, así como ningún aspecto de la vida de los hombres y de las sociedades, que no deban ser integrados en la totalidad católica. Por ello, aunque el sentido primero y principal de la universalidad de la Iglesia es el de su extensión por todos los lugares de la tierra, ya San Cirilo de Jerusalén afirmaba que la catolicidad de la Iglesia fundada por Cristo significa también la universalidad “de la doctrina que predica, la de las clases sociales que conduce al culto de Dios, la de la remisión de los pecados que otorga y la de las virtudes que posee”[8]. Es que el catolicismo, como recordaba permanentemente el padre Osvaldo Lira, no es una religión, sino una vida. Esto es, no se reduce a un aspecto de la vida de los hombres sino que exige penetrarlo todo, para que todas las cosas sean transformadas por Cristo. Y este es el sentido profundo de la universalidad católica: la Iglesia está llamada a integrar en su seno a todos los hombres y todas las sociedades, y todos los aspectos de la vida de los hombres y las sociedades.
Si se entiende rectamente aquella razón de la universalidad de la ética que señalábamos en los primeros párrafos –esto es, el carácter de fundamento que, para aquella universalidad, tiene la inteligibilidad del bien al cual se ordena la actividad del hombre–, se entiende también qué sentido tiene hablar de una ética católica: el más hondo significado de tal afirmación se halla en la consideración del fundamento último de la ética como tal: la inteligibilidad del bien moral. Porque si se entiende que aquella inteligibilidad del bien humano procede, en último término, del hecho de que la criatura personal está radicalmente ordenada, según su naturaleza racional, a Dios como sumo bien; y que todo otro bien humano es verdadero bien sólo en la medida en que se integra a aquella ordenación radical a Dios; sólo entonces se comprende que es en la vida íntima con Dios –que se alcanza por la gracia– que se descubre la plenitud de la verdad acerca de nuestro obrar, incluso en lo referente a la verdad natural.
De hecho, esta más plena y profunda comprensión del orden moral natural, en una ética católica, procede de una verdad frecuentemente olvidada y que es preciso recordar: la vida humana natural, aunque no se confunde con la vida sobrenatural, tampoco se desentiende de ella. El orden moral natural es anterior al orden de la caridad, pero se dispone a él o, si se prefiere, el orden de la caridad ha sido concebido por Dios para la perfección de una criatura que tiene una naturaleza determinada, de manera que no hay nada en esa naturaleza que no esté integrado al orden sobrenatural que la supera. En otras palabras, es el hombre según su naturaleza el que puede ser llamado por Dios a la vida sobrenatural que concluye en la visión beatífica, como magistralmente expone el maestro de tomistas catalán Francisco Canals: “[e]sta natural inclinación a los bienes humanos, que fundamenta los preceptos de la Ley natural, realiza –en el modo proporcional al único ente que en el universo visible y natural es consciente de sí, tiene dominio de sus actos y se ordena naturalmente a describir en sí el orden entero del universo y de sus causas y al conocimiento de la verdad divina– la manera en que es sujeto ‘obediencialmente capaz’ de ser llamado a hacerse semejante a Dios, al verle según que Él es en la vida eterna”[9].
En lo que toca a la perfección del saber ético y de la universalidad del mismo en su unidad con lo católico, se trata de que al modo como la naturaleza, sin dejar de ser naturaleza, manifiesta su disposición para la vida sobrenatural, así también la filosofía, sin dejar de ser filosofía, manifiesta su disposición de ancilla theologiae, y tal disposición no es sólo extrínseca, sino que eleva a la filosofía a la mayor altura que puede alcanzar en su propio orden. La razón de esto no es otra que el hecho de que la vida de la gracia otorga al filósofo una connaturalidad con la causa primera y fundamento último del ser (y de la vida moral, que es lo que nos interesa en estas líneas) que no sólo perfecciona el conocimiento que de aquella causa tiene por la fe, sino también aquél que alcanza por la sola razón natural.
Este es el sentido en que podemos afirmar que existe una ética católica que es genuina y propiamente católica, sin dejar, por ello, de ser ética. De aquí que pueda afirmarse que la universalidad de la ética como tal es llevada a su máxima perfección en cuanto se integra en aquella otra universalidad, que es la de lo católico.
El modernismo y la particularización de lo católico
Aquella doble universalidad de la ética católica será puesta gravemente en cuestión por la obra de la modernidad. Sin duda, la raíz genética de esta modernidad se halla en el nominalismo, que niega el fundamento real de los universales. Y es bien evidente que, con tal raíz, era inevitable una contradicción, explícita o implícita, entre la razón misma de universalidad y las sistematizaciones –tanto teológicas como filosóficas– intentadas por los modernos.
En el orden teológico, una de las consecuencias más claras de aquella negación de la realidad de los universales fue la separación entre razón y fe, engendrando así dos posiciones intelectuales aparentemente opuestas, como son el agnosticismo y el fideísmo. No obstante, agnosticismo y fideísmo no son dos actitudes intelectuales contradictorias sino que, aún más, son perfectamente coherentes entre sí: una vez que se ha negado a la inteligencia la posibilidad de elevarse al conocimiento de las cosas divinas, nada hay que permita a la razón juzgar, del modo que sea, acerca de aquellas mismas cosas. Todo lo que trascienda su horizonte plano, el de las cosas individuales que le son presentadas por la experiencia, pertenece a un universo paralelo sobre el cual no puede pronunciarse en ninguna dirección: ni para asentir, ni para negar. A su vez, la fe, como una suerte de conocimiento supra-racional que resulta no-racional (para no decir irracional), de ningún modo puede imponerse, o siquiera aproximarse, a los discursos de la razón: nada obtiene de ella y nada le otorga. Se trata de universos paralelos. Universos paralelos, sin embargo, que subsisten –o pueden subsistir– en un mismo sujeto: quien ha separado la razón y la fe, no tiene ninguna razón para oponerse a la fe, ni hay en su fe nada que pueda molestar a sus razones, cualesquiera que sean.
Esta síntesis entre agnosticismo y fideísmo se da, precisamente y con una nitidez que no se había visto nunca antes, en el modernismo[10]. La herejía modernista explica la fe como un impulso o sentimiento que tiene su origen en la indigencia que todo hombre tiene de Dios[11]. Así pues, ya no es siquiera posible afirmar que el objeto de la fe sea trascendente a aquel fenómeno interior que es el propio sentimiento, ya que la tarea de referir el contenido de ese sentimiento a algo real extrínseco correspondería a la razón, pero ésta conoce todo lo que conoce como un fenómeno inmanente[12]. Una consecuencia inmediata de la conclusión de esta inmanencia de la fe será la inevitable afirmación de la primacía de la conciencia religiosa subjetiva sobre la Revelación, el Magisterio, o cualquier otra autoridad anterior al propio sujeto.
La inmanencia del objeto de la fe, en cuanto ésta ha sido reducida a un sentimiento subjetivo, y la consecuente primacía de la conciencia religiosa respecto de cualquier elemento objetivo que se impusiese a ella con la autoridad de la verdad, tiene, entre otras muchas, tres consecuencias encadenadas entre sí que interesa subrayar:
a) El origen común de todas las religiones y la imposibilidad de afirmar una religión verdadera o, lo que es lo mismo, la necesidad de afirmar la verdad de todas. Si el fenómeno religioso no es más que un sentimiento que nace en el sujeto como consecuencia de su indigencia de Dios, entonces es inevitable concluir que todo sentimiento religioso, independientemente de su concreción exterior, tiene idéntica significación[13]. No hay una verdad sobre Dios y las cosas divinas que opere como medida o punto de comparación entre las distintas expresiones del sentimiento religioso[14]. Así, no cabe ya la posibilidad de afirmar una religión verdadera[15].
b) La Iglesia como simple colectivo de sujetos que comunican en su sentimiento. Por otra parte, y en conformidad con lo anterior, ya no hay espacio para afirmar una constitución divina de la Iglesia, ni para consentir en ella unas estructuras que se contraponen con la radical autonomía de aquél sentimiento subjetivo. La Iglesia de los modernistas no es más que el colectivo de los fieles que se constituyen, por sí mismos, en una comunidad fundada sobre la comunicación de su sentimiento religioso[16]. Así, no tiene ya sentido hablar de la “Iglesia” en singular, sino que es necesario poner en un mismo plano todas las “iglesias” o comunidades religiosas de cualquier índole, que no son más que concreciones colectivas diversas del mismo sentimiento.
c) La libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Finalmente, hay una consecuencia que es de pura lógica si se atiende a las dos anteriores: no tiene ya sentido la pretensión de que la Iglesia sea confesada en el ámbito público de la ciudad o sociedad política. Si todas las religiones tienen su raíz en un mismo sentimiento, y todas las comunidades religiosas son unas expresiones colectivas de ese sentimiento que tienen idéntico valor, entonces al Estado no cabe más que exigirle la neutralidad y la disposición de los medios y condiciones para que todos los creyentes y las comunidades religiosas puedan ejercer adecuadamente el despliegue del sentimiento en cuestión. Exigencia, ésta, que procede del núcleo mismo de la doctrina modernista: “[y] así como por razón del objeto, según vimos, son la fe y la ciencia extrañas entre sí, de idéntica suerte lo son el Estado y la Iglesia por sus fines: es temporal el de aquél, espiritual el de ésta”[17].
Como resulta evidente a partir de estas tres consecuencias de la inmanencia religiosa, bajo tales concepciones teológicas es absolutamente imposible sostener la catolicidad de la Iglesia fundada por Cristo. El modernismo aparece, así, como una nítida infección de modernidad en el seno de la teología católica, que ya no puede afirmar universalidad alguna.
En las páginas que siguen se intentará mostrar cómo es que esta infección moderna del pensamiento católico, tan claramente manifestada en la doctrina teológica, se extiende también al pensamiento filosófico, específicamente en aquél movimiento conocido como personalismo. Movimiento que se constituirá, a su vez, en el sustrato esencial de la contemporánea ética global.
2. El personalismo y la particularización de la ética
Enfrentar el análisis de los fundamentos filosóficos de un movimiento como el personalismo presenta una gran dificultad por el hecho de que tal movimiento no tiene unidad doctrinal. En él se encierran multitud de propuestas teóricas de muy diversa índole y que beben en muy diversas fuentes. Todos los autores personalistas coinciden, no obstante, en la centralidad de una noción de persona –afirmada como fin en sí misma– que, aunque igualmente difusa, se distingue, inevitablemente, por las características esenciales de la autonomía y la libertad[18]. Ahora bien, reconocida la disparidad doctrinal de unos y otros autores, podría parecer que el sentido de aquellas autonomía y libertad, como características fundamentales de la persona, es igualmente dispar. Pues bien, esto es verdadero, pero sólo a medias: si se atiende exclusivamente a las bases metafísicas y antropológicas sobre las cuales cada autor funda tales características, entonces, en efecto, resultará que, tampoco en este punto, las diversas doctrinas personalistas encuentran un principio de unidad. Sin embargo, el personalismo como movimiento es más práctico que teórico (aunque sean más teóricos que prácticos muchos de sus autores aisladamente considerados), y es en la fundación de la praxis ético-política donde es posible encontrar una coincidencia esencial entre aquellas posturas teóricas divergentes (como ejemplos de esta coincidencia se pueden mencionar, entre otros, la afirmación de la primacía de la persona sobre el bien común, la proposición de los derechos fundamentales de la persona como fundante del orden político, o la centralidad, entre aquellos derechos fundamentales, del derecho a la libertad de conciencia). Y esta coincidencia en los principios prácticos obedece a un sustrato teórico común en la comprensión de la autonomía y la libertad humanas, actual o virtualmente presente en las explicaciones de cada una de las corrientes doctrinales personalistas.
Ese sustrato teórico común corresponde a unas nociones de persona, autonomía y libertad que hunden sus raíces en el modo en que Kant explica la autonomía de la voluntad y en la subsecuente afirmación kantiana de la persona como un fin en sí mismo[19]. Para comprender de qué modo las tesis kantianas se hacen presentes en los postulados personalistas, se intentará mostrar que, en todos ellos, se ha perdido de vista la inteligibilidad del bien como fundante de la ética y que, en tal contexto, la proposición de la persona como fin en sí mismo –principio de unidad de los diversos personalismos– sólo tiene sentido desde la afirmación de la autonomía de la voluntad en los términos definidos por el propio Kant.
El origen de la cuestión de la autonomía de la voluntad, en Kant, dice relación con las dificultades que suscitaba la comprensión de la ley en el iusnaturalismo racionalista. El filósofo alemán advierte que si la ley natural es entendida como una regla de los actos que es extrínseca al propio hombre, entonces el principio último del acto recto debe ser también extrínseco, lo cual es contradictorio con la libertad: en efecto, si decir de un sujeto que es libre supone afirmar que el principio de su actuación moral se halla en él mismo, y no en las cosas exteriores, entonces no se puede conciliar la libertad con una medida de la rectitud de sus actos que le sea impuesta desde fuera, como algo absolutamente ajeno a su propia voluntad. Como solución de esta dificultad, el filósofo de Königsberg opuso, a la concepción heterónoma de la ley natural presente en el iusnaturalismo racionalista, la autonomía de la voluntad, entendida como “aquella modalidad de la voluntad por la que ella es una ley para sí misma”[20], llegando a identificar la libertad con tal autonomía: “¿acaso puede ser entonces la libertad de la voluntad otra cosa que autonomía, esto es, la propiedad de la voluntad de ser una ley para sí misma?”[21].
La dificultad señalada por Kant –esto es, la contradicción entre la libertad y la heteronomía del orden moral– es real. El problema de su solución no radica en la objeción al iusnaturalismo racionalista, sino en un defecto de todo su sistema filosófico que se halla en la raíz de toda la modernidad filosófica: al desaparecer, ya con Ockham, la posibilidad de una predicación analógica del ser (consecuencia inevitable de la negación de la realidad del universal), desaparece también la posibilidad de entender a la criatura como un ente que tiene el ser por participación en el ser de Dios –recibida del mismo Dios, que es el único ente que no tiene el ser, sino que es el ser[22]–. Como consecuencia de esta imposibilidad de considerar el ser de la criatura como participación en ella del ser divino, resulta también imposible comprender a la criatura racional como un ente que, habiendo recibido el ser según aquél grado cuasi-divino de ser que es el ser intelecto, se halla –en su mismo acto primero– radicalmente abierto a la infinitud del mismo ser y, consecuentemente, también radicalmente inclinado a la infinitud del bien o al bien en sí. Así, porque Kant no tiene a su alcance la metafísica del acto de ser de Santo Tomás, queda atrapado en el fenomenismo al que le lleva su criticismo: “este desconocimiento del ser de la mente pensante, (…) escindía la conciencia en una intuición fenoménica a la que Kant atribuyó sólo carácter sensible, y una apercepción pura, a la que no se atribuía sino la función formal de constitución de los objetos”[23]. De este modo, la no consideración de la apertura radical del ente intelectual, en su mismo acto primero, al ser en su infinitud, le impide referir la acción de la voluntad a un bien distinto de aquél que es presentado por la experiencia sensible. Es que la posibilidad de que, en el horizonte de aquél acto, entre la consideración del bien inteligible depende de aquella inclinación del ente intelectual al bien en sí –que Santo Tomás llama voluntas ut natura–, porque sólo a partir de aquella inclinación es posible que el intelecto, habiendo aprehendido al ente, y habiendo aprehendido que entiende el ente, pueda aprehender que apetece al ente, de lo cual se sigue la razón de bien[24], sobre la que se funda toda aprehensión práctica del bien: “[l]o bueno debe ser obrado porque bueno es lo que es, en cuanto naturalmente apetecible por el hombre. Hay una continuidad profunda entre el primer principio práctico y el juicio teorético sobre el carácter trascendental de lo bueno”[25].
Por otra parte, que tal bien inteligible no suponga un principio de heteronomía que destruya la libertad es, a su vez, dependiente de la afirmación de que aquella voluntas ut natura emana de propio acto de ser de la criatura intelectual, de tal modo que la ordenación del hombre a Dios –que es el bien en sí[26]– y todo el orden moral –que no es más que el despliegue de aquella ordenación[27]–, no tiene nada de extrínseca, sino que, por el contrario, radica últimamente en aquello más íntimo de la criatura racional que es su propio acto de ser intelectual.
Quitado, pues, el bien inteligible del fundamento de la moral, Kant sólo puede oponer, a la heteronomía de la moral racionalista, la autonomía absoluta de una voluntad que crea su propia ley moral, y cuya rectitud sólo depende de su conformidad con el imperativo categórico, que formula del siguiente modo: “obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer al mismo tiempo como principio de una ley universal”[28]. Si se entiende que la máxima de la voluntad del que obra no es más que la razón subjetiva que él constituye en regla próxima de su acción[29], y que ningún bien que se presente como objeto de la voluntad puede ser integrado en la ley moral –porque ello supondría un principio de heteronomía[30] (lo cual es verdadero, una vez que se ha imposibilitado la apertura del entendimiento y la voluntad al bien inteligible)–, entonces es fácil comprender que, para Kant, el único contenido material posible del imperativo categórico es el respeto de la misma autonomía de la voluntad, pero universalizada y constituida en fin. Lo que primordialmente debe ser salvaguardado, en el obrar moral, es la libertad de los hombres. Y este es el exclusivo sentido de aquella otra fórmula con la que presenta el imperativo categórico: “obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio”[31]. La mediatización del otro (o de sí mismo) supone su ordenación a un bien distinto de su propia voluntad y, por tanto, es contrario a la autonomía de la misma: se constituye en un atentado contra la libertad. Este carácter netamente liberal de la filosofía práctica de Kant[32] queda claramente manifiesto cuando deriva el imperativo categórico al ámbito del derecho, formulando el siguiente imperativo jurídico: “Una acción es conforme a derecho cuando permite, o cuya máxima permite, a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una ley universal”[33].
Este es el único significado que tiene, en Kant, la afirmación de la persona como fin, y la referencia de todos los deberes a la promoción (deberes amplios) o salvaguarda (deberes estrictos) de la dignidad humana, no supone más contenido material de la ley moral que la defensa de la autonomía individual, que no en otra cosa consiste aquella dignidad. Y este es, también, el sentido que tienen la autonomía y la libertad –y la subsecuente afirmación de la persona como fin[34]– en las distintas corrientes doctrinales del personalismo –con independencia de las bases metafísicas y antropológicas sobre las cuales unos y otros autores las fundan–.
Esta atribución de kantismo a las diversas corrientes personalistas no es gratuita, sino que tiene su justificación, como se adelantaba hace algunas páginas, en la comunión de todas las corrientes personalistas con ciertos principios de la praxis ético-política que sólo son explicables desde una vinculación de la dignidad personal con una autonomía de la voluntad entendida al modo de Kant. Como demostración de esto se puede volver sobre los tres ejemplos de unidad práctica de los diversos personalismos, señalados poco más atrás:
a) La afirmación de la primacía de la persona sobre el bien común. Que tal primacía es un principio común a todos los personalismos, es algo del todo evidente: así, por ejemplo, sostiene Nédoncelle que “[l]a persona está siempre por encima y más allá de la sociedad natural; no tiene por fin nunca esta sociedad, sino que se sirve de la civilización como de un medio”[35], o, más explícitamente, Maritain: “la sociedad y su bien común están indirectamente subordinados a la realización perfecta de la persona”[36]. Pues bien, esta primacía de la persona sólo tiene sentido en la medida en que se niega, implícita o explícitamente, la auténtica comunicabilidad del bien al cual se dirige el orden político, y esta negación es una consecuencia inmediata de la desaparición del bien inteligible en el horizonte del obrar moral. Como se explicaba hace un momento, en aquella desaparición del bien inteligible –tal como ha sido operada por Kant[37]– hay una reducción del bien al cual se dirigen los actos humanos a un bien de naturaleza sensible y, por tanto, material. Y la materialidad del bien se opone inmediata y absolutamente a su comunicabilidad. Un bien material o sensible puede ser un bien colectivo, o el beneficio que muchos obtengan de tal bien puede ser el objetivo de las acciones de los miembros de una comunidad. Pero nunca será un bien verdaderamente común y nunca podrá, en consecuencia, ser fundante de una comunidad real. La comunicabilidad del bien, en tanto, sólo es posible en la medida de su inmaterialidad o, lo que es lo mismo, de su espiritualidad. De aquí que ya Platón y Aristóteles afirmasen que el bien común se compone de tres tipos de bienes: uno esencial: el bien espiritual, y dos accidentales: los bienes corporales y exteriores. Sólo la afirmación de la esencial espiritualidad del bien común permite entender que este bien sea, verdaderamente, el bien del hombre en sociedad. O, en otras palabras, que el bien común y el bien de la persona sean absolutamente inoponibles, porque gozan de una identidad relativa, como señala con claridad el estagirita: “[f ]alta por decir si debe afirmarse que la felicidad de cada uno de los hombres es la misma que la de la ciudad o que no es la misma. También esto es claro: todos estarán de acuerdo en que es la misma”[38], y en otro lugar: “es evidente que el fin de la comunidad y el del hombre es el mismo”[39], y también Santo Tomás: “[l]a felicidad es el fin de la especie humana, puesto que todos los hombres la desean naturalmente. La felicidad, por consiguiente, es un bien común”[40]. Identidad relativa, por otra parte, que es una condición de sentido común para la afirmación de la primacía del bien común político sobre el bien personal, pues sería absurda tal primacía si fuese entendida como una subordinación –del bien personal al común– que permite el sacrificio de lo que es esencial al primero en favor del segundo[41]. Aquella primacía del bien común, de cualquier modo, es doctrina clara, tanto de Aristóteles: “aunque el bien del individuo y el de la ciudad sean el mismo, es evidente que será mucho más grande y más perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad”[42], como de Santo Tomás: “el bien común es más eminente que el bien singular; como el bien del pueblo es más divino que el de la ciudad, o de la familia, o de la persona”[43]. Así, pues, cuando los autores personalistas se apartan de esta doctrina, que es consecuencia necesaria de la auténtica comunicabilidad del bien, manifiestan su vinculación y dependencia –explícita o implícita, insistimos– con una filosofía práctica kantiana que excluye, de entre sus fundamentos, al bien inteligible, único verdaderamente comunicable.
b) La proposición de los derechos fundamentales de la persona como fundante del orden político. También de este segundo ejemplo es tarea sencilla mostrar su carácter común en los diversos personalismos. Basten, a modo de ilustración, las doctrinas de Mounier y Maritain. Sostiene el primero que: “el papel del Estado se limita, de una parte, a garantizar el estatuto fundamental de la persona; de otra, a no poner obstáculos a la libre concurrencia de las comunidades espirituales [que, para Mounier, tiene el significado de comunidades personales, no de comunidades religiosas]”[44]. En Maritain se encontrarán proposiciones idénticas, aunque con un lenguaje aún más explícito: “[b]ajo pena de desnaturalizarse, el bien común implica y exige el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas (…); y comporta como valor principal (destacado en el original) el mayor acceso posible (es decir, compartible con el bien del todo) de las personas a su vida de persona y a su libertad de expansión”[45]. Pues bien, el recurso a los derechos fundamentales de la persona humana como fundamento del orden político, es dependiente del principio anterior –esto es, de la primacía de la persona sobre el bien común político–, porque se constituye en el modo concreto en que aquél bien común –y el orden que a él se dirige– es referido, con referencia de subordinación, al bien personal. En otras palabras, si el elemento nuclear de la constitución del orden político son aquellos derechos fundamentales[46], esto sólo puede obedecer al hecho de que aquel orden no se dirige a un bien verdaderamente común (ni, en consecuencia, se trata de un orden verdaderamente político), sino al bien singular de los sujetos de aquellos derechos fundamentales. Lo cual, a su vez, es manifestativo de que la persona, que es ese sujeto de derechos, es concebida desde aquella radical autonomía que se sigue de la negación kantiana del bien inteligible como fundamento del orden moral y político.
c) La centralidad del derecho a la libertad de conciencia. Finalmente, el tercer ejemplo es el que más explícitamente demuestra la vinculación de las tesis personalistas con las nociones kantianas de la autonomía de la voluntad y la persona como fin. El filósofo de Königsberg, después de haber referido el imperativo categórico al orden jurídico, hace un análisis de los deberes y derechos que se siguen de esa última formulación del imperativo en cuestión. Cuando llega a la explicación de los derechos, los divide en naturales y adquiridos, siendo naturales aquellos que se tienen en razón de la sola condición de persona como fin absoluto de los actos humanos. Y, consecuentemente con su explicación de la autonomía de la voluntad, sostiene que esos derechos naturales se pueden reducir a uno solo: el derecho a la libertad. En éste estarían contenidos, como una sola cosa, el derecho a ser su propio señor – esto es, a decidir por sí mismo el propio destino–, el derecho a la igualdad, que no es más que el derecho a la independencia –es decir, a que nadie sea suplantado por otro en la decisión del propio destino, cara negativa del mismo derecho anterior–, y el derecho a la integridad[47] –condición exterior para la realización efectiva del derecho a la libertad y todo lo que él implica–. Así, pues, el único derecho natural y absoluto es el derecho a la propia autonomía de la voluntad. Ahora bien, la conciencia, en Kant, no es más que la razón práctica –o el conocimiento racional– de la propia ley moral, que se identifica con la misma autonomía de la voluntad. Entendido, a partir de lo dicho, la significación que tendría –en términos kantianos– hablar de un derecho a la libertad de conciencia, es sorprendente la fundamentación que, de este mismo derecho, encontramos en el personalismo: dice Mounier, al explicar los derechos de la persona en el seno de la comunidad política: “[e ]s la persona quien hace su destino: a ésta ni hombre ni colectividad pueden reemplazarla”[48], para añadir que la única función de la sociedad y de su régimen legal, jurídico y económico es la de “asegurarles (a las personas), en principio, la zona de aislamiento, de protección, de juego y de ocio que les permitirá reconocer en plena libertad espiritual su vocación”[49], y añade Maritain: “[e]l primero de esos derechos es el de la persona humana a encaminarse hacia su destino”[50], destino que vincula a la vida eterna y, por tanto, se halla sometido a la voluntad divina; pero tal sometimiento se da sólo en la intimidad personal, de manera que aquella búsqueda del destino eterno ha de ser absolutamente libre frente al Estado, formalizando así el derecho a la libertad de conciencia y su vínculo con la libertad religiosa en su significación moderna: “frente al Estado, a la comunidad temporal y al poder temporal, (la persona) es libre de escoger su vía religiosa a sus riesgos y peligros; su libertad de conciencia es un derecho natural inviolable”[51]. El acento en el deber de la autoridad política, de respetar y resguardar ese ámbito de la libertad de conciencia, nos permite descubrir el verdadero sentido de la libertad de conciencia de los personalistas: que la conciencia recta es la regla próxima del actuar moral y que todo hombre, en consecuencia, está obligado a seguirla, es una verdad firmemente sostenida por la tradición moral católica desde hace siglos. En conformidad a esta verdad, se puede entender también que el hombre que actúa con una conciencia invenciblemente errónea, no actúa subjetivamente mal. Por ello, y siempre en orden a que sea posible superar el error y adherirse libremente a la verdad, se puede entender la posible conveniencia de la tolerancia política de ese error (cuyos alcances deben ser determinados prudencialmente). Esto también ha sido enseñado por la multisecular doctrina moral y política católica. Ahora bien, cuando lo que era objeto de tolerancia es elevado a la categoría de derecho, y se afirma la radical falta de potestad política para juzgar y disponer en aquellas cuestiones que pertenecen al ámbito de la conciencia, entonces es que se ha dado un salto, por el cual el principio de la rectitud de la conciencia no es ya su conformidad con la realidad de las cosas (en virtud de lo cual la autoridad tendría poder para juzgar), sino su conformidad con la rectitud de la voluntad (respecto de la cual ya no puede juzgar la autoridad humana). Lo que hace recta a una conciencia es que se está en ella de buena fe, es decir, con buena voluntad. Salvada la buena voluntad, no hay diferencia alguna entre la conciencia de aquél que está en el erro r, respecto del que posee la verdad. Pero si la verdad o el error no son relevantes para la constitución de la buena voluntad, entonces es que esa buena voluntad, y la recta conciencia que le sigue, sólo se constituye por referencia a sí misma. En otras palabras, el modo de la afirmación de la existencia de un derecho a la libertad de conciencia, por los personalistas, manifiesta una vez más, y de manera definitiva, la estrecha filiación que existe entre la dignidad de la persona personalista, y la dignidad de la persona de Kant, que no consiste en otra cosa que en la absoluta autonomía de su voluntad.
Creemos que estos tres ejemplos son suficientes para mostrar de qué manera, a pesar de la diversidad filosófica de sus distintos autores, el personalismo encuentra un punto de unidad doctrinal en la dependencia que su noción de persona tiene respecto de las tesis kantianas de la autonomía de la voluntad y la persona como fin. En ellos, además, se puede advertir de qué modo, al encerrar la vida moral en la arbitrariedad de una voluntad personal autónoma, queda destruida la posibilidad de una ética universal, ya que tal universalidad sólo es posible en la medida en que se admite un bien que se constituya en medida común de la moralidad de los actos de todos los hombres.
Los tres ejemplos seleccionados, además, tienen especial relevancia para uno de los objetivos de estas páginas –que es dar razón de las características esenciales de la ética global–, puesto que cada uno de los ejemplos señalados encontrará su lugar en aquellas características.
En el parágrafo siguiente se intentará, precisamente, dar razón del modo en que la nueva ética global aparece como un intento de reformulación de la ética católica que toma como base la particularización de la ética, operada por el personalismo, en su vinculación explícita con aquella otra particularización, la de lo católico, operada por el modernismo.
3. La ética global y la particularización de la doctrina moral y política católica
Al tratar del modernismo y el personalismo hemos hecho un recorrido por el proceso genético de la nueva ética global (según se presenta en el pensamiento católico) que, como se verá en lo sucesivo, es absolutamente dependiente –en su constitución intrínseca– de aquellos dos movimientos doctrinales. Lo que resta, por tanto, es hacer un breve repaso de las notas distintivas de esta nueva propuesta ético-política, para admirar cómo es que en ella se concreta aquella doble particularización –de lo moral y lo católico– y, consecuentemente, se deforma la multisecular doctrina moral y política católica.
No obstante aquella dificultad reseñada en la introducción de este trabajo, según la cual las propuestas teóricas que hemos aglutinado bajo el concepto de ética global no son perfectamente unitarias, creemos que es posible señalar algunas notas distintivas de aquellas propuestas que, aunque con diferentes matices y argumentaciones de diverso cuño, se hallan invariablemente presentes en ellas. Aunque es posible encontrar otras coincidencias, nos centraremos en tres principios de la vida moral y política que tienen un valor singular como pilares del nuevo orden propugnado por la ética global. Estos principios son los siguientes: primero, la autonomía y la libertad como valores fundamentales de la ética; segundo, la necesidad de una ética de mínimos como posibilidad de convivencia en un mundo plural; tercero, la centralidad de los derechos fundamentales de la persona para la constitución de un orden político auténticamente democrático. A una breve explicación de estos principios dedicaremos los próximos parágrafos.
Autonomía y libertad como valores fundamentales de la ética
Ya se ha visto que la afirmación de la autonomía de la voluntad como fundamento del orden moral se halla en el núcleo de la filosofía práctica de Kant y, por herencia de éste, también en el personalismo. Consecuentemente, la ética global –que es deudora de aquél– hunde, también, sus raíces en tal afirmación de la autonomía de la voluntad.
Esto se encuentra nítidamente presente ya en la obra de Hans Küng, para quien la posibilidad misma de una ética mundial se asienta sobre dos principios elementales: la regla del humanitarismo y la regla de oro. Por la primera entiende que “[t]odo ser humano debe ser tratado de una manera verdaderamente humana, con independencia de su sexo, su origen étnico, su condición social, su lengua, su edad, su nacionalidad, su religión y su ideología”[52]; por la segunda, en tanto, debe asumirse que “[t]todo ser humano debe tratar a sus semejantes de acuerdo con el espíritu de la solidaridad. A todos y cada uno, familias y comunidades, naciones y religiones, debe aplicárseles el antiquísimo precepto de tantas tradiciones éticas y religiosas: ‘no hagas a nadie lo que no quieras que se te haga a ti’”[53]. Y que estos principios deben ser entendidos desde el prisma de la autonomía de la voluntad kantiana, es algo que el propio Küng reconoce explícitamente: “el principio ético fundamental debe quedar claro: el hombre –según la formulación kantiana del imperativo categórico– no podrá jamás convertirse en simple medio. Tendrá que seguir siendo siempre objetivo último, finalidad y criterio decisivos”[54].
Así, pues, estos dos principios vienen a ser como las dos caras de una misma moneda: una cara que sirve de premisa y otra de conclusión. La premisa: todos los hombres son iguales en su humanidad, y esta humanidad trasciende todas las diferencias de raza, sexo, religión, etc. La conclusión: siempre se debe obrar con respecto al otro como si se lo estuviera haciendo con uno mismo, atendiendo en ello sólo a aquella común humanidad y trascendiendo, en consecuencia, todas las diferencias. En otras palabras, cuando un católico trata a un musulmán, habrá de considerar la posibilidad de que él mismo siguiera la religión de Mahoma. El musulmán es, en razón de su humanidad, objetivo último, finalidad y criterio decisivo del acto moral, pero de tal manera que la condición de musulmán está integrada en aquella humanidad, porque es parte de la singularidad que procede de la autonomía personal de ese hombre.
Como se advierte, este modo de entender aquellos dos principios aproxima mucho el fundamento de la moral al velo de la ignorancia sobre el cual la funda Rawls, aunque no es necesario ir tan lejos para encontrar fundamentaciones semejantes. Tales principios se repiten, con más o menos matices, en autores católicos e, incluso, pretendidamente tomistas. Así, por ejemplo, John Finnis señala, entre las exigencias de la razonabilidad práctica [que, junto a los bienes humanos básicos, son las dos piedras basales de su reinterpretación de la ética tomista[55]], la necesidad de que no exista ninguna preferencia arbitraria entre las personas, principio que “se expresa regularmente como una exigencia de que los propios juicios morales y preferencias sean universalizables”[56], lo cual, a su vez, refiere a la regla de oro: “‘[h]az por (o a) los otros lo que querrías que ellos hicieran por (o a) ti’. ‘Ponte en los zapatos de tu prójimo’. ‘No condenes a los otros por lo que tú mismo estás deseoso de hacer’. ‘No impidas (sin una razón especial) a los otros conseguir para sí mismos lo que tú estás intentando conseguir para ti’. Estas son exigencias de la razón, porque ignorarlas es ser arbitrario entre los diversos individuos”[57]. Ahora bien, que esta regla de oro es entendida, por el profesor australiano de Oxford, de un modo más próximo al kantiano que al tomista, es algo que se concluye fácilmente cuando se advierte el espacio que queda para la autonomía personal: aunque Finnis es un conservador en materias morales, es liberal en política, y es precisamente en este ámbito donde nos vamos a encontrar con ciertas nociones que manifiestan el modo en que entiende la autonomía personal. Así, el bien común político debe ser entendido, según el australiano, principalmente como “un conjunto de condiciones que capacita a los miembros de una comunidad para alcanzar por sí mismos objetivos razonables, o para realizar razonablemente por sí mismos el valor (o los valores), por los cuales ellos tienen razón para colaborar mutuamente (positiva y/o negativamente) en una comunidad”[58], de lo cual se siguen dos consecuencias que manifiestan la filiación de esta idea de bien común con el personalismo y sus raíces kantianas: si el bien común consiste en condiciones para el bien personal, entonces es que está subordinado a él: hay una primacía de la persona sobre la sociedad política, y del bien personal sobre el bien común. Consecuentemente, no hay en el bien común auténtica comunicabilidad, y el mismo bien de las personas resulta un bien particular, no sólo en lo que tiene de accidental, sino también en lo que tiene de esencial (aunque Finnis afirme su espiritualidad). Esta incomunicabilidad es expresa en Finnis: “[n]ótese que esta definición no afirma ni implica que los miembros de una comunidad tienen que tener todos los mismos valores u objetivos (o conjunto de valores u objetivos); sólo implica que haya algún conjunto (o conjunto de conjuntos) de condiciones que es necesario conseguir si cada uno de los miembros ha de alcanzar sus propios objetivos”[59] y, aunque Finnis matiza la incomunicabilidad del bien común con la referencia al carácter común de los bienes humanos básicos –que están presentes en la realización personal de todos–, en realidad no hay en ellos auténtica comunicabilidad, sino que son formas coincidentes de bienes particulares diversos. El mejor ejemplo de esto último es el bien básico de la religión, cuando se lo entiende unido al valor intrínseco de la moderna libertad religiosa[60]. Con esto a la vista, se comprende mejor el sentido que tiene la regla de oro: “el instrumento heurístico (de ponerse en la posición de un espectador imparcial) ayuda a cada uno a alcanzar la imparcialidad entre los posibles sujetos del bienestar humano (las personas) y a excluir el mero prejuicio en el propio razonamiento práctico. Le permite a uno ser imparcial, también, frente a la inagotable multitud de los planes de vida que los distintos individuos pueden elegir”[61]. Es decir, la regla de oro exige hacer abstracción del propio plan de vida (por ejemplo, en su aspecto religioso) para alcanzar una neutralidad que permita que mis propias elecciones autónomas no interfieran con la autonomía de otros.
Se ha tomado como hilo conductor la cuestión del sentido de la regla de oro, y en un autor como Finnis, no sólo por su coincidencia con los principios elementales propuestos por Küng para la ética mundial, sino porque tal cuestión, y en tal autor –Finnis es de autodeclarada filiación tomista y expresamente crítico con las ideas morales de Kant–, manifiestan con claridad las desorientaciones a las que queda sometido un filósofo católico si no es expresamente consciente de aquella destrucción de la universalidad operada por la modernidad y, específicamente, de la grave deformación de la ética que sigue a la negación –explícita o implícita– de la inteligibilidad del bien. De hecho, la raíz de los errores de Finnis se halla en una inadecuada comprensión de las relaciones entre la razón especulativa y la razón práctica, y la consiguiente desnaturalización de la primera aprehensión práctica del bien y el primer principio del obrar, que sigue a aquella aprehensión. La consecuencia de tal inadvertencia, como se ve, es la comprensión de la dignidad de la persona, y el bien personal, en términos de una autonomía de la voluntad que particulariza la moral. Con diferentes matices, y por otros caminos argumentales, se encontrarán semejantes dificultades en, por ejemplo, la obra del profesor de la Santa Croce, Martin Rhonheimer[62], y así podríamos citar a una multitud de autores católicos contemporáneos de filosofía práctica.
El valor moral de la diversidad y la necesidad de una ética de mínimos como posibilidad de convivencia en un mundo plural
Aquella afirmación de la autonomía y la libertad como valores fundamentales de la ética, tiene una importancia radical para la fundación de una ética global –que debe adaptarse a las exigencias del pluralismo propio de un mundo globalizado–, ya que sólo si se toma como punto de partida tales valores, puede admitirse la diversidad moral y religiosa como un elemento positivo y configurador del nuevo orden, cosa que está en el núcleo de esta nueva ética: “(los hombres religiosos) [n]o pueden privar al hombre de su autonomía intramundana en nombre de ninguna autoridad superior, por alta que sea. En este sentido habrá que recordar un importante logro kantiano: existe una auto-legislación y una auto-responsabilidad ética arraigada en la conciencia, en orden a nuestra propia realización y a la configuración del mundo”[63].
En el propio Finnis es expresa esta valoración de la diversidad, por vía de la exaltación de la dignidad de la conciencia, incluso errónea: “[e]sta dignidad de la conciencia incluso errónea es lo que se expresa en la novena exigencia (de razonabilidad práctica, que es ‘seguir la propia conciencia’). Fluye del hecho de que la razonabilidad práctica no es simplemente un mecanismo para producir juicios correctos, sino un aspecto de la plenitud del ser personal, que ha de ser respetado (como todos los otros aspectos) en todo acto individual tanto como ‘en general’ –cualesquiera sean las consecuencias–”[64]. El párrafo nos remite nítidamente a la cuestión que planteábamos hace algunas páginas, al tratar del personalismo: cuando se cuela la autonomía de la voluntad como principio del orden moral, y desaparece, así, el bien inteligible como medida objetiva de la bondad o malicia del acto libre, entonces la rectitud de la conciencia ya no está vinculada a su conformidad con la realidad de las cosas morales que juzga, ya no es su condición de verdadera el elemento esencial de su rectitud, sino que ese elemento es su conformidad con la buena voluntad del sujeto que actúa, de manera que llegan a identificarse voluntad autónoma y conciencia recta. No se trata de que Finnis afirme derechamente esto –de hecho, lo niega– pero sólo si tales nociones se hallan, aunque sea inadvertidamente, en su concepción de la conciencia, es posible que llegue a afirmar la dignidad de la conciencia incluso errónea como un aspecto de la plenitud del ser personal, que ha de ser respetado. Y si la conciencia errónea pertenece a la plenitud del ser personal, entonces también la diversidad de opiniones morales, que sigue necesariamente a las conciencias erróneas. Y si la primera había de ser valorada y respetada, entonces también la segunda.
La conclusión lógica de esta positiva valoración de la diversidad moral y religiosa es la reducción de la ética a un conjunto mínimo de condiciones que permitan una convivencia pacífica entre la multitud de hombres con proyectos vitales radicalmente diversos. Esta consecuencia era clara ya en Kant y es también clara en la ética global: “[u]na actitud ética global, una ética mundial no es otra cosa que el mínimo necesario de valores humanos, criterios y actitudes fundamentales. Más exactamente: ética mundial es el consenso básico con respecto a valores vinculantes, criterios irrevocables y actitudes fundamentales, afirmados por todas las religiones, a pesar de sus diferencias dogmáticas, y que pueden ser compartidos incluso por los no creyentes”[65].
En las últimas frases de la cita anterior se manifiesta, además, un aspecto de aquella diversidad –la diversidad religiosa– que habrá de jugar un papel significativo en la constitución del mínimo ético que se procura. En Küng se vinculan el carácter minimalista de la ética con una pretensión de universalidad de la misma: “[s]i queremos una ética que funcione en beneficio de todos, esta ha de ser única. Un mundo único necesita cada vez más una actitud ética única. La humanidad posmoderna necesita objetivos, valores, ideales y concepciones comunes”[66]. Evidentemente, esta universalidad no es real, pues aquellos ideales comunes no se tratan más que de las condiciones formales para la maximización de la particularidad ética: la multitud de los hombres desarrollando una multitud de proyectos vitales diversos, según los dictados de su voluntad autónoma. No obstante, el suizo usa de un modo ambivalente esa noción de universalidad para señalar a la religión como aquél ámbito de las cosas humanas que puede poner el fundamento para el consenso mínimo requerido: “[l]a religión puede fundamentar sin equívocos por qué la moral, los valores éticos y las normas deben ser incondicionalmente vinculantes (…) y, por tanto, universales(…). Lo humano queda a salvo justamente cuando se lo considera fundado en lo divino. Ya está demostrado que sólo lo incondicional puede a su vez obligar incondicionalmente, y sólo lo absoluto vincular absolutamente”[67]. Curiosamente, la condición para que la religión pueda constituirse en tal fuente de fundamento universal para la ética, es que renuncie a su propia universalidad: decir “la religión”, en abstracto, es decir “las religiones”, en concreto; y cuando las religiones, en plural, ponen las bases de un consenso universal, renuncian a todo aquello que, entre ellas, es principio de diferencia, o, al menos, renuncian al carácter universal de aquello que, en cada una de ellas, es principio de diferencia respecto de las demás; de manera de que el miembro razonable de una religión razonable, habrá de admitir la verdad y bondad de las demás religiones en conformidad a criterios que no son específicos de su religión: “[s]egún el criterio ético general, una religión es verdadera y buena en la medida en que es humana y no oprime o destruye la humanidad, sino que la defiende y fomenta. Según el criterio religioso general, una religión es verdadera y buena en la medida en que se mantiene fiel a sus propios orígenes o canon, a su auténtica ‘esencia’, a su figura y escritos normativos como constante referencia”[68]. En Küng, como pensador de raíces católicas, el carácter abiertamente heterodoxo de sus tesis es franco y nítido. No tiene intención de esconder su divergencia respecto del Magisterio y la Tradición. Por ello, es sorprendente descubrir que los mismos juicios teóricos que llevan a Küng a la heterodoxia, se hallan presentes en multitud de autores que aún respetan –al menos subjetivamente – aquél Magisterio y aquella Tradición. Valgan dos botones de muestra, tomados de diversos comentarios a la encíclica Caritas in veritate: “el humanismo que excluye a Dios no es solo un humanismo ateo, sino también un humanismo al final inhumano. La religión, por el contrario, puede ser uno de los mayores recursos para el desarrollo, pues refuerza las bases éticas y humanas del desarrollo”[69]; “[c]omo la experiencia se ha encargado de demostrar y como la Caritas in veritate afirma, ha sido precisamente la promoción de los valores humanos más altos, como la religión y la cultura , lo que ha estado detrás de los verdaderos procesos de desarrollo”[70]. Quizá no vean, estos autores, que es falso que la religión –así, en abstracto– refuerce las bases éticas y humanas o haya estado detrás de los verdaderos procesos de desarrollo. Quizá no vean que la deformación protestante del cristianismo está en la raíz del liberalismo moral y político, y que es responsable de muchos de los horrores de la modernidad (sólo a modo ejemplar, podemos hacer mención del genocidio de los indígenas de Norteamérica, o los brutales efectos sociales de la llamada revolución industrial); o que son los mandatos del Corán los que han mantenido a pueblos completos, y durante siglos, en la ignorancia y el embrutecimiento (por no mencionar la destrucción de la biblioteca de Alejandría, o la indescriptible crueldad con que los mahometanos han tratado siempre a los cristianos, hasta el día de hoy); o que las religiones paganas de la Eu ropa pre-cristiana eran la síntesis de toda la inmoralidad concebible. Y se podría continuar con una larga enumeración de los signos de “humanidad” en las religiones de la India, de África o de la América pre-hispánica. Sólo la religión verdadera, la Católica, que ha sido fundada y conservada por Cristo, ha sido capaz –a pesar de las miserias humanas en ella presentes– de dar vida a una filosofía perenne, de fundar unos regímenes políticos auténticamente orientados al bien común, de poner las bases de una vida moral recta, de constituir, en fin, una verdadera Civilización. La afirmación del valor de la religión, exige constatar, con Küng, que “ninguna religión quiere ya reivindicar el monopolio de la verdad, pues ello supondría que sólo ella tiene el monopolio de la verdad, mientras que las otras no poseen verdad alguna”[71] y olvidar, en consecuencia, que la Iglesia no ha dejado nunca de reivindicar el monopolio de la Verdad, y que cualquier señal de verdad en otras religiones no es más que un vestigio de la única Verdad que custodia la Iglesia Católica.
La explícita afirmación del valor de la diversidad moral y religiosa y de su importancia en la fundación de una ética global sitúa, como se puede ver, los principios éticos del particularismo personalista en toda su coherencia e integración con la herejía modernista y su particularización de lo católico.
Centralidad de los derechos fundamentales de la persona para un orden político auténticamente democrático
Los dos principios anteriores esconden un supuesto del orden político –también presente en la ética mundial de Küng y en multitud de autores católicos contemporáneos– cuya obviedad lo hace ser asumido con una sorprendente liviandad y ausencia de juicio crítico: en la moderna sociedad globalizada sólo hay un régimen político (aunque es equívoco llamarle así) admisible: la democracia liberal. Küng lo da por sentado “[e]n oposición al Estado medieval-clerical o al moderno-totalitario, el Estado libre-democrático debería ser, por su propia naturaleza, neutral en cuanto a la concepción del mundo. Esto significa que debe tolerar la diversidad de confesiones y religiones, de filosofías e ideologías. Esto supone, sin duda, un increíble avance en la historia de la humanidad”[72], y también una mayoría de aquellos autores católicos contemporáneos, como Rhonheimer, que dedica un largo artículo[73] –entre otros muchos espacios de su obra– a sostener el valor del constitucionalismo liberal –incluso en ciertos aspectos de sus formulaciones rawlsianas[74]– como el espacio político contemporáneo de la razonabilidad iusnaturalista[75].
Psicológicamente, de cualquier modo, esta identificación de la democracia liberal como el único orden político legítimo es coherente con la afirmación de los dos principios anteriores: para afirmar la legitimidad de un régimen, es necesario que en él queden salvaguardados la plena autonomía y libertad de los ciudadanos y el consecuente valor de la diversidad moral y religiosa. Y la garantía de esa salva guarda sólo existe si el régimen en cuestión se funda sobre la doble negación de un bien auténticamente común y del principio de autoridad que le está necesariamente asociado. Y esto es la democracia liberal: un orden (dicho con analogía de proporcionalidad impropia o metafórica) cuyo principio constitutivo es la incomunicabilidad radical de los intereses particulares de los miembros de la sociedad, y en el que el único imperio real es el de la voluntad autónoma de los ciudadanos, quedando así reducido, el orden, a la disposición de los medios para que los individuos puedan buscar aquellos intereses propios, minimizando las dificultades y conflictos que supone la existencia de otros que también tienen intereses particulares. Y es en esta disposición de los medios para el bien particular que aparece, como elemento clave, el moderno lenguaje de los derechos del hombre, humanos o fundamentales. No hay necesidad de entrar en la larga y compleja discusión sobre el origen, contenido y alcances de la noción de derecho subjetivo y su vínculo con los derechos humanos. Basta la consideración de su lugar actual en la configuración jurídica y política de las sociedades, para entender que se ha producido un giro copernicano. Giro, por lo demás, que es razonable y perfectamente coherente con las ideas reseñadas: si el principio orientador de la vida política no es ya el bien común, sino los intereses particulares, es de toda lógica que el elemento clave del orden jurídico no sea ya el ius, o derecho objetivo, sino las exigencias individuales, o derechos subjetivos. En este sentido, la obra más importante de Finnis (Ley natural y derechos naturales) es reveladora: aunque el tema de los derechos ocupa el capítulo VIII (ya es significativo que trate de ellos antes que de el derecho, del que se ocupa en el capítulo X), comienza ese capítulo advirtiendo que “ [c]asi todo en este libro versa sobre los derechos humanos (‘derechos humanos’ es un modismo contemporáneo para ‘derechos naturales’: yo uso las expresiones como sinónimos). Porque, como veremos, la gramática moderna de los derechos proporciona una forma de expresar virtualmente todas las exigencias de razonabilidad práctica”[76]. Si se tiene en cuenta que el libro trata de la constitución general del orden jurídico y político, entonces se podrá advertir que esa omnipresencia de los derechos es manifestativa del giro señalado, en cuanto que esos derechos aparecen fundando todas las demás realidades jurídico-políticas. Lo cual, por lo demás, es expreso en el australiano: “el lector que siga el argumento de este capítulo (el capítulo VIII, titulado Derechos) fácilmente podrá traducir la mayor parte de los análisis precedentes sobre la comunidad y la justicia, y los análisis posteriores sobre la autoridad, el derecho y la obligación, al vocabulario y gramática de los derechos (ya sean ‘naturales’ o ‘legales’)”[77].
La naturaleza de este giro, por lo demás, es muy interesante en el contexto de este trabajo, porque tiene correspondencia exacta, en el orden jurídico, con la cuestión de la particularización del orden moral por la negación (u oscurecimiento) del bien inteligible como fundamento de ese mismo orden: si la universalidad del orden moral era dependiente del reconocimiento de la inteligibilidad del bien al cual el hombre debe orientar su acción; así, también, la universalidad del orden de la justicia será dependiente del reconocimiento de la inteligibilidad (y, por tanto, objetividad) del bien del otro como fundante de ese orden, en cuanto que tal bien, en la acción concreta de justicia (cualquiera sea la especie de ésta), es aprehendido por la razón práctica como ius, lo suyo o debido al otro, constituyéndose así en objeto formal terminativo la voluntad en la conducta justa, y principio último, en consecuencia, de la justicia de aquella misma conducta. Y si, en el orden moral, el eclipse de la inteligibilidad del bien tenía como consecuencia necesaria la superposición de la autonomía de la voluntad como fundamento único de la bondad de las acciones; también en el orden de la justicia la desaparición del ius como objeto de la voluntad justa tendrá como consecuencia la exaltación de esa misma autonomía, cuya manifestación jurídica es el derecho subjetivo absolutizado, es decir, constituido en fundamento de la justicia de la acción sin necesidad de referencia a un bien inteligible y objetivo. En este contexto, y como quedaba clarísimo con la formulación kantiana del imperativo jurídico, lo único que medirá la justicia de las acciones, en la vida social, es el modo en que esas acciones salvaguarden, o no, la libertad de los miembros de la sociedad; y cuando tomamos alguna de las formulaciones más pedestres de la regla de oro (que es el mismo imperativo categórico de Kant), como no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, y consideramos lo que significa su elevación a la categoría de principio único del orden moral (con independencia de todo otro principio y contenido material), podemos advertir claramente, además, que la libertad que se intenta salvaguardar en la acción individual es sólo la propia, y que la del otro se respeta únicamente en atención a generar las condiciones sociales para el ejercicio de la propia autonomía.
Entendida, pues, la verdad que se esconde tras aquél giro copernicano del orden jurídico –por el que se reemplaza al ius por el derecho subjetivo como eje sobre el que descansa todo el orden de la justicia–, se puede entender, también, que era lógicamente coherente que el orden político democrático –orden político adecuado a la autonomía de los individuos y al pluralismo moral de las sociedades– se fundara sobre la base de los derechos del hombre, derechos humanos, o derechos fundamentales de la persona. Y esta coherencia entre premisas y conclusión es manifiesta en los autores de la nueva ética global: “[e]l estado democrático, de acuerdo con su constitución, ha de respetar, proteger y fomentar la libertad de conciencia y religión, la libertad de prensa y reunión, y todo lo concerniente a los modernos derechos humanos. Sin embargo, este Estado no debería imponer un sentido o estilo de vida, ni prescribir legalmente ninguna clase de valores supremos o normas últimas, si quiere conservar intacta su neutralidad de cosmovisión”[78].
Para cerrar este parágrafo, sólo se añadirá una cuestión que es claro indicio de la unidad indisoluble entre este último principio de la ética global que hemos reseñado (la centralidad de los derechos fundamentales en un orden político democrático) y los dos primeros (la autonomía y libertad como valores esenciales del orden moral y político, por una parte, y la necesidad de una ética de mínimos como posibilidad de convivencia en un mundo plural, por la otra). Esta cuestión es la de la primacía, entre estos derechos fundamentales, del derecho a la libertad religiosa y de conciencia. Esta primacía aparece ya claramente en el texto recién citado de Küng, pero también se descubre en autores católicos “ortodoxos”, como Martínez-Echevarría: “[d]entro de ese objetivo orientado a lograr que el hombre pueda manifestarse como sujeto moral, resulta imprescindible el reconocimiento de la libertad religiosa. Condición sin la que no es posible algo tan básico para la dignidad humana como la libertad política, a partir de la cual se puede iniciar un verdadero desarrollo”[79]. O Rhonheimer, que propone el carácter fundante de la libertad religiosa respecto de cualquier otra libertad política o derecho humano[80]. Decimos que esta primacía del derecho a la libertad religiosa y de conciencia manifiesta el vínculo entre los tres principios reseñados, porque tal primacía es la inevitable conclusión de un sencillo silogismo condicional: (premisa mayor en modo sorites:) si la dignidad de la persona consiste en su autonomía individual –especialmente en los dos ámbitos más importantes de su vida, que son el moral y el religioso–, entonces el orden ético y político debe consistir en una disposición de los medios para el desarrollo libre de la pluralidad de proyectos personales –morales y religiosos–; y si el orden ético y político debe así ordenarse al despliegue de la autonomía personal, entonces no puede sino estar fundado sobre el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y si estos derechos se ordenan, en último término, a resguardar el desarrollo libre de los proyectos morales y religiosos de las personas, entonces el más importante de ellos, y sobre el cual se fundan todos los demás, es el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. (Premisa menor:) La dignidad de la persona consiste, de hecho, en su autonomía individual –especialmente en los dos ámbitos más importantes de su vida, que son el moral y el religioso–. (Conclusión:) Luego, el derecho más importante, y sobre el que se fundan todos los demás, es el derecho a la libertad religiosa y de conciencia.
Esta cuestión de la primacía del derecho a la libertad religiosa y de conciencia nos permite, además, cerrar todo el capítulo dedicado a la ética global, porque en tal primacía se sintetiza aquella cualidad esencial de la ética global: como propuesta teórica de un vasto sector del pensamiento católico contemporáneo, esta doctrina implica la doble particularización de la multisecular doctrina moral y política católica, que es universal tanto en sus principios de orden natural, como en la unidad fecunda de éstos con la universalidad de lo católico. Doble particularización que es síntesis perfecta entre la modernidad filosófica plasmada en el personalismo y la modernidad teológica que encarna el modernismo.
4. Conclusión
La conclusión de estas líneas no puede consistir más que en la constatación de que el pensamiento católico contemporáneo, especialmente aquél que se ocupa de las cuestiones morales y políticas, exige un urgente retorno a sus fuentes tradicionales. Muchos de los autores citados se declararían expresamente antimodernistas, y rechazarían algunos de los alcances de sus juicios que hemos reseñado en este trabajo. Pero perseverar en el camino de las filosofías renovadoras, como el personalismo, sólo conduce a la disolución de la doctrina católica, aún si esa disolución no está en la intención subjetiva de los autores. Y el peligro, como se ha visto, no se detiene en las cuestiones del orden moral y político sino que, como es inevitable, alcanza a la totalidad del dogma católico.
En nuestros días el peligro es aún mayor porque, quizá como nunca antes, podemos hacer nuestras las palabras de San Pío X: “hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados: se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados”[81].
[1] Como ejemplo de esto se puede revisar el libro colectivo Comentarios interdisciplinares a la encíclica Caritas in veritate de Benedicto XVI (Barcelona, Iter, 2010), dirigido por los profesores Domènec Melè, de la Universidad de Navarra, y Josep María Castellà, de la Universidad de Barcelona; el dossier sobre Caritas in veritate publicado por la revista Thinking Faith. The Online Journal of the British Jesuits (en www.thinkingfaith.org); o algunas de las contribuciones al documento de trabajo conjunto del World Economic Forum y la Universidad de Georgetown: Faith and the Global Agenda: Values for the Post-Crisis Economy. (Ginebra, 2010). En el cuerpo de este trabajo citamos, además, algunos artículos aislados de interpretación de la encíclica en cuestión.
[2] “Todo arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción y elección, parecen tender a algún bien; por ello se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas las cosas tienden”. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco I, 1 (1094 a) (traducción de Julián Marías y María Araujo. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009). “Vemos que toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está constituida en vistas de algún bien, porque todos los hombres actúan siempre mirando a lo que les parece bueno”. Política, I, 1 (1252 a) (traducción de Julián Marías y María Araujo. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005).
[3] Ética a Nicómaco. I, 7 (1097 b – 1098 a). De modo semejante argumentará en la Política: Vid. Política. I, 1 (1252 a), y IV (VII), 1 (1323 a – 1323 b).
[4] Es importante distinguir esta primera aprehensión especulativa del ente, lo verdadero y lo bueno, propia de todo hombre, respecto del posterior retorno reflexivo sobre los mismos, que corresponde sólo al metafísico. Aquella primera aprehensión se da bajo una cierta confusión, en actos que tienen por objeto directo las cosas particulares, mientras que la aprehensión del metafísico se da en operaciones de abstracción formal de tercer grado que tienen por objeto inmediato el ente, la verdad y el bien.
[5] S. Th. I, q. 16, a. 4 ad 2.
[6] Vid. S. Th. I, q. 5, a. 1 in c.
[7] Vid. S. Th. III, q. 94, a. 2, in c.
[8] Citado por Ludwig OTT, Manual de teología dogmática, Barcelona, Herder, 1958, pág. 462.
[9] Francisco CANALS VIDAL, Santo Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador, Scire, Barcelona, 2004, pág. 316.
[10] Vid. PÍO X. Pascendi Dominici Gregis, n. 4 y 5.
[11] “[T]odo fenómeno vital –y ya queda dicho que tal es la religión– reconoce por primer estimulante cierto impulso o indigencia, y por primera manifestación, ese movimiento del corazón que llamamos sentimiento. Por esta razón, siendo Dios el objeto de la religión, síguese de lo expuesto que la fe, principio y fundamento de toda religión, reside en un sentimiento íntimo engendrado por la indigencia de lo divino”. Ibid.
[12] Vid. ibid., n. 18.
[13] “[E]l sentimiento religioso, que brota por vital inmanencia de los senos de la subconsciencia, es el germen de toda religión y la razón asimismo de todo cuanto en cada una haya habido o habrá”. Ibid., n. 8.
[14]Vid. ibid., n. 13.
[15] Vid. Ibid.
[16] Vid. ibid., n. 22.
[17] Ibid., n. 23.
[18] Vid. Emmanuel MOUNIER, Manifiesto al servicio del personalismo, traducción de Julio González Campos, Taurus, Madrid, 1967, págs. 75-76; Jacques MARITAIN, Du régime temporel et de la liberté, Desclée de Brouwer, París, 1933, pág. 35; Paul RICOEUR, Le conflit des interprétations, essai d’heméneutique, Ed. du Seuil, París, 1969, pág. 221; Paul RICOEUR, De l’interprétation, essai sur Freud, Ed. du Senil, París, 1965, pág. 434.
[19] Es necesario insistir en el hecho de que esta influencia kantiana no es necesariamente explícita ni, mucho menos, admitida por los propios autores personalistas. El caso ejemplar es el de Maritain que, en la pretensión de fundar el personalismo en la doctrina del Aquinate, muchas veces se distancia expresamente de Kant y el kantismo. En otros pensadores personalistas, como el propio Ricoeur, la influencia kantiana es explícita y perfectamente admitida.
[20] Immanuel KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, A 87; Ak IV, traducción y estudio preliminar de R. Aramayo. Alianza Editorial, Madrid, 2002, pág. 440.
[21] Ibid., A 98; Ak IV, págs. 446-447.
[22] Vid. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Quodlibet. II, q. 2, a. 1, in c.
[23] Francisco CANALS, Sobre la esencia del conocimiento, PPU, Barcelona, 1987, pág. 362.
[24] Vid. S. Th. I, q. 16, a. 4 ad 2. y, en este texto, parágrafo I.1.
[25] Francisco CANALS, Santo Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador, Scire, Barcelona, 2004, pág. 316.
[26] “Así, también, de Dios se dice bueno esencialmente, porque es la misma bondad; de la criatura, en cambio, se dice buena por participación, porque tiene bondad”. Quodlibet, II, q. 2, a. 1, in c.
[27] De la voluntas ut natura se desprenden aquellas inclinaciones naturales sobre las que Santo Tomás hace descansar todo el contenido de la ley natural. Vid. S. Th. III, q. 94, a. 2, in c.
[28] Immanuel KANT, Crítica de la razón práctica, traducción de Roberto Aramayo, Alianza Editorial, Madrid, 2002, A 54, Ak. V, 32. Otras formulaciones semejantes del imperativo categórico son “obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley de la naturaleza” (Ibid.) y “obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal” (Fundamentación de la metafísica de las costumbres. A 52; Ak. IV, 421).
[29] “La regla del agente que él toma como principio por razones subjetivas, es su máxima” (Immanuel KANT, Metafísica de las costumbres, traducción de Adela Cortina y Jesús Conill, 3.ª ed., Tecnos, Madrid, 2002, 225).
[30] De hecho, sostiene Kant que la heteronomía se da “dondequiera que un objeto de la voluntad haya de ser colocado como fundamento para prescribir a la voluntad la regla que la determina” (Fundamentación de la metafísica de las costumbres, A 93; Ak. IV, 444).
[31] Immanuel KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, A 66-67; Ak. IV, 429.
[32] Sobre el modo específicamente kantiano del liberalismo, vid. Felipe SCHWEMBER, El giro kantiano del contractualismo, Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona, 2007.
[33] Immanuel KANT, Metafísica de las costumbres, 230, § C.
[34] Es necesario hacer notar, en este punto, un error en el que suelen incurrir muchos críticos tomistas del personalismo: de que el modo en que la persona es afirmada como fin por el personalismo sea erróneo no se sigue que no pueda ser afirmada como fin de otro modo. De hecho, una recta comprensión de la metafísica de la persona, en Santo Tomás, contiene, también, la afirmación de la persona como fin, aunque, evidentemente, sin que ello suponga obstáculo alguno para las afirmaciones de que sólo Dios es fin en sentido absoluto y de la primacía del bien común sobre el bien personal.
[35] Maurice NÉDONCELLE, Vers une philosophie de l’amour et de la personne, Aubier, París, 1957, pág. 70.
[36] Jacques MARITAIN, Los derechos del hombre, Editorial Dédalo, Buenos Aires, 1971, pág. 30. Idéntica afirmación en El hombre y el Estado, Editorial Guillermo Kraft, 3.ª ed., Buenos Aires, 1956, pág. 170.
[37] Como es patente a cualquiera que conozca medianamente la historia de la filosofía práctica moderna, esta reducción del bien moral a un bien de naturaleza sensible no es sólo patrimonio de Kant. Unos ejemplos clarísimos de esto son el contemporáneo consecuencialismo; su padre: el utilitarismo decimonónico; y su abuelo: las doctrinas morales de los primeros empiristas. No obstante, sólo en Kant esta reducción está tan íntimamente vinculada a la fundamentación de la autonomía de la voluntad y de la persona como fin.
[38] Política, IV (VII), 2 (1324 a).
[39] Ibid., IV (VII), 15 (1334 a).
[40] “Felicitas autem est finis humanae speciei: cum omnes homines ipsam naturaliter desiderent. Felicitas igitur est quoddam commune bonum”. C.G., III, 29.
[41] Lo esencial del bien personal es, otra vez, el bien espiritual, que en su conexión con la voluntad llamamos bien moral y que es bien simpliciter, de manera que nunca puede ser sacrificado en atención a ningún otro bien, cualquiera que sea la dignidad de este último. Los bienes accidentales de la persona, que son bienes sólo secundum quid, evidentemente pueden ser sacrificados en razón de algún bien mayor, como el bien común político.
[42] Ética a Nicómaco, I, 2 (1094 b).
[43] De Veritate, q. 5, a. 3, in c.
[44] Emmanuel MOUNIER, op, cit., pág. 170.
[45] Jacques MARITAIN, Los derechos del hombre, pág. 24.
[46] Como, de hecho, se manifiesta en el constitucionalismo personalista de la segunda mitad del siglo XX (que se ha dado en llamar neoconstitucionalismo, aunque responde a los mismos principios individualistas del antiguo constitucionalismo). Sobre la relación entre el personalismo y el constitucionalismo contemporáneo, vid. Juan Fernando SEGOVIA, op. cit., págs. 235-241.
[47] Vid. Immanuel KANT, Metafísica de las costumbres, 237-238.
[48] Emmanuel MOUNIER, Revolución personalista y comunitaria, Editorial Zero, Madrid, 1975, pág. 64.
[49] Ibid.
[50] Jaques MARITAIN, Los derechos del hombre, pág. 128.
[51] Ibid.
[52] Hans KÜNG, La ética mundial entendida desde el cristianismo, Editorial Trotta, Madrid, 2008, pág. 37.
[53] Ibid.
[54] Hans KÜNG, Proyecto de una ética mundial, Editorial Trotta, Madrid, 1991, págs. 50.
[55] Vid. John FINNIS, Ley natural y derechos naturales, traducción y estudio preliminar de Cristóbal Orrego, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, caps. III-V.
[56] Ibid., pág. 138.
[57] Ibid.
[58] Ibid., pág. 184.
[59] Ibid.
[60] Vid. John FINNIS, “Religion and State. Some Main Issues and Sources”, The American Journal of Jurisprudence, vol. 51, 2006.
[61] John FINNIS, Ley natural y derechos naturales, pág. 139.
[62] Vid. Martin RHONHEIMER, Natural Law and Practical Reason: A Thomist View of Moral Autonomy, Fordham University Press, New York, 2000.
[63] Hans KÜNG, Proyecto de una ética mundial, pág. 70.
[64] John FINNIS, Ley natural y derechos naturales, pág. 155.
[65] Hans KÜNG, Una ética mundial para la economía y la política, Editorial Trotta, Madrid, 1999, pág. 105.
[66] Hans KÜNG, Proyecto de una ética mundial, pág. 53.
[67] Ibid., pág. 112.
[68] Ibid., págs. 124-125.
[69] Pablo BLANCO SARTO, “Ética, ecología y economía. Caritas in veritate: la encíclica global de Benedicto XVI”, Revista Empresa y Humanismo, vol. XIV, n.º 1, 2011, pág. 37.
[70] Miguel MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, “Don y desarrollo, bases de la economía”, Scripta Theologica, vol. 42, 2010, pág. 132.
[71] Hans KÜNG, ¿Por qué una ética mundial? Religión y ética en tiempos de globalización. Conversaciones con Jürgen Hoeren, Herder, Barcelona, 2002, pág. 22.
[72] Hans KÜNG, Proyecto de una ética mundial, pág. 45.
[73] Vid. Martin RHONHEIMER, “The Political Ethos of Constitutional Democracy and the Place of Natural Law in Public Reason: Rawls’s Political Liberalism Revisited”, American Journal of Jurisprudence, vol. 50, 2005.
[74] “I think that Rawls’s mature theory of political liberalism, which I read independently from some of his questionable egalitarian views on justice, is in fact very close to being an adequate, even very powerful, expression of the ethos of constitutional democracy”. (Ibid., pág. 8).
[75] En la misma línea encontramos algunos comentarios de Caritas in veritate, como el antes citado de Martínez-Echevarría: “[n]o es cierto que una verdadera democracia, un régimen de libertades políticas, no sea posible mientras no se haya alcanzado un cierto nivel de renta per capita. Eso sería declarar incompatible la libertad con la pobreza o, lo que es peor, sostener que la tiranía sería la vía de acceso a una plena humanidad” (donde es sorprendente la asociación entre democracia y régimen de libertades políticas, a la vez que se identifica todo otro régimen político con la tiranía). Miguel MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, “Don y desarrollo, bases de la economía”, pág. 131.
[76] John FINNIS, Ley natural y derechos naturales, pág. 227.
[77] Ibid.
[78] Hans KÜNG, Proyecto de una ética mundial, págs. 45-46.
[79] Miguel MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, “Don y desarrollo, bases de la economía”, pág. 132.
[80] Martin RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad. Historia y actualidad de una relación compleja, Rialp, Madrid, 2009.
[81] PÍO X, Pascendi Dominici Gregis, n. 1.
