Índice de contenidos
Número 499-500
- Textos Pontificios
- Estudios
-
Actas
-
La tradición católica y el nuevo orden global
-
¿Una nueva doctrina social de la Iglesia para un nuevo orden mundial?
-
Orden tradicional, orden universal y globalización. Apuntes para una breve introducción al problema
-
Cristiandad, naturalismo y nuevo orden mundial
-
Ética católica, ética universal y ética global
-
En torno a la mitología de los derechos humanos
-
La falacia de la democracia global y la idea irenista de un gobierno mundial
-
Patrias, naciones, estados y bloques territoriales
-
El núcleo económico del nuevo orden global. Economía y finanzas globales frente al bien común. La utopía de un orden económico universal
-
El tesoro de la traición hispánica frente al nuevo orden global
-
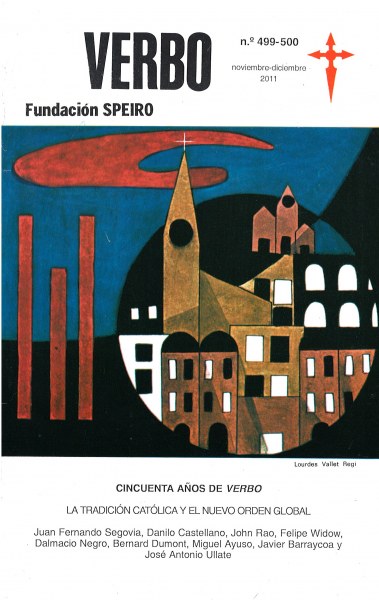
La falacia de la democracia global y la idea irenista de un gobierno mundial
ACTAS DE LA XLVIII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA: LA TRADICIÓN CATÓLICA Y EL NUEVO ORDEN GLOBAL
1. Introducción
San Agustín, en el libro 19, capítulo 13, de La Ciudad de Dios define la paz de manera siguiente:
“La paz del hombre mortal y de Dios inmortal, la concorde obediencia en la fe, bajo de la ley eterna. La paz de los hombres, la ordenada concordia. La paz de la casa, la conforme uniformidad que tienen en mandar obedecer los que viven juntos. La paz de la ciudad, la ordenada concordia que tienen los ciudadanos y vecinos en ordenar y obedecer. La paz de la ciudad celestial es la ordenadísima conformísima sociedad establecida para gozar de Dios, y unos de otros en Dios. La paz de todas las cosas, la tranquilidad del orden; y el orden no es otra cosa que una disposición de cosas iguales y desiguales, que da cada una su propio lugar”.
Tal debe ser la paz: obra de justicia hecha posible por la caridad, tranquilidad del orden. La sentencia se aplica a todos, individuos (la unidad del alma que domina sus pasiones) y sociedades, desde la más elemental hasta la más compleja. En toda especie de todo compuesto de partes, la paz coincide con el orden justo entre ellas.
La aspiración a la unidad del mundo expresa el deseo nostálgico del orden tranquilo que el pecado original y sus consecuencias contradijeron. El filósofo Etienne Gilson, en Las metamorfosis de la Ciudad de Dios, mostró cómo esta nostalgia engendró utopías que vienen a pretender superar la dificultad por medio de una organización racional –racionalista–, y con esto secularizar la Ciudad del Dios. Gilson se interesa sucesivamente por Rogelio Bacón (que quería identificar el mundo y la República cristiana convirtiendo al número más grande de hombres y eliminando a los infieles endurecidos), Dante (con su tratado De Monarchia que propone un Imperio universal similar a lo que es la Iglesia católica en el orden espiritual), Campanella, el abate de Saint-Pierre, Leibniz y, finalmente, Auguste Comte y su religión de la Humanidad. La conclusión personal de Gilson es que “la ciudad del Dios no es metamorfoseable”, y que cada vez que se quiere remedar la catolicidad, se crean monstruos. Así las utopías mundialistas son en lo esencial, si no exclusivamente, herejías cristianas. Perdura, así, la tentación del Paraíso perdido reconstruido por la mano de hombre.
Considero de poca utilidad abordar en el marco de la presente exposición las varias teorías actuales que justifican el acceso a un gobierno mundial, teorías que constituyen el lugar de convergencia de las sectas, del capitalismo global y del expansionismo ideológico norteamericano.
Me contentaré, en primer lugar, con atraer la atención sobre la manera con la cual los autores católicos se interesaron por el tema; en una segunda parte, intentaré evaluar cómo se presenta el problema en la situación actual de la Iglesia, con sus grandes peligros y sus contradicciones, frente a un mundo sobre el cual se cierne la sombra cada vez más espesa de un Leviatán universal.
2. De Taparelli a Maritain
Los teólogos, los juristas y los moralistas católicos se interesaron por los problemas de la paz proporcionalmente a las necesidades de su tiempo: condiciones de la guerra justa, derecho de la colonización, estatuto de los indios, respeto de los pactos. El trastorno causado por la Revolución francesa no suscitó inmediatamente una nueva reflexión. El jurista y moralista jesuita Luigi Taparelli d’ Azeglio (1793-1862) fue el primero que se preocupó seriamente, en el período contemporáneo, del orden internacional. Él mismo se extrañó de que tan pocos autores se hubieran interesado por eso antes de él.
Taparelli y la “etnarquía”
En 1843 aparece su Ensayo teórico de Derecho natural basado en los hechos. Su libro 6 constituye un verdadero tratado de derecho internacional, cuya mitad trata de la “etnarquía”, un concepto que recobra la unión de naciones independientes bajo el mismo gobierno, y que es aplicable a una posible sociedad mundial. Este enfoque de derecho natural es completado, en el libro siguiente, por una exposición teológica cuyo objeto es la cristiandad.
Taparelli, coherente con el análisis político aristotélico-tomista del que es uno de los primeros renovadores, parte del hecho de que toda sociedad tiene como principio constitutivo, o causa eficiente, la autoridad, ejercida por un príncipe o por distintas instancias de gobierno. Entonces las naciones tienen entre ellas lazo s múltiples e intereses convergentes que las constituyen de hecho en una forma embrionaria de sociedad. Pero para que ésta se haga una verdadera sociedad estable, le hace falta una autoridad que la gobierne, la dirija en todo lo que es necesario para su existencia, para su perfeccionamiento, a su fin último que es la paz y los intercambios que ésta permite.
Taparelli plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puede existir un jus gentium, es decir un cuerpo de leyes obligatorias para todas las naciones, si no hay una verdadera autoridad para establecer estas leyes y hacerlas respetar? (l. 6, c. 5, art. 2). Para él, se trata de una nueva necesidad, ya entrevista por san Agustín, pero en lo sucesivo urgente a causa del crecimiento demográfico en el mundo y de la multiplicación de los intercambios.
La originalidad de Taparelli consiste en afirmar que estas reglas no pueden depender solamente de la costumbre, o de alianzas contractuales, pero tampoco de la unidad de espíritu que se deduce de la pertenencia común a la cristiandad. Taparelli conviene en que una autoridad tiene que ser instituida. Pero rechaza inmediatamente lo que le parece una incomprensión: esta autoridad universal, dice él, no puede ser de la misma naturaleza que la de un jefe en su comunidad natural. Puede tratarse sólo de una “poliarquía”, debido al “hecho primitivo” que es la independencia de cada una de las sociedades miembro y, por tanto, de la igualdad de derecho entre ellas. En ciertas circunstancias, añade,
“esto no impide que [esta autoridad] no pueda con el tiempo y por el consentimiento de las naciones asociadas, ser modificada en un sentido más o menos monárquico” (§ 1365).
Sin embargo tal disposición podría sólo ser temporal, ya que de otro modo acabaría por atentar contra el bien más precioso de las naciones que es su propia identidad.
¿Qué forma tomará esta poliarquía? En primer lugar, se establecerá por vía contractual: la autoridad debe residir en el acuerdo común de las naciones asociadas, por medio de tratados que acaban en alianzas o confederaciones.
Luego, el gobierno etnárquico que resultará de estos tratados será ejercido por un “Tribunal federal universal”, entendiendo “federal” en un sentido etimológico y no en el sentido federalista actual. Al paso, Taparelli señala que los arbitrajes de los papas nunca fueron del mismo orden: ni teocráticos, ni concluidos por anticipado por un tratado universal, sino libremente confiados al papa debido a su imparcialidad presunta. La manera de ejercer esta jurisdicción universal consistirá no en imponer una constitución única a cada una de las naciones soberanas, sino en hacer que éstas puedan gozar apaciblemente de su orden propio.
“La etnarquía es sociedad [...] de naciones, es decir de pueblos independientes. Como tal [...] la etnarquía debe, ante todo, conservar a las sociedades agregadas su ser propio, y además promover su perfeccionamiento; en suma debe cumplir su cargo social como otra sociedad cualquiera, pero sin olvidar que su acción se ejerce sobre individuos colectivos. Fin general de la etnarquía será, pues, el mismo que de cualquier otra sociedad, es decir, promover en ella el bien común; y carácter específico será el mantener a cada nación de las asociadas su ser propio” (§ 1368).
“Gobernar no significa ejecutar una cosa por sí mismo, sino significa sobre todo procurar que otros actúen según su naturaleza y sus calidades” (§ 1389).
Taparelli pasa rápido sobre otros aspectos, la diplomacia, que tiene una función preparatoria, y la implantación de una organización militar, necesaria para forzar a los provocadores de disturbios. Evoca también dos excepciones. La primera es el derecho de resistir a órdenes eventualmente injustas del Tribunal universal; la segunda es la posibilidad de cada una de las partes contratantes de retirarse de la etnarquía, que no tiene pues carácter obligatorio: de no ser así la independencia de las naciones no significaría nada.
Este conjunto se sitúa en el terreno del derecho natural puro, y así se queda en lo abstracto, ya que en la realidad concreta la influencia de Cristo es universal. El jesuita aborda en el libro VII el tema de la cristiandad, e insiste en decir que si los dos puntos de apoyo del derecho natural son la justicia y la benevolencia, su respeto necesita de la religión para ser facilitado. Sin embargo, la separación conceptual rígida entre orden natural y orden de la gracia le conduce a una posición sorprendente en cuanto a la libertad religiosa:
“La etnarquía no tiene per se el derecho de dictar a las naciones asociadas las opiniones de ninguna de ellas en particular respecto de dogmas religiosos, sino únicamente de garantizar a todas el orden político, impidiendo que por causa de religión los súbditos levanten tumultos, o los Príncipes violenten conciencias” (§ 1382).
La doctrina desarrollada en este gran tratado de derecho natural sirvió de base para el desarrollo ulterior de la reflexión teológica sobre las condiciones de la guerra y de la paz, desgraciadamente en un contexto poco favorable.
Ya Taparelli, que escribía en los años anteriores a las revoluciones de 1848, no se hacía ninguna ilusión sobre las oportunidades de concretar la doctrina que desarrollaba. Él se contentaba, pues, con poner principios válidos por sí mismos.
La desgracia quiso que al mismo tiempo en que el papado iba a vérselas con la guerra moderna, y poco después mundial, y por consiguiente a prestar particular atención a la unión de los pueblos, la doctrina de la Ilustración estuviese siempre sea más activa, y, como si esto no bastara, el liberalismo católico se esforzase por integrar esta doctrina errónea en un envoltorio cultural cató- lico, aquí como en otros sectores.
La doctrina nacida de las Luces lleva dos máscaras: el jacobinismo, que quiere imponer la República universal a cañonazos y sirve de soporte para el belicismo y para el nacionalismo exacerbado; y el pacifismo, que procura imponer la democracia y el librecambismo al mundo entero (eventualmente, allí también, a cañonazos). El liberalismo católico opta mayoritariamente por la segunda versión, la predicada por el presidente estadounidense Woodrow Wilson.
Maritain y el gobierno mundial
En la operación del paso del núcleo doctrinal elaborado por Taparelli al wilsonismo católico, encontramos necesariamente los medios del “modernismo social”: el americanismo, la democracia cristiana, el Sillon. Será después de la condena de éste por san Pío X cuando Sangnier se hará un militante internacionalista y creará, en 1926, la Internacional democrática. Don Sturzo se lanzará en un sentido paralelo, en un texto titulado Comunità internazionale e diritto di guerra (1928), donde pide la limitación de soberanía de los Estados y la creación de una fuerza de coacción mundial.
Al mismo tiempo, la política de Pío XI se traduce, junto a las grandes condenas del comunismo y del nacionalsocialismo, en una profesión solemne de la realeza de Cristo, lanzada al mundo en dos encíclicas memorables: Quas primas (1926) y, antes, Ubi arcano (1922), “sobre la paz de Cristo por el reino de Cristo”. Pero la manera en que esta doctrina se va a desplegar ad intra acentúa fuertemente su carácter irreal.
Algunos autores elaboraron, en el período entre las dos guerras mundiales, una reflexión consecuente de la de Taparelli, tales como el P. Yves de Brière, S.J., y P. Thomas Delos, O.P. Pero otra vez es Jacques Maritain quien va a servir de piloto, debido a su posición social (filósofo de influencia internacional, “convertido” a la democracia, hombre de redes instalado en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra mundial, luego embajador de Francia ante el Vaticano y miembro de la comisión de la Unesco que tiene misión de redactar la Declaración universal de los derechos humanos). Maritain precisará su posición, según su método habitual, por una sucesión de conferencias hechas en los Estados Unidos a partir de 1939, recuperadas y completadas una vez “exiliado” en Roma. Estos textos son publicados en inglés en 1951 y traducidos en francés y en español el año siguiente bajo el título El hombre y el Estado. Maritain había estado, durante sus años americanos, en estrecho contacto con el mundo intelectual y los ambientes del poder. Tuvo particularmente relación con Mortimer Adler, intelectual judío que tenía la particularidad de ser tomista, y con Robert Maynard Hutchins, rector de la Universidad de Chicago, amigo del precedente y como él atraído por el tomismo aunque fuera arreligioso. Ahora bien, es en torno a los dos personajes, y luego a una veintena de otros intelectuales u hombres de poder, donde se elaboró un proyecto de constitución mundial. Este “Grupo de Chicago”, más categóricamente denominado “Comittee to frame a world constitution”, había efectuado algunas propuestas. Un capítulo de El hombre y el Estado constituye un comentario de éstas, bajo el título “El problema de la unificación política del mundo”. Maritain se esfuerza por mostrar que un World government se integra perfectamente a la concepción artistotélico-tomista de la “sociedad perfecta” (es decir constituido en unidad viable estable), tal como era común en la tradición de Aristóteles y de santo Tomás. El orden internacional anterior descansaba, escribe él, en una pluralidad de “sociedades perfectas”, es decir de comunidades políticas autosuficientes, que se respetaban mutuamente en nombre de las exigencias de la justicia y de la equidad, o por lo menos que se equilibraban mutuamente. Pero los Estados-naciones del siglo XX perdieron su autosuficiencia: no gozan ya de la “perfección” y necesitan unos de otros. El resultado es que este nuevo estado de incompletitud les conduce sea a aumentar entre ellos los riesgos de guerra, sea a pasar a un nivel superior de organización, con el fin de reencontrar la autosuficiencia, al precio de abandonar la soberanía.
“Pero cuando los cuerpos políticos particulares, nuestros pretendidos Estados nacionales, llegan al momento en que son incapaces de lograr la autosuficiencia y de garantizar la paz, retroceden definitivamente del concepto de sociedad perfecta, y entonces cambia el panorama necesariamente: puesto que es la comunidad internacional la que en lo sucesivo pasa a ser la sociedad perfecta, las obligaciones de los cuerpos políticos particulares habrán de cumplirse, para con el todo, no sólo sobre una base moral, sino también sobre una base jurídica: no sólo por la virtud del derecho natural y del jus gentium, sino también en virtud del derecho positivo que habrá que establecer la sociedad mundial políticamente organizada y cuyo gobierno tendrá que poner en vigor” (op. cit, p. 224). El Estado mundial deberá gozar de poder legislativo, ejecutivo y judicial, “con la fuerza coactiva necesaria para imponer la ley” (ibid., p. 225).
Confrontado con ciertas objeciones de miembros del grupo de Chicago, Maritain añade que no se trata de constituir un Superestado que tendría hacia los Estados un comportamiento del mismo orden del de éstos respecto de las sociedades que administran. Reencontramos a Taparelli, pero en menos claro y aun de manera bastante desconcertante. A una “visión puramente gubernamental” Maritain pretende oponer una “teoría de la plenitud política de la organización mundial”. Todavía rechaza la idea de imponer por la fuerza el nuevo estatuto: éste debe establecerse para responder a los deseos de los Estados en pérdida de independencia. Notamos que Maritain identifica independencia y soberanía, y toma este último concepto en el sentido absoluto que le confirió la modernidad, no en el sentido jurídico tradicional. Sólo le queda fijar los jalones: el filósofo propone la creación de un “Consejo consultivo supranacional” abierto (es decir, inclusivo de los soviéticos) que elaboraría una propaganda destinada a preparar las mentes, a aplicarse a “una labor continua y profunda de educación e ilustración, debate y estudio […] para fomentar la idea federal” (op. cit., p. 240). Maritain conviene en efecto que debe preexistir un pueblo, antes de soñar con dotarlo de instituciones.
Maritain rechaza pues la idea de un Superestado dotado de una soberanía absoluta, y respecto de eso es interesante leer la nota presente en la edición francesa en la cual evoca los miedos suscitados por el Big Brother. La acogida de tales obras, escribe él, demuestra “el miedo atroz que un Estado persona supra-humana, y por ello robot perfecto, engendra en el corazón de los hombres”; pero este miedo no debe impedir, por el contrario, un esfuerzo por tornar este mundo “habitable para la justicia y la verdadera libertad” (n. 14, p. 234 ed. francesa).
La concepción de Maritain no podría ser entendida sin lo que le da vida, y que desarrolla en otra parte de El hombre y el Estado, en el capítulo sobre “La carta democrática”. Una fórmula basta para medir el grado de admiración que el autor tiene por el sistema dominante, hasta lo ridículo: “El poder civil ostenta la marca de la majestad: pero no porque represente a Dios, sino porque representa al pueblo…” (p. 153). Es todo su pensamiento político, progresivamente precisado desde 1926, el que se encuentra en segundo plano. La democracia universal y la “nueva cristiandad profana” se identifican, lo que puede recordarnos una de las metamorfosis utópicas de la Ciudad del Dios denunciadas por Etienne Gilson.
Llegamos así a lo que constituye el corazón del problema: principios que derivan más o menos abstractamente del derecho natural clásico vienen unirse con el sistema moderno que es su antídoto.
3. Hoy, frente al Leviatán
Desde el principio, la doctrina propuesta al mundo entero por voces católicas o supuestamente tales varió muy poco, de Taparelli a Benedicto XVI pasando por el concilio. La encíclica Pacem in terris mezcla visión westfaliana moralizada y deseo de ver instaurada una autoridad mundial, lo que está en armonía con el milenarismo de su autor, Juan XXIII:
“Que en las asambleas más previsoras y autorizadas se examine a fondo la manera de lograr que las relaciones internacionales se ajusten en todo el mundo a un equilibrio más humano, o sea a un equilibrio fundado en la confianza recíproca, la sinceridad en los pactos y el cumplimiento de las condiciones acordadas. Examínese el problema en toda su amplitud, de forma que pueda lograrse un punto de arranque sólido para iniciar una serie de tratados amistosos, firmes y fecundos” (n. 118). “Y como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resulta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad pública general” (n. 137).
Por eso, si los documentos conciliares se mostraron admiradores de todo lo que provenía del “mundo de este tiempo”, resulta asombroso comprobar que sólo existe un único obiter dictum al tema, en un escondrijo de Gaudium et Spes:
“Las instituciones internacionales, mundiales o regionales ya existentes son beneméritas del género humano. Son los primeros conatos de echar los cimientos internaciones de toda la comunidad humana para solucionar los gravísimos problemas de hoy…” (GS, 84-3).
Sólo fue en el período post-conciliar cuando se efectuó una vuelta que hace pensar en la cinta de Moebius: la aspiración tradicional a una organización de las relaciones entre naciones con vistas a la paz, es insertada cada vez más claramente en el orden mundial de inspiración wilsoniana, que es su caricatura, y cuyo resultado lógico es el Superestado mundial. Vemos esto desde el discurso de Pablo VI en la ONU, en 1965:
“Vosotros constituís una etapa en el desarrollo de la humanidad: en lo sucesivo es imposible retroceder, hay que avanzar. Constituís un puente entre pueblos, sois una red de relaciones entre los Estados. Estaríamos tentados de decir que vuestra característica refleja en cierta medida en el orden temporal lo que nuestra Iglesia Católica quiere ser en el orden espiritual: única y universal”.
Juan Pablo II se mostró evanescente y en la práctica se opuso de diversos modos a las presiones de la ONU y a la extensión de la democracia americana por la fuerza. Pero Benedicto XVI ha recuperado la antorcha, con la misma contradicción entre principios sacados de la filiación neotomista y la manera de pensar en su aplicación en el marco de la cultura democrática dominante. Leemos en la encíclica Caritas in veritate (2009), n. 41:
“[…] la articulación de la autoridad política en el ámbito local, nacional o internacional, es uno de los cauces privilegiados para poder orientar la globalización económica. Y también el modo de evitar que ésta mine de hecho los fundamentos de la democracia”. Más lejos, en el n° 57, a propósito de la subsidiaridad: “[…] es un principio particularmente adecuado para gobernar la globalización y orientarla hacia un verdadero desarrollo humano. Para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren recíprocamente. La globalización necesita ciertamente una autoridad, en cuanto plantea el problema de la consecución de un bien común global; sin embargo, dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes, tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente eficaz”.
Esta contradicción entre principios más bien tradicionales y su aplicación en un marco radicalmente contaminado, no es original. Sólo es una faceta de la aceptación de principio del sistema “democrático” dominante, limitando la crítica sólo a los aspectos accidentales, en una perspectiva reformista. A este título, no es una innovación del Concilio, sino solamente el fruto de una inclinación continua en la historia política de la Iglesia de los tiempos revolucionarios, una historia profundamente marcada por el indiferentismo político que obstaculizó constantemente la crítica de las instituciones intrínsecamente atadas a la Weltanschauung moderna (o cuando esta crítica operaba respecto del principio, a extraer las consecuencias prácticas). Sin embargo, claro, el “espíritu del Concilio” no hizo más que acentuar y generalizar la tendencia, al mismo tiempo que se aumentaba la hostilidad para con la religión y la moral cristianas en los organismos supranacionales. Es una situación paradójica acentuada entre una teoría que puede a parecer utópica y una realidad en contradicción flagrante con las esperanzas mantenidas.
Conviene por otra parte medir las consecuencias de esta situación. La más grave consiste sin duda en haber encarcelado a los católicos en una retórica de colaboración de que hoy se ve el resultado negativo, ya que la ONU y las organizaciones asociadas resultan máquinas de guerra contra la Iglesia, ya se trate de excluirlas representaciones diplomáticas del Vaticano, de difundir programas expresamente hostiles hacia la moral cristiana o aun de obtener una “paz de religiones” por medio del rechazo de todo “proselitismo”. Entonces, cambiar los términos de un discurso sostenido desde hace un siglo resulta muy difícil, tanto más en cuanto que este discurso descansa a su vez sobre los presupuestos erróneos del “wilsonismo católico”, mezcla sabia de democratismo y de buenos sentimientos que tiende regularmente a nutrir discursos vacíos y justificar la cuerda con que los católicos serán ahorcados. Y tanto más cuanto que todo está relacionado en la doctrina específica del Concilio, desde la canonización de la libertad de religión y de los derechos humanos hasta el personalismo filosófico y el ecumenismo sin fronteras… Se trata de una prisión lógica de la que se puede escapar sólo por una cura de realismo, o mejor, una verdadera metanoia.
