Índice de contenidos
Número 499-500
- Textos Pontificios
- Estudios
-
Actas
-
La tradición católica y el nuevo orden global
-
¿Una nueva doctrina social de la Iglesia para un nuevo orden mundial?
-
Orden tradicional, orden universal y globalización. Apuntes para una breve introducción al problema
-
Cristiandad, naturalismo y nuevo orden mundial
-
Ética católica, ética universal y ética global
-
En torno a la mitología de los derechos humanos
-
La falacia de la democracia global y la idea irenista de un gobierno mundial
-
Patrias, naciones, estados y bloques territoriales
-
El núcleo económico del nuevo orden global. Economía y finanzas globales frente al bien común. La utopía de un orden económico universal
-
El tesoro de la traición hispánica frente al nuevo orden global
-
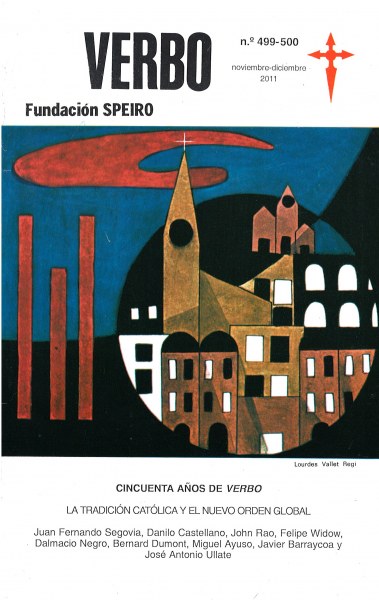
El tesoro de la traición hispánica frente al nuevo orden global
ACTAS DE LA XLVIII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA: LA TRADICIÓN CATÓLICA Y EL NUEVO ORDEN GLOBAL
1. Incipit
Las autorizadas voces de quienes me han precedido hoy en el uso de la palabra han abordado con la acribia a que nos tienen acostumbrados las características, las contradicciones y el poderío de esa enigmática figura que denominamos Nuevo Orden Global, globalización o mundialismo. A mí se me ha encomendado concluir esta jornada con unas reflexiones en torno al tesoro de la tradición hispánica como baluarte frente al Nuevo Orden Global (en adelante N.O.G.).
2. El N.O.G., la naturaleza humana y la ley divina
En una primera aproximación parece evidente que lo que se denomina globalización o conceptos relacionados, como gobernanza mundial o N.O.G., se encuentra en abierta confrontación con cualquiera de los sentidos que veremos del “Tesoro de la tradición hispánica”. Mis predecesores han desgranado morosamente la entraña de ese fenómeno, por lo que me puedo limitar a apuntar, lógicamente desde el punto de vista de una razón informada por la fe, la condición no sólo contraria al orden natural de las cosas que posee el N.O.G., sino específicamente su condición contraria a todo orden cristiano.
Esa encarnación del espíritu utópico que llamamos globalización es contradictoria del específico bien común temporal, el más perfecto de los bienes humanos naturales. Como enseñaba el Padre Lachance:
“La Iglesia, al ser la prolongación de Cristo, al ser su cuerpo místico, debe poseer, en la medida de lo posible, sus atributos: debe ser una, como su persona; universal, como su poder; e intemporal, como su causalidad. El Estado, por el contrario, al emanar de las virtualidades de la naturaleza y tender a la promoción del bien vivir mediante el establecimiento del orden de la justicia, debe estar lo bastante extendido como para que se realicen las condiciones múltiples y variadas del bien vivir, pero debe estar lo bastante limitado como para que se controlen los factores requeridos para la instauración de un orden político adaptado a las condiciones sociológicas de los grupos. La eclosión y desarrollo de los Estados están además sujetos a todas las contingencias de la naturaleza y de la historia. Hay, pues, una necesidad de derecho y de hecho de que los Estados y los poderes públicos se multipliquen. Esta necesidad no perjudica en nada al reino de la justicia y de la concordia, ya que las diversas formaciones polí- ticas están unidas en un fin común, en la aspiración de un mismo ideal de civilización, a saber: el bien vivir humano”[1].
El orden global, si por tal se entiende la reconducción de todo el fin de la política al de una sola comunidad política universal, supone por eso mismo una confusión de los órdenes religioso, metafísico y político, creando a su vez un mito que los absorba a todos y que, sin salir del orden natural se revista de atributos propios del sobrenatural. Por eso mismo, en la creación de este mito naturalista subyace la confusión de la perfección primera con la perfección segunda y, en la práctica, lo que postula es una integración del orden sobrenatural en el político, natural[2].
La universalidad de la misión de la Iglesia ha dado lugar a malentendidos en aquellos católicos que, al no distinguir adecuadamente los dominios natural y sobrenatural, han tendido inconscientemente a abonar la misma conclusión práctica del mundialismo. Resulta muy ilustrativo de este peligro un episodio –premonitorio por lo demás– del magisterio de Benedicto XV. El 23 de mayo de 1920, en plena resaca posterior a la primera guerra mundial, publicó la encíclica Pacem, Dei munus pulcherrimum, en la que decía cosas como:
“Y ya que la guerra ha terminado, no sólo por motivos de caridad, sino también por una cierta necesidad de las cosas, se va delineando una conexión universal entre los pueblos, movidos naturalmente a unirse entre ellos por las necesidades recíprocas, además de por una benevolencia mutua, especialmente ahora con el desarrollo de la civilización y con la facilitación de las relaciones comerciales crecida asombrosamente (...) Restablecidas de este modo las cosas según el orden querido por la justicia y por la caridad y reconciliadas las gentes entre sí, sería ciertamente deseable, venerables hermanos, que todos los Estados, removidos los mutuos recelos, se reuniesen en una sola sociedad o, mejor, como en una familia de pueblos, sea para asegurar a cada uno su propia independencia, sea para tutelar el orden del consorcio civil”[3].
El Papa estima que el deseo generalmente compartido de reducir o incluso de abolir los gastos militares, que dificulten y aun impidan en el futuro guerras tan sangrientas, se convierte en un estímulo adicional para la formación de esta “sociedad entre las gentes”.
Propugna, pues, Benedicto XV, una Liga de los Estados (de las naciones, dice), fundada sobre la ley cristiana.
Transcurridos tan sólo dos meses de la publicación de esta encíclica, el 25 de julio de 1920, Benedicto XV hace público un motu proprio titulado Bonum sane, en el que deshace cualquier mala inteligencia de sus precedentes palabras, desminiendo que el Papa auspiciase, aun remotamente, el germen de una república universal. Recuerda el pontífice que la gran guerra se abatió sobre los hombres:
“Cuando ya estaban profundamente infectados de naturalismo, esa gran peste del siglo que, allí donde arraiga, asfixia el deseo de los bienes celestes, apaga la llama de la caridad divina y separa al hombre de la gracia de Cristo que regenera y eleva y –habiéndole quitado en suma la luz de la fe y dejándole tan sólo las fuerzas corruptas de la naturaleza– lo abandona a merced de las más desenfrenadas pasiones (...) De hecho, ha madurado en las aspiraciones y en las esperanzas de los más sediciosos el advenimiento de una cierta república universal, fundada sobre la igualdad absoluta de los hombres y sobre la comunión de los bienes, en la cual no exista ya ninguna distinción de nacionalidad, no se reconozca la autoridad del padre sobre los hijos, ni del poder público sobre los ciudadanos, ni de Dios sobre los hombres reunidos en civil consorcio. Cosas, todas ellas, que de verificarse, darían lugar a tremendas convulsiones sociales”[4].
Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho y de la filosofía social cristianos, la mera idea de una república universal es contradictoria con las exigencias políticas de la naturaleza humana. Y en concreto, sus propugnadores lo hacen fundados en una visión naturalista de la vida humana, irreconciliable con la verdad revelada y con el derecho natural.
3. El N.O.G. y el advenimiento del Anticristo
Antes de pasar a reflexionar sobre el tesoro de la tradición hispánica, no quiero pasar por alto un inquietante aspecto del globalismo, el de su relación con el advenimiento del hombre de pecado, es decir, su dimensión escatológica. Esta dimensión constituye una nueva vuelta de tuerca en la enemiga de la tradición hispánica frente al N.O.G.
Voy a traer a colación dos textos, de dos autores católicos del siglo XIX. Uno del canónigo Arminjon, y el otro de nuestro Donoso Cortés.
El canónigo dice:
“Es patente que en el momento presente todos los acontecimientos que se desatan tienen por efecto la preparación del medio social donde ejercerá su dominio el hombre de pecado (...). Se puede presentir la hora, no muy lejana, en la que estos millones de bárbaros, que pueblan el oriente y el norte de Asia se proveerán de más soldados, de más municiones, de más armas de Guerra que todos los otros pueblos; se puede prever que un día cuando hayan adquirido plena conciencia de su número y de sus fuerzas, se precipitarán en hordas innumerables sobre nuestra Europa, afeminada y abandonada por Dios. Serán invasiones todavía más terribles que las de los vándalos y los hunos… Las provincias serán saqueadas, los derechos violados, los países pequeños destruidos y triturados como la ceniza. Después, se producirá una gran aglomeración de todos los habitantes de la tierra, bajo el cetro de un jefe único, que será o el Anticristo o uno de sus inmediatos predecesores. Aquel día se hará el duelo de la libertad humana.
La unidad de todos los pueblos quedará finalmente constituida sobre los despojos de las naciones abolidas. Y entonces se fundará el imperio del mal. La Providencia divina flagelará al mundo sometiéndolo en cuerpo y alma a un señor, corifeo supremo de las logias masónicas, que no tendrá en el corazón más que odio a los hombres y desprecio a Dios. Así, cualquier observador, atento al curso de los acontecimientos actuales, no puede impedir llegar a la convicción de que todo se está preparando para alumbrar un estado social donde el hombre de pecado, que condensa en su persona todas las depravaciones y las falsas doctrinas de su época, surja espontáneamente y sin ningún esfuerzo, como la tenia o el parásito son engendrados naturalmente por la carne o los órganos gangrenados”[5].
El acta de sesiones del Congreso de los diputados, en su registro correspondiente al 4 de enero de 1849 recoge estas frases de Juan Donoso Cortés, en el que luego se llamó su “discurso sobre la dictadura”:
“En el mundo antiguo la tiranía fue feroz y asoladora, y sin embargo esa tiranía estaba limitada físicamente, porque todos los Estados eran pequeños, y porque las relaciones internacionales eran imposibles de todo punto; por consiguiente en la antigüedad no pudo haber tiranías en grande escala, sino una sola, la de Roma. Pero ahora, señores, ¡cuán mudadas están las cosas! Señores, las vías están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso; todo está preparado para ello: señores, miradlo bien; ya no hay resistencias ni físicas ni morales: no hay resistencias físicas, porque con los barcos de vapor y los caminos de hierro no hay fronteras; no hay resistencias físicas, porque con el telégrafo eléctrico no hay distancias; y no hay resistencias morales, porque todos los ánimos están divididos y todos los patriotismos están muertos. Decidme, pues, si tengo ó no razón cuando me preocupo por el porvenir próximo del mundo: decidme si al tratar de esta cuestión no trato de la cuestión verdadera.
Una sola cosa puede evitar la catástrofe, una y nada más: eso no se evita con dar más libertad, más garantías, nuevas constituciones; eso se evita procurando todos, hasta donde nuestras fuerzas alcancen, provocar una reacción saludable, religiosa. Ahora bien, señores: ¿es posible esta reacción? Posible lo es: pero ¿es probable? Señores, aquí hablo con la más profunda tristeza: no la creo probable. Yo he visto, señores, y conocido á muchos individuos que salieron de la fe y han vuelto á ella: por desgracia, señores, no he visto jamás á ningún pueblo que haya vuelto á la fe después de haberla perdido”[6].
Ahora me extenderé más, lógicamente, en el alcance y sentido de la Tradición hispánica, puesto que llevamos todo el día abordando la poliédrica naturaleza del N.O.G., sobre el que daré algunos trazos convenientes para establecer la confrontación.
4. La tradición hispánica
Por Tradición hispánica entenderemos aquí tres cosas:
– “Las doctrinas de las que fueron las Españas”[7] o lo que es lo mismo, “la concepción tradicional hispánica” de la política, por utilizar palabras de Francisco Elías de Tejada.
– La efectiva transmisión generacional de un sistema de referencias hispánico, vivido en algún grado;
– El aspecto operativo y “propositivo” de la tradición española en el presente.
Esta triple distinción de sendas realidades que, aunque estrechamente unidas entre sí son distinguibles materialmente, da cuenta de la difícil situación en la que se encuentra la tradición hispánica, puesto que en tiempos más boyantes las tres dimensiones venían a estar más o menos identificadas en la misma realidad material y las distinciones quedaban reducidas a puntos de vista formales sobre la misma y única realidad: la tradición popular y comunitaria de las Españas.
5. La concepción política española
Tomado en un sentido doctrinal y científico, el tesoro de la tradición española se refiere a las instituciones y a la elaboración teórica con las que el genio y la misma historia de los españoles plasmaron la doctrina social cristiana. Es bien sabido que el término “Doctrina Social de la Iglesia” (D.S.I.) no nace hasta el siglo XIX, pero no así la “res”, que trae su origen de la Revelación y del comienzo del ejercicio del magisterio pontificio. No nos referimos, pues, a una mera sedimentación o decantación de un empirismo político nacido al calor de una particular historia y acotado por determinados límites geográficos. Por más que hoy resulte intolerable para la mayoría, desde que España irrumpe como comunidad política reconocible (III concilio de Toledo, año 589) hasta que dos cataclismos políticos tuvieron lugar en el siglo XVIII y la dejaron en suspenso (la pérdida de la América y la usurpación de Isabel de Borbón), la política española tuvo como referencia ineludible la filosofía social cristiana. En otro lugar he denominado a esa esencia de la política española, bien es verdad que con un signo fatídico de decadencia, “el vector tradicional” de la monarquía hispánica. Vector omnipresente durante toda la extensión temporal de esa monarquía efectiva y que tuvo que coexistir con otro de una intencionalidad opuesta: el vector regalista o soberanista. No existe entre ambos vectores ninguna equivalencia o proporción. El tradicional es el vector nativo, natural, constitutivo y civilizador. La creciente influencia del vector modernizante, regalista y positivista, no pierde nunca su condición parasitaria, vampírica, extraña a nuestro casticismo político. Ambas influencias coexistieron con peso llamativamente diferente, pues si la una nos aporta la identidad de la monarquía española, la otra es la patología europeizante y moderna que debilitó los ganglios vitales de la comunidad política y facilitó la abrupta quiebra de 1810-1834. Elías de Tejada, con aceradas palabras, habla de cómo, en el siglo XVIII, un absolutismo copiado de Francia privaba a la monarquía española “lenta pero confirmadamente de la auctoritas característica de la monarquía tradicional”, refiriéndose a un momento crítico de la influencia del vector regalista. Elías de Tejada apunta al antagonismo recíproco de ambos factores, entre los que nunca pudo establecerse paz alguna, pues se repugnan mutuamente. Creo que este esquema sirve para dar razón suficiente de una identidad continuada, sin escamotear por ello las vicisitudes y oscilaciones de la política española a lo largo de la historia.
En este sentido, el ideal hispánico se ha encarnado en una idea del poder político dirigente y dominador, pero sometido siempre a la ley divina, la ley natural, las leyes viejas y hasta las legítimas costumbres. Un poder atado a la legitimidad, exigencia íntima de la continuidad y de la identidad de la comunidad política. Se ha encarnado también en una obsesión por la persona concreta y por las condiciones concretas de la comunidad política; por las libertades concretas que por todos han de ser respetadas, hasta por el rey y por los poderosos: obsesión por la concreción, por lo existente... La cándida pretensión de Husserl de “ir a las cosas mismas” (pretensión inmediatamente desflorada por el problemático Heidegger[8]) realmente encuentra satisfacción en la vieja y audaz inducción platónico-aristotélica, vigorizada por la tradición filosófica cristiana, también por la filosofía práctica encarnada en la tradición hispánica.
6. La efectiva transmisión generacional de un sistema de referencias hispánico, vivido en algún grado
Pero si principalmente la tradición hispánica es un corpus doctrinal y un acervo institucional, su esencia incluye también la transmisión efectiva, de generación en generación: la auténtica traditio material de doctrina y de vida, de fidelidades y repulsas. La acción de la modernidad sobre los transmisores y los receptores de esa traditio ha sido demoledora. Primero, mediante la destrucción de la organicidad de la vida católica y la admisión de compartimentos estancos dentro de ella, es decir, con la admisión de enteras parcelas de la vida desconectadas de la fe y, aun antes, de la doctrina política cristiana. Esa desconexión o ruptura de la concepción orgánica de la vida ha generado cambios antropológicos en el tradicionalista de hoy que, precisamente por la destrucción de su medio social propio, sufre en sus carnes los efectos de la ausencia de una comunidad política bien ordenada.
El tradicionalista de hoy, salvo contadas excepciones, no recibe en el seno de su propia familia ni de su entorno social nativo la entrega del ideal íntegro y del ejemplo coherente, es decir, no es “generado” al modo tradicional. Habitualmente se llega al tradicionalismo por tortuosos caminos de tentativas y de tanteos intelectuales, asumiendo dolientemente para uno mismo el viejo adagio monástico de “si non es vocatus, fac te vocatum”[9]. Pero tradicionalismo no es voluntarismo y la pérdida de los efectos propios de un cierto “bien común” emanado de los restos de la comunidad política no se suple tan sólo con un esfuerzo de clarificación y de identificación intelectual de esa ausencia. De ahí el predominante carácter “intelectualista” del muy meritorio tradicionalismo moderno. La pérdida del medio social tradicional y hasta de sus vestigios, produce, además, la dificultad práctica de encontrar maestros y hasta meros expositores fiables de las viejas doctrinas y la ausencia de manos firmes que guíen a los neófitos en el discernimiento de falsificaciones y de incrustaciones de pensamiento moderno en sus intuiciones de recién llegado.
7. El aspecto operativo y la propuesta de la tradición hoy
a) Un esfuerzo de clarificación
b) Una premisa sobre la condición antropológica de nuestra lucha
c) Una cofradía combativa que custodia el bien común acumulado y que se ayuda vivir y a bregar
a) Un esfuerzo de clarificación
Decía Elías de Tejada que “quizás la tarea más urgente en el horizonte del mundo en que vivimos consista en intentar meter luces de claridad que disciernan las tinieblas de la confusión que parece ser signo característico de nuestra época. El desorden externo que asoma ya al recodo del camino de la humanidad, cargado de amenazas de maldiciones apocalípticas, tiene su origen en la confusión mental que empapa al hombre del siglo XX”[10]. Transcurridos más de tres decenios de esas palabras, no parece aventurado decir que hemos traspuesto ya aquel recodo del camino y que la humanidad encara con diáfana claridad los efectos de la maciza maquinaria mundialista. Sin embargo, como no podía ser menos, la dirección asignada para nuestra tarea sigue inalterable: abordar un trabajo de clarificación.
Tarea marcada por las dificultades, pero signada también por la lumbre de la esperanza cristiana.
b) Una premisa sobre la condición antropológica de nuestra lucha
En este punto se impone una enojosa admisión que no siempre ha de quedar tácita. Las doctrinas políticas de la modernidad son construcciones teóricas formadas por encadenamientos de silogismos que reposan sobre premisas materiales falsas, voluntaristas. Sin embargo, la doctrina política tradicional, y la nuestra, la española, lo es plenamente, tiene la pretensión de ser ante todo el fruto del descubrimiento, por vía inductiva y no por ello dudosa, de los principios rectores de la vida en común inscritos en la naturaleza humana. Entre ambos bloques teóricos no puede existir mayor confrontación. La globalización del Nuevo Orden es la síntesis de esa ambición prometeica: edificar la ciudad de los hombres como si Dios no existiese y, por consecuencia, como si no existiese la naturaleza de los hombres. Los tradicionalistas afirmamos que el hombre es social por naturaleza. Sostenemos que no se ve empujado a la vida en común por la mera constatación de sus incapacidades individuales y que, por lo mismo, los conciudadanos no son para el individuo el medio egoísta para la satisfacción de sus fines privados. El impulso que dirige al hombre hacia la asociación política radica en la estructura –indigente, sí– de su naturaleza común y no en sus frustraciones como individuo. Así que el bien al que se ordena ese impulso es bien común de la muchedumbre y es verdadero fin en sí mismo (aunque no el fin último). Fin que se quiere principalmente por sí mismo y no tanto por la repercusión que tenga sobre mis bienes particulares. Al menos como voluntad de naturaleza, el bien común se busca con prioridad sobre el bien privado y eso porque nos es más propio aún que los bienes particulares, sobre los que la voluntad como elección fácilmente se ofusca. Este recordatorio viene al caso para evidenciar que el bien común político no es meramente un plus o un ornamento conveniente que en todo caso sirve para “subir nota” a las existencias de los individuos, existencias que, en realidad, quedarían marcadas por el éxito o por la frustración en función de factores exclusivamente privados. No es así.
Se da, pues, en el tradicionalismo actual una situación paradójica: afirmamos la necesidad del bien común para la perfección natural de la vida humana, para la adquisición de la sabiduría y hasta para la facilitación de la misma vida sobrenatural. Al mismo tiempo constatamos que ese bien común, salvo en aspectos ínfimos y materiales, no se da, no “se hace”, “no sucede” formalmente. Más todavía: comprobamos que vivimos en una situación de disociedad, en la que el poder se afana por destruir incluso la posibilidad remota de regeneración del bien común. Parecería que los tradicionalistas estarían condenados a no poder siquiera aspirar a romper ese círculo vicioso.
La situación es, objetivamente considerada, desastrosa. Pero se me ha encomendado que hable de la tradición hispánica confrontada con la globalización y entiendo que principalmente se me pide que exponga qué vías quedan abiertas para luchar en ese frente.
Si sólo nos fijásemos en el grado de efectiva realización de lo que hemos llamado el “tesoro de la tradición hispánica” en sus sentidos primero y segundo (doctrinal y generacional), habría que concluir que la tradición hispánica no es que no tenga virtualidad alguna frente al N.O.G., sino que lisa y llanamente hoy ya no existe. Pertenece al pasado. Si obráramos así, me da la impresión de que estaríamos incurriendo en un error grave y relativamente frecuente: el de no saber discernir entre los enfoques metafísico y moral sobre la realidad humana y, por lo tanto, el de desconocer los métodos propios de cada uno. La metafísica, como recuerda el P. Lachance, es imprescindible para la moral (y para la política), pero juega un papel preciso, el de definir la constitución de los sujetos sustanciales que se ven implicados en el “juego” de la consecución o no de su perfección moral o segunda. Pretender llevar más adelante el papel de la metafísica a la hora de explorar el mundo de lo moral es condenarse a equívocos graves y comprometer la viabilidad misma de las certezas en ese fundamental terreno, y al revés.
Por lo tanto, en política como en moral, mientras hay vida, hay esperanza.
La esperanza política que aporta la tradición hispánica no pasa por minimizar frívolamente el alcance y la profundidad del mal que nos aqueja, el de una disociedad que promueve la maldad y la perversión e impide el bien común propiamente dicho, en su aspecto más formal y específico de vida virtuosa en común. Son perjuicios tan profundos y tan patentes que sería un insulto obviarlos. Para empezar porque, fieles a nuestras convicciones, hemos de reconocer francamente que también nosotros estamos heridos por la ausencia del más perfecto de los bienes humanos, y que nos falta el marco donde lograrlo. Eso no quiere decir que hayamos con eso perdido todos los bienes humanos ni que nada quede por hacer sino esperar el fin, pero quiere decir que nos falta el más humano de esos bienes y que las condiciones en las que nos toca bregar son del todo excepcionales y ásperas.
Aquí nos toca esta vez replegarnos, dar un paso atrás y refugiarnos en la metafísica recordando que si la perfección primera, sustancial, no es el bien más alto para el hombre, en ausencia de éste todavía hay mucho por hacer (de camino hacia su recuperación). He aquí una nueva paradoja: la perfección primera, metafísica, del hombre, no es capaz por su dinamismo propio de conducirle a su verdadera perfección natural, la moral y política, pero al mismo tiempo impide que ninguna corrupción política y moral lleguen hasta el punto de destruir todo lo humano en el hombre. La tiranía, el libertinaje y el mal gobierno no pueden destruir la perfección primera, valladar último desde el que recomenzar la tarea de ser hombres.
Hago hincapié en esto porque corremos el peligro de no advertir esta contradicción e inconscientemente presentar el tesoro de la tradición política española de un modo ideológico, esto es, reducido a fórmulas abstractas desligadas de su humus filosófico y vital, abstracción hecha de que la situación de tesis no es para nosotros una opción, sino una aspiración dramática. Como tradicionalistas sabemos que nuestra contribución ideal al bien común debiera realizarse mediante la virtud de la justicia general, que requiere –de nuevo en su forma “ordinaria”– a su vez la existencia de un orden y un gobierno que enderecen al fin de la armonía virtuosa de la sociedad los quehaceres de sus miembros. En ausencia de esos medios y en ausencia de ese bien común, permanece –bien es verdad que cada vez más inaccesible– lo que podríamos llamar un bien común acumulado, constituido por la Historia y por el tesoro de logros de nuestros antepasados. Pero ese bien común acumulado tampoco es el bien común en sí mismo, es una llamada, una vocación y por qué no decirlo, un límite desde el que sostener nuestra resistencia. En todo caso, no podemos pensar que contribuimos normalmente a la perfección de la comunidad política mediante la justicia legal o general, aunque se dé la paradoja de que sigamos ligados por muchas de esas obligaciones que, desvinculadas de su término más propio (el bien común), sin embargo son medio inexcusable para seguir siendo fieles, humanos y, por qué no decirlo, hasta para cumplir nuestros deberes de estado. Por lo tanto, nos toca asumir un combate para el que estamos insuficientemente pertrechados, pero que percibimos como un deber inexcusable. Ambas cosas son ciertas: nos jugamos la perfección posible (asequible) en la lealtad con la que libramos esta lucha, y al mismo tiempo no podemos esperar que nadie nos provea de suficientes armas para lucharla.
¡No tenemos recambio para la naturaleza humana! La naturaleza humana nos empuja hacia su bien común y mientras no se den las condiciones para su realización (es un agible, no un factible), no podemos echar mano de una naturaleza suplente, vicaria, provisional (que no exija con tanto ímpetu ese bien común). No nos es dado instalarnos, mientras dure esta patológica situación, en es una hipotética naturaleza de recambio para, así, librar cómodos e irrelevantes escarceos con nuestros enemigos. No. Como es obvio, sólo tenemos una naturaleza, la misma que siempre nos exige aspirar tercamente al bien común. No lo gozamos, porque no lo hay, no se hace. Tampoco existen ni el orden político ni el gobernante que nos enderecen a él. Pues, nos queda estar a la altura de nuestras exigencias, padeciendo la frustración de ese anhelo inextirpable, a sabiendas de que, misteriosamente, nuestra fidelidad contribuye a preparar el camino de la restauración. Pero eso lo sabemos ya por la esperanza cristiana y no en cuanto asegurado por la naturaleza de nuestro combate. Ad impossibilem nemo tenetur, el que hace lo que puede, no está obligado a más. Pero eso significa, en nuestro caso, la abnegación radical en los deberes de estado, incluyendo la militancia y la formación política.
Tenemos una seguridad: que el N.O.M. por poderoso que se muestre, nunca estará en su casa dentro de la naturaleza humana.
c) Una cofradía combativa que custodia el bien común acumulado y que se ayuda vivir y a bregar
Me he extendido en las consideraciones sobre la paradójica situación existencial de los defensores de la tradición hispánica hoy. Olvidar esta condición –insatisfactoria pero ineludible– comprometería la seriedad de nuestra reflexión y el valor de nuestro actuar.
Creo, de hecho, que la falta de una reflexión semejante explica en no pequeña medida los plagios de la tradición política católica y la presentación distorsionada que hoy acostumbra a hacerse de la Doctrina Social de la Iglesia.
Acotando la cuestión a la confrontación con el Nuevo Orden Global, nos encontramos con que, en el campo católico existe el mayor de los desconciertos, debido por supuesto y en primer lugar a la equivocidad del magisterio post-conciliar, sobre todo en materia política. En cualquier caso, se constata la adopción generalizada entre los católicos de una forma de pensar y de actuar estructuralmente liberal. Digo estructuralmente, porque en muchas ocasiones esa estructura íntima se presenta encubierta por un discurso nominalmente contrario al liberalismo. Es un hecho que en no pocos casos, la globalización y el Nuevo Orden Global son vistos con simpatía por los católicos. En cualquier caso, una seña de identidad común a la práctica totalidad de las pretendidas propuestas “católicas” de hoy es no cuestionar los fundamentos del mundo actual y criticar tan solo lo que se consideran abusos más o menos puntuales. Se constata la ausencia total de una reflexión sobre el peso del bien común en la vida humana y su entronque en la naturaleza humana y por ende un afrontamiento de la paradójica situación en la que se encuentra el ciudadano que debe bregar por un bien común que no se logra.
Pero por lo que hace a nuestro tema, el tesoro de la tradición hispánica sólo puede actualizarse en la medida en que tenga muy presente ese desajuste antropológico y no lo rehúya.
Sirva también, de pasada, esta reflexión para dejar patente que fórmulas llamadas “conservatistas” o “libertarianistas” o “anarco-capitalistas”, pero también las defensoras de los llamados “principios no negociables” (pretendido último bastión de la D.S.I. para muchos) tienen en común la negación del bien común tal y como lo ha entendido la tradición política y filosófica cristiana. Es decir, o bien directamente rechazan el término (libertarianismo), o bien lo desnudan de significado al convertirlo en mero instrumento para el cumplimiento de los bienes privados o de mera preservación de la perfección primera (la vida), como sucede con el personalismo de los principios no negociables. En unos y otros casos, desaparece esa “angustia metafísica”, esa “seriedad moral” que caracteriza al hombre que reconoce la primacía del bien común sobre sus propios intereses particulares y asume la herida de la ausencia de ese bien, el más perfecto de los humanos.
Hechas las precedentes consideraciones que delimitan el alcance la oposición de la tradición política hispánica y el globalismo mundialista e inhumano, espero que ahora se entienda la modalidad operativa que debe asumir hoy esa confrontación. Parafraseando a Santo Tomás de Aquino, diría que esa tradición hispánica ha de convertirse en un grupo de “súbditos buenos del tirano” que, “albergando ideas magnánimas, no pueden ya soportar más la dominación de aquél y forman alianzas, conciertos y amistades entre sí para disfrutar en alguna medida de la paz de la que carecen, y se convierten en germen de la destrucción de esa tiranía”[11]. Es decir, declarada la confrontación entre globalismo mundialista y tradición política hispánica, ha de reconocerse la pujanza material del primero y el estado, de hecho, lesionado de la segunda, lo que si bien no le hace perder ni un ápice de su verdad y de su legitimidad, le impone condiciones de actuación ineludibles. Esas condiciones, de facto, tienen que ver con la trama de relaciones de sostén mutuo (“forman alianzas, conciertos y amistades entre sí”) con el objeto de realizar no ya el bien común de la sociedad de forma inmediata sino para ser fieles a sus deberes y dar satisfacción a sus anhelo social (“para disfrutar en alguna medida de la paz de la que carecen”), contribuir a la recuperación de la salud pública (“se convierten en germen de la destrucción de esa tiranía”) y, por todo ello, realizar un cierto bien común posible en tales circunstancias.
[1] Louis LACHANCE, Humanismo político. Individuo y Estado en Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 2001, págs. 33-4.
[2] LACHANCE, ibid., págs. 240-1.
[3] S.S. BENEDICTO XV, Pacem, Dei munus pulcherrimum. www.vatican.va.
[4] S.S. BENEDICTO XV, Bonum sane. www.vatican.va
[5] Charles ARMINJON, El fin del mundo y los misterios de la vida futura, Larraya, Gaudete, 2010, págs. 63-64.
[6] Juan DONOSO CORTÉS, Obras completas, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1946, tomo II, págs. 197-201.
[7] Francisco ELÍAS DE TEJADA, Poder y Libertad. Una visión desde el tradicionalismo hispánico, Barcelona, Scire, 2008, pág. 37.
[8] M. HEIDEGGER, Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo, traducción de Jaime Aspiunza, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pág. 104:“En su generalidad expresa, formal, la máxima ir a las cosas mismas es principio de cualquier conocimiento científico; la cuestión, sin embargo, es precisamente cuáles son las cosas a las que debe volverse la filosofía si quiere ser investigación científica. ¿A qué cosas mismas?”
[9] La forma más antigua que conozco de esta idea está atribuida a San Agustín y seguramente es más profunda: “Si non es vocatus fac ut voceris” [Si no has sido llamado, obra de tal modo que lo seas].
[10] Francisco ELÍAS DE TEJADA, “Libertad abstracta y libertades concretas”, op. cit., pág. 65.
[11] Paráfrasis inspirada en SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Regimine Principum, I, cap. III, Madrid, Biblioteca Integrista, 1917, pág. 26.
