Índice de contenidos
Número 73
Serie VIII
- Textos Pontificios
- Actas
- Estudios
- Información bibliográfica
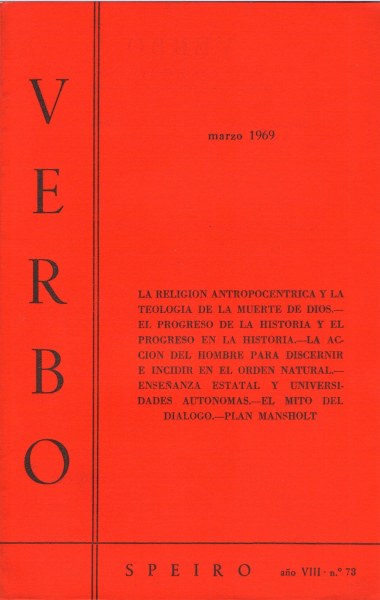
Autores
1969
¿Puede discernirse el orden natural y con qué alcance? ¿Qué incidencia tiene en él la acción del hombre?
¿PUEDE DISCENIRSE EL ORDEN NATURAL Y CON QUE ALCANCE?; ¿QUE INCIDENCIA EN
EL TIENE
LA ACCION DEL HOMBRE?
POR
}UAN VALLET DE GoYTISOLO (*).
l. El derecho como promoción al bien común.
No hace falta que descubra -porque siempre la he propug
nado abiertamente-- mi concepción del derecho, conforme. con
los cánones clásicos: ius est ars boni et aequi, O ius est obiectum
iustitiae -según el punto de perspectiva desde donde lo contem
plemos~. Ni. es preciso que insistamos en la distinción, que ya
vemos en el Libro de la Sabiduría de Salomón y en la Etica a
Nicómano de Aristóteles, entre justicia general y justicia par
ticular. Aquélla, síntesis de todas las virtudes cardinales; y ésta,
formada por dos aplicaciones concretas de aquélla:
la justicia
conmutativa, a las relaciones -singulares entre particulares, re
gida por la igualdad aritmética, y la justicia distributiva, a la
relación
del todo con las partes, es decir, a la distribución de
bienes y cargas comunes entre los miembros de la comunidad, y
regida por la igualdad geométrica o proporcionalidad.
La jus
ticia
gen,eral es
orientada -hecha ya deducción de dichas dos
apli_caciones particulares- a la_ relación inversa de la contem
plad;¡ por
la justicia distributiva, es decir, a
la de las partes
respecto al todo, o sea: no dirigida a distribuir lo común en be
neficio de los miembros de la comunidad, sino a orde1:ar lo sin
gular de todos y cada uno de los miembros en bien de la comu
nidad. Aquí, la pauta no es matemática: no es ni la igualdad
aritmética ni
la geométrica! sino algo más sutil
y difícil, e1 bien
(*) Nuestro amigo Juan Vallet de Goytisolo acaba de publicar, edi
tada por "Taurus Ediciones, S. A." su libro Sociedad de masas y derecho,
del cual extractamos sus
§§ 63, 64, 65 y 66, para componer el- artículo
que publicamos a continuación.
209
Fundaci\363n Speiro
JUAN VAUBT DE GOYTISOLO
común1~· pero el bien común visto con amplitud de horizontes y
con profundidad transtemporal. No sólo aquí y hoy, sino: aquí,
allí y en todo lugar; hoy, visto desde ayer y anteayer, ma
ñana y después (1). Esta visión del
bien común presupone el examen de la na
turaleza~ con un realismo que abarque y distinga lo universal y
lo singular, lo sustancial
y lo accidental, lo que permanece y lo
que varía. En cambio, repele las orientaciones puramente idea
listas. deducidas diredamente de principios abstractos. Y tam
bién rechaza los pasitivismos chatos, a ras del suelo, de los simples datos de hecho o de los textos literales de las leyes. El
jurista debe procurar remontarse en
el espacio y en el tiempo
y ver las cosas por arriba y
[>DI" abajo, por la derecha y por la
izquierda, por delante y por detrás, desde fuera
y desde dentro,
solas
y en relación con las demás, quietas y en marcha, es decir,
estática
y dinámicamente, desde sus raíces en el pasado y hasta
sus proyecciones futuras (2). Este método es el único que, dadas nuestras convicciones ju
rídicas, puede satisfacer nuestro propósito de examinar el tra
tamiento jurídico de la sociedad de masas. El examen del
bien común debe comprender en extensión
a todo el
pueblo -no
sólo a un sector, aunque éste sea la ma
yoría, ni a su personificación en una totalidad superior, sino
a todos los individuos integrantes- y, en el tiempo, ha de
contemplarlo transtemporalmente en la sucesión de generaciones.
Precisamente el mayor defecto de la hora actual es la miopía,
la cortedad de visión en el espacio y en el tiempo. Y resulta curioso que así, precisamente así, deviene incompatible lo que
se nos hace pasar falsamente por bien común con el bien de
todos. Porque se nos presenta como bien común el bien sólo
(1) Cf. nuestro trabajo "De la virtud de la justicia a lo justo ju
ridico", _I, nota 16,
en Revista de Derecho His/Hmoamericano, 2.ª serie,
núm.
10, págs. 35 y sigs.
(2)
iCf. "De la virtud de la justicia a ... ", 1, 2 y 3, loe. cit., pági
na 35 y sigs.
210
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
de la mayoría de hoy, que es mal de todos para mañana; el
bien de la ciudad que es mal del
campo, etc.
¿ Por qué? Porque se olvida la pauta del orden natural en
su totalidad, en su dinámica transtemporal. De ahí. las conse
cuencias nefastas, para mañana, de ciertas. soluciones artificiales
a problemas que
hoy se creen urgentes.
El bien común
pide la conservación de la armonía social,
que beneficia a todo
el pueblo orgánicamente constituido.
Así, una intervención estatal en pro de un ideal de igualar,
si al constreñir la libertad disminuye la iniciativa creadora,
aunque pueda ser favorable a la ma_sa de hoy, será, en defini
tiva, desfavorable al bien común, como pronto o farde lo. sufrirá
el país entero. Recordemos cómo el beneficio concedido, hace
unos años, a los inquilinos de ayer ha provocado perjuicios
en cadena, que no sólo siguen sin enjugar, sino que en virtud
de cada nueva medida, cada vez más esforzada, para curar
cualquiera de sus consecuencias concretas, cuanto más exito se
ha logrado a1 tratar de curar la actual dolencia, mayores heridas y daños se han ido causando en otros sectores, cada vez más
alejados del ámbito inicialmente afectado.
2. El orden natural y el derecho: ¿ qué se entiende por "na
turaleza" en esta concepción?
En otros trabajos hemos aludido a la relación entre el orden
natural y la justicia y el derecho (3) a las consecuencias de su
ruptura (4), y de cómo, elevándose de lo concreto a lo universal,
se fue comprendiendo y utilizando esta relación en el derecho
vivido en la
Europa. cristiana,
antes de sufrir los avatareS del
racionalismo y los subsiguientes del positivismo (5). Sin em
bargo, en torno al concepto del orden natural, así como a la
(3) "Orden natural y derecho", en VERBO, 53-54, págs. Z27 y sigs.
(4)
"La crisis del Derecho", en Rev. General de Legislación y Ju
risprudeJ1,cia, 212, abril 1962, págs. 457 y sigs.
(S) "La libertad civil", en VJi;RBO, 63, págs. 186 y sigs.
211
Fundaci\363n Speiro
JUAN V ALLET DE GOYTISOLO
expresión de la naturaleza de las cosas, hay notables divergen
cias, que afectan sustancialmente a su propia validez.
Hay, en especial, dos imputaciones, que hacen solidarios
el
orden natural a la ley del más fuerte y al orden constituido,
que es preciso esclarecer para conocer si realmente tienen al
guna seriedad. Hace falta, asimismo, analizar su relación con
la obra tecnológica del hombre que pretende construir un mundo
nuevo.
Y, en fin, es preciso juzgar la acusación de tautología
que prestigiosos intelectuales oponen al intento de extraer el
Para esto hay que comenzar por despejar fuera algunos
conceptos de la naturaleza. El primero que debemos excluir es el concepto de naturaleza
de los
iusnaturalistas de los siglos xvn y XVIII, que "des
criben, en general, el estado de naturaleza no como un concepto
teorético, sino como un período histórico, como una fase his
tórica más remota". Así distinguen dos estados o períodos: "uno
primitivo (estado de naturaleza) y otro
[)OSterior (estado
civil
o de sociedad)" ... ;
"el primero
debía constituir en cierto modo
la norma
y el ideal para el segundo''... ''Por encima de la
historia se acude únicamente a la prehist"oria / como una norma
del orden fenoménico no se pone una verdad superior a los
fenómenos, sino solamente un fenómeno anterior en el tiempo" ...
"Así llegó a tomar vida aquella
mitología del pasado ideal, que
es la característica de la escuela del
ius naturaeJ y que tanto con
tribuyó después a su descrédito ... (6). En segundo lugar ha de rechazarse el que la limita a la na
turaleza bruta, al orden constituido por la ley del más fuerte,
que
podríamos calificar
de positivismo de los hechos dejados a
su libre juego. El filósofo panteísta Spinoza fue el primero
que aportó a esta cuestión la referencia de que
el pez gordo
(6) Giorgio del Vecchio, Filosofía del Derecho, Parte sistemática,
sec. 3:", cfr., 8/l_ ed. castellana revisada por Luis Legaz Lacambra. Bar
celona, ed. Bosch, 1963, págs. · 528 y sigs.
212
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
se come al chico, de la cual dice Battaglia (7) que "es una cons
tatación que no se compagina con los términos del deber
ser".
Concepción
que es llevada al extremo de su burdedad en ese
ejemplo, pero que
'ha estado muy generalizada entre algunas
escuelas de sociólogos y de economistas.
P-or· -ejemplo, entre
los
fi.siócratas, que -como nos recuerda Marie Madeleine Mar
tin (8)-"persuadidos a la inversa de sus sucesores de la escuela
clásica inglesa, que el orden del mundo sigue un plan divino; no
obstante, a imagen de sus contemporáneos, infirieron muy pronto
que la naturaleza es infinitamente buena y que no hay sino
seguirla, sin
respetar al
mismo tiempo las leyes
dél orden
social" ...
"El liberalismo integral de los fisiócratas, su deseo de dejar
a la
naturaleza
y al buen querer de los hombres actuar solos,
sin reglamentos exteriores necesarios al orden social, da al
conjunto de
s~s tesis
el mismo carácter de utopía que tenían
Ias de los reformadores políticos de su tiempo. Fu.e Turgot
quien mejor expresó la confianza beata de esa época, en su
Éloge
de Vic,mt de Gowrnay. Trató de demostrar que, dejando actuar
simplemente las actividades de los mercaderes, se alcanzaría
un orden social
perfecto, pues
los egoísmos particulares coinciden
forzosamente con el
interés· general".
Creemos
que ha sido el profesor Michel
Villey (9) quien
más ha clarificado el concepto al tratar
de ordenar la diver
sidad· de significados, atribuidos, en el campo jurídico, a la ex
presión
naturaleza de /as casas, La diferencia fundamental entre
1a noción clásica y la de los modernos, a su juicio, radica en
-que: "La naturaleza de los clásicos engloba francamente y sin
reservas todo lo que existe en nuestro mundo: es decir, no
so-
(7) Felice Battaglia, Curso de Filosofía del Derecho, trad. castellana
tle F. E1ías de Tejada y P. Lucas Verdú, vol. III, Madrid, 1953, parte V,
cap. II,
núm. JX,
págs.. 270
y sigs.
(8) Marie Madeleine Martin, Les doctrines sociales en France, París,
Ed. du Conquistador, 1963, I, parte, págs. 70 y sigs.
(9) Michel Villey, "Historique de la nature des choses", en Archives
de Philosophie
du Droit, X, 1965, págs. 267 y sigs., y en Droit et natu-re
des choses. Trabajos del coloquio de Filosofía del derecho comparado de
Toulouse
16-21 de septiembre de 1964, París, 1965, págs. 267 y sigs.
213
Fundaci\363n Speiro
jUAN VALLET DE GOYTISOLO
lamente los objetos físicos, materiales (como la naturaleza post
cartesiana), sino la integridad del hombre, tanto
el alma como el
cuerpo y las instituciones humanas y las instituciones sociales:
la
ciudad, los
grupos familiares, las agrupaciones de negocios.
Para Aristóteles todas estas cusas están en la naturaleza. Mientras
que para los modernos adeptos al "contrato social" la ciudad
es artificial, es añadida a la naturaleza por invención de la inte
ligencia hwnana ... ". La filosofía cartesiana "tendió a vaciar la
naturalem de todo lo qrue es propiamente humano y espiritual" ;
para ella
"la naturaleza
es ante todo materia", aunque "no inmó
vil ni vacía de todo orden, pues incluye un m.ecanismo que conecta
entre sí los. fenómenos materiales!', como "un sistema de rela
ciones de antecedente a consecuente o de
causalidad eficiente",
pero con exclusión de las clásicas "causas formales" y "causas
finales".
Lo cual da lugar a que las aplicaciones de la concepción
moderna de la naturaleza oscilen entre un simple papel subsidiario,
com"o límites
a las creaciones
del hombre, y "un sistema mecánico
de re1aciones de fuerza", que Hnos aplasta", de "relacimi1es necesa
rias" que
Himpone causalmente
la
naturaleza", según
Maquiavelo,
Montesquieu, los fisiócratas y, más aún modernamente, según el
sociologismo y el llamado "natural,isnio moderno". "Extraño fenó
meno
y curioso castigo para el orgullo humano. El pensamiento
moderno había creído restituir al hombre
el dominio de la produc
ción del derecho, liberar el
derecl10 de
la naturaleza, no
pedir a
la
r.aturaleza más
que informaciones técnicas.
Y ahora sucede que
la naturaleza olvidada se venga; que expulsada de la teoría de
las fuentes del derecho, como el demonio del evangelio, vuelve
a ella siete veces
más fuerte; que, reintroducida primero a título
de
sim¡ple servidora,
la naturaleza de las cosas ha vuelto a ser
dueña del
derecho. Se había creído arrinconarla en la indicación
de los
miedios; ipero, demasiado lo sabemos, la distinción de fines
r medios es problemática"... "y la técnica podrá invadir toda
la vida. No es a la inteligencia humana a la que ha aprovechado
a fin de
· cuentas
la separación
cartesiana entre
espíritu
y natu
raleza ..
/', sino
que... "el pensamiento moderno concluye por
a hogar
la libertad del legislador bajo un determinismo natural".
214
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
Larenz (10), en amplia medida, representa también la actual
reacción contra esas visiones estrechas. Nos díce que la
na
turaleza
de las cosas "no alude sólo a la efectividad, sino al
sentido establecido y expresado ya en las relaciones (humanas)
de la vida como tales, a su
estrwctura teleológico-objetiva
de ahí
inferida. Para el positivista, el "orden" es siempre el_ resultado de
una voluntad que establece la
norma y, con ello,
crea el orden.
En cambio, el que habla de la "naturaleza de las cosas" -está
queriendo decir que las cosas, especialmente las relaciones humanas
de Ia
vida, llevan en sí previamente a todo establecimiento de
norma, hasta un cierto credo, un sentido determinado y un orden exigido
por éste, y que es preciso• conocer ésta, su "naturaleza" 1 ese decir, el orden correspondiente a su idea final objetiva
(a su
télos}".
3. ¿ Cómo puede discernirse el derecho en el orden de la
naturaleza?
Frente a la opinión que acabamos. de examinar, Hans Wel
zel (11) ha calificado de "viejo
círculo vicioso"
el camino del
iusnaturalismo. Su juicio (12) del viejo método de Aristóteles es éste: "Como el concepto de naturaleza en el sentido de
la
realidad externa, el cual abarca lo mismo lo conforme que lo
contrario a un fin, igual lo pleno que lo carente de sentido, es
más amplio y es independiente respecto al concepto teológico
de naturaleza, puede parecer como si el concepto de lo "natural" fuera también algo independiente y nuevo
respecto al
concepto
de valor, y como
si la determinación del contenido del concepto
(10) Karl Larenz, M ethodenlehere der Rechtswissenchaft, II parte,
cap. IV, 3, b, cfr. vers.
española de
E.
Guimbemat; Barcelona,
Ed, Ariel,
1966, MetodoJo,gía de la ciencia del derecflo, pág, 321.
(11) Hans Welzel,
Naturrech und materiale Gerechtigkeit, cap. TV, núm. 4, cfr vers. en caste'llano, Derecho natural, justicia ma.terial. Pre
liminares Para
una filasofía del derecho, :Madrid, ed. J\guilar, 1957, pág. 237.
(12) Welzel, op. cit. cap. I, núm. 5, págs. 31 y sigs.
215
Fundaci\363n Speiro
JUAN V AUET DE GOYTISOLO
de valor fuera una función del eoncepto de naturaleza. De esta
suerte, se cae
'en el
círculo vicioso de definir como "natural"
lo que se tiene como bueno o deseable y extraer después lo bueno de este algo "natural". Lo natural, que en realidad es sólo una
función de lo bueno, se_ convierte así a¡parentemente en funda
mento real y base del conocimiento de lo bueno. Esta
petitio
p-rindpii
ha hecho posible, a la teoría ideal del derecho natural,
determinar materialmente en cada caso lo bueno, apelando a lo
natural.
La base para ello se encuentra en la metafísica a~sto
télica
con
su identificación de naturaleza, fin
y valor".
No obstante esa crítica, creemos que si ·se logran precisar
las
causas finales, el concepto de lo natural, como bueno en cuanto
adecuado a los fines, aparece como algo real.
Este reproche de tautología, opuesto a la idea de la ley
natural, dice Henri Batiffol
(13),, "en cuanto ésta pretende hallar
en la observación lo definido
a priori, por ella misma, como na
turaleza, desconoce un proceso clásico: la observación de los hechos permite a la inteligencia deducir las estructuras en las cuales
las necesidades intrínsecas le conducen seguidamente a ordenar
los resultados de la observancia. El nudo del problema radica en si es .posible
a la inteligencia deducir las naturalezas; la afirma
tiva se apoya en la experiencia de una imponente tradición, re chazada invocando
sus- fi-acasos, ,pero
de la cual la faz positiva no
es menos real".
Sin duda que quienes se hallen dominados por
la percepción
impuesta por la galaxia Gutenberg, monolineal
y en espacio ce
rrado,
difícilmente podrán alcanzar a comprender este método
que requiere
una percepción sensorial ;plena. Por otra parte,
Ia visión del derecho natural como conjunto de
reglas, a la que
opone \7\T eizel la que él acepta de "marco" que determina los
límites
del derecho
positivo, no
corresponde a
la visión
clásica
que
lo considera como un
método para hallar lo justo. como ha
notado Villey (14). Según sub,aya este autor (15) "el método de
(13) Henri Batiffol, La Philosophie du Droi,t, París, Press Univer
sitaires, 1963, C'aP. III, pág. 69.
(14) Michel Villey, "Abrégé ·du droit naturel clas-ique", I, en
Ar-
216
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBIU! EN EL ORDEN NATuR,1L
Aristóteles se sirve de la observación; es decir, de una obser
vación necesariamente incompleta, de una experiencia siempre
cambiante y que siempre puede enriquecerse con elementos nue
vos". Y, como añade en otro
pasaje (16), "es imposible
que un
método experimental, fundado sobre la observación de experiencias
particulares, jamás lleve a resultados absolutos y definitivos" ...
"Santo Tomás no está menos penetrado de la imperfección
de toda ciencia humana". "El hombre no se conoce a sí mismo (I,
qu. 87), no conoce la naturaleza si no es por sus efectos, por
tanto, de manera indirecta y muy incompleta. A lo cual se añade,
para un cristiano, la enfermedad de la razón después del pe
cado ... ". Lo qtie invita el propio Villey a que pregunte y responda :
"Pero entonces, si nuestra búsqueda de lo justo, según la natu
raleza, no
podrá nunca
alcanzar fórmulas fijas y precisas,
¿ para
qué el derecho natural?
¿ Para qué sirve esta ciencia incierta?
Para esto solamente, que ya es mucho: para dotarnos de
direc
trices
de carácter muy general, flexibles, imprecisas (salvo en el
caso de confirmación por la Sagrada Escritura)
y provisionales."
Cicerón (17), después de rechazar el voluntarismo jurídico,
babia afirmado que
"para distinguir
la ley buena de la mala no
tenemos más
nonna que
la naturaleza. No sólo lo justo
y lo
injusto, sino también lo que es honesto y torpe se discierne de
la naturaleza".
Y hoy, veinte siglos después, al plantearse una
pregunta parecida, responde Michel Villey (18) que "una de
finición de las relaciones entre dos personas no podrá provenir
más que de una fuente exterior a esas dos personas:
¿ dónde
iremos, pues, a
buscarla?' ¿ Quizás en la ley positiva? ¿Nos
chives de Philo"Sophie du Droit, vol. VI, 1961, pág. 56 y en Lerons d'His·
toire de la Philosophie du Droit, 2.ª ed. París, Dalloz, 1962, cap, VII,
pág. 146.
(15) M. Villey, C ours d'Histoire de la Plulosophie du Droit, fase. I,
París, Les Cours de Droit 1963, parte I, cap. III, C. l., pág. 51 y sigs.
(16) Villey, oj,. y fase. últ. cit., parte II, cap. III, A, 2, págs. 129 y sigs.
(17) Marco Tulio Cicerón, De Legibus, !-XVI, 44 y 45, cfr. ed. bi
lingüe cuidada por Alvaro D'Ors, Madrid, 1953,
págs. 90
y
sigs.
(18) M. Villey, "AI,régé ... ", A. Ph. Dr., VI, 1%1, p. 47, y en
Le,ons ... , cap. XII, pág, 156.
217
Fundaci\363n Speiro
JUAN VALLET DE GOYTISOLO
entregaríamos como esclavos al legalismo, donde viene a encallar
la doctrina jurídica moderna?
Peru no
llega a probar que las
leyes sean justas ni, por tanto, a fundamentar su autoridad.
¿ En la revelación divina? Pero ella calla a este respecto, y los
oráculos auténticos de la religiónn han cesado de contestar
las preguntas concernientes al orden temporal. No queda otro
f.•rocedimiento que
interrogar a la naturaleza e intentar descubrir
el orden que, tal vez, ella encierra, objetivo
y, por tanto, jurídico.
Si no existe
01"den natural,
la justicia distributiva carece de
ob~
jeto
y de razón de ser (así los modernos han perdido su sentido);
sin naturaleza no existirá tampoco justicia, Sólo la naturaleza
es suS<:eptible de suministrar a las preguntas de los juristas
respuestas sustanciales". Indudablemente, dice el mismo Villey (19), "no todos los
actos humanos son
indistintamente generadores de valores y de
derecho, ya que los hay que nos aproximan efectivamente a
ese buen ser que
_somos «en
potencia»
y hacia el que nos im
pulsan inclinaciones naturales cuyos productos están llenos de valor, mientras otros producen
y crean el mal y no los valores".
Ese resultado
naturalménte bueno
o
m.ilo, nos
ofrece sin duda
una pauta. Para avanzar sin
¡perderse en
ese único camino viable, aunque
siempre problemático y de continua búsqueda, es preciso mirar
siempre lo concreto
y, a la vez, alcanzar las primeras causas
finales, como sin salirse de ese método filosófico, en teodisea
y aun sin el auxilio de la teología, alcanzó Anaxágoras el cono~
cimiento
de un Dios ordenador y de un
alma humana
inmortal,
aue ha de recibir en otra vida su premio o su castigo. De ahí, sin duda,
la primada
en lo esencial del hombre sobre
la so
ciedad. Pero distinguiendo esta igualdad de naturaleza de todos
los hombres, de su desigualdad en lo accidental. en lo que el orden
de la naturaleza determina profundas desigualdades, convenientes
tanto para
~I bien
común como para el desarrollo de la persona-
(19) M. Villey, "Phénomenologie et existentialomarxisme a la faculté
de Droit de Paris", en Ar'chives de Philósophie du Droit, X, 1965,
pág. 176.
218
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
lidad individnal. Finalidades a tener en cuenta, guardando siem
pre la prioridad de aquel primero y supremo fin.
Como ha escrito Legaz Lacambra (20), el orden natural
"propone la idea de un Dios ordenador, en cuya mente preexiste,
como una idea
arquetipo, ese
cosmos que las cosas realizan y
que el hombre descubre
y en que el mismo está inserto. La
causalidad tiene este hondo sentido ontológico de expresar la
conexión misteriosa de los fenómenos de la naturaleza y, pre
cisamente por eso, una interpretación exagerada del determinismo
físico contemporáneo sería una nueva forma de desconocer ese
orden existente instaurando una contingencia universal".
Estamos siempre en el problema llamado de los universales.
Nada menos que Marcuse (21} es uno de los que hoy pretenden
captarlos. A su juicio:
"Los universales son los elementos pri
meros de la ex¡perienncia : se trata de universales no en tanto
que conceptos filosóficos, sino en tanto que cualidades reales
del mundo con el cual nos enfrentamos todos los días" ... "Las
cosas particulares (las entidades) y los acontecimientos, no apa
recen sino a través ( e incluso en tanto que lo son) de un haz y
una continuidad de relaciones, como los incidentes y las partes
de una configuración general de la que son inseparables; no
pueden aparecer bajo otra forma
srin perder,
por ello mismo,
su identidad"...
"La estructura de ese plano está constituida
por los universales tales como el color, la forma, la densidad,
la dureza, la dulzura, la luz, la oscuridad,
el movimiento, el
t'eposo" ... "El hecho
de que las «cualidades» tengan un carácter
sustancial reconduce a la experiencia original de los universales
sustanciales, al modo como los conceptos nacen de la experiencia
inmediata"...
"El carácter
abstracto de los
conct"4Jtos parece
mostrar
que
las cualidades
-más concretas- son realizaciones
parciales, aspectos, manifestaciones, de una cualidad más universal
(20) Luis Legaz Lacambra, Filosofía del Derecho, 2.ª ed. Barcelona,
Ed. Bosch, 1961, vol. III, pru-te II, 2, !, pág, 283.
(21) Herbert Marcuse, One Dimensional Man, _Boston, 1964, cfr.
vers. francesa de Monique Witing, L'homme unidimensionnel, Paris, Les
Editions de Minuit, 1968, cap. 8,
págs. 235
y
sigs.
219
Fundaci\363n Speiro
JUAN VALLET DE GOYTISOLO
y más «excelente» de la que se toma experiencia en lo concreto".
"Hay también toda otra especie de conceptos -osaremos
decir: los. conceptos más
importantes de la filosofía- ... ".• pro
sigue Marcuse, que cita entre éstos "el «hombre», la «natura
leza», la «justicia», la
el problema principal,
el de saber si estos otros universales di~anan de un· orden que
trasciende del hombre o si es el hombre el que trasciende de
ese
orden y
puede introducir en él cambios no sólo cuantita
tivos, sino cualitativos, es decir, si puede cambiar la naturaleza,
incluida la suya propia.
4. El hombre en la dinámica de la naturaleza, ante el derecho.
El problema que ahora vamos a plantear se sitúa entre dos
extremos. De una parte la concepción expresada por la tragedia griega.
"Para los griegos, la Necesidad (
Anake) o el Fatum (la ley de
la diosa Odrastea) -un destino superior sin mezcla de
pro
videncia
alguna- rige los acontecimientos generales que envuelven
la vida del hombre. Frente a él, la acción humana no puede
sino estrellarse. Esquilo, por ejemplo, hace decir a Agamenón:
"Todo se cumple según el Destino, todo según el designio de
los Hados". Una férrea ley natural, que hunde sus raíces en el decreto
implacable de. los
dioses, dispone el acontecer del uni
verso" (22).
La opuesta posición extrema es aquella que, a partir del
siglo
xvnr considera la inteligencia "como una soberana que
gobierna, regenta, domina
y tiraniza la realidad", "proyecta
desde lo alto de su trascendencia
sus solas lU"ces sobre
el mun
do
y lo ordena según sus iinperativos. La razón se considera
como la fuerza creadora que despliega, se
desatrrolla, pro
gresa
a través de toda la humanidad y todo el universo para
hacer una humanidad verdadera, un universo de verdad. La
inte--
(22) Cfr. Rafael Gambra, El silencio de Dios, Madrid, ed. Prensa
Española, 1968, cap. VIII, pág. 134.
220
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
ligencia ya no recibe su ley de lo real: es ella la legisladora
suprema
que impone sus normas a la realidad" (23).
Sin embargo, no parece que pese a su predominio esta se
gunda posición haya alcanzado el resultado apetecido. En ello
están de acuerdo autores de las más dispares tendencias.
Los marxistas Cohen-Séat y Fougeyrollas (24) reconocen que
la actividad humana, de
"actividad sometida
a la
inteligencia,
tiende a transformarse en una acción en la cual el dinamismo
inmanente escapa a su proyecto. Su error yace entonces en
el proceso por el cual la técnica se convierte en su
contrario.
Es esto precisamente lo que se ha producido en las metamor
fosis más recientes". El anarquizante Marcuse (25) ohserva cómo "el hombre
queda sujeto a su aparato productivo"
y a "la forma pura d_e la
servidumbre,
existir corno instrumento. corno cosa".
"A medida
que
la cosificación tiende a hacerse totalitaria a causa de su forma
tecnológica, los organizadores
y los adminstradores dependen
cada vez más del mecanismo que organizan
y administran. Esta
dependencia mutua no
es· ya
la relación dialéctica entre amo
y esclavo que ha desaparecido en la lucha por un mutuo re
conocimiento, es más bien un círculo vicioso
ef?. el cua.1
a la
vez han sido encerrados
el amo y-los esclavos."
Y desde la filosofía tradicional, Marce! de Corte (26) ob
serva la servidumbre del hombre a los mundos imaginarios que
construye: "Cuanto más estos mundos artificiales engendrados
por el espíritu se realicen en la existencia
y se inscriban en los
hechos, tanto más la libertad, que les impele en sus orígenes, será
rechazada al interior del
pensamiento_, abandonando
al hombre
en carne
y hueso a los peores automatismos."
(23) Marcel dé Corte, "L'intelligence en péril", 9, en ltineraires, 122,
abril 1%8, págs. 200 y sigs.
(24) Gilbert
Cohen-Seat y
Pierre Fougeyrollas, "L'action sur l'homme:
cinéma et télévision", París, ed. Danoet, 1961, cap. III, pág. 119.
(25) Marcuse, op. cit., cap. 2, págs. 57 y sigs.
(26) Marcel de Corte, "Diagnostic du progressisme", en ltinéraires,
núm. 99, enero de 1966, pág. 46.
221
Fundaci\363n Speiro
JUAN V ALLET DE GOYTISOLO
Ante esas evidencias se han buscado posturas dialécticas
entre la inteligencia ideal
y la realidad. Fue así que Hegel for
muló su teoría. Es así que Marcuse
(27) entiende que los universales más
elevados, de la segunda especie que ha referido, designan "vir
tualidades en un sentido concreto e histórico", "conceptos que
hacen la síntesis de los contenidos de la experiencia en ideas
que trascienden sus realizaciones particulares, como cierta cosa
que hace sobrepasar y remontar". "Es por la toma de concien
cia de una condición general en una continuidad histórica como
se forman
y desarrollan los conceptos filosóficos; son elaborados
a partir
de una posición individual en el interior de una sociedad
específica.
La sustancia del pensamiento es una sustancia his
tórica ... ". Aquí vemos cómo se pretende obtener una visión realista,
pero se la somete a
un-idealismo,
que se reconoce cambiante.
Se observa un determinado orden en las cosas, pero fragmentario,
que no puede dar la escala total, por lo cual se pretende que la
axiología
ha de ser determinada ideahnente por el hombre.
Así caemos en lo que se ha llamado el "piélago
axiológico" o
"una tópica
de los valores". Si la libertad sin límites y la igual
dad absoluta se consideran corno valores supremos a alcanzar
de modo trascendente a la naturaleza, seremos esclavos de una
continua dialéctica entre el mundo imaginario que queremos
imponer y la realidad que se resistirá a los mundos artificiales
y cambiantes que vayamos construyendo. La contradicción que supone la falta de un orden en los
universales más elevados, no
pudo escapar a la fina penetración
de Sirnone Weil (28): "Todo en la creación está sometido a
un método, incluidos los puntos de intersección entre este mundo
y 12;1 otro. Es lo que indica la palabra Lagos ... ". "A medida
que se
eleva ( el método) se acrecienta en rígor
y en precisión.
Sería muy extraño que
el orden de las cosas materiales reflejase
mejor la sabiduría divina que
el orden de las cosas del alma".
(27) Marcuse, oP. cit., cap. 8, págs. 238 y sigs.
(28) Simone Weil, L'en,raci'nement, Pai-is, ed. Gallimard. 1949, pág. 162.
222
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
No es, pues, de extrañar que Marcuse (29) desde su particu
lar escala ideal de valores, pretenda que j
libertad de la racionalidad
superior más
que emprendiendo la
lucha contra la sociedad establecida".
Como escribimos en otra ocasión (30): "El hombre, en su
medida, es cierto que es creador de su mundo en uso de su
libertad. Pero ese mundo que crea, ¿podrá sostenerse sin producir grandes conmociones
y efectos desastrosos sí no se adapta
a los cánones del orden natural?" "Sin duda
el hombre forma
parte de la naturaleza y es, en ella, en un aspecto, una fuerza
dinámica, que puede alterar alguno de sus elementos sin que
pueda decirse que haya alterado la naturaleza, sino alguna
de sus circunstancias, El hombre puede vencer la ley de la gra
vedad ayudándose en otras leyes físicas. Sólo puede arrojarse
de lo alto sin estrellarse después de haber descubierto y utilizado
el paracaídas. Sigue sin
poder volar
contra natura y sólo puede
hacerlo apoyado en leyes naturales. Igual podemos decir en el
campo jurídico, político y social".
"Las ciencias aplicadas tienen muy en cuenta para sus rea
lizaciones las leyes naturales de la física. Podemos decir que
la libertad del hombre para construir,
para volar,
para sembrar
y recolectar se mueve dentro de los cánones de dichas leyes
físicas. ¿ Le ocurre, por el contrario, de modo totalmente diverso
ante las leyes morales y políticas que sólo él se dicta?"
Mientras no se
comprenda esto,
ocurrirá al hombre con
temporáneo, según las palabras de Gambra (31), como el mito
de Sísifo, "nunca logrará asentar el peñasco de su constante
esfuerzo", "éste rodará obstinadamente por una ladera
cáda
vez más alta y empinada".
Ni el mundo unidimemional de Descartes, de Kant y de
la tecnología moderna, ni el mundo bidimensional de la dialéc-
(29) Marcuse, cap, últ. cit., pág. 246.
(30) "De la virtud de la justicia
a lo
justo jurídico", 7, en Revista
de Derecho
Español
y Americano, núm. 10, 1966, pág. 56.
(31) Gambra,
op. cit., cap. VIII, pág. 128.
223
Fundaci\363n Speiro
JUAN VALLET DE GOYTISOLO
tica hegeliana, marxista o marcusista, podrán salvarse de las
repetidas caídas. Sólo un mundo que sepa armonizar lo uno
y lo múltiple (32), filosófica, política y jurídicamente, conforme
a un orden que debe leerse, en su universalidad y en su realidad concreta, multiforme y dinámica, en la naturaleza entendida
en su totalidad material y teleológica, podrá ir superándolas.
Se trata
la ciudad humana, conforme a su naturaleza, como procuró
hacerlo la tradición
jurídica. romano-cristiana. No de crear
un orden mecánico artificial, impuesto coercitivamente desde
arriba de donde procedería toda su fuerza dinámica, que asfi
xiaría toda renovación espontánea y toda vitalidad natural, que
masificará, que empobrecerá de energías al hombre privado de
responsabilidad e iniciativa
y convertido en una pieza de la
gran máquina. Como dice De Corte (33): "Se olvida, cada vez
más, qtte una cierta dosis de espontaneidad, de originalidad,
de anarquía, naturales, ingenuas y espontáneas, es necesaria
a toda sociedad humana, so pena de
verlá degenerar
en sociedad
animal estereotipada. Sin sus fuerzas creadoras,
la sociedad se
coagula: la mecánica suplanta entonces a lo vital
y lo esteriliza,
frecuentemente bajo la capa de un inconformismo que por su carácter artificial y premeditado acentúa los automatismos so
ciales que pretende romper". Cuando el Estado-Providencia
asume el bienestar de los hombres: "su sombra inmensa y tutelar
esteriliza la inteligencia
al-mecanizarla y, puesto que la raíz de
la libertad está enteramente en la inteligencia, mata toda libertad".
Pero, además, si no hay naturaleza, las creaciones artificiales
son sólo las imágenes de nuestra subjetividad. Son fruto de la
imaginación. Así lo reconocen tanto quienes propugnan ese
(32) Cfr. Francisco Canals Vidal, "Monismo y pluralismo en la vida
social", en
VERBO, núms. 61-62, págs. 21 y sigs., en "Contribución al
Estudio de los cuerpos illtermedios", Madrid, Speiro, 1962, págs. 7 y sigs.
(33) De Corte, "L'intelligence en péril", núm. 20,
Itinéraires, nú
mero 122, págs. 224-226.
224
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
mundo nuevo dialécticamente construido, como quienes denun
cian las aberraciones de esa paternidad. Así, Cohen-Seat
y Fougeyrollas (34) opinan que las "técnicas
más modernas tejen el entramado de un universo artificial, que
integrándose en el universo natural, deviene el verdadero cosmos
en el cual el hombre, en adelante, piensa, actúa y vive". "La
ciencia del porvenir deberá sin duda reconocer que es menos
una inteligencia que explora una materia que un pensamiento total, a la vez intelectual e imaginativo, que engendra una rea
lidad
y que, en el mismo movimiento (mundo imaginario + mundo
real
= mundo _subreal, que deberá ·formar el nuevo universo
artificial), debe conocer y comprender".
Y Marcuse (3.S) igualmente acude a la imaginación, aunque
distingue una imaginación liberada
y una imaginación media
tizada, según un criterio propio,
apriorístico y, por ende, dog
mático aunque sea de una dogmática nueva: "El progreso tec
nológico va a la
par de
una racionalización e incluso una reali
zación progresiva de lo imaginario" ... Pero:
"Cuando el
progreso
técnico se
ha apoderado de la imaginación, ha invertido las
-imágenes de su ,propia lógica
y de su propia verdad; ha reducido
la libre facultad del espíritu. Pero ha reducido también la dis
tancia entre la imaginación
y la razón. Las dos facultades anta
gónicas resultan fundamentalmente dependientes una de la otra" ...
"El carácter
científico, racional, de la imaginación ha sido reco
nocido hace
tiempo en
matemática, en las
hipótesis y experien
cias de las ciencias físicas.
Es igualmente reconocido en el psico
análisis que, en teoría, admite fundamentalmente la racionalidad específica de lo irracional" ...
"La imaginación ha sido afectada
por el proceso de reificación. Estamos poseídos por nuestras
imágenes, sufrimos por nuestras imágenes. El psicoanálisis lo ha
comprendido bien, ha comprendido bien que ellas son la con
secuencia. No obstante, "dar a la imaginación todos sus medios
de
expresión" sería
hacer una regresión. Los individuos mutilados
(34) Cohen-Seat y Fougeyrollas, op. cit., cap. III, pág. 151.
(35) Marcuse,
op. cit., cap. 10, págs. 272 y sigs.
'5
225
Fundaci\363n Speiro
JUAN V ALLET DE GOYTISOLO
(mutilados también en su facultad de imaginación) tenderían a
organizar
y a destruir aún más de lo que actualmente les es
permitido. Esta liberación constituiría un
_ error
absoluto -no
porque desnudara la cultura, sino por dar libre movimiento a
sus tendencias más represivas-. Racional es la imaginación que
puede ser un a priori para reconstruir el aparato de producción
y para orientarlo hacia una existencia pacificada, una vida sin
angustia. Esta especie de imaginación nada tiene que ver con la
imaginación de quienes están poseídos por las imágenes de la
dominación y de la muerte"... "Liberar la imaginación a fin
de que le sean dados sus plenos medios de
eXlP:esión presupone
que
se reprima una gran
parte de
lo que está actualmente libre
en una sociedad represiva. Una subversión
tal no es un problema
de psicología o de moral, es un problema
político ... " : "¿ cómo
los individuos administrados
-la mutilación
de los cuales se
halla inscrita en sus libertades, en sus satisfacciones
y se mul
tiplica en una escala prolongada- pueden liberarse, a la vez, de sí mismos
y de sus maestros? ¿ Cómo puede pensarse que el
círculo vicioso se rompa?". Está claro que como De Corte (36) insiste en recordar: "no
nos situamos ya en un mundo real, sino en un mundo de
apa
riencias
en el cual la sola verdad que el hombre
aiprehende es
aquella
que él mismo ha hecho
y ha proyectado fuera de sí
mismo como un ectoplasma de la
boca de un médium en trance".
No es de extrañar, pues, que "la tentativa de sustituir el mundo
de las naturalezas
y de las esencias por un mundo creado por el
hombre,
se ha.lle en perpetua vuelta a comenzar":
"El culto
de
la novedad, del cambio, del progreso, de la revolución, que
hace estragos desde hace dos siglos, no tiene otro origen que
esta servidumbre de nuestra actividad intelectual impuesta por la
imaginación
y por la voluntad de poder. Separada de su objeto
propio, la inteligencia jamás ha podido recobrarse con
los
vacíos
alimentos que se la ofrecen. Reclama otros
y se agota
en esta inmersión en el seno de un mundo imaginario ...
".
(36) De Corte, loe. últ. cit., núm. 13, págs. 210 y sigs.
226
Fundaci\363n Speiro
EL TIENE
LA ACCION DEL HOMBRE?
POR
}UAN VALLET DE GoYTISOLO (*).
l. El derecho como promoción al bien común.
No hace falta que descubra -porque siempre la he propug
nado abiertamente-- mi concepción del derecho, conforme. con
los cánones clásicos: ius est ars boni et aequi, O ius est obiectum
iustitiae -según el punto de perspectiva desde donde lo contem
plemos~. Ni. es preciso que insistamos en la distinción, que ya
vemos en el Libro de la Sabiduría de Salomón y en la Etica a
Nicómano de Aristóteles, entre justicia general y justicia par
ticular. Aquélla, síntesis de todas las virtudes cardinales; y ésta,
formada por dos aplicaciones concretas de aquélla:
la justicia
conmutativa, a las relaciones -singulares entre particulares, re
gida por la igualdad aritmética, y la justicia distributiva, a la
relación
del todo con las partes, es decir, a la distribución de
bienes y cargas comunes entre los miembros de la comunidad, y
regida por la igualdad geométrica o proporcionalidad.
La jus
ticia
gen,eral es
orientada -hecha ya deducción de dichas dos
apli_caciones particulares- a la_ relación inversa de la contem
plad;¡ por
la justicia distributiva, es decir, a
la de las partes
respecto al todo, o sea: no dirigida a distribuir lo común en be
neficio de los miembros de la comunidad, sino a orde1:ar lo sin
gular de todos y cada uno de los miembros en bien de la comu
nidad. Aquí, la pauta no es matemática: no es ni la igualdad
aritmética ni
la geométrica! sino algo más sutil
y difícil, e1 bien
(*) Nuestro amigo Juan Vallet de Goytisolo acaba de publicar, edi
tada por "Taurus Ediciones, S. A." su libro Sociedad de masas y derecho,
del cual extractamos sus
§§ 63, 64, 65 y 66, para componer el- artículo
que publicamos a continuación.
209
Fundaci\363n Speiro
JUAN VAUBT DE GOYTISOLO
común1~· pero el bien común visto con amplitud de horizontes y
con profundidad transtemporal. No sólo aquí y hoy, sino: aquí,
allí y en todo lugar; hoy, visto desde ayer y anteayer, ma
ñana y después (1). Esta visión del
bien común presupone el examen de la na
turaleza~ con un realismo que abarque y distinga lo universal y
lo singular, lo sustancial
y lo accidental, lo que permanece y lo
que varía. En cambio, repele las orientaciones puramente idea
listas. deducidas diredamente de principios abstractos. Y tam
bién rechaza los pasitivismos chatos, a ras del suelo, de los simples datos de hecho o de los textos literales de las leyes. El
jurista debe procurar remontarse en
el espacio y en el tiempo
y ver las cosas por arriba y
[>DI" abajo, por la derecha y por la
izquierda, por delante y por detrás, desde fuera
y desde dentro,
solas
y en relación con las demás, quietas y en marcha, es decir,
estática
y dinámicamente, desde sus raíces en el pasado y hasta
sus proyecciones futuras (2). Este método es el único que, dadas nuestras convicciones ju
rídicas, puede satisfacer nuestro propósito de examinar el tra
tamiento jurídico de la sociedad de masas. El examen del
bien común debe comprender en extensión
a todo el
pueblo -no
sólo a un sector, aunque éste sea la ma
yoría, ni a su personificación en una totalidad superior, sino
a todos los individuos integrantes- y, en el tiempo, ha de
contemplarlo transtemporalmente en la sucesión de generaciones.
Precisamente el mayor defecto de la hora actual es la miopía,
la cortedad de visión en el espacio y en el tiempo. Y resulta curioso que así, precisamente así, deviene incompatible lo que
se nos hace pasar falsamente por bien común con el bien de
todos. Porque se nos presenta como bien común el bien sólo
(1) Cf. nuestro trabajo "De la virtud de la justicia a lo justo ju
ridico", _I, nota 16,
en Revista de Derecho His/Hmoamericano, 2.ª serie,
núm.
10, págs. 35 y sigs.
(2)
iCf. "De la virtud de la justicia a ... ", 1, 2 y 3, loe. cit., pági
na 35 y sigs.
210
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
de la mayoría de hoy, que es mal de todos para mañana; el
bien de la ciudad que es mal del
campo, etc.
¿ Por qué? Porque se olvida la pauta del orden natural en
su totalidad, en su dinámica transtemporal. De ahí. las conse
cuencias nefastas, para mañana, de ciertas. soluciones artificiales
a problemas que
hoy se creen urgentes.
El bien común
pide la conservación de la armonía social,
que beneficia a todo
el pueblo orgánicamente constituido.
Así, una intervención estatal en pro de un ideal de igualar,
si al constreñir la libertad disminuye la iniciativa creadora,
aunque pueda ser favorable a la ma_sa de hoy, será, en defini
tiva, desfavorable al bien común, como pronto o farde lo. sufrirá
el país entero. Recordemos cómo el beneficio concedido, hace
unos años, a los inquilinos de ayer ha provocado perjuicios
en cadena, que no sólo siguen sin enjugar, sino que en virtud
de cada nueva medida, cada vez más esforzada, para curar
cualquiera de sus consecuencias concretas, cuanto más exito se
ha logrado a1 tratar de curar la actual dolencia, mayores heridas y daños se han ido causando en otros sectores, cada vez más
alejados del ámbito inicialmente afectado.
2. El orden natural y el derecho: ¿ qué se entiende por "na
turaleza" en esta concepción?
En otros trabajos hemos aludido a la relación entre el orden
natural y la justicia y el derecho (3) a las consecuencias de su
ruptura (4), y de cómo, elevándose de lo concreto a lo universal,
se fue comprendiendo y utilizando esta relación en el derecho
vivido en la
Europa. cristiana,
antes de sufrir los avatareS del
racionalismo y los subsiguientes del positivismo (5). Sin em
bargo, en torno al concepto del orden natural, así como a la
(3) "Orden natural y derecho", en VERBO, 53-54, págs. Z27 y sigs.
(4)
"La crisis del Derecho", en Rev. General de Legislación y Ju
risprudeJ1,cia, 212, abril 1962, págs. 457 y sigs.
(S) "La libertad civil", en VJi;RBO, 63, págs. 186 y sigs.
211
Fundaci\363n Speiro
JUAN V ALLET DE GOYTISOLO
expresión de la naturaleza de las cosas, hay notables divergen
cias, que afectan sustancialmente a su propia validez.
Hay, en especial, dos imputaciones, que hacen solidarios
el
orden natural a la ley del más fuerte y al orden constituido,
que es preciso esclarecer para conocer si realmente tienen al
guna seriedad. Hace falta, asimismo, analizar su relación con
la obra tecnológica del hombre que pretende construir un mundo
nuevo.
Y, en fin, es preciso juzgar la acusación de tautología
que prestigiosos intelectuales oponen al intento de extraer el
Para esto hay que comenzar por despejar fuera algunos
conceptos de la naturaleza. El primero que debemos excluir es el concepto de naturaleza
de los
iusnaturalistas de los siglos xvn y XVIII, que "des
criben, en general, el estado de naturaleza no como un concepto
teorético, sino como un período histórico, como una fase his
tórica más remota". Así distinguen dos estados o períodos: "uno
primitivo (estado de naturaleza) y otro
[)OSterior (estado
civil
o de sociedad)" ... ;
"el primero
debía constituir en cierto modo
la norma
y el ideal para el segundo''... ''Por encima de la
historia se acude únicamente a la prehist"oria / como una norma
del orden fenoménico no se pone una verdad superior a los
fenómenos, sino solamente un fenómeno anterior en el tiempo" ...
"Así llegó a tomar vida aquella
mitología del pasado ideal, que
es la característica de la escuela del
ius naturaeJ y que tanto con
tribuyó después a su descrédito ... (6). En segundo lugar ha de rechazarse el que la limita a la na
turaleza bruta, al orden constituido por la ley del más fuerte,
que
podríamos calificar
de positivismo de los hechos dejados a
su libre juego. El filósofo panteísta Spinoza fue el primero
que aportó a esta cuestión la referencia de que
el pez gordo
(6) Giorgio del Vecchio, Filosofía del Derecho, Parte sistemática,
sec. 3:", cfr., 8/l_ ed. castellana revisada por Luis Legaz Lacambra. Bar
celona, ed. Bosch, 1963, págs. · 528 y sigs.
212
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
se come al chico, de la cual dice Battaglia (7) que "es una cons
tatación que no se compagina con los términos del deber
ser".
Concepción
que es llevada al extremo de su burdedad en ese
ejemplo, pero que
'ha estado muy generalizada entre algunas
escuelas de sociólogos y de economistas.
P-or· -ejemplo, entre
los
fi.siócratas, que -como nos recuerda Marie Madeleine Mar
tin (8)-"persuadidos a la inversa de sus sucesores de la escuela
clásica inglesa, que el orden del mundo sigue un plan divino; no
obstante, a imagen de sus contemporáneos, infirieron muy pronto
que la naturaleza es infinitamente buena y que no hay sino
seguirla, sin
respetar al
mismo tiempo las leyes
dél orden
social" ...
"El liberalismo integral de los fisiócratas, su deseo de dejar
a la
naturaleza
y al buen querer de los hombres actuar solos,
sin reglamentos exteriores necesarios al orden social, da al
conjunto de
s~s tesis
el mismo carácter de utopía que tenían
Ias de los reformadores políticos de su tiempo. Fu.e Turgot
quien mejor expresó la confianza beata de esa época, en su
Éloge
de Vic,mt de Gowrnay. Trató de demostrar que, dejando actuar
simplemente las actividades de los mercaderes, se alcanzaría
un orden social
perfecto, pues
los egoísmos particulares coinciden
forzosamente con el
interés· general".
Creemos
que ha sido el profesor Michel
Villey (9) quien
más ha clarificado el concepto al tratar
de ordenar la diver
sidad· de significados, atribuidos, en el campo jurídico, a la ex
presión
naturaleza de /as casas, La diferencia fundamental entre
1a noción clásica y la de los modernos, a su juicio, radica en
-que: "La naturaleza de los clásicos engloba francamente y sin
reservas todo lo que existe en nuestro mundo: es decir, no
so-
(7) Felice Battaglia, Curso de Filosofía del Derecho, trad. castellana
tle F. E1ías de Tejada y P. Lucas Verdú, vol. III, Madrid, 1953, parte V,
cap. II,
núm. JX,
págs.. 270
y sigs.
(8) Marie Madeleine Martin, Les doctrines sociales en France, París,
Ed. du Conquistador, 1963, I, parte, págs. 70 y sigs.
(9) Michel Villey, "Historique de la nature des choses", en Archives
de Philosophie
du Droit, X, 1965, págs. 267 y sigs., y en Droit et natu-re
des choses. Trabajos del coloquio de Filosofía del derecho comparado de
Toulouse
16-21 de septiembre de 1964, París, 1965, págs. 267 y sigs.
213
Fundaci\363n Speiro
jUAN VALLET DE GOYTISOLO
lamente los objetos físicos, materiales (como la naturaleza post
cartesiana), sino la integridad del hombre, tanto
el alma como el
cuerpo y las instituciones humanas y las instituciones sociales:
la
ciudad, los
grupos familiares, las agrupaciones de negocios.
Para Aristóteles todas estas cusas están en la naturaleza. Mientras
que para los modernos adeptos al "contrato social" la ciudad
es artificial, es añadida a la naturaleza por invención de la inte
ligencia hwnana ... ". La filosofía cartesiana "tendió a vaciar la
naturalem de todo lo qrue es propiamente humano y espiritual" ;
para ella
"la naturaleza
es ante todo materia", aunque "no inmó
vil ni vacía de todo orden, pues incluye un m.ecanismo que conecta
entre sí los. fenómenos materiales!', como "un sistema de rela
ciones de antecedente a consecuente o de
causalidad eficiente",
pero con exclusión de las clásicas "causas formales" y "causas
finales".
Lo cual da lugar a que las aplicaciones de la concepción
moderna de la naturaleza oscilen entre un simple papel subsidiario,
com"o límites
a las creaciones
del hombre, y "un sistema mecánico
de re1aciones de fuerza", que Hnos aplasta", de "relacimi1es necesa
rias" que
Himpone causalmente
la
naturaleza", según
Maquiavelo,
Montesquieu, los fisiócratas y, más aún modernamente, según el
sociologismo y el llamado "natural,isnio moderno". "Extraño fenó
meno
y curioso castigo para el orgullo humano. El pensamiento
moderno había creído restituir al hombre
el dominio de la produc
ción del derecho, liberar el
derecl10 de
la naturaleza, no
pedir a
la
r.aturaleza más
que informaciones técnicas.
Y ahora sucede que
la naturaleza olvidada se venga; que expulsada de la teoría de
las fuentes del derecho, como el demonio del evangelio, vuelve
a ella siete veces
más fuerte; que, reintroducida primero a título
de
sim¡ple servidora,
la naturaleza de las cosas ha vuelto a ser
dueña del
derecho. Se había creído arrinconarla en la indicación
de los
miedios; ipero, demasiado lo sabemos, la distinción de fines
r medios es problemática"... "y la técnica podrá invadir toda
la vida. No es a la inteligencia humana a la que ha aprovechado
a fin de
· cuentas
la separación
cartesiana entre
espíritu
y natu
raleza ..
/', sino
que... "el pensamiento moderno concluye por
a hogar
la libertad del legislador bajo un determinismo natural".
214
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
Larenz (10), en amplia medida, representa también la actual
reacción contra esas visiones estrechas. Nos díce que la
na
turaleza
de las cosas "no alude sólo a la efectividad, sino al
sentido establecido y expresado ya en las relaciones (humanas)
de la vida como tales, a su
estrwctura teleológico-objetiva
de ahí
inferida. Para el positivista, el "orden" es siempre el_ resultado de
una voluntad que establece la
norma y, con ello,
crea el orden.
En cambio, el que habla de la "naturaleza de las cosas" -está
queriendo decir que las cosas, especialmente las relaciones humanas
de Ia
vida, llevan en sí previamente a todo establecimiento de
norma, hasta un cierto credo, un sentido determinado y un orden exigido
por éste, y que es preciso• conocer ésta, su "naturaleza" 1 ese decir, el orden correspondiente a su idea final objetiva
(a su
télos}".
3. ¿ Cómo puede discernirse el derecho en el orden de la
naturaleza?
Frente a la opinión que acabamos. de examinar, Hans Wel
zel (11) ha calificado de "viejo
círculo vicioso"
el camino del
iusnaturalismo. Su juicio (12) del viejo método de Aristóteles es éste: "Como el concepto de naturaleza en el sentido de
la
realidad externa, el cual abarca lo mismo lo conforme que lo
contrario a un fin, igual lo pleno que lo carente de sentido, es
más amplio y es independiente respecto al concepto teológico
de naturaleza, puede parecer como si el concepto de lo "natural" fuera también algo independiente y nuevo
respecto al
concepto
de valor, y como
si la determinación del contenido del concepto
(10) Karl Larenz, M ethodenlehere der Rechtswissenchaft, II parte,
cap. IV, 3, b, cfr. vers.
española de
E.
Guimbemat; Barcelona,
Ed, Ariel,
1966, MetodoJo,gía de la ciencia del derecflo, pág, 321.
(11) Hans Welzel,
Naturrech und materiale Gerechtigkeit, cap. TV, núm. 4, cfr vers. en caste'llano, Derecho natural, justicia ma.terial. Pre
liminares Para
una filasofía del derecho, :Madrid, ed. J\guilar, 1957, pág. 237.
(12) Welzel, op. cit. cap. I, núm. 5, págs. 31 y sigs.
215
Fundaci\363n Speiro
JUAN V AUET DE GOYTISOLO
de valor fuera una función del eoncepto de naturaleza. De esta
suerte, se cae
'en el
círculo vicioso de definir como "natural"
lo que se tiene como bueno o deseable y extraer después lo bueno de este algo "natural". Lo natural, que en realidad es sólo una
función de lo bueno, se_ convierte así a¡parentemente en funda
mento real y base del conocimiento de lo bueno. Esta
petitio
p-rindpii
ha hecho posible, a la teoría ideal del derecho natural,
determinar materialmente en cada caso lo bueno, apelando a lo
natural.
La base para ello se encuentra en la metafísica a~sto
télica
con
su identificación de naturaleza, fin
y valor".
No obstante esa crítica, creemos que si ·se logran precisar
las
causas finales, el concepto de lo natural, como bueno en cuanto
adecuado a los fines, aparece como algo real.
Este reproche de tautología, opuesto a la idea de la ley
natural, dice Henri Batiffol
(13),, "en cuanto ésta pretende hallar
en la observación lo definido
a priori, por ella misma, como na
turaleza, desconoce un proceso clásico: la observación de los hechos permite a la inteligencia deducir las estructuras en las cuales
las necesidades intrínsecas le conducen seguidamente a ordenar
los resultados de la observancia. El nudo del problema radica en si es .posible
a la inteligencia deducir las naturalezas; la afirma
tiva se apoya en la experiencia de una imponente tradición, re chazada invocando
sus- fi-acasos, ,pero
de la cual la faz positiva no
es menos real".
Sin duda que quienes se hallen dominados por
la percepción
impuesta por la galaxia Gutenberg, monolineal
y en espacio ce
rrado,
difícilmente podrán alcanzar a comprender este método
que requiere
una percepción sensorial ;plena. Por otra parte,
Ia visión del derecho natural como conjunto de
reglas, a la que
opone \7\T eizel la que él acepta de "marco" que determina los
límites
del derecho
positivo, no
corresponde a
la visión
clásica
que
lo considera como un
método para hallar lo justo. como ha
notado Villey (14). Según sub,aya este autor (15) "el método de
(13) Henri Batiffol, La Philosophie du Droi,t, París, Press Univer
sitaires, 1963, C'aP. III, pág. 69.
(14) Michel Villey, "Abrégé ·du droit naturel clas-ique", I, en
Ar-
216
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBIU! EN EL ORDEN NATuR,1L
Aristóteles se sirve de la observación; es decir, de una obser
vación necesariamente incompleta, de una experiencia siempre
cambiante y que siempre puede enriquecerse con elementos nue
vos". Y, como añade en otro
pasaje (16), "es imposible
que un
método experimental, fundado sobre la observación de experiencias
particulares, jamás lleve a resultados absolutos y definitivos" ...
"Santo Tomás no está menos penetrado de la imperfección
de toda ciencia humana". "El hombre no se conoce a sí mismo (I,
qu. 87), no conoce la naturaleza si no es por sus efectos, por
tanto, de manera indirecta y muy incompleta. A lo cual se añade,
para un cristiano, la enfermedad de la razón después del pe
cado ... ". Lo qtie invita el propio Villey a que pregunte y responda :
"Pero entonces, si nuestra búsqueda de lo justo, según la natu
raleza, no
podrá nunca
alcanzar fórmulas fijas y precisas,
¿ para
qué el derecho natural?
¿ Para qué sirve esta ciencia incierta?
Para esto solamente, que ya es mucho: para dotarnos de
direc
trices
de carácter muy general, flexibles, imprecisas (salvo en el
caso de confirmación por la Sagrada Escritura)
y provisionales."
Cicerón (17), después de rechazar el voluntarismo jurídico,
babia afirmado que
"para distinguir
la ley buena de la mala no
tenemos más
nonna que
la naturaleza. No sólo lo justo
y lo
injusto, sino también lo que es honesto y torpe se discierne de
la naturaleza".
Y hoy, veinte siglos después, al plantearse una
pregunta parecida, responde Michel Villey (18) que "una de
finición de las relaciones entre dos personas no podrá provenir
más que de una fuente exterior a esas dos personas:
¿ dónde
iremos, pues, a
buscarla?' ¿ Quizás en la ley positiva? ¿Nos
chives de Philo"Sophie du Droit, vol. VI, 1961, pág. 56 y en Lerons d'His·
toire de la Philosophie du Droit, 2.ª ed. París, Dalloz, 1962, cap, VII,
pág. 146.
(15) M. Villey, C ours d'Histoire de la Plulosophie du Droit, fase. I,
París, Les Cours de Droit 1963, parte I, cap. III, C. l., pág. 51 y sigs.
(16) Villey, oj,. y fase. últ. cit., parte II, cap. III, A, 2, págs. 129 y sigs.
(17) Marco Tulio Cicerón, De Legibus, !-XVI, 44 y 45, cfr. ed. bi
lingüe cuidada por Alvaro D'Ors, Madrid, 1953,
págs. 90
y
sigs.
(18) M. Villey, "AI,régé ... ", A. Ph. Dr., VI, 1%1, p. 47, y en
Le,ons ... , cap. XII, pág, 156.
217
Fundaci\363n Speiro
JUAN VALLET DE GOYTISOLO
entregaríamos como esclavos al legalismo, donde viene a encallar
la doctrina jurídica moderna?
Peru no
llega a probar que las
leyes sean justas ni, por tanto, a fundamentar su autoridad.
¿ En la revelación divina? Pero ella calla a este respecto, y los
oráculos auténticos de la religiónn han cesado de contestar
las preguntas concernientes al orden temporal. No queda otro
f.•rocedimiento que
interrogar a la naturaleza e intentar descubrir
el orden que, tal vez, ella encierra, objetivo
y, por tanto, jurídico.
Si no existe
01"den natural,
la justicia distributiva carece de
ob~
jeto
y de razón de ser (así los modernos han perdido su sentido);
sin naturaleza no existirá tampoco justicia, Sólo la naturaleza
es suS<:eptible de suministrar a las preguntas de los juristas
respuestas sustanciales". Indudablemente, dice el mismo Villey (19), "no todos los
actos humanos son
indistintamente generadores de valores y de
derecho, ya que los hay que nos aproximan efectivamente a
ese buen ser que
_somos «en
potencia»
y hacia el que nos im
pulsan inclinaciones naturales cuyos productos están llenos de valor, mientras otros producen
y crean el mal y no los valores".
Ese resultado
naturalménte bueno
o
m.ilo, nos
ofrece sin duda
una pauta. Para avanzar sin
¡perderse en
ese único camino viable, aunque
siempre problemático y de continua búsqueda, es preciso mirar
siempre lo concreto
y, a la vez, alcanzar las primeras causas
finales, como sin salirse de ese método filosófico, en teodisea
y aun sin el auxilio de la teología, alcanzó Anaxágoras el cono~
cimiento
de un Dios ordenador y de un
alma humana
inmortal,
aue ha de recibir en otra vida su premio o su castigo. De ahí, sin duda,
la primada
en lo esencial del hombre sobre
la so
ciedad. Pero distinguiendo esta igualdad de naturaleza de todos
los hombres, de su desigualdad en lo accidental. en lo que el orden
de la naturaleza determina profundas desigualdades, convenientes
tanto para
~I bien
común como para el desarrollo de la persona-
(19) M. Villey, "Phénomenologie et existentialomarxisme a la faculté
de Droit de Paris", en Ar'chives de Philósophie du Droit, X, 1965,
pág. 176.
218
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
lidad individnal. Finalidades a tener en cuenta, guardando siem
pre la prioridad de aquel primero y supremo fin.
Como ha escrito Legaz Lacambra (20), el orden natural
"propone la idea de un Dios ordenador, en cuya mente preexiste,
como una idea
arquetipo, ese
cosmos que las cosas realizan y
que el hombre descubre
y en que el mismo está inserto. La
causalidad tiene este hondo sentido ontológico de expresar la
conexión misteriosa de los fenómenos de la naturaleza y, pre
cisamente por eso, una interpretación exagerada del determinismo
físico contemporáneo sería una nueva forma de desconocer ese
orden existente instaurando una contingencia universal".
Estamos siempre en el problema llamado de los universales.
Nada menos que Marcuse (21} es uno de los que hoy pretenden
captarlos. A su juicio:
"Los universales son los elementos pri
meros de la ex¡perienncia : se trata de universales no en tanto
que conceptos filosóficos, sino en tanto que cualidades reales
del mundo con el cual nos enfrentamos todos los días" ... "Las
cosas particulares (las entidades) y los acontecimientos, no apa
recen sino a través ( e incluso en tanto que lo son) de un haz y
una continuidad de relaciones, como los incidentes y las partes
de una configuración general de la que son inseparables; no
pueden aparecer bajo otra forma
srin perder,
por ello mismo,
su identidad"...
"La estructura de ese plano está constituida
por los universales tales como el color, la forma, la densidad,
la dureza, la dulzura, la luz, la oscuridad,
el movimiento, el
t'eposo" ... "El hecho
de que las «cualidades» tengan un carácter
sustancial reconduce a la experiencia original de los universales
sustanciales, al modo como los conceptos nacen de la experiencia
inmediata"...
"El carácter
abstracto de los
conct"4Jtos parece
mostrar
que
las cualidades
-más concretas- son realizaciones
parciales, aspectos, manifestaciones, de una cualidad más universal
(20) Luis Legaz Lacambra, Filosofía del Derecho, 2.ª ed. Barcelona,
Ed. Bosch, 1961, vol. III, pru-te II, 2, !, pág, 283.
(21) Herbert Marcuse, One Dimensional Man, _Boston, 1964, cfr.
vers. francesa de Monique Witing, L'homme unidimensionnel, Paris, Les
Editions de Minuit, 1968, cap. 8,
págs. 235
y
sigs.
219
Fundaci\363n Speiro
JUAN VALLET DE GOYTISOLO
y más «excelente» de la que se toma experiencia en lo concreto".
"Hay también toda otra especie de conceptos -osaremos
decir: los. conceptos más
importantes de la filosofía- ... ".• pro
sigue Marcuse, que cita entre éstos "el «hombre», la «natura
leza», la «justicia», la
el problema principal,
el de saber si estos otros universales di~anan de un· orden que
trasciende del hombre o si es el hombre el que trasciende de
ese
orden y
puede introducir en él cambios no sólo cuantita
tivos, sino cualitativos, es decir, si puede cambiar la naturaleza,
incluida la suya propia.
4. El hombre en la dinámica de la naturaleza, ante el derecho.
El problema que ahora vamos a plantear se sitúa entre dos
extremos. De una parte la concepción expresada por la tragedia griega.
"Para los griegos, la Necesidad (
Anake) o el Fatum (la ley de
la diosa Odrastea) -un destino superior sin mezcla de
pro
videncia
alguna- rige los acontecimientos generales que envuelven
la vida del hombre. Frente a él, la acción humana no puede
sino estrellarse. Esquilo, por ejemplo, hace decir a Agamenón:
"Todo se cumple según el Destino, todo según el designio de
los Hados". Una férrea ley natural, que hunde sus raíces en el decreto
implacable de. los
dioses, dispone el acontecer del uni
verso" (22).
La opuesta posición extrema es aquella que, a partir del
siglo
xvnr considera la inteligencia "como una soberana que
gobierna, regenta, domina
y tiraniza la realidad", "proyecta
desde lo alto de su trascendencia
sus solas lU"ces sobre
el mun
do
y lo ordena según sus iinperativos. La razón se considera
como la fuerza creadora que despliega, se
desatrrolla, pro
gresa
a través de toda la humanidad y todo el universo para
hacer una humanidad verdadera, un universo de verdad. La
inte--
(22) Cfr. Rafael Gambra, El silencio de Dios, Madrid, ed. Prensa
Española, 1968, cap. VIII, pág. 134.
220
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
ligencia ya no recibe su ley de lo real: es ella la legisladora
suprema
que impone sus normas a la realidad" (23).
Sin embargo, no parece que pese a su predominio esta se
gunda posición haya alcanzado el resultado apetecido. En ello
están de acuerdo autores de las más dispares tendencias.
Los marxistas Cohen-Séat y Fougeyrollas (24) reconocen que
la actividad humana, de
"actividad sometida
a la
inteligencia,
tiende a transformarse en una acción en la cual el dinamismo
inmanente escapa a su proyecto. Su error yace entonces en
el proceso por el cual la técnica se convierte en su
contrario.
Es esto precisamente lo que se ha producido en las metamor
fosis más recientes". El anarquizante Marcuse (25) ohserva cómo "el hombre
queda sujeto a su aparato productivo"
y a "la forma pura d_e la
servidumbre,
existir corno instrumento. corno cosa".
"A medida
que
la cosificación tiende a hacerse totalitaria a causa de su forma
tecnológica, los organizadores
y los adminstradores dependen
cada vez más del mecanismo que organizan
y administran. Esta
dependencia mutua no
es· ya
la relación dialéctica entre amo
y esclavo que ha desaparecido en la lucha por un mutuo re
conocimiento, es más bien un círculo vicioso
ef?. el cua.1
a la
vez han sido encerrados
el amo y-los esclavos."
Y desde la filosofía tradicional, Marce! de Corte (26) ob
serva la servidumbre del hombre a los mundos imaginarios que
construye: "Cuanto más estos mundos artificiales engendrados
por el espíritu se realicen en la existencia
y se inscriban en los
hechos, tanto más la libertad, que les impele en sus orígenes, será
rechazada al interior del
pensamiento_, abandonando
al hombre
en carne
y hueso a los peores automatismos."
(23) Marcel dé Corte, "L'intelligence en péril", 9, en ltineraires, 122,
abril 1%8, págs. 200 y sigs.
(24) Gilbert
Cohen-Seat y
Pierre Fougeyrollas, "L'action sur l'homme:
cinéma et télévision", París, ed. Danoet, 1961, cap. III, pág. 119.
(25) Marcuse, op. cit., cap. 2, págs. 57 y sigs.
(26) Marcel de Corte, "Diagnostic du progressisme", en ltinéraires,
núm. 99, enero de 1966, pág. 46.
221
Fundaci\363n Speiro
JUAN V ALLET DE GOYTISOLO
Ante esas evidencias se han buscado posturas dialécticas
entre la inteligencia ideal
y la realidad. Fue así que Hegel for
muló su teoría. Es así que Marcuse
(27) entiende que los universales más
elevados, de la segunda especie que ha referido, designan "vir
tualidades en un sentido concreto e histórico", "conceptos que
hacen la síntesis de los contenidos de la experiencia en ideas
que trascienden sus realizaciones particulares, como cierta cosa
que hace sobrepasar y remontar". "Es por la toma de concien
cia de una condición general en una continuidad histórica como
se forman
y desarrollan los conceptos filosóficos; son elaborados
a partir
de una posición individual en el interior de una sociedad
específica.
La sustancia del pensamiento es una sustancia his
tórica ... ". Aquí vemos cómo se pretende obtener una visión realista,
pero se la somete a
un-idealismo,
que se reconoce cambiante.
Se observa un determinado orden en las cosas, pero fragmentario,
que no puede dar la escala total, por lo cual se pretende que la
axiología
ha de ser determinada ideahnente por el hombre.
Así caemos en lo que se ha llamado el "piélago
axiológico" o
"una tópica
de los valores". Si la libertad sin límites y la igual
dad absoluta se consideran corno valores supremos a alcanzar
de modo trascendente a la naturaleza, seremos esclavos de una
continua dialéctica entre el mundo imaginario que queremos
imponer y la realidad que se resistirá a los mundos artificiales
y cambiantes que vayamos construyendo. La contradicción que supone la falta de un orden en los
universales más elevados, no
pudo escapar a la fina penetración
de Sirnone Weil (28): "Todo en la creación está sometido a
un método, incluidos los puntos de intersección entre este mundo
y 12;1 otro. Es lo que indica la palabra Lagos ... ". "A medida
que se
eleva ( el método) se acrecienta en rígor
y en precisión.
Sería muy extraño que
el orden de las cosas materiales reflejase
mejor la sabiduría divina que
el orden de las cosas del alma".
(27) Marcuse, oP. cit., cap. 8, págs. 238 y sigs.
(28) Simone Weil, L'en,raci'nement, Pai-is, ed. Gallimard. 1949, pág. 162.
222
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
No es, pues, de extrañar que Marcuse (29) desde su particu
lar escala ideal de valores, pretenda que j
libertad de la racionalidad
superior más
que emprendiendo la
lucha contra la sociedad establecida".
Como escribimos en otra ocasión (30): "El hombre, en su
medida, es cierto que es creador de su mundo en uso de su
libertad. Pero ese mundo que crea, ¿podrá sostenerse sin producir grandes conmociones
y efectos desastrosos sí no se adapta
a los cánones del orden natural?" "Sin duda
el hombre forma
parte de la naturaleza y es, en ella, en un aspecto, una fuerza
dinámica, que puede alterar alguno de sus elementos sin que
pueda decirse que haya alterado la naturaleza, sino alguna
de sus circunstancias, El hombre puede vencer la ley de la gra
vedad ayudándose en otras leyes físicas. Sólo puede arrojarse
de lo alto sin estrellarse después de haber descubierto y utilizado
el paracaídas. Sigue sin
poder volar
contra natura y sólo puede
hacerlo apoyado en leyes naturales. Igual podemos decir en el
campo jurídico, político y social".
"Las ciencias aplicadas tienen muy en cuenta para sus rea
lizaciones las leyes naturales de la física. Podemos decir que
la libertad del hombre para construir,
para volar,
para sembrar
y recolectar se mueve dentro de los cánones de dichas leyes
físicas. ¿ Le ocurre, por el contrario, de modo totalmente diverso
ante las leyes morales y políticas que sólo él se dicta?"
Mientras no se
comprenda esto,
ocurrirá al hombre con
temporáneo, según las palabras de Gambra (31), como el mito
de Sísifo, "nunca logrará asentar el peñasco de su constante
esfuerzo", "éste rodará obstinadamente por una ladera
cáda
vez más alta y empinada".
Ni el mundo unidimemional de Descartes, de Kant y de
la tecnología moderna, ni el mundo bidimensional de la dialéc-
(29) Marcuse, cap, últ. cit., pág. 246.
(30) "De la virtud de la justicia
a lo
justo jurídico", 7, en Revista
de Derecho
Español
y Americano, núm. 10, 1966, pág. 56.
(31) Gambra,
op. cit., cap. VIII, pág. 128.
223
Fundaci\363n Speiro
JUAN VALLET DE GOYTISOLO
tica hegeliana, marxista o marcusista, podrán salvarse de las
repetidas caídas. Sólo un mundo que sepa armonizar lo uno
y lo múltiple (32), filosófica, política y jurídicamente, conforme
a un orden que debe leerse, en su universalidad y en su realidad concreta, multiforme y dinámica, en la naturaleza entendida
en su totalidad material y teleológica, podrá ir superándolas.
Se trata
la ciudad humana, conforme a su naturaleza, como procuró
hacerlo la tradición
jurídica. romano-cristiana. No de crear
un orden mecánico artificial, impuesto coercitivamente desde
arriba de donde procedería toda su fuerza dinámica, que asfi
xiaría toda renovación espontánea y toda vitalidad natural, que
masificará, que empobrecerá de energías al hombre privado de
responsabilidad e iniciativa
y convertido en una pieza de la
gran máquina. Como dice De Corte (33): "Se olvida, cada vez
más, qtte una cierta dosis de espontaneidad, de originalidad,
de anarquía, naturales, ingenuas y espontáneas, es necesaria
a toda sociedad humana, so pena de
verlá degenerar
en sociedad
animal estereotipada. Sin sus fuerzas creadoras,
la sociedad se
coagula: la mecánica suplanta entonces a lo vital
y lo esteriliza,
frecuentemente bajo la capa de un inconformismo que por su carácter artificial y premeditado acentúa los automatismos so
ciales que pretende romper". Cuando el Estado-Providencia
asume el bienestar de los hombres: "su sombra inmensa y tutelar
esteriliza la inteligencia
al-mecanizarla y, puesto que la raíz de
la libertad está enteramente en la inteligencia, mata toda libertad".
Pero, además, si no hay naturaleza, las creaciones artificiales
son sólo las imágenes de nuestra subjetividad. Son fruto de la
imaginación. Así lo reconocen tanto quienes propugnan ese
(32) Cfr. Francisco Canals Vidal, "Monismo y pluralismo en la vida
social", en
VERBO, núms. 61-62, págs. 21 y sigs., en "Contribución al
Estudio de los cuerpos illtermedios", Madrid, Speiro, 1962, págs. 7 y sigs.
(33) De Corte, "L'intelligence en péril", núm. 20,
Itinéraires, nú
mero 122, págs. 224-226.
224
Fundaci\363n Speiro
ACCION DEL HOMBRE EN EL ORDEN NATURAL
mundo nuevo dialécticamente construido, como quienes denun
cian las aberraciones de esa paternidad. Así, Cohen-Seat
y Fougeyrollas (34) opinan que las "técnicas
más modernas tejen el entramado de un universo artificial, que
integrándose en el universo natural, deviene el verdadero cosmos
en el cual el hombre, en adelante, piensa, actúa y vive". "La
ciencia del porvenir deberá sin duda reconocer que es menos
una inteligencia que explora una materia que un pensamiento total, a la vez intelectual e imaginativo, que engendra una rea
lidad
y que, en el mismo movimiento (mundo imaginario + mundo
real
= mundo _subreal, que deberá ·formar el nuevo universo
artificial), debe conocer y comprender".
Y Marcuse (3.S) igualmente acude a la imaginación, aunque
distingue una imaginación liberada
y una imaginación media
tizada, según un criterio propio,
apriorístico y, por ende, dog
mático aunque sea de una dogmática nueva: "El progreso tec
nológico va a la
par de
una racionalización e incluso una reali
zación progresiva de lo imaginario" ... Pero:
"Cuando el
progreso
técnico se
ha apoderado de la imaginación, ha invertido las
-imágenes de su ,propia lógica
y de su propia verdad; ha reducido
la libre facultad del espíritu. Pero ha reducido también la dis
tancia entre la imaginación
y la razón. Las dos facultades anta
gónicas resultan fundamentalmente dependientes una de la otra" ...
"El carácter
científico, racional, de la imaginación ha sido reco
nocido hace
tiempo en
matemática, en las
hipótesis y experien
cias de las ciencias físicas.
Es igualmente reconocido en el psico
análisis que, en teoría, admite fundamentalmente la racionalidad específica de lo irracional" ...
"La imaginación ha sido afectada
por el proceso de reificación. Estamos poseídos por nuestras
imágenes, sufrimos por nuestras imágenes. El psicoanálisis lo ha
comprendido bien, ha comprendido bien que ellas son la con
secuencia. No obstante, "dar a la imaginación todos sus medios
de
expresión" sería
hacer una regresión. Los individuos mutilados
(34) Cohen-Seat y Fougeyrollas, op. cit., cap. III, pág. 151.
(35) Marcuse,
op. cit., cap. 10, págs. 272 y sigs.
'5
225
Fundaci\363n Speiro
JUAN V ALLET DE GOYTISOLO
(mutilados también en su facultad de imaginación) tenderían a
organizar
y a destruir aún más de lo que actualmente les es
permitido. Esta liberación constituiría un
_ error
absoluto -no
porque desnudara la cultura, sino por dar libre movimiento a
sus tendencias más represivas-. Racional es la imaginación que
puede ser un a priori para reconstruir el aparato de producción
y para orientarlo hacia una existencia pacificada, una vida sin
angustia. Esta especie de imaginación nada tiene que ver con la
imaginación de quienes están poseídos por las imágenes de la
dominación y de la muerte"... "Liberar la imaginación a fin
de que le sean dados sus plenos medios de
eXlP:esión presupone
que
se reprima una gran
parte de
lo que está actualmente libre
en una sociedad represiva. Una subversión
tal no es un problema
de psicología o de moral, es un problema
político ... " : "¿ cómo
los individuos administrados
-la mutilación
de los cuales se
halla inscrita en sus libertades, en sus satisfacciones
y se mul
tiplica en una escala prolongada- pueden liberarse, a la vez, de sí mismos
y de sus maestros? ¿ Cómo puede pensarse que el
círculo vicioso se rompa?". Está claro que como De Corte (36) insiste en recordar: "no
nos situamos ya en un mundo real, sino en un mundo de
apa
riencias
en el cual la sola verdad que el hombre
aiprehende es
aquella
que él mismo ha hecho
y ha proyectado fuera de sí
mismo como un ectoplasma de la
boca de un médium en trance".
No es de extrañar, pues, que "la tentativa de sustituir el mundo
de las naturalezas
y de las esencias por un mundo creado por el
hombre,
se ha.lle en perpetua vuelta a comenzar":
"El culto
de
la novedad, del cambio, del progreso, de la revolución, que
hace estragos desde hace dos siglos, no tiene otro origen que
esta servidumbre de nuestra actividad intelectual impuesta por la
imaginación
y por la voluntad de poder. Separada de su objeto
propio, la inteligencia jamás ha podido recobrarse con
los
vacíos
alimentos que se la ofrecen. Reclama otros
y se agota
en esta inmersión en el seno de un mundo imaginario ...
".
(36) De Corte, loe. últ. cit., núm. 13, págs. 210 y sigs.
226
Fundaci\363n Speiro
