Índice de contenidos
Número 471-472
- Textos Pontificios
- Monográficos
- Jornadas
- Estudios
- Crónicas
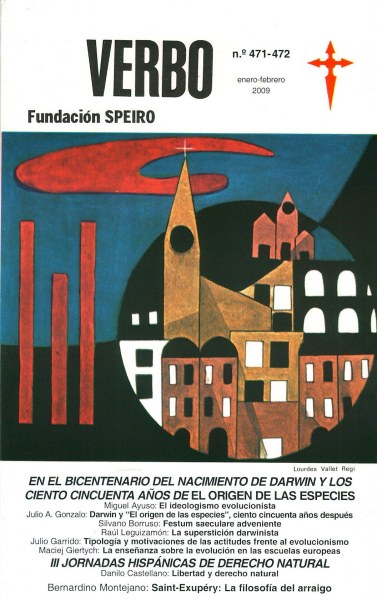
La superstición darwinista
«Creo que algún día el mito darwinista será considerado como el más grande engaño en la historia de la ciencia».
Soren Lovtrup
Introducción
La comunidad académica contemporánea acepta, dogmáticamente, la teoría de la evolución biológica darwinista, como la única científicamente válida para explicar el origen de la vida, las especies y el hombre.
Y sin embargo, este postulado, modelo o paradigma evolucionista, está en franca contradicción con el conocimiento científico que hoy poseemos, razón por la cual, desde hace ya muchos años, numerosos autores vienen cuestionado científicamente esta teoría, por más que sus críticas sólo hayan merecido la indignación y el ataque iracundo por parte de la comunidad académica.
En las páginas que siguen, trataremos de resumir algunas de estas impugnaciones al carácter científico de la así llamada teoría de la evolución.
Antes que nada es imprescindible señalar que pocas palabras se usan tanto y tan laxamente hoy en día, como los términos evolución o evolucionismo. Términos que pueden significar cosas muy distintas para distintas personas, razón por la cual es imprescindible que procedamos a su definición.
Y podemos definirla diciendo que es la teoría, según la cual, todos los seres vivos, vegetales y animales –incluido el hombre– se habrían originado a partir de una, o unas pocas, formas vivientes originales, por transformaciones sucesivas –lentas y graduales– en el curso de millones de años, gracias a modificaciones producidas al azar, sumadas a la acción de la selección natural.
Desde la bacteria hasta el hombre. Sin solución de continuidad.
Es menester aclarar que, aunque la obra de Darwin se refería al origen de las distintas especies de seres vivos por transformación de otros seres vivos preexistentes, en la actualidad la hipótesis evolucionista pretende explicar también la biogénesis, es decir, el origen espontáneo de la vida a partir de la materia inanimada. De manera que en su formulación moderna, esta teoría cree poder explicar la progresiva autoorganización de la materia en todos sus niveles. Desde el átomo hasta el hombre[1].
También es necesario aclarar que en la época de Darwin no se conocía el mecanismo de la transmisión de los caracteres hereditarios y por consiguiente él no habló de “mutaciones”, pero al ser reformulada su teoría durante las décadas del treinta y el cuarenta (siglo XX) a la luz de la Genética, produciendo lo que hoy se llama neo-darwinismo o teoría sintética, las modificaciones de las que él hablaba fueron interpretadas como las mutaciones de la genética moderna.
Con base en lo expresado, y restringiendo nuestro análisis a la teoría darwinista propiamente dicha, podemos ver que ella no es sinónimo de simple cambio. O de adaptación, que es una propiedad intrínseca del ser vivo posible a todos los niveles. Tampoco significa la aparición sucesiva de seres vivos con niveles de organización cada vez más complejos. No. La evolución implica transformación de unas especies en otras. Descendencia común de todos los s e res vivos. Continuidad genética desde la bacteria al hombre. Un proceso que genera novedades biológicas (patas, alas, pulmones, ojos, plumas, sangre caliente, etc.), que puedan explicar el origen de las distintas especies.
Valga esta aclaración, pues mucha gente confunde la evolución, con la sucesión cronológica de los niveles de organización de los seres vivos, evidenciada por los fósiles. Esto, además de ser altamente opinable –pues esa sucesión ordenada de fósiles según patrones de organización cada vez más complejos, sólo existe como tal en los libros y no en el terreno– esto, repito, ya era perfectamente conocido por Cuvier, el fundador de la Paleontología, quien ciertamente no era evolucionista.
De manera que el eventual ordenamiento de los fósiles –desde los más sencillos y antiguos, hasta los más complejos y recientes– es algo perfectamente distinto de la evolución, ya que el meollo de esta teoría no se refiere al dato del ordenamiento de los fósiles, sino a la explicación causal de este dato. En otras palabras, la evolución no consiste en el hecho de la sucesión cronológica, sino en la conjetura de la conexión genealógica, entre unos y otros, mediante la descendencia.
Es por ello que en alemán la teoría de la evolución se llamó, precisamente, teoría de la descendencia y en francés, transformismo. Términos ambos mucho más apropiados para significar lo que Darwin tenía en mente que la palabra evolución, cuyo sentido correcto (de “evolvere”: desenrollar, desenvolver), hace referencia al despliegue de algo contenido, esto es, a la actualización de una potencia ya dada (como un árbol que “evoluciona” a partir de una semilla), y no a la aparición de nuevas especies por transformación de las preexistentes, como propuso Darwin. Aunque en la actualidad, estos términos: evolución, evolucionismo, transformismo, darwinismo (o neodarwinismo), teoría sintética, etc., se han hecho prácticamente sinónimos.
Es importante destacar además que, siendo el proceso evolutivo un fenómeno producido por mutaciones que ocurren al azar, la evolución carece, por consiguiente de todo propósito, objetivo o finalidad. El proceso evolucionista –decía Dobzhansky– es ciego, mecánico, automático, impersonal.
Algunos autores evolucionistas sostienen que si bien las mutaciones ocurren al azar, la selección natural, actuando en una segunda etapa, filtraría ese azar, dando dirección al proceso. Pero esto es un sofisma, ya que la selección natural sólo puede actuar sobre las modificaciones que le brinda el azar. Y de la misma manera que cero, por cualquier otro número, sigue siendo cero, el azar –aun cuando actuase la selección natural– seguiría siendo azar, porque para dar dirección a un proceso hace falta inteligencia. Única forma de eliminar el azar. Y la selección natural es –por definición– un mecanismo ciego, incapaz de dar dirección a nada. Incapaz de eliminar el azar.
Categoría epistemológica de la teoría de la evolución
Para comenzar con nuestro análisis del evolucionismo, es imprescindible que procedamos en primer término a determinar su rango o categoría científica. Y en este sentido, lo primero es negar rotundamente que la evolución sea un hecho establecido, como sostienen enfáticamente la mayoría de los autores evolucionistas.
Un hecho, es algo que puede ser verificado por cualquier observador, dentro de su área de conocimiento y según sus instrumentos de observación. Los objetos caen, por ejemplo. Júpiter tiene cuatro satélites (mayores). Los ácidos viran al rojo el papel de tornasol. Lo que sea.
Teniendo en cuenta esto, se hace por demás evidente que el mencionado criterio de verificación sistemático y universal, es totalmente imposible de aplicar al supuesto “hecho” de la evolución, el cual habría ocurrido en el remoto pasado, no pudiendo por consiguiente ser observado, directa o indirectamente.
Lo que sucede es que los autores evolucionistas utilizan la palabra hecho, en el sentido de teoría plenamente demostrada, como creen ellos que es el caso de la teoría de la evolución.
A manera de ilustración sobre el grado de equivocidad con que muchos autores evolucionistas manejan los términos, veamos por ejemplo este interesante párrafo de un prominente evolucionista británico, el Dr. L. Harrison Matthews, quien tuvo a su cargo la redacción del prólogo de la edición de 1971, de El Origen de las Especies, y en donde expresa lo siguiente:
«El hecho de la evolución es la espina dorsal de la biología, y la biología está así en la peculiar posición de ser una ciencia fundada en una teoría no demostrada. ¿Es entonces una ciencia o una fe? La creencia en la teoría de la evolución es, por lo tanto, exactamente igual a la creencia en la creación especial»[2].
Podemos observar que en un párrafo de cuatro renglones, hay cuatro contradicciones.
En primer término, el autor se refiere a la teoría de la evolución como un hecho. Luego dice que es una teoría. Y una teoría no demostrada. Finalmente, que es una creencia.
Digamos de paso que es totalmente falso lo que el autor expresa, en el sentido de que la evolución sea la espina dorsal de la Biología. La Biología moderna no le debe absolutamente nada – excepto atraso– a la teoría de la evolución.
Pero en fin, esta cita constituye un ejemplo paradigmático de la grave confusión epistemológica que evidencian numerosos autores evolucionistas.
La evolución no sólo no es un hecho establecido, mas tampoco es, ni puede ser –por definición– una teoría científica, por cuanto sus postulados no pueden ser observados ni examinados (esto es, contrastados) experimentalmente. Y una hipótesis o teoría que no puede ser examinada experimentalmente, no pertenece al dominio de la ciencia.
Como decía George Gaylord Simpson, el famoso paleontólogo de Harvard:
«Es inherente a la definición de ciencia, que las aseveraciones que no pueden ser examinadas por la observación (del fenómeno), ... no forman parte de la ciencia»[3].
Lógicamente. El método científico supone la observación y reproducción experimental de los fenómenos bajo estudio, y esto es obviamente imposible respecto del origen de la vida, las especies y el hombre. Fenómenos en sí irreproducibles.
Pero el estatus epistemológico de la así llamada teoría de la evolución es aún más endeble, pues esta teoría está formulada en términos tan dialécticos, tan elásticos, tan ambiguos, que no hay manera de refutarla por ninguna suerte de observación empírica. Y hoy es un criterio universalmente aceptado, gracias sobre todo a los trabajos del gran epistemólogo Karl Popper, que la irrefutabilidad de una teoría constituye un vicio o una debilidad de la misma y no una prueba de su validez. Lo que llamamos el criterio de falsación.
Una teoría que, en caso de ser falsa, no puede ser refutada por ninguna suerte de observación posible –dice Popper– no es una teoría científica, porque lo que caracteriza a dichas teorías es precisamente la posibilidad de su refutación empírica. Y en referencia específica a la teoría de la evolución, Popper expresa lo siguiente:
«He llegado a la conclusión de que el darwinismo no es una teoría científica contrastable, sino un programa metafísico de investigación, un posible marco de referencia para hipótesis científicamente evaluables»[4].
Desde ya digamos que en la actualidad y desde hace varios años, numerosos autores –además de Popper– están también cuestionando, ya no éste o aquél detalle de la teoría de la evolución, sino negando lisa y llanamente, su carácter de teoría científica.
Alex Fraser, por ejemplo, entonces profesor de Genética en la Universidad de California, en Davis, y uno de los participantes del famoso simposio organizado en 1966 por el Instituto Wistar de Anatomía y Biología de Filadelfia, para evaluar matemáticamente el evolucionismo, expresa:
«Estoy claramente de acuerdo con la aseveración hecha por Karl Popper en el sentido de que la real ineficacia de la (teoría de la) evolución desde el punto de vista científico, es que puede explicar cualquier cosa que uno quiera, cambiando las variables»[5].
Murray Eden, a su vez, profesor de Ingeniería Electrónica en el Instituto de Tecnología de Massachussets y también participante en dicho simposio, dice que la teoría de la evolución no puede ser falsada (esto es, eventualmente refutada) “y esto es lo que realmente quiero significar cuando la llamo tautológica… Puede ciertamente explicar cualquier cosa”[6].
Paul Ehrlich y Louis Birch, por su parte, investigadores de la Universidad de Stanford, y de la Universidad de Sidney, respectivamente, dicen que:
«Nuestra teoría de la evolución biológica se ha transformado en algo que no puede ser refutado por ninguna observación posible. Está por consiguiente, fuera de la ciencia empírica... Nadie puede imaginar la manera de evaluarla... (las ideas evolucionistas) se han transformado en parte de un dogma, aceptado por la mayoría de nosotros como parte de nuestra educación»[7].
¿Y si el evolucionismo no es una teoría científica, ¿qué es?
Ernst Mayr, el famoso taxonomista de Harvard y una de las máximas autoridades mundiales en este tema, nos da un principio de respuesta cuando dice que la «La teoría básica (de la evolución),… es en muchos casos apenas algo más que un postulado»[8]. Y esta es definitivamente la palabra adecuada. Postulado, hipótesis de trabajo, conjetura, dogma, pero de ninguna manera teoría científica.
Podemos decir también que se trata de un modelo, es decir, un esquema teórico que se elabora para facilitar el estudio y la comprensión de una serie de datos que se originan a partir de una realidad compleja. Pero no teoría científica.
Vale la pena destacar que todos los autores arriba citados son evolucionistas, los cuales, aun cuando a la hora de creer, son más evolucionistas que científicos, a la hora de definir estas cuestiones epistemológicas elementales, son más científicos que evolucionistas. O digamos simplemente que son científicos y no podrían decir otra cosa.
Ahora bien. Las teorías y los modelos científicos se contrastan empíricamente a partir de sus predicciones. Y la primera predicción que haríamos según el modelo evolucionista, que propone el origen común de todos los seres vivos a partir de una “bacteria”, digamos, es que deberían existir innumerables formas de transición entre todos los seres vivientes; una suerte de abanico sin fisuras que conectara las distintas especies vegetales y animales. De hecho, no habría especies.
Toda la taxonomía, es decir las clasificaciones de los seres vivos (tipo, clase, orden, etc.), se basa, precisamente, en el hecho de que hay especies y hay espacios. Es decir, que existen seres que podemos agrupar según ciertas semejanzas morfológicas o moleculares, y brechas o espacios vacíos que permiten esa agrupación. En otras palabras, que no existen los seres intermedios que llenarían dichos espacios.
Naturalmente, dicen los científicos darwinistas. Lo que sucede es que esos seres intermedios eran “poco aptos” para la lucha por la existencia y no sobrevivieron, pero ahí están los restos fósiles que demuestran su existencia en el remoto pasado, conformando el famoso “árbol de la vida” darwinista. Es decir, una raíz que demostraría el origen común de todos los seres vivos, y luego ramificaciones con innumerables formas graduales de transición entre ellas.
Los restos fósiles
De manera que la paleontología es la única ciencia que podría brindar alguna suerte de evidencia circunstancial en apoyo de esta hipótesis. Y la evidencia consistiría justamente en la presencia de las formas fósiles de transición que conectaran las distintas especies, y su correlato inevitable: aparición gradual y progresiva de las mismas, y también la presencia de órganos nacientes, esto es órganos en proceso de formación.
Es menester aclarar que aunque la presencia de las formas fósiles de transición, no demostraría por sí misma la teoría de la evolución, su ausencia en cambio la refuta. Es decir, que para la hipótesis evolucionista, los fósiles de transición son necesarios, pero de ninguna manera suficientes.
A lo máximo que puede aspirar la hipótesis evolucionista en este sentido, es a que el registro fósil sea compatible con sus predicciones. Pero jamás podrían los fósiles aportar evidencia demostrativa en favor del evolucionismo, pues, como hemos visto, el núcleo de esta hipótesis lo constituye la supuesta conexión genealógica (esto es, genética), entre las distintas especies. Y la paleontología –por su misma naturaleza– nos recuerda Julian Huxley, «no puede arrojar luz alguna sobre la genética»[9].
Cabe señalar que en este asunto de los fósiles, los evolucionistas han demostrado ser mucho más darwinistas que el propio Darwin, porque si éste dedicó todo un capítulo de El Origen al tema de los fósiles, no fue ciertamente porque estos demostraban la existencia de los seres intermedios en el pasado, sino justamente porque no los demostraban.
En otras palabras, no escapó al agudo ojo de Darwin, que el registro fósil estaba en franca contradicción con su hipótesis («la objeción más obvia y seria que pueda plantearse contra mi teoría»)[10].
Pero zafó, diciendo que ello era debido a la imperfección del registro fósil. Para luego agregar que, sin lugar a dudas, esos fósiles intermedios serían ciertamente encontrados en el futuro.
Pues bien. Han pasado 150 años desde aquella predicción y millones de fósiles abarrotan los museos de ciencias naturales de todo el mundo. Millones de fósiles representativos de aproximadamente 250.000 especies, han sido minuciosamente estudiados y clasificados en sus respectivos grupos taxonómicos, y sin embargo, el testimonio unánime de la Paleontología es que los fósiles intermedios –postulados por la hipótesis evolucionista– son tan conspicuos por su ausencia hoy, como lo eran en la época de Darwin.
Permítaseme por favor insistir en este punto, pues la propaganda evolucionista ha sido y es tan abrumadora, que ha creado una verdadera “realidad virtual”, hasta el punto que la inmensa mayoría de las personas no especializadas y muchas de las especializadas, asocian inconscientemente fósiles con evolución, en el sentido de pensar que los fósiles constituyen uno de los fundamentos más sólidos de esta teoría. Cuando es exactamente lo contrario. El registro fósil, no sólo no demuestra la teoría evolucionista, sino que constituye su más categórica refutación.
George Gaylord Simpson, uno de los grandes líderes del evolucionismo en el siglo XX, decía:
«Sigue siendo cierto, como todo paleontólogo sabe, que la mayoría de las nuevas especies, géneros y familias, y prácticamente todas las categorías por encima del nivel de las familias aparecen en el registro fósil súbitamente y no se derivan de otras, por secuencias de transición graduales y continuas»[11].
David Kitts, paleontólogo de la Universidad de Oklahoma y discípulo de Simpson, expresa que:
«A pesar de la brillante promesa de que la paleontología proporciona el medio de ver la evolución, ha presentado algunas desagradables dificultades para los evolucionistas, la más notoria de las cuales es la presencia de “brechas” en el registro fósil. La evolución requiere formas intermedias y la paleontología no las proporciona»[12].
Steven Stanley, paleontólogo de John Hopkins, dice que:
«El registro fósil conocido, no puede documentar un solo ejemplo de evolución filética que verifique una sola transición morfológica importante»[13].
¡Un solo ejemplo! Debería haber millones.
David Raup[2], por su parte, que es el Jefe del Departamento de Paleontología del Museo Field de Historia Natural de Chicago, donde se alberga una de las colecciones de fósiles más grande del mundo, en un memorable artículo escrito en 1979, en el boletín del museo, titulado «Conflicts Between Darwin and Paleontology», luego de expresar que la gente está en un error cuando cree que los fósiles constituyen un argumento en favor del darwinismo, y luego de insistir en la definitiva ausencia de fósiles intermedios, dice que, «irónicamente hoy tenemos menos ejemplos de formas de transición que en la época de Darwin»[14].
Tom Kemp, que es el Curador del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Oxford, expresa que:
«Como es ahora bien conocido, la mayoría de las especies fósiles aparecen instantáneamente en el registro fósil, persisten por millones de años virtualmente inalterados, y desaparecen abruptamente»[15].
Como vemos, no sólo está sólidamente documentada la aparición y desaparición súbita de las especies fósiles, sin formas de transición que las conecten, como así también la inexistencia de estructuras “nacientes” (esbozos de órganos) –que debieran necesariamente existir– sino que además el registro fósil nos demuestra explícitamente la “estasis” de las especies, es decir la completa ausencia de cambios significativos en los fósiles durante millones y millones de años. Vale decir, que no sólo la presencia de organismos intermedios está refutada, sino que la ausencia de cambios está demostrada.
En vista de esta realidad –no cuestionada por ningún paleontólogo– es sencillamente increíble que todavía se nos diga que los fósiles constituyen una evidencia en favor de la evolución.
Pero veamos lo que sostiene nada menos Niles Eldredge, paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural de New York, que es más increíble todavía.
Dice Eldredge:
«Nosotros los paleontólogos hemos dicho que la historia de la vida (evidenciada por los fósiles) respalda (el argumento del cambio adaptativo gradual) sabiendo todo el tiempo que no era así»[16].
¡Sabiendo todo el tiempo que no era así! ¿Cómo se explica esto?
Eldredge explica que ello se debe en primer lugar, al hecho de que en este tema se haya buscado siempre “evidencia positiva” (formas de transición) y que la estasis (ausencia de cambios), haya sido considerada, no como evidencia negativa , sino como ausencia de evidencia (es decir como un fracaso para encontrarla) y también, definitivamente, a la adhesión incondicional del establishment académico en favor del darwinismo, lo que hace prácticamente imposible obtener un doctorado en el tema, si la tesis no está de acuerdo con la hipótesis darwinista.
Esta categórica ausencia de fósiles intermedios adquiere ribetes particularmente dramáticos en el caso de la transición entre seres unicelulares y pluricelulares.
De acuerdo a la teoría de la evolución, los seres pluricelulares se habrían originado a partir de una o unas pocas formas vivientes unicelulares, mediante innumerables formas graduales de transición.
De manera que de ser esto cierto, deberíamos obviamente encontrar en el registro fósil millones de formas intermedias que conectaran los seres unicelulares con los pluricelulares.
Y sin embargo no existe el más mínimo rastro de ellos.
En el primer período de la era paleozoica, esto es en el cámbrico, de una antigüedad aproximada de 500 o 600 millones años, aparecen súbitamente millones de fósiles de invertebrados complejos, sin ningún tipo de seres intermediarios que los precedan. La famosa “explosión del cámbrico” que le llaman.
En atención a quienes no estén en el área de la Biología o la Paleontología, permítaseme insistir en este punto.
En el cámbrico, aparecen súbitamente millones de fósiles de animales tales como esponjas, corales, medusas, pulpos, calamares, almejas, caracoles, erizos, estrellas de mar, trilobites, gusanos, etc., tal como los conocemos hoy. Además de muchas otras especies extinguidas. Vale decir que, en forma geológicamente instantánea, surgen la casi totalidad de los “phyla” existentes[3].
Y esto, sin ningún tipo de antecesores, ni conexión entre ellos.
«Es como si hubiesen sido sencillamente plantados allí, sin ninguna historia evolutiva», dice nada menos que Richard Dawkins, uno de los más fervientes y agresivos autores evolucionistas contemporáneos[17].
Tengamos presente que se han descubierto fósiles de bacterias en estratos de una edad estimada en 3.800 millones de años. ¿Y qué hay entremedio, en cuanto a organismos de transición? NADA.
Los estratos localizados por debajo del cámbrico –llamados precámbricos– tienen en algunos casos cientos de metros de espesor y han sido minuciosamente analizados en busca de los supuestos antecesores de los invertebrados del cámbrico. Ni siquiera un ejemplar de tales fósiles ha sido jamás encontrado. ¿Cómo explica esto la teoría de la evolución?
Valga la pena aclarar que este hecho de la aparición abrupta de los invertebrados complejos del cámbrico, es algo universalmente aceptado por los paleontólogos.
Simpson, por ejemplo, llamaba a la explosión del cámbrico, «el mayor misterio de la historia de la vida»[18].
John Maynard Smith, dice que «la explosión del cámbrico sigue siendo un enigma»[19].
Niles Elredge concuerda también en que «la explosión del cámbrico todavía está envuelta en el misterio»[20].
Pero este no es lo único que está envuelto en el misterio para la teoría de la evolución, pues existe otro enorme abismo, desde el punto de vista de los fósiles intermedios, y que es aquel donde deberían estar los antecesores de los vertebrados, es decir las formas intermedias que conectarían los invertebrados con los peces. Pues bien. Hasta hace muy poco tiempo se consideraba –como expresé– que en la explosión del cámbrico apare cían abruptamente millones de fósiles de invertebrados complejos, lo cual es ya de por sí un hallazgo totalmente contradictorio con la predicción darwinista. Sin embargo, y para complicar aún más las cosas, en el año 1999 se han descubierto en el cámbrico ¡fósiles de peces![21]. De manera que los primeros peces (esto es, los primeros vertebrados), ya están presentes a nivel del cámbrico, con lo que su origen también “está envuelto en el misterio”.
¿Y qué pasa con la transición entre los peces y los anfibios? ¿Se han encontrado acaso las formas de transición que los conecten?
Barbara Stahl, una de las autoridades mundiales en este tema, en su exhaustivo libro Vertebrate History; Problems in Evolution, dice que «ninguno de los peces conocidos es considerado como directamente ancestral de los más primitivos vertebrados terrestres». (O sea los anfibios) [22].
¿Y respecto del origen del resto de los vertebrados?
Nada menos que Stephen Jay Gould, profesor de Paleontología en Harvard y uno de los más famosos evolucionistas contemporáneos, nos informa que «ningún fósil de anfibio parece claramente ancestral al linaje de los vertebrados completamente terrestres (reptiles, pájaros y mamíferos)»[23].
Como se ve, el origen de todas las especies y grandes grupos taxonómicos, está envuelto en el misterio…
No vale la pena analizar el resto de los grupos taxonómicos, porque con lo que hemos visto hasta aquí es más que suficiente para refutar –a nivel de los fósiles– la teoría de la evolución[4].
No obstante esta definitiva ausencia de fósiles de transición, muchos evolucionistas –con una fe que no conoce de flaquezas– insisten en que Darwin proveerá, y que los fósiles intermedios algún bendito día aparecerán. Todo es cuestión de seguir cavando...
Otros, ante la inminencia del naufragio, han optado por abandonar el barco que se hunde y no hablan más de los fósiles. Algunos incluso, como Mark Ridley –profesor de Zoología en Oxford– llegan a decir nada menos que «ningún verdadero evolucionista se vale del registro fósil, como evidencia en favor de la teoría de la evolución» (!)[25].
Y otros finalmente, como Stephen Jay Gould, Niles Eldredge y Steven Stanley, ante la obvia y categórica ausencia de fósiles intermedios –no sólo no hallados, sino además, imposibles de concebir– han optado por reformular la hipótesis darwinista del cambio gradual, por la hipótesis del cambio brusco o saltatorio, que llaman la “teoría del equilibrio puntuado” [26].
En realidad, dicen estos autores, no es que los fósiles intermedios no hayan sido encontrados, sino que ¡jamás existieron! Vale decir que las especies se habrían transformado en otras, en forma geológicamente instantánea, sin series graduales de transición[5].
Lo cual demuestra una vez más el carácter esencialmente dialéctico –y no empírico– de la hipótesis evolucionista. Ya que si uno le pregunta a cualquier darwinista de estricta observancia por qué no se encuentran los fósiles intermedios, nos dirá que ello se debe a la imperfección del registro fósil (¡Todavía!).
Pero ahora, los propugnadores del equilibrio puntuado nos dicen que los fósiles intermedios no se encuentran, porque las nuevas especies habrían evolucionado en otra parte…
Es decir, que cualquiera sea la evidencia (empírica), la hipótesis darwinista siempre tiene una explicación (dialéctica). Y esta es precisamente la más clara demostración de que no se trata de una teoría científica. “Explica” cualquier cosa, como diría Popper.
Es cierto que los autores arriba citados (Gould, Eldredge), son considerados un tanto heréticos por los darwinistas clásicos (y efectivamente lo son, por cuanto Darwin consideraba el gradualismo fósil como algo absolutamente esencial para su teoría). Pero, ¿y qué proponen estos últimos para explicar la ausencia de fósiles intermedios? ¿Seguir cavando acaso? ¿O seguir afirmando lo que saben que no es cierto?
Vale la pena subrayar que Gould y compañía han propuesto esta teoría del equilibrio puntuado, forzados por la necesidad de tener que explicar de alguna manera la ausencia de los fósiles intermedios. De haberse encontrado los fósiles intermedios, jamás se hubiera propuesto esta hipótesis.
Las semejanzas moleculares
Hace ya varios años, algunos autores evolucionistas, viendo que los fósiles definitivamente no brindaban ningún apoyo a la teoría de la evolución darwinista, y en un desesperado esfuerzo por salvar esta teoría, recurrieron al estudio de las semejanzas moleculares entre los seres vivos, para intentar establecer de esta manera las supuestas conexiones entre las especies, que conformarían el famoso “árbol de la vida” darwinista.
Lo cual fue salir de Guatemala para caer en guatepeor, ya que dichos estudios sólo demostraron, una vez más –pero ahora con p recisión matemática– que todos los grupos taxonómicos están totalmente aislados, sin formas de transición entre ellos. Lo que el brillante biólogo molecular australiano, Michael Denton (agnóstico él y no creacionista, aclaro), llama “el eco bioquímico de la tipología”.
Así, por ejemplo, los estudios realizados sobre la secuencia de los aminoácidos (a-a) de la proteína citocromo C, de la cadena de oxidación de las mitocondrias, han demostrado que existe prácticamente la misma “distancia” –juzgada por las diferencias en los a-a– entre el citocromo C de la bacteria Rhodospirillum Rubrum y el resto de los seres vivientes (!). Esto es, 64 con los caballos, 64 con las palomas, 65 con el atún, 66 con el trigo, 65 con la polilla de la seda y 69 con la levadura de cerveza[28].
Es decir, que desde el punto de vista de las diferencias entre los a-a del citocromo C, todas estas especies están a la misma distancia molecular (64 a 69 diferencias) respecto de una bacteria (!).
¿Cómo explica esto la teoría de la evolución? ¿Dónde están las secuencias moleculares intermedias que conecten todas estas especies?
Porque obviamente, la secuencia evolutiva –esto es, el grado de diferencia molecular– debería ser, en orden ascendente: bacteria ➝ levadura ➝ atún ➝ palomas, etc. Lo cual obviamente no es el caso. El estudio comparativo de las secuencias de los a-a de la hemoglobina (la proteína de los glóbulos rojos de la sangre) de distintas especies, ha producido también resultados igualmente asombrosos.
La hemoglobina de la lamprea (un pez “primitivo” de acuerdo a la hipótesis evolucionista), tiene 75 diferencias con la de la carpa (un pez “evolucionado”); 81 con la de la rana; 78 con la de las gallinas; 76 con la del canguro y sólo 73 con la del hombre (!)[29]. Vale decir que desde el punto de vista de las semejanzas en la hemoglobina, el hombre (un mamífero), está tan cerca –más cerca en realidad– de la lamprea (un pez), que la lamprea lo está de la carpa (¡otro pez!).
Como se ve, desde el punto de vista de la biología molecular comparada, tampoco existen “eslabones intermedios” que relacionarían las diferentes especies, sino que los todos los seres vivos se agrupan en una forma circular y jerárquica, sin conexión alguna entre ellos [30]. Hecho este, por lo demás, que ya había sido advertido por Aristóteles, quien además de un gran filósofo, fue un no menos perspicaz biólogo.
Y así, todos los trabajos efectuados sobre diversas moléculas (insulina, mioglobina, factor liberador de la hormona luteinizante, relaxina, etc.), demostraron lo que ya habían demostrado los fósiles, esto es, que los grupos taxonómicos básicos están completamente separados, sin nada en el medio que los conecte. Vale decir que de acuerdo a la biología molecular comparada, es imposible establecer una secuencia evolutiva que relacione las distintas especies, sino que todos los seres vivos forman grupos perfectamente definidos y aislados unos de otros.
«Si esta evidencia molecular hubiera estado disponible hace un siglo –dice Denton– la idea de la evolución orgánica jamás podría haber sido aceptada»[31].
En suma: el estudio de las semejanzas moleculares, en el que tanta esperanza pusieron muchos autores darwinistas, sólo ha demostrado cuán acertados estaban Aristóteles, Linneo, Cuvier, y todos los grandes taxonomistas de la historia.
Insisto: ¿dónde están los famosos seres intermedios? ¿Dónde, el célebre “árbol de la vida” darwinista?
En ninguna parte, claro. Es sólo una ficción producida por la teoría darwinista.
Y ya hay algunos investigadores darwinistas que han advertido esto.
El Dr. Carl Woese, por ejemplo, microbiólogo de la Universidad de Illinois, y una de las autoridades mundiales en el tema dice:
«Ninguna filogenia coherente de los organismos ha surgido, de las numerosas filogenias proteicas individuales hasta ahora presentadas… El antecesor universal no es una entidad, no es una cosa… Es más bien una comunidad de células…. Este antecesor comunitario tiene una historia física pero no genealógica[32].
La raíz del árbol universal (de la vida) es un artefacto que resulta de forzar el curso evolutivo en la representación arbórea, cuando esa representación es inapropiada»[33].
Para finalmente expresar lo siguiente: «Ha llegado para la biología el tiempo de ir más allá de la Doctrina del Antecesor Común»[34].
En otras palabras, adiós al hipotético y sacrosanto “árbol de la vida” darwinista.
Y otra autoridad mundial en el tema, el Dr. W. Ford Doolittle, biólogo molecular de la Universidad de Dalhousie, Canadá, sostiene que «nunca habría habido una célula que pudiera ser llamada el antecesor común universal»[35].
Y además añade lo siguiente:
«Tal vez sería más fácil y a la larga más productivo, abandonar los intentos de forzar los datos que Zuckerkandl y Pauling[6] estimularon a los biólogos a coleccionar (las semejanzas moleculares) dentro del molde provisto por Darwin… Los filogenetistas moleculares han fracasado en encontrar el “verdadero árbol” (de la vida) no porque sus métodos sean inadecuados o porque hayan elegido los genes incorrectos, sino porque la historia de la vida no puede ser apropiadamente representada como un árbol»[36].
Y en efecto. El mundo de los seres vivientes no tiene nada que ver con un “árbol”, sino en todo caso con un bosque, es decir con “árboles”. Uno para cada especie o grupo básico.
O, si usted prefiere, podemos decir que el mundo de los seres vivientes es un mosaico, en el cual, componentes semejantes (moléculas, funciones, estructuras, etc.), se entremezclan para formar los distintos géneros o especies, sin que esto signifique que deriven unos de otros.
A la manera de un cuadro, en que el artista no necesita utilizar un color diferente para cada figura, sino que variando las proporciones y las formas, puede –con relativamente pocos colores– representar muchas figuras.
Así, en el mundo de los seres vivos, las moléculas, al igual que las estructuras y funciones, se disponen en un patrón mosaico o modular y no en un patrón arbóreo.
El modelo mosaico se limita a constatar que los componentes materiales –o funcionales– se repiten en muchos seres vivos, sin intentar establecer parentescos descabellados. El modelo árbol genealógico, en cambio, pretende establecer supuestos parentescos, en base a determinadas semejanzas, y termina fatalmente en el absurdo.
El patrón mosaico es ciencia. El patrón árbol genealógico es fantasía.
Por ello es que en la naturaleza puede existir una multitud de seres vivientes, con relativamente pocos componentes materiales. Pero por la proporción y la forma en que están dispuestos, originan seres esencialmente distintos, a pesar de las semejanzas
La homología
Otra de los supuestas evidencias en favor de la teoría de la evolución, es el así llamado argumento de la homología, esto es, que la presencia en los seres vivos de estructuras semejantes indicaría su origen a partir de un antecesor común. En otras palabras, que parecido implica parentesco.
Lo cual es nuevamente un sofisma, ya que el hecho de que individuos o especies emparentadas tengan generalmente semejanzas, no autoriza en modo alguno a concluir que individuos o especies con semejanzas, estén necesariamente emparentados. Sostener lo contrario, es una proposición infundada, ya que por el bien conocido fenómeno de la convergencia biológica, estructuras y funciones prácticamente idénticas pueden desarrollarse en individuos o especies genéticamente no relacionadas.
Las ballenas, por ejemplo, tienen numerosas características semejantes a los peces (tanto que Linneo así las consideró) y sin embargo no son peces, sino mamíferos. Lo mismo que los murciélagos, que tienen alas y otras estructuras adaptadas al vuelo, a pesar de que no son aves, sino también mamíferos.
Por cierto que los autores evolucionistas no consideran a estas semejanzas como “homólogas” sino como “análogas”, reservando el término homología para las semejanzas estructurales, aun cuando estas desempeñen funciones completamente diferentes. El ala de un mosquito y el ala de un pájaro son análogas. El ala de un pájaro y la pata de un mamífero son homólogas.
Cabe aclarar que los autores predarwinistas eran perfectamente conscientes de este fenómeno de la homología, que atribuían a la existencia de un arquetipo que se materializaba en formas diversas, de acuerdo a un plan o designio general común. Darwin, en cambio, reemplazó el concepto del arquetipo por el de antecesor común, es decir, realizó una interpretación historicista y materialista de la homología. Porque el arquetipo es, obviamente, una idea, un “eidos”, y por lo tanto inmaterial, en cambio el antecesor común sería un ser vivo, esto es, material, del cual se habrían derivado sus descendientes en el curso de la historia.
De todas maneras, las semejanzas estructurales sólo tendrían la significación genealógica que la hipótesis evolucionista les atribuye, si se demostrara que ellas provienen de genes homólogos (semejantes) o de patrones homólogos en el desarrollo embrionario. Lo cual no es en absoluto el caso.
Y los mismos autores evolucionistas, cuando hablan como científicos y no como evolucionistas, reconocen esto.
Theodosius Dobzhansky, por ejemplo, el famoso genetista que fue de la Universidad de Columbia, y uno de los grandes teóricos del evolucionismo, dice:
«La presencia de órganos homólogos no es necesariamente una evidencia de la persistencia de genes idénticos, similares o aun homólogos. El sistema genético que produce el desarrollo de un ojo en un pez, es probablemente muy diferente del que produce un ojo en un pájaro o en un hombre»[37].
Sir Gavin de Beer, por su parte, el eminente embriólogo británico, evolucionista él por cierto y que en vida fuera Director del Museo Británico de Historia Natural, en su exhaustiva monografía Homology: an Unsolved Problem, examina minuciosamente las supuestas evidencias del argumento de la homología. Luego de analizar la blastulación y la gastrulación en embriones de diferentes especies, como así también el desarrollo de estructuras tales como del canal alimentario, los miembros, el riñón y el ojo, en dichas especies, concluye diciendo que:
«Pareciera no importar de dónde, en el huevo o en el embrión, proviene la sustancia viviente a partir de la cual se forman los órganos homólogos. Por lo tanto, la correspondencia entre las estructuras homólogas no puede ser trazada a semejanzas de posición de las células del embrión o de las partes del huevo a partir de las cuales estas estructuras finalmente se diferencian»[38].
Para luego agregar que:
«Las estructuras homólogas no están necesariamente controladas por genes idénticos, y la homología de los fenotipos, no implica semejanzas del genotipo»[39].
En otras palabras, parecido no es sinónimo de parentesco. O, lo que es lo mismo, que la homología no implica un antecesor común.
Tan es esto así que en los últimos años, varios taxonomistas –los así llamados “cladistas”– (que eran todos darwinistas clásicos) hartos de entrar en permanentes contradicciones taxonómicas por el empleo del postulado evolucionista de la genealogía, decidieron abandonar el criterio darwinista de la supuesta relación genética entre las especies, para volver –con sano sentido común– a clasificar las especies según su parecido (que eso significa en latín la palabra especie).
Colin Patterson, por ejemplo, paleontólogo que fue del Museo Británico de Historia Natural, expresando la postura de los cladistas, quienes están a la cabeza de la taxonomía, y de los cuales él era un representante destacado dice:
«La teoría de la evolución es totalmente innecesaria para una buena taxonomía; ... al mismo tiempo los cladistas no están convencidos por la explicación darwinista de cómo las especies se originaron… Para ellos, la historia (la evolución...) de la vida es todavía ficción más que hecho, y la tendencia darwinista de explicar la evolución en términos de adaptación y selección, es en gran medida retórica vacía»[40].
Y dice también Patterson:
«Me parece a mí que el marco de referencia teorético (del darwinismo) ha tenido muy poco impacto en el progreso real del trabajo de investigación biológica… En cierto modo, algunos aspectos del darwinismo y del neodarwinismo, me parece que han retardado el progreso de la ciencia»[41][7].
Los mecanismos del cambio evolutivo
Pero veamos ahora el mecanismo que nos propone la teoría de la evolución para explicar la transformación de las especies, el cual se basa en dos pilares fundamentales: las mutaciones y la selección natural.
I) Las mutaciones
Desde el punto de vista científico, las mutaciones son alteraciones al azar en la composición química de los genes, esto es, en las moléculas del ácido desoxirribonucleico (ADN), donde está codificada la información hereditaria.
Ahora bien. Un cambio al azar en una estructura codificada tiende inevitablemente a deteriorar esa codificación, ya que para mejorarla tendría que ser capaz de perfeccionar la información inscripta en dicho código. Y el azar –por definición– no puede ni mejorar ni crear información. Sólo una inteligencia puede hacer esto.
Es por eso que el 99,99% de las mutaciones estudiadas en el laboratorio han sido dañinas, perjudiciales, deteriorativas o letales. En el mejor de los casos han sido neutras, ya sea porque el gen alelo, es decir el que viene del otro progenitor, suple la función del gen dañado, o bien porque el cambio ha sido insignificante y por ello no ha afectado la viabilidad del organismo.
En otras palabras: o la mutación produce un efecto mínimo que no afecta la supervivencia del organismo –en cuyo caso jamás podría cambiar la especie– o bien la mutación tiene la magnitud suficiente como para cambiar eventualmente la especie, pero en ese caso es letal.
Este es un dilema de hierro y sin escapatoria.
Las supuestas mutaciones “favorables” de que hablan algunos científicos, casi nunca son verdaderas mutaciones. Son sólo una manifestación de la variabilidad genética que tiene todo organismo, que hace que en determinadas circunstancias se expresen genes que ya estaban presentes –aunque reprimidos– porque su funcionamiento no era necesario.
De todas maneras, las mutaciones sólo pueden alterar algo que ya existe. No pueden crear nuevos genes. No pueden aumentar la información genética.
El Dr. Conrad Waddington, otrora genetista de la Universidad de Edimburgo, y una de las máximas autoridades en el tema, expresaba:
«Una mutación sólo puede alterar un carácter que el organismo ya poseía en anteriores generaciones.
No puede producir la pinza de una langosta en un gato, por ejemplo; sólo puede alterar el gato de algún modo que lo deje esencialmente gato»[43].
Pero aun en el caso de que existieran mutaciones “favorables”, con eso no hacemos absolutamente nada. Pues la hipótesis evolucionista necesita, imprescindiblemente, no mutaciones favorables, sino transmutaciones. Es decir mutaciones creativas, capaces de producir todas las novedades biológicas que van desde la ameba al hombre.
Y esto sí que es pura fantasía.
La imposibilidad de que las mutaciones puedan tan siquiera producir un órgano nuevo, se deriva fundamentalmente de su carácter perjudicial y de su escasa frecuencia. Además, para poder transmitirse a la descendencia tienen que afectar las células germinales y ser dominantes, es decir, prevalecer sobre el gen alelo, para tener algún efecto. Todo lo cual disminuye aún más su frecuencia.
Pero hay otro problema.
Para que apareciera un órgano nuevo, las mutaciones “creativas” (que son puramente imaginarias, ya que las mutaciones que la ciencia conoce son todas perjudiciales o neutras) tendrían que ocurrir en un mismo sistema genético, para poder acumularse e integrarse y dar origen así a un órgano nuevo, que no se podría producir por la acción de una mutación, sino de miles de ellas.
Para producir un ojo, por ejemplo, todas las mutaciones tendrían que afectar el conjunto de genes que rigen esta función.
Pero esto no es en absoluto así. Es por ello que el Dr. Pierre-Paul Grassé, uno de los más eminentes biólogos franceses del siglo XX, decía que:
«Las mutaciones ocurren incoherentemente. No son complementarias unas con otras y no se acumulan en sucesivas generaciones en una dirección determinada. Ellas modifican lo que ya existe, pero lo hacen desordenadamente (…) No importa cuán numerosas sean, las mutaciones no producen ningún tipo de evolución»[44].
Pero la cuestión es más grave aún.
Y aquí hay que abandonar el dogma darwinista y pasar a la realidad. Es decir salir del terreno de la fantasía para entrar en el terreno de la ciencia.
Porque la pseudociencia darwinista no tiene lugar en sus esquemas para el concepto de organismo, esto es, un conjunto infinitamente complejo de estructuras integradas que funcionan como un todo, con vistas a un fin.
Heredera al fin y al cabo del mecanicismo cartesiano, la hipótesis evolucionista piensa en términos de partes. Y así, los darwinistas creen posible que un organismo se vaya modificando por partes, que al sumarse, producirían su transformación en otro organismo.
Pero esto es puro desatino, ya que ignora la gran ley biológica del “todo o nada”.
¿De qué le serviría a un ser vivo, por ejemplo, desarrollar una estructura cualquiera, sin desarrollar simultáneamente todas las demás estructuras complementarias de la función, de la cual la estructura desarrollada es sólo una parte?
Tratemos de visualizar por un momento, la increíble complejidad de un ojo, que consta de estructuras complicadísimas, tales como membranas exteriores, coroides, retina, cristalino, diafragma, humores, etc., que tienen que estar perfectamente desarrolladas y coordinadas para poder funcionar y cuya aparición al azar supondría obviamente la ocurrencia de miles de mutaciones “creativas” afectando la misma función.
Pero además, ¿de qué le serviría a un ser vivo desarrollar un ojo, sin desarrollar simultáneamente todas las estructuras necesarias para la transmisión, procesamiento e interpretación del estímulo?
Todas estas estructuras, o aparecen simultáneamente –y en estado de plena perfección– o no sirven para nada. Por el contrario, son un estorbo para la supervivencia.
Recordemos también que todas las estructuras de un ser vivo están armoniosamente correlacionadas entre sí. Por consiguiente, para que un cambio significativo en una estructura o en una función sea viable, tiene que cambiar simultáneamente todo el organismo. Y para que esto ocurriera, tendría que cambiar todo la información hereditaria, en forma simultánea y sin un sólo error. Es decir, debería ocurrir una mutación gigantesca, un reordenamiento radical de todo el genoma, dirigido y especificado hasta los más mínimos detalles, para producir un ser viviente capaz de funcionar. Esto es, de vivir.
Lo cual constituye un milagro más grande que resucitar a un muerto.
Esto, que ya había sido planteado en la década del 30 (siglo XX) por el insigne biólogo y paleontólogo alemán Otto Schindewolf, encontró su más acabado expositor en Richard Goldschmidt, uno de los más destacados genetistas del siglo XX.
Allá por la década del 40, Goldschmidt, ferviente darwinista él, después de haber dedicado casi toda su vida al estudio de las mutaciones concluye diciendo que es totalmente imposible que las micromutaciones puedan explicar la transformación de las especies.
Publica un libro [45], y un artículo [46], de un rigor científico ejemplar, donde demuestra en forma abrumadora, el carácter completamente anticientífico de todo este asunto de las mutaciones, como supuesto mecanismo del cambio evolutivo.
Nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de refutar las conclusiones de Goldschmidt en este sentido[8].
Pero además, Goldschmidt señala con extraordinaria perspicacia, otra cuestión, que representa una vez más un obstáculo insalvable para la teoría darwinista.
Según ésta, las mutaciones originarían nuevas variedades o subespecies a partir de especies preexistentes.
Así, a partir de un reptil típico, por ejemplo, se habrían originado diversas variedades o subespecies de reptiles, las cuales pertenecerían obviamente a una categoría más especializada que la especie reptil, a partir de los cuales se originaron. De la misma manera que la categoría “especie” indica algo más especializado que la categoría “género”. Y estas subespecies serían –siempre según el darwinismo– el origen del antecesor común de un nuevo grupo taxonómico, los mamíferos por ejemplo.
Pero este antecesor común tiene que ser –de acuerdo al evolucionismo– un organismo relativamente no especializado, para que pueda dar origen así a nuevas especies, ya que la evolución procedería de lo general a lo particular, esto es, del antecesor común a sus descendientes.
De manera que las mutaciones habrían primero diferenciado (especializado) una especie en sus variedades, y luego, esas mismas mutaciones habrían tenido que desdiferenciar (desespecializar) las subvariedades, para formar el antecesor común –relativamente no especializado– de las nuevas especies. Es decir que las mutaciones habrían tenido que ir primero en una dirección, y luego exactamente en la dirección opuesta (!).
La contradicción es manifiesta, absoluta y fatal. Tanto que ningún autor evolucionista se ha atrevido siquiera a tratarla. La única respuesta ha sido el silencio. Y el olvido.
De todos modos, vale la pena recordar que después de casi 100 años de experimentación en este tema, no existe un solo caso reportado en toda la literatura científica que documente la aparición tan siquiera de un órgano nuevo, mucho menos de una nueva especie, por la acción de las mutaciones.
Y esto es así, por la sencilla razón de que el plan estructural básico responsable de la forma específica de un organismo, no está programado exclusiva ni tal vez fundamentalmente a nivel del ADN. Si hasta aquí he desarrollado el tema aceptando la teoría (neo) darwinista, según la cual todo el organismo se explicaría a partir de sus genes, ello sólo ha sido para demostrar que aun así, sus pretensiones carecen de fundamento científico.
Pero permítame lector que haga un paréntesis, para decirle que hay numerosos científicos que no aceptan este reduccionismo genético, este genocentrismo –creado en gran medida por la hipótesis neodarwinista– según el cual todo el organismo se explicaría simplemente como consecuencia de la acción de sus genes, y sostienen que el tema es mucho más complejo.
El Dr. Brian Goodwin, por ejemplo, biólogo y matemático de renombre internacional, profesor de la Open University de Inglaterra y uno de los fundadores del Instituto para el Estudio de la Complejidad, de Santa Fe, Nuevo México, dice explícitamente que:
«…la pretensión de que para explicar las propiedades de los organismos basta con comprender los genes y sus actividades… es simplemente falsa». Y también: «Los organismos no pueden reducirse a las propiedades de sus genes, sino que deben entenderse como sistemas dinámicos con propiedades distintivas que caracterizan al estado vivo». Y otra: «La morfología de los organismos no puede explicarse sólo por la acción de sus genes»[47].
Lo que este y otros investigadores sostienen, es que los genes especificarían el tipo de proteínas que deben sintetizarse, pero no el plan general de construcción del organismo, que no estaría a nivel de los genes. Es decir que los genes proveerían la información para el tipo de “ladrillos” del edificio de un organismo, pero no el “plan arquitectural” del mismo, que nadie sabe donde está.
El eminente genetista italiano Giuseppe Sermonti niega también –rotundamente– el “genocentrismo” darwinista y cree (al igual que Goodwin, Rupert Sheldrake y otros) que habría alguna suerte de “campo morfogenético” a nivel del huevo, que sería el responsable de la morfogénesis de los organismos.
Para dar un ejemplo: los genes explicarían por qué una rosa es roja y otra blanca, pero no existe ninguna evidencia científica de que la información contenida en los genes pueda explicar la rosa en sí. Y docenas de ejemplos más que Sermonti expone en su libro, que por algo se llama (en su versión inglesa) Why is a Fly not a Hors e?, o sea, ¿Por qué una mosca no es un caballo?[48].
Sermonti confiesa que él no lo sabe. Y si él no lo sabe, entonces nadie lo sabe, aunque no lo confiese.
Aclaro que hay varios otros científicos que tienen también una postura decididamente crítica respecto del reduccionismo genético neodarwinista[49].
De más está decir que de acuerdo al planteo de estos autores, las mutaciones carecerían una vez más de toda capacidad para transformar una especie en otra, esencialmente diferente.
Como se ve, esto representa una vez más el fin del evolucionismo y por ello estos autores son rigurosamente silenciados por el “establishment” académico, en manos hoy de la secta darwinista. Pero este pareciera ser el camino de la biología del futuro, que sólo podrá lograr verdaderos avances cuando se destruya, de una vez por todas, el mito pseudocientífico del evolucionismo darwinista.
II) La selección natural
Y ahora abordemos finalmente el bastión por excelencia, la expresión mágica, el “mantra” sagrado de la teoría de la evolución, cual es la famosa selección natural.
Como todos sabemos, la famosa y aparentemente todopoderosa selección natural, fue la idea central propuesta por Darwin, como el mecanismo para explicar la evolución. Si bien en la última edición de El Origen consideró que el término “supervivencia de los más aptos” –formulado por Spencer– era más apropiado que selección natural, este término “selección natural” quedó indisolublemente ligado a su nombre.
Pues bien. La impugnación que formulan Popper y otros autores a la teoría de la evolución, se basa nada menos que en la demostración del carácter tautológico de la susodicha selección natural.
Recordemos que una tautología es una aparente definición, que en realidad se limita a proponer como respuesta la misma cuestión a definir, con otras palabras. Vale decir, que es la repetición de un mismo pensamiento, expresado de distintas maneras. Como decir, por ejemplo, que un paciente es ciego porque tiene impedida la visión.
Pero decir que un paciente es ciego, es exactamente lo mismo que decir que tiene impedida la visión. Y viceversa. Con esta frase, estamos simplemente expresando lo mismo –con otras palabras– en ambos términos de la ecuación, pero no estamos dando en absoluto una explicación de por qué el paciente es ciego o, lo que es lo mismo, por qué tiene impedida la visión. Son dos formas de expresar el mismo pensamiento con otras palabras.
El problema es cuando se toma esta aseveración, expresada en distintos términos, como una explicación causal, porque ella se transforma entonces en un razonamiento circular, que aparenta explicar y que en realidad no explica nada. Y esto es exactamente lo que sucede con la selección natural.
Los autores darwinistas modernos definen a la selección natural como reproducción diferencial. Esto es, algunos individuos, los “más aptos”, tienen mayor descendencia que otros, y estos son los favorecidos por la selección natural y sobreviven, mientras que los otros, los “menos aptos”, tienen menor descendencia y son eliminados.
De manera que la aptitud, no tiene nada que ver que con ninguna característica empírica objetiva, tales como fuerza, agilidad, tamaño, capacidad para volar, posesión de garras, cuernos, etc. Para nada.
En la práctica, la aptitud es juzgada exclusivamente por la supervivencia.
El problema es que al no existir un criterio de aptitud independiente de la supervivencia, lo arriba expresado se convierte automáticamente en una tautología. Esto es, un razonamiento circular que no explica nada y confunde todo.
Porque la selección natural, como hemos visto, favorecería la supervivencia de los más aptos. Pero los más aptos son –por definición– los que tienen mayor descendencia. Por consiguiente, al decir que los individuos más aptos sobreviven, en realidad estamos diciendo que los individuos que tienen mayor descendencia (los más aptos), tienen mayor descendencia.
Para decirlo de otra forma: los individuos más aptos tienen mayor descendencia. ¿Y por qué tienen mayor descendencia? Porque son más aptos. En otras palabras, sobreviven los que sobreviven.
La tautología es obvia.
Curiosamente, este hecho del carácter tautológico de la selección natural, que representa lógicamente una verdadera catástrofe para la hipótesis darwinista, aunque parezca increíble, ya había sido notado por algunos autores evolucionistas.
El ya mencionado Dr. Conrad Waddington, por ejemplo, uno de los autores de la teoría sintética (neodarwinista) de la evolución, decía al respecto:
«La selección natural resulta ser, en una inspección más ajustada, una tautología… Ella expresa que los individuos más aptos (definidos como aquellos que dejan mayor descendencia), dejarán mayor descendencia»[9][50].
Es sencillamente increíble que un científico se dé cuenta del carácter tautológico de la selección natural y siga siendo darwinista. Pero es precisamente por esta razón que el darwinismo no puede ser refutado por ninguna observación empírica y por consiguiente no constituye una teoría científica. Es por esta razón que “explica” cualquier tipo de fenómeno que podamos imaginar, y es por esta razón que se ha impuesto masivamente en los medios científicos. Porque se basa en una tautología tan engañosa, tan sutilmente disimulada, que tuvieron que pasar más de cien años para que se hiciera evidente su verdadero carácter.
La selección natural –debido justamente a su carácter tautológico que la hace irrefutable– ha devenido una suerte de expresión mágica, un talismán, un “ábrete sésamo”, que resuelve cualquier dificultad, disipa todas las dudas, acalla toda objeción.
Y la razón de por qué no se puede dar una definición no tautológica de la selección natural, es porque ella en realidad NO EXISTE. Con existencia real. Se trata sólo de una metáfora, para decir que algunos individuos viven más que otros y supuestamente tienen mayor descendencia.
Y podemos estar seguros que se trata de una metáfora, pues el propio Darwin se encarga de decírnoslo, en el capítulo 4γ de El origen de las especies, para allí mismo agregar que «en el sentido literal de la palabra, la selección natural es una expresión falsa»[10][53].
Como se ve, Darwin no era tan darwinista como sus discípulos. O, como dice el conocido biólogo Rémy Chauvin, profesor emérito de la Sorbona, «Darwin matizaba mucho más sus ideas y estaba bastante menos loco que sus rabiosos seguidores»[54].
Pero además, observe lector que la selección natural sólo expresa –de una manera tautológica– que algunos individuos tienen mayor descendencia que otros y por eso sobre viven. Con lo cual estamos de acuerdo, naturalmente. La cuestión es, ¿de qué manera se transformaría una especie en otra por el solo hecho de tener mayor descendencia?
Hay bacterias que se reproducen cada 20 minutos, de manera que en pocos días o semanas tienen decenas de miles de descendientes, con sus correspondientes mutaciones, y sin embargo no han alterado su plan estructural básico desde hace millones de años[55].
Aquí reside una de las confusiones capitales del darwinismo.
En atribuirle propiedades “creativas” o “transformadoras” a la selección natural, que como hemos visto, sólo expresa que algunos individuos tienen mayor descendencia que otros y por eso sobreviven.
Por algo decía Ludwig Von Bertalanffy, el insigne biólogo teorético austriaco, que «es difícil de comprender por qué la evolución alguna vez progresó más allá del conejo, el arenque e incluso las bacterias, que son insuperables en su capacidad de producir descendencia»[56].
Pero además, la selección natural, aun usada en sentido darwinista, sólo puede “seleccionar” lo que está ahí. Y lo que está ahí –como materia prima sobre la cual actuar– son las mutaciones (cuyo verdadero carácter ya hemos analizado) y por consiguiente no puede crear órganos nuevos, ni mucho menos transformar una especie en otra.
Por el contrario, la expresión selección natural –aun usada en sentido metafórico– designa la acción de un conjunto de factores en la naturaleza, cuyo resultado sería el que los seres vivientes se mantengan siempre fieles al tipo, eliminando a los que se desvían de él.
Este es el sentido correcto de la expresión “selección natural”, expresión que por cierto no fue creada por Darwin –como muchos creen y como él mismo se encargó de hacer creer– sino 24 años antes por el naturalista inglés Edward Blyth, quien la usaba en el sentido señalado arriba[11].
Ahora bien, si la selección natural preserva los ejemplares más fieles al tipo, eliminando a los que se desvían de él, entonces el resultado de su acción sería la conservación de las especies y no su transformación.
Cito nuevamente al Dr. Grassé:
«La selección (natural) tiende a eliminar las causas de la heterogeneidad de una población, produciendo así un genotipo uniforme. Actúa más para conservar la herencia de las especies que para transformarla…. La selección natural… juega un rol conservador más que innovador….»[57].
En lo que concuerdan incluso algunos autores darwinistas, que a veces se descuidan y dicen la verdad.
Así Ernst Mayr dice que:
«La eliminación del exceso de variabilidad genética, que es una de las funciones de la selección natural, es en cierto modo un proceso negativo y ciertamente conservador»[58].
Simpson a su vez expresa que:
«La selección natural… es usualmente una fuerte influencia estabiliza dora, que previene o demora y no que apresura el cambio evolutivo»[59].
Y George C. Williams, profesor emérito de biología en la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, nos regala la siguiente perla: «La evolución ocurre no tanto debido a la selección natural sino, en gran medida, a pesar de ella» (!)[60].
Como se ve, la coherencia intelectual pareciera no ser una característica sobresaliente de los autores darwinistas.
Y esto es así, porque a pesar de la brillantez intelectual y el gran conocimiento científico que poseen todos estos autores, resulta totalmente imposible defender un error, sin entrar en permanentes contradicciones.
Por nuestra parte, creemos que Darwin era consciente de que no tenía ningún mecanismo para explicar la transformación de las especies, y por eso precisamente apeló a la metáfora de la selección natural.
Y decimos esto, porque en una carta que Darwin escribe al botánico George Bentham, el 22 de Mayo de 1863, expresa lo siguiente:
«De hecho, la creencia en la selección natural debe al presente basarse enteramente en consideraciones generales... Cuando descendemos a los detalles, no podemos demostrar que ninguna especie haya cambiado, ni que estos supuestos cambios hayan sido beneficiosos, lo cual es el fundamento de la teoría. Ni tampoco podemos explicar por qué algunas especies han cambiado y otras no»[61].
Huelga destacar que es precisamente en el nivel de los “detalles”, donde se comprueba el rigor científico de las teorías científicas, porque los enunciados pseudocientíficos también explican generalidades. Y si Darwin no podía demostrar que ninguna especie hubiese cambiado, ni que los supuestos cambios hubiesen sido beneficiosos, ni por qué algunas especies habrían cambiado y otras no, entonces todo el darwinismo era –al menos hasta ese momento– pura especulación, sin ninguna base empírica.
Y por eso recurrió Darwin al término selección natural.
En esto consistió, a nuestro juicio, la razón de su éxito. En introducir un término dialéctico –una tautología– que ahogó por completo el sentido crítico de generaciones de científicos, transformando así a la evolución en una teoría absolutamente irrefutable, inexpugnable, incuestionable.
Y por consiguiente no científica.
Ante la avalancha de los cuestionamientos modernos respecto del carácter tautológico y no científico de la selección natural, que constituye el eje fundamental del mecanismo evolutivo, algunos autores –Gould por ejemplo– para salvaguardar a todo trance la teoría evolucionista, sostienen enfáticamente que la evolución es un hecho, tan demostrado como la redondez de la tierra, y que las discrepancias se refieren sólo a su mecanismo.
Pero esto es nuevamente un sofisma, pues la evolución implica –como hemos visto– el origen de todas las especies por transformación de las precedentes. Y si no hay un mecanismo razonable para explicar dicha transformación, simplemente no hay hecho. Si el mecanismo no está demostrado, la evolución tampoco lo está. Como decía el mismo Darwin.
En otras palabras: en la evolución no existe un hecho demostrado y mecanismos discutibles –como sostiene Gould– ya que únicamente la demostración del cómo establecería el “hecho”. De manera que no es posible separar el supuesto “hecho” (la evolución), de la teoría (el mecanismo), por la sencilla razón de que “los hechos no hablan por sí mismos, sino que son siempre interpretados a luz de una teoría”. Palabras estas lector que, aunque le parezca extraño, son del mismísimo Gould[62].
Como dice el Dr. Phillip Johnson, en su estupendo libro Darwin on Trial, «el “hecho” de la evolución no es nada más que la teoría de Darwin bien entendida»[63].
Estas estrategias destinadas a salvar la teoría de la evolución de la ausencia de un mecanismo plausible para explicarla, ha suscitado, entre otros, el siguiente comentario por parte del Dr. Cyril Darlington, quien fuera hasta su muerte biólogo de la Universidad de Oxford, que a este respecto dice:
«El darwinismo comenzó como una teoría que podía explicar la evolución, por medio de la selección natural, y terminó como una teoría que puede explicar la evolución como a uno mejor le guste»[64].
En vista de todo lo expuesto, creemos que la así llamada teoría de la evolución, no sólo carece de fundamentos científicos, sino que está en rotunda contradicción con el conocimiento científico que hoy poseemos, y que al ser presentada como una teoría científica, se convierte automáticamente en una forma de pseudociencia. Con el agravante de que esta pseudociencia se enseña obligatoriamente en los currícula, como una verdad científica demostrada, con lo cual se transforma en una inaceptable forma de violencia intelectual, que sirve a fines extracientíficos.
Por ello no debe extrañarnos entonces lo que expresa Giuseppe Sermonti, el famoso genetista de la Universidad de Perusa, cuando dice:
«El darwinismo es una verdadera falsificación científica...si me ha interesado combatirlo, no es porque se trate de una teoría falsa –¡hay tantas teorías falsas!– sino porque el darwinismo constituye una falta de honradez»[65].
Juicio con el cual coincidía el prestigioso entomólogo William R. Thompson, otrora director del Instituto de Control Biológico del Commonwealth, cuando expresaba que « El éxito del darwinismo fue acompañado por una decadencia en la integridad científica»[12][66].
Desde el punto de vista científico, el triunfo del darwinismo ha significado la supremacía de la especulación fantasiosa sobre el rigor crítico y metodológico de la ciencia experimental, acostumbrando a las inteligencias a las brumas de la divagación irresponsable, cuando no al fraude liso y llano. Especulación que ha producido una visión totalmente falsa de la naturaleza y del hombre, la cual ha re tardado en muchos casos el progreso de la ciencia, y que –mediante su inclusión obligatoria en los planes de estudio– se está utilizando lisa y llanamente, para adoctrinar masivamente al público en una filosofía materialista.
✽ ✽✽
APÉNDICE
Desde el punto de vista científico, el origen de las especies es y será siempre un misterio. Inaccesible al método empírico-experimental. Pero desde el punto de vista de la inferencia lógica inevitable a partir de los datos empíricos, sí se pueden sacar conclusiones apodícticas en este sentido.
Por ello, ante la pregunta de que si los seres vivos no se originaron por evolución ¿cómo es que se originaron?, responderemos con las palabras de un prominente autor evolucionista, Douglas Futuyma, quien nos dice:
«Entre la Creación y la Evolución se agotan las posibles explicaciones del origen de los seres vivos. O los organismos aparecieron en la tierra completamente desarrollados o no. Si esto último fue el caso, entonces deben haberse desarrollado a partir de especies preexistentes, por algún proceso de modificación. Si efectivamente aparecieron completamente desarrollados (que es lo que demuestran los fósiles, aclaramos nosotros), entonces deben ciertamente haber sido creados por alguna inteligencia omnipotente»[67].
Y con mucho mayor elocuencia y sabiduría, nos lo dice también el gran Chesterton, cuando escribe:
«Muchas historias modernas de la humanidad empiezan con la palabra evolución. Desde luego, no es una palabra práctica, ni una idea aprovechable. Nadie puede imaginar cómo la nada pudo evolucionar hasta convertirse en algo. Es mucho más lógico empezar diciendo: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, aun cuando sólo se quiera decir: en el principio, cierto poder inconcebible, dio comienzo a un proceso inconcebible también. Porque Dios es, por naturaleza, un nombre de misterio, y nadie puede imaginar cómo pudo ser creado el mundo, de la misma manera que nadie se siente capaz de crearlo» [68].
✽ ✽✽
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Carl Sagan, Cosmos, Ed. Planeta, 1980, pág. 338.
[2] L. Harrison Matthews, prólogo a The Origin of Species, Dent and Sons, Londres, 1971.
[3] George Gaylord Simpson, Science, Vol. 143, 1964, pág. 769.
[4] Karl Popper, Búsqueda sin término. Una autobiografía intelectual, Tecnos, Madrid 1985, pág. 230.
[5] Alex Fraser, Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, P.S. Moorhead and M. Kaplan eds., Wistar Institute Press, Philadelphia, 1967, pág. 67.
[6] Murray Eden, ibíd, pág. 71.
[7] P. Ehrlich y L. Birch, Nature, Vol. 214, 1867, pág. 352.
[8] Ernst Mayr, Animal Species and Evolution, Harvard U. Press, 1979, pág. 8.
[9] Julian Huxley, La Evolución. Síntesis Moderna, Losada, Bs. As., 1965, pág. 37.
[10] Carlos Darwin, El Origen de las Especies, Ed. Diana, México, 1983, pág. 317.
[11] George Gaylord Simpson, The Major Features of Evolution, Columbia U. Press, 1953, pág. 360.
[12] David Kitts, «Paleontology and Evolutionary Theory» Evolution, 1974, 28: 467.
[13] Steven Stanley, Macroevolution: Pattern and Process, The John Hopkins University Press, 1998, pág. 39.
[14] David Raup, Field Museum of Natural History Bulletin, 1979, 50 (1): 25.
[15] Tom Kemp, New Scientist, Vol. 108, Diciembre 5, 1985, pág. 67.
[16] Niles Eldredge, Time Frames, Simon & Schuster, New York, 1985, pág. 144.
[17] Richard Dawkins, The Bind Watchmaker, Norton & Company, New York, pág. 229.
[18] George Gaylord Simpson, The Meaning of Evolution, Yale University Press, New Haven, 1949, pág. 18.
[19] John Maynard Smith, y Eörs Saztmáry, The Major Transitions in Evolution,W.H. Freeman, Oxford, UK, 1995, pág. 203.
[20] Niles Eldredge, The Monkey Business, Washington Square Press, New York, 1982, pág. 46.
[21] D-G. Shu, H-L. Luo, S. Conway Morris, et al, «Lower Cambrian vertebrates from south China», Nature, 402, 42-46, noviembre 4, 1999. http://www.nature.com/nature/journal/v402/n6757/abs/402042a0.html. http://www. nature. com/ nature / j o u rnal/v402/n6757/fig_tab/402042a0_F4.html.
[22] Barbara Stahl, Vertebrate History; Problems in Evolution, Dover, New York, 1985, pág.148.
[23] Stephen Jay Gould, «Eight Little Piggies», Natural History, Vol. 100, N° 1, January 1991, pág. 25. La página de la cita está disponible en Internet http://www. sjgarchive. org/ library/ text/ b16/ p0406. htm.
[24] Stephen J. Gould, «Evolution's Erratic Pace», Natural History, Vol. 86, No. 5, May 1977, pág. 14.
[25] Mark Ridley, New Scientist, Vol. 90:830, 1981.
[26] Stepehen J. Gould y Niles Eldredge, «Punctuated equilibrium: an alternative to phyletic gradualism», in T.J. Schopf (Ed.), Models in Paleobiology, 82-115, Freeman, Cooper & Co, San Francisco, 1972.
– Stephen Jay Gould y Niles Eldredge, «Punctuated equilibrium: the tempo and mode of evolution reconsidered», Paleobiology 1977, Vol. 3, págs. 115-151.
[27] Stephen Jay Gould, «The Return of Hopeful Monsters», Natural History, 1977, 86, June/July: 22-30.
[28] Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, Adler & Adler, Bethesda, Maryland, 1985, págs. 278-293.
[29] Michael Denton, ibíd, pág. 281.
[30] Ibid, págs. 278 y 288.
[31] Ibid, pág. 291.
[32] Carl Woese, «The universal ancestor», Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 95 (1998):6864-59. http://www.pnas.org/content/95/12/6854.full.
[33] Carl Woese. «A New Biology for a New Century», Microbiology and Molecular Biology Reviews, 68 (2004):173-86. http://mmbr.asm.org/cgi/content/full/68/2/173.
[34] Carl Woese, «On the evolution of cells», Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 June 25; 99(13): 8742-8747. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=124369.
[35] W. Ford Doolittle, «Uprooting the Tree of Life», Scie. Am., Vol. 282, N° 2, febrero de 2002, pág. 95. http://shiva.msu.montana.edu/courses/mb437_537_2004_fall/docs/uprooting.pdf.
[36] W. Ford Doolittle, «Phylogenetic Classification and the Universal Tree», Science, Vol. 284, N° 5423, Junio 24, 1999, págs. 2124-2128. http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Ecology/phylogenetic_classification_and_.htm Resumen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10381871.
[37] Theodosius Dobzhansky, Cold Spring Harbour Symposia on Quantitative Biology, Vol. 24, pág. 22.
[38] Gavin de Beer, Homology: an Unsolved Problem, Oxford University Press, London, 1971, pág. 13.
[39] Ibid, pág. 15.
[40] Colin Patterson, The Listener, publicación de la BBC, 106: 390-392, 8 de Octubre de 1981. Citado por Duane Gish, Creation Scientists Answer Their Critics, Institute for Creation Research, feb de 1993, pág. 43.
[41] Ibid.
[42] B. E. Bishop, «Mendel's Opposition to Evolution and to Darwin», The Journal of Heredity, 1996:87, (3), págs. 205-213. http://jhered.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/87/3/205.
[43] C. H. Waddington, Un Siglo Después de Darwin, Alianza Ed. Madrid, 1982, pág. 32.
[44] Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press Inc., New York, 1977, ppág. 97 y 88.
[45] Richard Goldschmidt, The Material Basis of Evolution, Yale University Press, New Haven, 1940.
[46] Richard Goldschmidt, Am. Scie., 40:97, 1952.
[47] Brian Goodwin, Las Manchas del Leopardo, Tusquets ed., Barcelona, 1998, págs. 19 y 54-55.
[48] Giuseppe Sermonti, Why is a Fly Not a Horse?, Discovery Institute Press, Seattle, EE.UU., 2005, capág. VI. Traducción del original italiano Dimenticare Darwin, Rusconi ed, Milán, 1999.
[49] Mae-Wan Ho; Antonio Lima-de-Faría; H. Frederik Nijhout; Bruce Lipton; Rupert Sheldrake, y varios más.
[50] C. H. Waddington, Evolution after Darwin, Sol Tax, University of Chicago Press, 1960, Vol. 1, pág. 385.
[51] Ernst Mayr, ref. 8, pág. 183.
[52] G. G. Simpson, This View of Life, Harcourt, Brace & World, 1964, pág. 273.
[53] Carlos Darwin, El Origen de las Especies, ed. Diana, México, 1983, pág. 91.
[54] Rémy Chauvin, Darwinismo. El Fin de un Mito, Espasa Calpe, España, 2000, pág. 11.
[55] Pierre-Paul Grassé, ref. 44, págs. 59 y 60.
[56] Ludwig Von Bertalanffy, Robots, Men and Minds, George Braziller, New York, 1967, pág. 84.
[57] Pierre-Paul Grassé, ref. 44, págs. 119 y 87.
[58] Ernst Mayr, ref. 8, pág. 182.
[59] G. G. Simpson, Biology and Man, Harcourt, Brace & World, 1969, pág. 127.
[60] George C. Williams, Adaptation and Natural Selection, Princeton University Press, N.J, 1966, pág. 139.
[61] Life and Letters of C. Darwin, II, 244. Citado por Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, The Norton Library, New York, 1968, pág. 443.
[62] Stephen Jay Gould, Ever Since Darwin, Norton & Company, New York, pág. 161.
[63] Phillip Johnson, Da rwin on Trial, Inter Varsity Press, Illinois, EE.UU., 1993, pág. 67.
[64] Cyril Darlington, The Origin of Darwinism, Scie. Am., Mayo de 1959, 200:5, pág. 60.
[65] G. Sermonti, Jornadas de Blois, publicadas en Le Fígaro Magazine del 26-10-91.
[66] W. R. Thompson, Introducción a la edición de 1956 de The Origin of Species, Dent & Sons, Everyman's Library, London and New York, 1956.
[67] Douglas J. Futuyma, Science on Trail, Pantheon Books, New York, 1983, pág. 197.
[68] G. K. Chesterton, El Hombre Eterno. Porrúa, México, 1998, pág. 124.
[1] Como decía Carl Sagan, (…el cosmos, el hombre y su civilización) «son algunas de las cosas que los átomos de hidrógeno hacen si se les da quince mil millones de años de evolución cósmica» [1].
[2] La ironía de Raup se refiere, entre otros, al caso del famoso Archeoptéryx, mostrado durante mucho tiempo como un ser de transición entre los reptiles y las aves, y aceptado hoy como verdadera ave, y también a la no menos famosa serie de la “evolución del caballo”, desechada hace ya varios años por los mismos evolucionistas.
[3] El término “phylum” (plural, “phyla”), designa a un tipo mayor de organización, que está por debajo del “reino” y por encima de la “clase”. Como los cordados, por ejemplo.
[4] En realidad, lector, nunca encontrará usted un paleontólogo profesional que diga otra cosa, esto es, que afirme la presencia de formas intermedias cuando escribe para científicos, especialmente para paleontólogos. Las fantasías referentes a los fósiles intermedios sólo aparecen en las publicaciones destinadas al gran público. Es por ello que Stephen Jay Gould ha llamado a la ausencia de fósiles intermedios «el secreto profesional de la paleontología» [24].
[5] Esto es al menos lo que Gould y Eldredge plantearon al principio, aunque luego, debido a la fuerte reacción adversa del establishment darwinista, dieron marcha atrás y aclararon que, en realidad, lo que habían querido decir es que las nuevas especies se habrían formado por el clásico mecanismo darwinista de micromutaciones y selección natural actuando en pequeñas comunidades aisladas, las cuales, al retornar al grupo básico central, aparecían como formadas de repente. Sin formas de transición. Pero al principio, como dije, estos autores propusieron sin duda el cambio brusco o saltatario. No por nada uno de los primeros artículos de Gould al respecto se llama The Return of Hopeful Monsters [27], en donde reivindicaba la figura del genetista Richard Goldschmidt, quien había postulado que la formación de nuevas especies, esto es, la macroevolución, no podía ser simplemente el resultado de la microevolución extrapolada, sino que requería un mecanismo esencialmente distinto, basado en las macromutaciones, que producirían nuevas especies en forma brusca y no gradual, esto es, no darwinista.
Macroevolución significa la aparición de nuevas especies. Microevolución se refiere a la aparición de nuevas variedades dentro de una especie.
[6] Emile Zuckerkandl y Linus Pauling fueron los pioneros en la investigación de los “relojes moleculares”, es decir, en tratar de demostrar el “árbol de la vida” darwinista, esto es, las secuencias filogenéticas, a través del estudio de las semejanzas moleculares de los organismos, especialmente en las proteínas y en los genes.
[7] Sin ir más lejos podemos citar el caso nada menos que de la Genética. Aunque los neodarwinistas actuales pongan el grito en el cielo, lo cierto es que los 35 años que transcurrieron antes de que fuera valorado el gran descubrimiento de Mendel, no se debió –como nos dicen– al desconocimiento de su obra por parte de Darwin y sus seguidores, sino a que la teoría del “gen” es incompatible con la hipótesis darwinista, por ser esta una teoría del cambio y la genética, en cambio, una teoría de la permanencia. No por nada Mendel era antievolucionista [42].
Recién con el descubrimiento de las mutaciones, los darwinistas vieron la posibilidad de fusionar el darwinismo con la genética, dando origen a la así llamada teoría sintética o neodarwinismo. Teoría ésta que mediante una serie de ecuaciones matemáticas, “armonizó” la genética con el darwinismo, es decir, aparentó conciliar –mediante el recurso a los números– la realidad de la invariancia hereditaria, con la fantasía del cambio evolutivo, transformando así una cuestión eminentemente empírica en un problema fundamentalmente matemático, en donde la observación fue reemplazada por la ecuación, el experimento por el argumento, y la biología por la ideología.
[8] Y digo “en este sentido”, pues Goldschmidt sugirió –como una posible solución teórica para explicar el origen de las especies– la hipótesis del “Hopeful Monster” (monstruo esperanzado, o prometedor, o viable) pues vio claramente que sólo una mutación sistémica, que alterase todo el genoma de una sola vez, podría explicar el origen de una nueva especie, más allá de que estaba perfectamente consciente de que no había fundamentos genéticos para su hipótesis. Una mutación de este tipo sólo produciría un monstruo, pero bueno, tal vez uno en un millón podría ser viable y capaz de dar así origen a una nueva especie. Su hipótesis del monstruo esperanzado, fue más una confesión de impotencia que una verdadera proposición científica. Pero su convicción de que las micromutaciones no podían explicar el origen de nuevas especies y su intuición de que ello era sólo posible mediante una macromutración, eran (y lo siguen siendo), absolutamente correctas. Sin embargo, el establishment darwinista se limitó a ridiculizar a Goldschmidt por su hipótesis del “monstruo esperanzado”, sin detenerse a examinar por qué este insigne genetista se había visto obligado a postular las macromutaciones como mecanismo del cambio evolutivo.
[9] este no es el único autor darwinista que señala el carácter tautológico de la selección natural.
Ernst Mayr, por ejemplo, dice que « Aquellos individuos que tienen mayor descendencia son por definición los más aptos». [51].
Juicio en el que lo acompaña nada menos que G. G. Simpson, quien expresa que «la selección natural favorece la aptitud, sólo si definimos la aptitud como la capacidad de dejar mayor descendencia»[52].
Como se ve, este asunto de la tautología es un secreto a voces.
[10] Y realmente lo es, pues el verbo “seleccionar” implica elegir, escoger, preferir, distinguir, discriminar, actividades todas estas para las cuales es imprescindible una inteligencia. Y la naturaleza no tiene inteligencia. Al usar la expresión “selección natural” estamos atribuyéndole a la naturaleza propiedades que esta no tiene. La estamos personificando. Es quizá por ello que en la 6° y última edición de El origen, el mismo Darwin dijo que era más correcta la expresión “supervivencia de los más aptos” (creada por Spencer), pues esto nos indica algo concreto: los “más aptos” sobre viven, los “menos aptos” mueren. Lo cual describe un hecho, pero no pretende ser un mecanismo que “seleccione” a los individuos según su grado de aptitud.
[11] Para el lector interesado en ver cómo Darwin ocultó deliberadamente cualquier mención de E. Blyth, después de apoderarse de su concepto y cambiarle el sentido, me permito recomendarle el fascinante libro del famoso antropólogo americano, Loren Eiseley: Darwin and the Misterious Mr. X., Harvest Book, N. Yo rk, 1979, pág. 45.
[12] La cantidad de fraudes e imposturas que se han llevado a cabo en los últimos 150 años para tratar de “demostrar” el darwinismo es tan grande, que su análisis requeriría una extensa nota adicional. Desde los dibujos falsificados de embriones de Haeckel, hasta el Hombre de Piltdown, pasando por el Bathybius Haeckelii, el Hombre de Nebraska, el Archaeoraptor y una larga lista de etcéteras.
