Índice de contenidos
Número 493-494
- Textos Pontificios
-
Estudios
-
Reflexiones no celebraciones. A los 150 de la unidad de Italia
-
Examen crítico de «a la busca de una ética universal: nueva mirada sobre la ley natural»
-
Revolución contra Dios y soledad del hombre
-
Los caminos de la Fe. A propósito de un texto de Jacques Maritain
-
A los XL años de la Representación política de José Pedro Galvão de Sousa
-
- Notas
- Crónicas
- Información bibliográfica
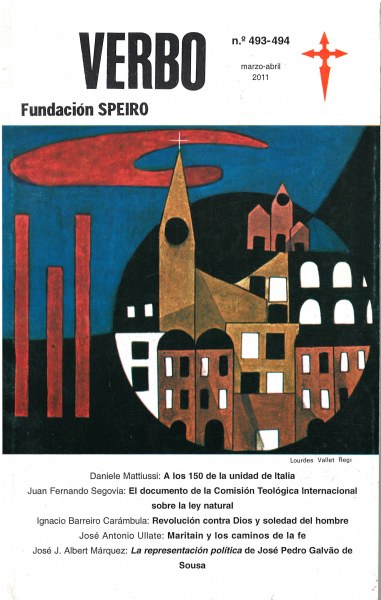
Los caminos de la Fe. A propósito de un texto de Jacques Maritain
1. Advertencia previa
No sin aprensión traemos a la palestra unos fragmentos de Maritain sobre la situación actual de la fe. La aprensión es grande porque el mismo Jacques Maritain que en los párrafos que hemos seleccionado disecciona con clarividencia algunas de las más profundas causas del extendido envilecimiento de la inteligencia contemporánea de la fe, él mismo, es reo de haber sido uno de los mayores, si no el más grande inductor del actual estado de confusión y de apostasía.
Hombre que siempre evolucionó en el sentido socialmente triunfante, gozó de enorme prestigio en medios de poder político y religioso. Prestigio que aprovechó para la difusión de sus ideas. En particular, su respaldo militante a la doctrina del personalismo en filosofía social contribuyó fatalmente al abandono generalizado de los viejos principios del corpus político cristiano, doctrina política cristiana. Bien es verdad que encontró para ello un terreno abonado en lo que Jean Madiran llamó la “herejía del siglo XX”, que lo fue también del XIX, y que descansó principalmente sobre una mutilación material y una perversión formal de la doctrina social cristiana, reducida a lo que se dio en llamar “la cuestión social” o “la cuestión del trabajo”. Las consecuencias de esta “operación de maquillaje” mariteniana han sido y continúan siendo desastrosas y siguen representando el principal escollo teórico para el apostolado de la buena doctrina política entre los católicos. Absuelto de los más elementales vínculos de caridad y solidaridad hacia sus hermanos en la fe, cuando más lo necesitaban, Maritain, en su réplica al Padre Ignacio Menéndez-Reigada, negaba cualquier fundamento religioso al alzamiento y adoptó un tono de relativa distancia frente a los excesos de la República, al tiempo que dejaba claro que la vía de solución del problema se hallaba en la convivencia liberal. Todo lo cual, significó la inhibición de gran parte de los católicos del mundo ante la contienda (véase por ejemplo la carta de Eduardo Frei a Maritain del 4 de enero de 1940: “durante la guerra española, aquí hubo polémicas respecto a su posición, posición que compartía la casi totalidad de la juventud católica chilena”), cuando no en algunos casos el apoyo al bando republicano.
Mientras que Maritain no sentía empacho en despreciar filisteamente a los católicos que se empeñaban en perseverar en las viejas doctrinas sociales, tenía una especial facilidad para mantener relaciones de cordial amistad con gentes de signo violentamente anticristiano, como sucedió en su confraternización con el revolucionario Saul Alinsky, a quien conoció en su “destierro” norteamericano. En Le paysan de la Garonne, Maritain afirma que Alinsky es uno de sus mejores amigos (y también que sabía de la existencia de tres auténticos revolucionarios en los países occidentales, “Eduardo Frei en Chile, Saul Alinsky en América y yo mismo en Francia”). Mantuvo estrecho y afectuoso contacto con él hasta la muerte de Alinsky, sucedida en 1972, un año antes que la del propio Maritain. La conocida “libertad de espíritu” que Maritain tenía para humillar a los católicos que seguían apegados a las tradicionales doctrinas, se convertía en dulce mansedumbre con los exabruptos izquierdistas. Alinsky envió a su amigo Maritain un ejemplar de su libro Rules for Radicals. El libro lleva una dedicatoria impresa para “el primer radical que ha conocido el hombre, que se rebeló contra el sistema establecido y lo hizo de forma tan efectiva que finalmente logró su propio reino: Lucifer”. De su puño y letra, Alinsky escribió en el ejemplar para Maritain: “Para mi padre espiritual y el hombre a quien quiero, de su hijo pródigo y díscolo”. En carta de 19 de septiembre de 1971, Maritain le corresponde, agradecido: “Mi queridísimo Saul, quedé encantado al recibir y leer tus Reglas para los radicales. Gracias de todo corazón. Indigno como soy de ella, la dedicatoria que escribiste en la primera página es para mí una bendición. Un gran libro, admirablemente libre, absolutamente audaz, radicalmente revolucionario...”. Luego vienen algunos tímidos desmarques del maquiavelismo que empapa el libro, pero concluye: “Querido Saul, discúlpame por estas torpes observaciones de filósofo tozudo... recibe la ferviente admiración y el amor permanente de tu viejo Jacques”. Ni la más mínima referencia a la diabólica dedicatoria y con tan sólo algunos tímidos desmarques respecto de la filosofía maquiavélica que empapa el libro.
Le paysan de la Garonne, libro que es presentado por muchos conservadores católicos como una retractación de Maritain, no contiene nada semejante. Es, eso sí, el lamento de un viejo revolucionario ante los excesos de sus discípulos que, probablemente, han sido más coherentes que él a la hora de sacar las últimas conclusiones de sus innovadores principios. Es un “no es eso, no es eso”, sin abjuración ninguna.
Un solo apunte más, sobre la trayectoria de Maritain. A su muerte se encontraba redactando una obra que se publicó póstuma e incompleta, Approches sans entraves. En este trabajo, el filósofo sostiene la teoría de la restitución final del “enemigo de la naturaleza humana”: “Sin duda, Lucifer será el último en ser cambiado. Durante un tiempo estará solo en el abismo y pensará que sólo él está condenado a un tormento sin fin... Al final también él será restaurado en el bien... será devuelto, a pesar suyo, al natural amor de Dios”[1].
En conjunto, pues, la obra de Maritain supone una separación patente de la filosofía cristiana y finalmente desemboca en afirmaciones heterodoxas sobre la escatología católica[2].
Se impone, pues, una contención a la hora de realizar cualquier recomendación parcial de la obra maritainiana. Eso no obstante, lo cierto es que no se puede negar que al lado de gravísimos erro res, en Maritain se encuentran fogonazos de lucidez asombrosa. Tal es el caso de los párrafos que a continuación se recogen. Pertenecen a la intervención que tuvo el filósofo en la Semana de los intelectuales católicos, el 8 de mayo de 1949[3].
Señala Maritain en este texto algunos riesgos que para la fe y para la vida tienen ciertas modalidades de uso de la razón en relación con la Revelación. Recuerda que, a pesar de la eminencia de la fe sobre la razón, la fe es un don para el hombre, luego debe ser acogido humanamente, lo que quiere decir que no basta cualquier modo de uso de la razón “siempre que se acoja la fe”. Hay modos de usar la razón que por su misma estructura inmanente son ateos, aun cuando de facto sean ejercitados por personas creyentes. Como dice Maritain, esos usos de la razón, por su pro p i o dinamismo, tienden a evacuar la fe.
El diagnóstico puntual de Maritain resulta escalofriante por el alcance actual de la patología de la inteligencia (también porque su gran inteligencia no le sirvió para advertir en él mismo los graves males que avizoró en los demás).
El “productivismo mental” (la “fijación en el signo”) y “la primacía de la verificación sobre la verdad” son los dos obstáculos sobre los que reflexiona Maritain y que ponen en evidencia el grave peligro de instalarse en determinadas fórmulas desligadas del objeto real que significan, frustrando así el fin propio de la fe, la unión del creyente con Dios que se revela. Existe, como reverso, el riesgo opuesto, el de afirmar la relatividad de las fórmulas precisamente por su limitado poder de representación, riesgo que se deriva paradójicamente del mismo desinterés por lo real que origina la “fijación en el signo”.
La intervención de Maritain de la que han sido extractados estos párrafos contiene, sobre todo en su segunda mitad, los graves errores en materia social que caracterizaron al Maritain “avanzado”, por lo que conviene insistir en que estos textos se traen a colación en virtud exclusiva de su verdad intrínseca y a pesar de su procedencia. Más aún, con todas las advertencias sobre su procedencia.
2. El texto de Maritain: los caminos de la fe
La fe misma es un misterio. Es un don del cielo, pero que recibimos nosotros. Puede observarse que el modo de funcionar que caracteriza, en general, al estado de la inteligencia en nuestra época tiende por su naturaleza, si lo descuidamos, a repercutir inconscientemente en la manera en que recibimos la fe, en el camino que la fe sigue en nosotros. (...) a veces hasta en filosofías que se ufanan de hacer sitio a la religión, incluso de protegerla, hay una modalidad de funcionamiento de la inteligencia que es en sí misma atea, porque en lugar de sentir el celo del ente lo elimina y lo evacua.
(...) Pero las observaciones que quisiera formular son de un orden menos general y conciernen a dos caracteres típicos del funcionamiento medio de la inteligencia de nuestra época. (...) Hablo de la manera concreta de usar el intelecto que las costumbres de la época imponen a un gran número de individuos que piensan, y de las cuales, por lo demás, las teorías filosóficas del conocimiento no son quizá más que un espejo. Esta manera concreta de hacer uso de la inteligencia me parece caracterizada por dos síntomas, que me permitiré llamar productivismo mental, por una parte, y primado de la verificación en la verdad, por la otra.
Ese productivismo tiene por objeto los conceptos y los enunciados conceptuales, los signos y los símbolos. Si consideramos el comportamiento intelectual de muchos de nuestros contemporáneos, puede decirse que descuidamos todo lo posible y desconocemos el momento de pasividad en que escuchamos antes de decir, en que lo real captado por el sentido y la experiencia se imprime en la inteligencia antes de ser llevado en el concepto o la idea al estado de inteligibilidad en acción. No nos interesamos más que por el aspecto productivo de la actividad de la inteligencia, por la formación de los conceptos y de las ideas. El resultado es que los signos así formados son lo que más nos importa, y no el ente manifestado por ellos. Vamos al encuentro de las cosas entre un chorro de fórmulas. Propulsamos conceptos elaborados sin demora. Al menor contacto se produce un nuevo concepto, del cual hacemos uso para sacar partido del ente preservándonos de él, eximiéndonos de sufrirlo. No procuramos ver, nuestra inteligencia no ve . Nos detenemos en los signos, en las fórmulas, en el enunciado de las conclusiones. Hemos conseguido una información sobre lo real, que nos servirá; es todo lo que necesitamos. No se trata de llegar por medio de ella a una visión de lo real propiamente dicho. Leo en el termómetro la temperatura que hace hoy; cogeré o no el abrigo para salir; se trata tanto menos de buscar con ello penetrar lo que es el calor, cuanto que esta cualidad no nos ofrece un asidero inteligible. Igualmente, me entero de que uno de mis amigos ha perdido a su padre; le escribiré unas líneas dándole el pésame; no se tratará de llegar a la visión de su dolor.
Esta manera de funcionar el intelecto –llamémosla «fijación en el signo»– conviene perfectamente a las ciencias físico-matemáticas, porque éstas no piden a la realidad más que fundamentar los entes de razón sobre los cuales trabajan. Pero no conviene a la filosofía, ni tampoco a la fe. En la una y en la otra la modalidad de funcionamiento de la inteligencia no pertenece al tipo «fijación en el signo», sino que corresponde al tipo «paso a lo real significado»; como cuando saber que mi amigo ha perdido a su padre es verdaderamente para mí penetrar en la visión de su pena, advertir que mi amigo está sufriendo. «La fe –dice Santo Tomás de Aquino (S.T., II-II, 1, 2 ad 2)– no se detiene en los enunciados, en los signos conceptuales; no tiene su fin más que en la realidad, incluso si se alcanza por medio de esos signos». Es decir, en el misterio sustancial de la Deidad comunicándose a nosotros.
Pues bien, es eso mismo lo que desconocemos en la práctica, cuando nuestra fe se deja contaminar por el productivismo mental del que acabo de hablar y toma el camino que la inteligencia moderna ha seguido en su funcionamiento. Entonces la fe se fija en el signo, no pasa, o pasa lo menos posible, a lo real significado. Y de este modo injuria a esos signos conceptuales infinitamente preciosos que son las fórmulas dogmáticas, por las cuales el Dios viviente se describe a sí mismo en nuestro lenguaje, y cuya virtud y dignidad sagradas se deben, precisamente, a que son los vehículos de la realidad divina.
Siempre ha habido cristianos para quienes saber que Cristo rescató los pecados del mundo es una información del mismo tipo noético que saber que la temperatura era esta mañana de 12 grados centígrados. El enunciado les basta, como les basta la lectura del termómetro. Se proponen utilizar esta información para ganar el cielo; jamás han sido puestos en presencia de la realidad del misterio de la redención, de la realidad de los dolores del Salvador; nunca han experimentado el choque del conocimiento de fe, las vendas no les han caído de los ojos. Lo que quiero decir es que la modalidad de funcionamiento de la inteligencia moderna corre el riesgo de hacer que se considere normal esta manera de andar en la fe, que, en verdad, tiende de por sí a evacuar la fe.
El segundo carácter típico de la modalidad de funcionamiento de la inteligencia contemporánea deriva naturalmente del primero; lo he llamado primado de la verificación sobre la verdad. Estamos más interesados en verificar la validez de los signos y símbolos que hemos fabricado, que en nutrirnos de la verdad que nos muestran. ¿No se ha hecho sospechosa, para muchos filósofos contemporáneos, la misma palabra verdad? De hecho, nuestra inteligencia apenas se preocupa de las delicias y de las seducciones de la verdad, al igual que hace con las del ente; más bien se asusta de ellas, se detiene en la verificación, como se detiene en el signo.
¿Qué consecuencias acarrea, con respecto a la creencia, esta disposición de espíritu? La creencia descansa en el testimonio. Pues bien, creer no será para nosotros estar seguros de una cosa como si la hubiésemos visto, por la afirmación de un testigo digno de fe. Creer será para nosotros haber verificado que un testigo digno de fe refiere una cosa de la cual le dejamos la responsabilidad, y que aceptamos, es cierto, pero sin comprometernos personalmente en cuanto a su verdad. He aquí lo que conviene a la historia. Pero no a la fe. Pues en la fe me comprometo yo mismo acerca de la verdad de lo que se me ha dicho, estoy de ello más seguro que de mí mismo, porque es la propia Verdad Primera quien me lo ha dicho, por mediación de la Iglesia, que no es en esto más que una causa instrumental, un instrumento de transmisión de lo revelado, y que ella misma es objeto de fe: «id quod et quo creditur». «Hay tres cosas –ha escrito Santo Tomás– que nos conducen a la fe de Cristo: la razón natural, los testimonios de la Ley y de los profetas y la predicación de los Apóstoles y de sus sucesores. Pero cuando un hombre ha sido conducido así, como de la mano, hasta la fe, puede decirse entonces que no cree por ninguno de los motivos precedentes: ni a causa de la razón natural, ni a causa de los testimonios de la Ley, ni a causa de la predicación de los hombres, sino solamente a causa de la misma Verdad Primera... De la luz que Dios infunde procede la certeza que posee la fe» (In Joann, IV, lect. 5, a. 2).
Así es como quien recibe la gracia de la fe oye en su corazón la voz del Padre, es sobrenaturalmente iluminado por el lumen fidei, se adhiere con un solo y mismo movimiento a las verdades objetivas propuestas por la Iglesia, y en una relación inefable de persona a persona se confía totalmente a Dios, Verdad Primera, y se refugia en Cristo Salvador. Sin embargo, hay creyentes cuya fe consiste sólo en aceptar lo que la Iglesia les enseña, dejando a la Iglesia la responsabilidad y sin comprometerse ellos mismos en la aventura. Si inquieren lo que la Iglesia tiene por cierto, es con el fin de estar informados acerca de las fórmulas debidamente verificadas que se les pide que acepten, no con objeto de ser instruidos en las realidades que les dan a conocer. Dios ha dicho ciertas cosas a la Iglesia; ésta, a su vez, me las comunica; es asunto de ella, a mí no me incumbe en absoluto; yo suscribo lo que se me dice, y cuanto menos pienso más tranquilo estoy. Poseo la fe del carbonero, y me envanezco de ello. Al final, una fe semejante ya no sería en modo alguno conocimiento, sino solamente obediencia, como quería Spinoza. Y yo no creo en el testimonio de la Verdad Primera instruyéndome en lo interior por medio de las verdades universalmente propuestas por la Iglesia. Creo en el testimonio de la Iglesia como agente separado, en el testimonio de los Apóstoles tomado separadamente del testimonio de la Verdad Primera, que ellos escucharon, pero que a mí nada me dice; creo en el testimonio de los hombres. ¿Dónde está, entonces, la fe teologal? También aquí la manera en que funciona la inteligencia en la fe tiende prácticamente a evacuar la fe. También en esto tenemos que habérnoslas con una inteligencia que en su manera general de operar ha renunciado a ver, y que, por ello mismo, falsea las condiciones de ejercicio de la fe. Pues la fe que cree y no ve, reside –en dependencia de la voluntad movida por la gracia– en la inteligencia, cuya ley es ver. A eso se debe que sea esencial para la fe no estar tranquila, sino sufrir una tensión, una inquietud y un movimiento a los que únicamente la visión pondrá fin. Credo ut intelligam. La fe es, por esencia, un movimiento impetuoso hacia la visión, razón por la cual pide abrirse aquí abajo en contemplación, convertirse por el amor y los dones en fides oculata, pasar a la experiencia de lo que conoce «por enigma» y «en un espejo». A decir verdad, la fe nunca tiene los ojos cerrados. Los abre en la noche sagrada; y si no ve, es que la claridad que llena esta noche es demasiado pura para una mirada que no está todavía divinizada.
Precisamente porque es una virtud sobre natural infusa en la inteligencia, no es sorprendente que los modos accidentales según los cuales funciona ésta, en tal o cual momento de la evolución humana, tengan tendencia a afectar a la misma fe en sus condiciones de ejercicio. Y como acabo de decirlo, antes resulta afectada para mal que para bien por la manera de funcionar de la inteligencia contemporánea. Un sacerdote amigo me decía que, según su experiencia del confesionario, muchos de los casos de dudas y vacilaciones en la fe, no tienen nada que ver con las auténticas pruebas de la fe; tienen su origen en los hábitos de la inteligencia moderna que he tratado de caracterizar hace un momento. Y se preguntaba si las almas a las cuales hacía alusión habían tenido jamás fe de un modo verdadero. Sea como fuere, está claro que hoy día el espíritu de fe debe remontar las pendientes de una inteligencia que ha perdido el hábito del conocimiento del ente. Y, sin duda, es posible que una fe heroica sea tanto más pura y sublime cuanto más contrario le sea el régimen general de la inteligencia en que reside. Por lo demás, la fe pide de por sí, para encontrarse en condiciones de ejercicio normales, residir en una inteligencia que, a su vez, haya vuelto a encontrar su clima normal. Una inteligencia exclusivamente formada en los hábitos mentales de la tecnología y de las ciencias de los fenómenos no es un medio normal para la fe. La inteligencia natural, la que trabaja en el sentido común, se centra espontáneamente en el ente, como lo hace la filosofía de un modo sistemático y reflexivo. Jamás han tenido los hombres mayor necesidad del clima intelectual de la filosofía, de la metafísica y de la teología especulativa; por esto es, sin duda, por lo que parecen tenerles tanto miedo y por lo que se pone tanto cuidado en no espantarles con ellas. Sin embargo, son el único medio de restituir la inteligencia a su funcionamiento más natural y más profundo, y con ello orientarles de nuevo por el camino propio de la fe.
La fe es una comunión oscura con el conocimiento infinitamente luminoso que el Abismo divino tiene de sí mismo. Nos instruye en las profundidades de Dios. Está por encima de todo sistema humano, por verdadero que sea; se apoya en lo revelado, en eso mismo que ningún nombre humano puede nombrar, y que ha querido dársenos a conocer en términos accesibles a todos. La trascendencia de la fe ocasiona una singular paradoja: la fe, en su propio dominio –en las cosas que son de fe–, une a los espíritus de una manera absoluta y en certidumbres absolutamente centrales para la vida humana; sólo ella puede realizar una unidad semejante entre los espíritus; y la fe no efectúa la unidad entre los espíritus más que por arriba, no realiza la unidad de doctrina o de conducta en ninguno de los sectores de nuestras actividades que sólo conciernen a las cosas humanas, a las cosas que no son de fe.
Los intelectuales católicos que toman parte en esta Semana, están unidos en la fe y en la disciplina de la Iglesia; en todo lo demás, ya se trate de filosofía, de teología, de estética, de arte, de literatura o de política (aunque haya posiciones que ninguno de ellos adopte, porque son incompatibles con la fe), pueden adoptar y adoptan las posiciones más variadas. La unidad de fe está demasiado alta para imponerse a las cosas humanas, como no sea cuando están en una conexión necesaria con la fe. La misma fe quiere la razón libre en las cosas humanas, y garantiza esta libertad. Y la inteligencia bien quiere ser cautiva, pero cautiva de Dios sólo, de la Verdad Subsistente.
La fe establece la unidad entre los hombres, pero esta misma unidad es una unidad divina, no humana, tan relevante como la fe.
Y, sin embargo, ¿el bien no es difusivo de sí? ¿Es posible que de lo alto de las montañas eternas esta unidad divina no se extienda a nuestras llanuras, llevando con ella a cada momento su virtud unificadora? Sí, se extiende y se comunica; sí, si tuviésemos el espíritu de fe; si nuestra fe no fuese anémica y miserable; si encontrara en nosotros las plenas condiciones de ejercicio que reclama de sí; si informada por la caridad para ser virtud perfecta, informara ella misma toda nuestra vida intelectual y moral, la unidad trascendente de la fe viva extendería entre nosotros la unidad a todos los grados de nuestras actividades humanas, pero de la manera misteriosa y oculta, libre e interna, y bajo la modalidad trascendente que es propia de la fe; no por un conformismo o una ordenación cualesquiera, no de un modo visible y formulable y que la mano puede asir, sino por los medios enteramente espirituales y bajo el soplo invisible de las operaciones de la gracia. Unidad causada por la fe en las cosas que no son de fe, y, por tanto, unidad de inspiración, más bien que de doctrina o de conducta objetivas. No hay código ni sistema capaz de explicar semejante unidad; nace en las fuentes del alma, como esa paz que Jesús da y que el mundo no puede dar.
¿Podemos intentar caracterizarla todavía más? Diré que comporta cierta actitud producida por la fe con respecto a la verdad, con respecto a la sabiduría, con respecto a la libertad; diré también que depende de la profundidad a la cual el Evangelio penetre en nosotros.
La unidad de que hablo comporta cierta actitud con respecto a la verdad. Una actitud muy sencilla, evangélicamente sencilla, de simple espíritu. Tener el candor de preferir la verdad a todo oportunismo intelectual y a toda bellaquería, ya se trate de filosofía, de teología, de arte o de política, requiere purificaciones más radicales de lo que suele creerse...
[1] Jacques MARITAIN, Approches sans entraves, Fayard, París, 1973, pág. 28.
[2] Quizás no tan finalmente, puesto que el propio Maritain admite en Approches sans entraves que entretenía tales elucubraciones escatológicas desde 1939 (cfr. págs. 3, 5, 19 y 31).
[3] Cfr. Foi en Jésus-Christ et Monde d’aujourd’hui, París, Éditions de Flore, 1949, págs. 14-33 (texto luego recogido en Le philosophe dans la Cité, Alsatia, París, 1960). Hay edición española.
