Índice de contenidos
Número 491-492
- Textos Pontificios
- Noticias
- In memoriam
-
Estudios y notas
-
En el centenario de Notre Charge Apostolique
-
Constitución y poder constituyente
-
Sobre la ética pública: una visión problemática
-
El derecho natural y el reino social de Dios
-
Julio Meinvielle, teólogo de la cristiandad
-
El triángulo tecnocracia-masificación-totalitarismo en el pensamiento político de Vallet de Goytisolo
-
Glosas Complutenses (XIII)
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Miguel Ayuso, La costituzione cristiana degli stati
-
José J. Albert, Hacia un estado corporativo de justicia
-
Adolfo Sánchez Hidalgo, Filosofía y método del derecho en Juan Berchmans Vallet de Goytisolo
-
Manuel Bustos Rodríguez, ¿Paraíso en la tierra? La crisis de las utopías
-
Miguel Ayuso (ed.), El pensamiento político de la Ilustración ante los problemas actuales
-
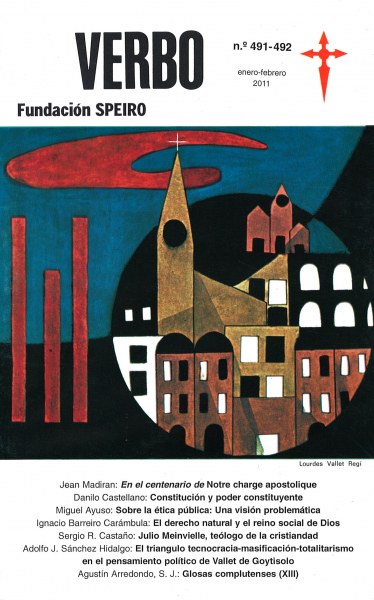
Constitución y poder constituyente
1. Premisa
No es posible tratar en pocas líneas (o en el espacio de pocos minutos) la cuestión “Constitución y poder constituyente”. Se trata, como es sabido, de un tema complejo y articulado; ampliamente discutido y, ello no obstante, todavía “abierto”. “Abierto” no en el sentido de la siempre necesaria “apertura” a las cuestiones impuesta por la condición humana (el hombre, en efecto, no posee la verdad al modo divino, sino que la conquista por grados, fatigosamente y sólo cuando está dispuesto a considerar todos los aspectos de la cuestión, todas las “vías” propuestas y a veces recorridas en el intento de alcanzar la verdad, todas las objeciones alzadas), sino sobre todo en el sentido de que los juristas parecen haber renunciado a indagar la cuestión. Éstos, en efecto, prefieren generalmente optar por una asunción: prefieren, sobre todo en el presente, considerar como “Constitución” la llamada “ley fundamental” y como “poder constituyente” el poder (sólo aparentemente cualificado por el adjetivo “constituyente”) de “hacer”, rectius de “crear” (esto es, de “hacer de la nada”) la Constitución. Generalmente, por ello, los juristas prefieren reconocer que en el ordenamiento jurídico estatal existen normas que se distinguen de otras normas y que las primeras son necesarias para la misma existencia del cuerpo social, que se ha constituido en su virtud y que en virtud de ellas provee a las exigencias propias fundamentales. La Constitución, en suma, sería para el Estado lo que son los estatutos para cualquier asociación. La Constitución, en otras palabras, no sería otra cosa que la codificación de las normas definidas fundamentales, necesarias para que la asociación / institución pueda existir y funcionar según “principios” convencionalmente asumidos y compartidos, útiles para alcanzar las finalidades enunciadas, explícita o implícitamente, en la propia Constitución.
Por tanto, no se plantea ninguna cuestión que atienda al fundamento, a la naturaleza de los derechos (a veces definidos fundamentales), a la legitimidad de las normas constitucionales. La Constitución sería un “hecho” (Kelsen diría una hipótesis fundamental, pero que no es tal) que hay que interpretar y aplicar, no discutir o considerar críticamente. Si puede haber cuestiones, conciernen sólo a problemas internos al “sistema”, nunca a problemas puestos por el “sistema”. Así, por ejemplo, se discute si todas las normas insertas en el texto constitucional son “materialmente constitucionales” o si los “principios” codificados en la ley fundamental constituyen un “estorbo” para alcanzar las finalidades perseguidas en el momento de la aprobación del texto constitucional. Se discute sobre lo que distingue una Constitución formal de una material. Kelsen –como es sabido– ha sostenido a este propósito una tesis muy reductora de la Constitución material: las normas materialmente constitucionales serían sólo las que incumben el procedimiento legislativo. Otros juristas (Mortati o Berti, por ejemplo) consideran, en cambio, que debe atribuirse a “material” un significado “sustancial” y no de simple garantía procedimental. Por todo ello, “materialmente constitucional” es lo que “rige” el ordenamiento jurídico (Mortati) o el orden de los principios racionales, fruto de un continuo proceso de adhesión, actuación y adaptación (Berti). Nunca, sin embargo, se indaga sobre lo que es “realmente” (donde lo real no es sinónimo de “efectivo” sino de “ontológico”) una Constitución.
2. Los muchos significados de “Constitución”
Esta renuncia ha llevado a un saber iuspublicístico “teórico” y no “teorético”. En otras palabras, se ha individuado a posteriori el significado de “Constitución”. Se limita a “construir” el sentido con el que un ordenamiento entiende la Constitución. Se contenta, por eso, con un saber sociológico-jurídico en vez de plantearse la cuestión en términos más radicales, esto es, filosófico-jurídicos.
Esto viene dictado también por el intento de huir de la ideología. Queriendo, sin embargo, evitar el problema político-ideológico (que no es el problema filosófico de la política) se concluye por aplicar (más o menos conscientemente) una ideología, la ideología de turno (o de moda). Los juristas se hacen, así, “enzimas” del poder que se va afirmando cada vez. En otras palabras, renuncian a ser “juristas”, al haber identificado su función con el solo comentario / justificación de la norma, considerada –a su vez – fundamento del derecho.
Eso ha conducido a las muchas y a veces opuestas definiciones de Constitución.
a) La más genérica y actualmente la más difundida es la de la Constitución como ley fundamental. Una norma entre otras normas aunque se afirme como superior a todas las demás normas. Ni siquiera el positivista Kelsen descendió a una tal definición. En efecto, consideraba que la Constitución no se debía considerar tout court en su significado jurídico-positivo, sino más bien en el lógico-jurídico. De acuerdo con este significado la Constitución es la norma fundamental o, más precisamente, la hipótesis fundamental a partir de la que se delinea el orden jurídico constituido por el sistema, es decir, por el ordenamiento.
Aparte de la dificultad que representa esta definición para una teoría “pura” del derecho, debe destacarse que deja abierto el problema de la hipótesis fundamental, de su legitimación precisamente en cuanto hipótesis que permitiría partir de cualquier asunción, considerada –a su vez– condición suficiente para la legitimación de cualquier ordenamiento (también, por ejemplo, del ordenamiento nazi).
La Constitución concluiría, así, por no ser garantía siquiera bajo el aspecto procedimental, ya que, respetando el procedimiento, se podría hacer cualquier cosa. En otras palabras, no estaremos en presencia del derecho. En esta perspectiva, por tanto, la Constitución es sólo la vía a través de la cual debe pasar el poder, que se define como no arbitrario no porque no lo sea sino simplemente porque se ejercita respetando formalmente las normas de procedimiento modificables además respetando el procedimiento. La Constitución no sería en este caso garantía contra el poder (del Estado o del pueblo), sino garantía para el poder. Sería instrumento no del liberalismo sino de la democracia moderna. Así, la Constitución representaría el vestido jurídico de la efectividad de un país.
b) Algunos autores han insistido en proponer la definición de Constitución como esencia de un país o como suma de los factores reales de los poderes que rigen un país. Al no haber pro f u n d izado ni esclarecido de qué poder se trate y de qué entienden por “esencia”, corren el riesgo de meterse en el callejón sin salida de la sociología. En otras palabras, se corre el riesgo de confundir la esencia con la efectividad. Esto, sin embargo, obliga a acoger la teoría según la cual la instauración del poder de hecho (a través de la Revolución o de un golpe de Estado, por ejemplo) equivaldría a la instauración o mantenimiento del poder legítimo. Peor. La legitimidad del poder derivaría de su efectividad.
Entendámonos: no se trata de infravalorar el peso del proceso histórico o, peor, de negar absolutamente su relieve en lo que toca a la Constitución. Como hizo notar, por ejemplo, Vittorio Emanuele Orlando, las Constituciones no se crean en un gabinete: no pueden prescindir de las condiciones histórico-culturales y sociológico-económicas de un país. Pensar que puedan hacer –y hacerlo súbitamente– la revolución por medio de la Constitución es un error aunque la Constitución pueda suponer un instrumento eficaz para tal fin.
Por otra parte, hablar de Constitución como “esencia de un país” podría representar el inicio de un itinerario para la individuación de la llamada constitución natural (a la que nos referiremos dentro de poco con referencia a Aristóteles y De Maistre), o –si usamos las categorías lingüístico-conceptuales de Maurras– para comprender que el país real (incluso entendido sociológicamente, pero sobre todo descubierto filosóficamente) no es siempre y necesariamente el país legal. Es verdad que también Lasalle considera esta distinción que, a veces, puede traducirse en separación. Sin embargo, permanece prisionero del esquema efectividad versus legalidad, sin que parezca ir más allá.
Ciertamente esta definición es más “abierta” a la consideración de los verdaderos problemas político-jurídicos que toda otra definición puramente formal (la Constitución es la ley fundamental positiva) o convencional (el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789).
c) El fundamento jurídico de la definición “formal”, como se ha apuntado, resulta insuficiente bajo el aspecto propiamente fundante y legitimante, incluso en Kelsen, constreñido a recurrir a una hipótesis definida como fundamental no porque sea el punto de Arquímedes del ordenamiento jurídico sino porque representa el clavo, que se planta de tanto en tanto por la colectividad y al que se fija una cadena, a la que rige porque (y en la medida en que) tiene la capacidad de imponérsele, esto es, ser efectivo. Lo que se significa que en el fundamento del derecho estaría, en último término, el poder, que es “constituyente” no en cuanto poder jurídico constituyente sino en cuanto simple poder que, como tal, se impone. Bajo este ángulo, y sólo bajo el mismo, Kelsen no se separa radicalmente de Schmitt, su colega de Facultad al tiempo que su acérrimo adversario, quien –como es sabido– sostenía que la Constitución es –más aún, debe ser necesariamente– una decisión, un acto cualquiera del poder constituyente. Para Kelsen, en efecto, la hipótesis fundamental es tal no si se reduce a ser una hipótesis, sino cuando se convierte en una opción colectiva efectiva, esto es, si después de haber sido asumida permanece efectivamente “operativa”. Kelsen, por tanto, a este propósito, no se aparta de quien afirma que la Constitución se basa en “una decisión política que deriva de su ser político”, que por su parte se considera voluntad política hecha “concreta”.
d) El convencionalismo constitucional, el teorizado por la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, reduce la Constitución sobre todo a “garantía de los derechos” , que –como es sabido– la misma Declaración elenca en la libertad , propiedad, seguridad y resistencia a la opresión (artículo 2).
Parecería casi la aplicación de la doctrina constitucionalista liberal según la cual la Constitución debe, por una parte, ordenar los poderes del Estado y su ejercicio y, de otra, poner límites al poder del Estado. Tanto más desde el momento en que la Declaración de 1789 afirma solemnemente que “el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre” (artículo 2). No es, sin embargo, así. Lo ha demostrado la historia del constitucionalismo, que ha encontrado en la “garantía de los derechos” la (presunta) legitimación tanto del Estado democrático moderno como del Estado social. Lo que, como quiera que fuese, debe subrayarse es el giro absolutamente positivista de la doctrina de la Declaración, que excluye tanto el constitucionalismo liberal (entendido stricto sensu) como –sobre todo– cualquier posible “lectura” iusnaturalista clásica de la “naturalidad” e “imprescriptibilidad” de los derechos (cosa intentada reiteradamente y de modo absurdo desde 1789 y vuelta a proponer últimamente, en 1946, por la componente “católica” de la Asamblea constituyente de la República italiana). La Constitución francesa, en efecto, desde 1795, es tajante a este propósito: los derechos del hombre –afirma– son los derechos del hombre en sociedad, esto es, los llamados “derechos civiles”, a saber aquellos y solamente aquellos “puestos” por el Estado. Toda “apertura”, así, desaparece. Incluso la representada por la ilusión de la acogida del derecho natural racionalista como legitimación del ordenamiento jurídico positivo.
Pero hay más. La Constitución, según la doctrina convencionalista, además de ser la “garantía de los derechos” debe “determinar” la separación de los poderes. ¿Sobre qué presupuestos? ¿En nombre de quién o de qué cosa? ¿Para qué fines? A las dos primeras preguntas el constructivismo no da una respuesta sustancial y exhaustiva. Se limita a firmar un genérico derecho a la libertad, propiamente a la “libertad negativa”, de todo ser humano, renunciando a penetrar la experiencia jurídica. Por ejemplo, no se ofrecen verdaderas razones justificadoras del ejercicio del poder político y/o de la patria potestad. Se contenta, a este respecto, con justificaciones “formales”.
El constructivismo no da respuesta siquiera a la tercera pregunta, ya que niega la naturalidad del fin. Siendo éste convencional es también regla subordinada a la opción ejercitada y no regla de la opción. En otras palabras, el fin de la asociación es –sí– el de conservar los derechos naturales e imprescriptibles, pero sólo porque se asumen como tales, y son “naturales” e “imprescriptibles” sólo porque se definen como tales.
La prueba de la validez de cuanto se sostiene la ofrece la afirmación según la cual la esencia de la Constitución radicaría en la división de poderes. No sólo porque ésta es una definición convencional y formal de la Constitución, sino también porque manifiesta una aproximación a-esencialista (en última instancia, pues, nihilista) y pesimista. En el fondo, el poder, definido político, sería solamente poder. Por eso, éste, más que ejercitado, debería ser controlado. En otras palabras, no siendo individuable ningún criterio natural y –por ello– racional del poder, éste será siempre “salvaje” y, por lo mismo, “libre” y “soberano”. Con lo que todo poder, incluso el “separado” debería considerarse en último término “absoluto” y “confundido”. Su ejercicio, en efecto, llega a través de la forma de gobierno requerida por la doctrina de Montesquieu. Su esencia, sin embargo, sería “unitaria” en cuanto que todo poder del Estado debe referirse exclusivamente al Estado. Lo ha visto bien, en este sentido, Miguel Ayuso, cuando ha encontrado en la doctrina de Sieyès la premisa de la reunificación de gobierno y representación, ya denunciada también por Vallet de Goytisolo.
Lo que, de todas formas, debe subrayarse es que el poder no puede ser controlado con el poder (esto es, desde fuera), ya que –por una parte– faltan los verdaderos criterios para ejercitar un control real y, por otra, el poder que logra “limitar” el poder es en todo caso arbitrario.
Entendámonos. La exigencia de “controlar” el poder es real: constituye una necesidad. El control puede llegar, sin embargo, solamente si se individúan (esto es, si se reconocen presentes en la realidad ontológica de las cosas) criterios que, en el ámbito político-jurídico, vienen impuestos por la naturaleza de la comunidad política. No, por tanto, sobre la base de hipótesis definidas fundamentales, ni sobre la de un acto de poder que se impone, ni finalmente sobre la de abstractas formas de gobierno que querrían indicar las reglas para gobernar ignorado el fin real del gobierno. En otras palabras, a tal fin, son absolutamente insuficientes los procedimientos convencionales, impuesto por un poder que permanece soberano (Kelsen); son absolutamente inidóneos los intentos de someter y/o encauzar los factores efectivos del poder presentes en el país (Lasalle); son absolutamente inútiles las reglas, también las de nivel constitucional, que dependen del poder que se constituye imponiéndose y re velando así la efectiva capacidad de decidir (Schmitt).
e) El control del ejercicio del poder es posible a condición de que se reconozca que la verdadera Constitución es la natural: la que De Maistre, en polémica con la Ilustración jurídica y con la Revolución política, definió como “obra divina”, que se contrapone a las regulaciones que son fruto de la voluntad humana, a las que –por el contrario– debe sustraerse la ley, también la constitucional, para poder reclamar (y eventualmente pretender) una obediencia auténtica.
El de la obediencia es uno de los problemas centrales de la política, por tanto también del derecho, en particular de la ley (comprendida la fundamental). No se puede mandar a hombres libres (y libres por naturaleza), en efecto, sin afrontar esta cuestión. Menos aún se puede mandar a hombres iguales sin considerar la naturaleza del mando político, que general se sirve para tal fin del derecho como instrumento. Problema éste que no puede resolverse con el recurso a la coerción, como sugieren –a veces explícita y otras implícitamente– las doctrinas jurídicas modernas.
La cuestión afecta sobre todo al poder constituyente, como se verá. ¿De qué naturaleza es este poder? ¿Sobre qué bases puede pretender hacer obra jurídica? Volveremos sobre estos temas, aunque sólo apuntándolos, dentro de poco.
Observemos, por ahora, que solamente la constitución natural responde de manera racionalmente convincente a estas preguntas. La naturaleza de esta Constitución es la misma naturaleza de la comunidad política (la politeia diría Aristóteles, entendiéndola no como forma de gobierno sino como realidad requerida por la naturaleza humana). Como observó en su tiempo, polémica y justamente, De Maistre, ninguna comunidad política y, por ello, ninguna Constitución es fruto de una deliberación. El orden político y el orden jurídico, en efecto, no dependen de las decisiones humanas (ni siquiera de las decisiones humanas compartidas). Al no depender de los hombres no pueden ser ni modificadas ni abrogadas. Por tanto, la esencia de la ley fundamental reside sobre todo en el hecho de que nadie tiene derechos y /o poderes sobre ella. La comunidad política, en efecto, no se constituye: se halla allí donde está presente el hombre porque es realidad exigida por la sociabilidad natural del hombre. Se puede decir, por tanto, que la constitución natural de la comunidad política es fuente del ordenamiento. No en el sentido que el derecho derive de su identidad, de sus decisiones o de su poder. Son su naturaleza y por ello su fin natural los que, al contrario, sirven de regla incluso para la parte del ordenamiento dejada a la prudente y libre determinación de la comunidad, que sólo puede definirse como “política” si el derecho, como determinación de lo que es justo, es su principio ordenador.
La Constitución, por tanto, puede ser considerada fuente primaria del derecho, y aun de la ciencia y el arte constitucionales, solamente si la política –“la más espinosa de las ciencias”– se considera como lo que es: vía para individuar el fin de la comunidad política y la regla del ejercicio del poder que –como enseñó san Agustín– es la justicia. El poder constituyente, en este caso, es propiamente el poder ordenador: no el poder de hacer la Constitución, sino sólo el poder de encontrar, y eventualmente elaborar, en las situaciones históricas y sociales contingentes, los instrumentos para obtener rápida y eficazmente el bien común, que –resulta oportuno precisarlo– es el bien propio, esto es, natural, de todo hombre y por ello común a todos los hombres. Poco importa, después, que este bien sea considerado como ideal o dado (distinción que algunos autores efectúan con referencia al pensamiento político-jurídico de la Grecia clásica y del Medievo). Lo que aparece es el hecho de que el ordenamiento jurídico, para ser verdadero ordenamiento, debe tender a la consecuencia, esto es, a la instauración, del orden natural, no de un orden artificial o convencional cualquiera.
f) A la instauración de un orden jurídico convencional tiene toda doctrina política constructivista, que debe considerar necesariamente la Constitución como un pacto, o sea, un contrato. Las doctrinas políticas constructivistas (las teorizadas, por ejemplo, por Hobbes, Locke y Rousseau), en efecto, niegan la existencia de un orden político-jurídico natural. Por eso deben sostener que el derecho, comprendido el constitucional, no es otra cosa que el conjunto de los actos de voluntad del soberano, sea el Estado o el pueblo. Éstos representan, por tanto, bajo este ángulo, la premisa de la doctrina kelseniana y schmittiana. El iuspositivismo absoluto es su desembocadura coherente y necesaria. Incluso Locke, que a diferencia de Hobbes y Rousseau admite el derecho natural también en el “estado de naturaleza”, termina en el positivismo jurídico absoluto por vía hermenéutica. El derecho natural, en efecto, a su juicio, precisa de ser interpretado para su determinación y, por tanto, para tener “contenido”. La interpretación, según Locke, puede darse sólo por el soberano, esto es, por el Estado a través de su ordenamiento. Por eso es éste quien, en última instancia, “dice” qué es el derecho, también lo que es derecho natural. El derecho natural, así, para cuya garantía –según Locke– se hace el “contrato”, viene a depender de éste, rectius de las consecuencias del contrato, que necesariamente hace de la norma, en cuanto voluntad del Estado, la fuente misma del derecho.
Debe subrayarse que para el constructivismo la Constitución es el pacto social a través del que se da vida al derecho. Es verdad que éste se considera generalmente (si se excluye a Rousseau, quien –aun con incertidumbres y contradicciones– pone las premisas de la doctrina del derecho como solo derecho público estatal, o sea, de la Constitución como ordenamiento excluyente de toda forma y toda atención al derecho privado) como instrumento de garantía de uno o más bienes “privados” (por ejemplo, la vida, la libertad, la propiedad). La constitución como pacto, sin embargo, es vista como garantía de mero hecho (como para Hobbes), o de hecho y derecho (como, por ejemplo, para Locke), de “bienes” para cuya tutela se “suscribe” el pacto, instituyendo así (al menos en el plano de las ficciones) la sociedad política que, por el hecho de ser instituida, tiene (quizá se debiera decir e s) una Constitución.
También quien después, como por ejemplo Hegel, no admita el pacto y considere la Constitución como orden público fundamental condición de la soberanía del Estado, se ve obligado a declarar que la Constitución es la puerta a través de la que el derecho entra en la vida del Estado, esto es, a hacer de la Constitución el “hecho/condición” de la existencia del derecho. Estado y ordenamiento jurídico, así, serían la misma cosa, aunque se considere bajo dos ángulos distintos. Tanto que, sobre todo la doctrina alemana del Estado y el derecho, sostendrá más adelante (piénsese, por ejemplo, en Jellinek) coherentemente respecto de esta pre m isa que el Estado soberano (que es justamente el Estado de derecho en cuanto Estado soberano) es la mejor garantía posible de los derechos de los ciudadanos. Sería imposible, por ello, un Estado sin Constitución, pero también una Constitución sin Estado.
Actualmente esta doctrina –como es sabido– está en crisis. En primer lugar, porque el Estado se halla en una profunda crisis originada en su interior. La politología, en efecto, que ha elaborado la teoría del Estado como proceso, ha minado los fundamentos de la doctrina hegeliana del Estado y la Constitución. Del Estado sobrevive el envoltorio. La dimensión institucional ha sido “vaciada”, porque incluso los aspectos (burocracia, hacienda pública, ejército, etc.) que, por ejemplo, la constituían para Hegel, han sido subvertidos radicalmente: la burocracia es ahora instrumento técnico de poder de la parte política que se impone; la hacienda pública responde a finalidades impuestas por los grupos hegemónicos; el ejército es instrumento operativo de decisiones políticas tomadas desde fuera del Estado y con frecuencia con objetivos que exceden del propio Estado.
La doctrina hegeliana del Estado y la Constitución está en crisis también por causa de factores “externos” que han producido profundas transformaciones en lo que toca al derecho (nacional o supranacional). Bastará un solo ejemplo: la Unión Europea, que no es un Estado, se considera fuente de derecho hasta el punto de que algunos entienden tenga un ordenamiento propio que se impone también, aunque no sin problemas y dificultades, a los ordenamientos estatales e incluso a sus ordenamientos constitucionales.
g) Se puede hablar de Constitución como contrato también desde otro ángulo, que para entendernos llamaremos, como comúnmente es conocido, privatístico. En efecto, se ha sostenido, en referencia sobre todo a la Charta magna de 1215, que la Constitución es un pacto jurado entre el rey y el pueblo.
En una primera lectura, la definición podría parecer un abandono de la naturaleza publicística de la Constitución, cuando menos una rebaja de su relieve en tal sentido. So b re todo algunos de los autores apenas citados (Rousseau y, en particular, Hegel, por ejemplo) denunciarían el “retorno” a la Constitución jurídica, que para ellos es distinta de la Constitución estatal. La primera, en efecto, sería un contrato exigible por las partes ante los tribunales, pero no expresaría un “principio político común” caracterizado por una autoridad propia. Quizá la cuestión podría radicalizarse ulteriormente, pues se podría destacar, así, que el pacto jurado entre rey y pueblo presupone una concepción del derecho de la que habría que expulsar totalmente la dimensión iuspublicista propia de la Constitución, ya que las dos partes harían emerger solamente los aspectos privatísticos, basados en una concepción jurídica patrimonialista.
Aparte de que la distinción entre privado y público es moderna, difícil de individuar y de aplicar a la experiencia jurídica. Aparte, además, de que el derecho, incluso el privado, tiene un relieve público (y que el público, por su parte, tiene una relevancia privada), debe observarse que el contrato entre rey y pueblo se produce y puede producirse solamente en presencia de un derecho válido y vigente, por tanto habiendo ya resuelto (o al menos dado por resuelto) el problema del origen de la comunidad política. Queremos decir que el contrato, en este caso, no tiene nada que ver con el pacto social teorizado como necesario para la legitimación del poder político por el constructivismo, que concluye en una aporía cuando cree haber hallado el punto de Arquímedes del ordenamiento jurídico en el contrato. Con éste, en efecto, se puede quizá legitimar el ejercicio del poder sobre sí mismos por parte de otros, pero nunca sobre los otros: nadie puede otorgar poderes que no tiene.
No solo. El pacto jurado entre rey y pueblo tiene lugar entre partes que tienen ya un relieve público y que están subordinadas al derecho no creado por la voluntad del Estado (rey) ni por la del pueblo. Ni el rey ni el pueblo tienen poder sobre el derecho; tanto menos gozan del poder de constituirlo. Tienen ciertamente el poder de invocarlo y ejercitarlo, pero subordinadamente a la existencia del mismo derecho, que es condición tanto para determinarlo con la ley positiva por parte del rey como para invocar su aplicación por parte del pueblo. El pacto jurado no se inserta, por tanto, en el constitucionalismo propiamente dicho. Aquél, en efecto, no sólo no niega la constitución natural (o sea, la comunidad política), sino que –por el contrario– la admite, admitiendo también así (esto es, necesariamente) un orden jurídico no convencional del que se invoca el respeto.
3. Problemas y aporías del “poder constituyente”
Los distintos modos de entender la Constitución (sobre los que nos hemos detenido brevemente) reclaman (en el sentido de que postulan) una aproximación particular a la cuestión del “poder constituyente” que, como observa Pietro Giuseppe Grasso , es expresión de la doctrina “llamada, de modo genérico, por más figuras de naturaleza disímil”.
Se puede observar, en primer lugar, que la doctrina de la Constitución como hipótesis fundamental (Kelsen), como decisión, o sea, como acto cualquiera del poder constituyente (Schmitt), como pacto (o contrato) social (teorías políticas constructivistas), identifican en último análisis el poder constituyente con una opción o una decisión de la que, cuando se ofrecen, no se dan sino razones utilitaristas, inidóneas para justificar –bajo el aspecto fundante– la misma decisión o la opción. Sustancialmente, por tanto, para estas teorías, el poder constituyente es el poder de constituirse, un hecho derivado de un acto voluntario colectivo. Un hecho prejurídico, en suma, que los juristas reconocen (o deberían reconocer) del mismo modo como el cordero reconoce la “decisión” del lobo. El poder constituyente, por tanto, sería un hecho considerado (impropiamente) idóneo para originar un ordenamiento jurídico, pero absolutamente extraño al mundo del derecho. Por ello las doctrinas iuspositivistas (piénsese, por ejemplo, en Georg Jellinek, Raimond Carré de Malberg o Santi Romano) excluyen que sea una “cuestión jurídica” y, por eso, tienden (sin conseguirlo) a expulsarla completamente de la esfera del derecho. El “poder constituyente”, en suma, reentraría en la esfera jurídica (entendiendo la política –erróneamente– como poder efectivo no cualificado y no cualificable), esto es, en un mundo lejano, si no contrario, al derecho, que para los positivistas –como es sabido– se circunscribe a las normas del ordenamiento.
La tesis iuspositivista, aunque basada en presupuestos erróneos, dictada por finalidades que no se pueden compartir y hoy insostenibles, es de ayuda tanto para el desarrollo de las críticas a los presupuestos de la Constitución tal y como han sido asumidos y delineados por las doctrinas citadas, como para la problematización de la cuestión cuya existencia no puede ser ignorada.
Debe observarse después que la teoría constitucional según la cual la Constitución estaría en la división de poderes (Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789) pasa por encima de la consideración del “poder constituyente”. Reconoce, pero solamente por bajo, una realidad, además de modo tan superficial que no resulta siquiera “descriptiva” de la verdadera organización constitucional de un Estado. La experiencia, en efecto, demuestra que incluso en presencia de un ordenamiento que pre vea esta división, la tal no es neta o absoluta. El ejecutivo, por ejemplo, legisla en algunas circunstancias; el Parlamento, en otras, ejerce poderes propios de la magistratura y ésta, finalmente, tiene competencias ejecutivas comprensibles en algunos casos a fin de mantener la posibilidad de su “independencia”, incomprensible en otros. Lo que se advierte, sin embargo, es el hecho de que la división de poderes no se preocupa del porqué de la misma división, sino que se contenta con el qué. Parece, por lo mismo, que el “poder constituyente”, para esta doctrina, no sea siquiera un problema “político” y que el hecho de que dé origen al ordenamiento no tenga relevancia bajo ningún ángulo.
Debe observarse, para terminar, que la doctrina de la constitución natural y la del pacto jurado entre rey y pueblo se plantean (implícitamente la segunda, explícitamente la primera) el problema del “poder constituyente”. No lo tematizan, sin embargo, al modo moderno. Es decir, el “poder constituyente” no es individuable para ellas por “negación” (es decir, en oposición a los poderes constituidos) y no tiene como fundamento al pueblo, entendido como cuerpo social no organizado, del que emanaría el derecho (el derecho, al contrario, para la constitución natural es condición del pueblo). La fuente del derecho –como hemos apuntado– no es la voluntad del “tercer estado”, de la nación, del pueblo, sino la misma naturaleza de la comunidad política. El constituyente, por tanto, no es un poder “totalmente libre en su fin”. No es la explicación plena de la soberanía. No puede ser definido como ejercicio de una función tan libre en su causa que se libera incluso de la discrecionalidad. En efecto, el poder constituyente no se ejercita en una condición de caos (como sostienen las doctrinas constructivistas), puesto que la comunidad política nace con el hombre, no por voluntad del hombre. El poder constituyente, para la doctrina clásica de la constitución natural, es un poder ordenador (como se ha dicho), que obra legítimamente sobre la base del derecho en vista de un ordenamiento positivo. En otras palabras, el derecho (derecho en sí, no la norma) no es originado por el poder constituyente, sino es su condición.
Esta concepción del poder constituyente va “más allá” incluso del modo con el que ha sido entendido, por ejemplo, por Costantino Mortati. Mortati, en efecto, lo consideraba expresión de un conjunto de fuerzas que miran al orden. A su juicio, por tanto, no debía considerarse como un mero poder de hecho, sino el inicio de un proceso jurídico que conduce al orden (Constitución). El poder constituyente es la aurora de la normatividad, que sin embargo, a su juicio, tiene como presupuesto una “voluntad absolutamente primaria”, que –como escribe textualmente– “saca de sí misma, y nunca de otra fuente, su límite y la norma de su actuación”.
El orden jurídico, pues, también para Mortati, es “creado” por la voluntad del hombre incluso si ésta debe ser “mediada” por las fuerzas (en el sistema democrático, esencialmente por los partidos) presentes en la sociedad: “Si un ordenamiento está vigente en un cierto grupo –escribirá, por ejemplo, en años cercanos a nosotros el normativista Mazziotti di Celso– esto significa que es querido por las fuerzas predominantes en el grupo mismo”. El orden, también el orden jurídico”, es por tanto artificial incluso si la teoría de Mortati lleva a considerarlo como históricamente “modular”.
El poder constituyente, por ello, no deja de ser, incluso en la doctrina de Mortati, un poder de hecho que define como jurídico su ejercicio y que no es “arbitrario” simplemente porque debe contar con las fuerzas “materiales” que tienen el poder de determinar y sostener el orden “formal” dado por y con la Constitución y, más en general, con el ordenamiento jurídico.
Esta es la cuestión fundamental del poder constituyente. Los juristas no la han dado (todavía) respuesta. Considerando, en efecto, que un Estado o una forma particular de existencia política no puede y no debe legitimarse, pensando que el poder constituyente atropella a cada Estado y cada ordenamiento, y definiéndolo como “la voluntad política, esto es, el ser políticamente concreto”, se cierra toda posibilidad de solución de la cuestión. Para considerarlo adecuadamente es necesario abrir los ojos a la realidad. Lo que, al menos, significa: 1) “ver”, y antes incluso considerar, que ninguna decisión humana (si es verdaderamente humana) puede ser ciega, esto es, realizada e impuesta sobre la base de la voluntad no guiada por la razón; 2) reconocer que la razón no puede reducirse a “cálculo” o a ratio justificadora de un ordenamiento jurídico, considerado racionalmente válido sólo porque es coherente; 3) no olvidar que las exigencias fundantes se exigen por la naturaleza humana que, en cuanto racional (en la racionalidad se comprenden tanto la inteligencia como la razón en sentido estricto), no puede contentarse con el qué y tiende necesariamente al porqué; 4) valorar que una Constitución y, más en general, un ordenamiento jurídico no pueden mantenerse en pie únicamente s o b re la base del consentimiento, entendido como adhesión sin argumentos a una opción cualquiera: lo demuestra la experiencia contemporánea que, por una parte, ha registrado procesos en los que fueron imputados (y condenados) los que cumplieron las disposiciones normativas aprobadas respetando los procedimientos (juicio de Nuremberg) y ha visto la aprobación de leyes tendentes a castigar la adhesión a un régimen político (leyes de depuración de la República italiana en relación con los que se habían adherido al fascismo) y, de otra, poco a poco ha visto crecer el número de las leyes con las que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia.
El poder constituyente plantea también otras cuestiones sobre las que los juristas ni han hallado acuerdo teórico ni han individuado siempre su naturaleza. Nos limitaremos a mencionar tres, que son de interés general.
1) ¿Puede el poder constituyente derivar de un acto de fuerza (Revolución, golpe de Estado) y puede legitimarse ejercitando la violencia? La respuesta es negativa. No sólo porque puede (y en algunos casos debe) negársele el reconocimiento por la comunidad internacional, sino sobre todo porque también el poder de hecho debe tener razones racionalmente aceptables para ser obedecido y para poder pretender obediencia. Con frecuencia también viene “formalmente” justificado. En Italia, por ejemplo, el poder de la Asamblea constituyente republicana encontró justificación formal en el Decreto legislativo de la Lugartenencia nº 98, de 16 de marzo de 1946. Puede decirse, por tanto, que en Italia la República y su Constitución han nacido en virtud de un Decreto de la Monarquía que consideró “oportuno” (en tantos sentidos) desempolvar la doctrina de la soberanía popular, ampliamente utilizada durante el Risorgimento.
2) ¿Cesa el poder constituyente con la aprobación de la Constitución? Algunos autorizados juristas afirman que “es erróneo definir como poder constituyente (…) el poder disciplinado y atribuido por una ley constitucional de modificar disposiciones legislativas constitucionales, esto es, de revisarlas”. La revisión de la Constitución configuraría un poder distinto del “constituyente” y estaría sustraída al poder legislativo ordinario.
Otros, por el contrario, entienden que el poder constituye n t e puede ser ejercitado, aunque en forma parcialmente distinta respecto del que se usa para la elaboración de la Constitución, incluso por el poder legislativo, esto es, por el Parlamento, a fin de “revisar” la Constitución, esto es, para enmendar, integrar o abrogar algunas de sus normas.
Aun sin haber concordancia de opinión sobre esto –como registra Gian Piero Calabrò– puede decirse que el “poder constituyente” se ejercita con la función legislativa ordinaria. En dos casos por lo menos: a) cuando el Parlamento sea investido explícitamente de la revisión de la Constitución: caso en el que el procedimiento a través del que debe ejercitarse este poder le impone formas predeterminadas y límites; b) cuando la ley ordinaria está llamada a determinar el contenido del derecho sancionado por la norma constitucional: caso en el que no están previstos procedimientos agravados (ya que el Parlamento ejercita su propia función), aunque la norma ordinaria determina el contenido del derecho constitucional y, por tanto, incide en la Constitución.
3) ¿Quién ostenta efectivamente el “poder constituyente”? La respuesta de la modernidad jurídica indica el Estado o el pueblo como titular de tal poder. Respuesta aparentemente simple y clara. La apariencia, sin embargo, no se corresponde con la realidad, mucho más compleja. En efecto, el Estado surgiría con su Constitución, que no existiría antes –por ejemplo– del pacto social constructivista y menos aún de la voluntad política, esto es, de manifestarse en acción. ¿Cómo es posible, por tanto, que un poder que da vida al Estado derive del Estado? Por otra parte, el pueblo no es un aglomerado cualquiera de personas, no es una multitud. Los iuspositivistas definen el pueblo como el conjunto de ciudadanos, aunque lo reduzcan a veces al cuerpo electoral. Ahora bien, para que haya ciudadanos es necesaria la existencia del Estado que “da” la ciudadanía. Incluso considerando la cuestión bajo esta perspectiva nos encontramos ante el problema apenas planteado: el poder constituyente del que el pueblo sería titular se ejercita en nombre del pueblo antes de que éste exista.
No sólo. La actividad hermenéutica de la norma constitucional hecha por ley (ordinaria), como acaba de apuntarse, es ejercicio del poder constituyente. Debería decirse, por tanto, que el Parlamento, al determinar el contenido de la norma y poner en práctica los principios constitucionales, ejercita el “poder constituyente” más frecuentemente de cuanto se cree.
Di versos ordenamientos constitucionales prevén además un Tribunal constitucional, considerado como “guardián” de la Constitución. Éste, en efecto, está llamado a juzgar de la constitucionalidad de las leyes ordinarias, que no se trata de un juicio de mera conformidad formal, sino muy frecuentemente de conformidad sustancial. El juicio del Tribunal “incide” profundamente, por tanto, en la interpretación de la Constitución. El ejercicio de este poder hermenéutico no es reducible a la aplicación de un procedimiento deductivo, como si fuese cuestión de mero proceso técnico. Al contrario, es “lectura” de la misma Constitución, que también explica las diversas (y a veces confrontadas) interpretaciones que el propio Tribunal constitucional da de la normativa constitucional. El “guardián”, pues, ejercita un poder activo. ¿Es éste, en última instancia, un poder constituyente? Ciertamente no, si se trata del poder de “hacer” la Constitución; sí si se considera que las sentencias del Tribunal constitucional tienen eficacia erga omnes, como las leyes, y que tienen también eficacia sobre las leyes (ordinarias), comprendidas las que “dan” contenido a los principios constitucionales.
4. Breves conclusiones
Después de las pinceladas sobre las cuestiones “Constitución” y “poder constituyente”, con referencia a los problemas que plantean, podemos extraer una breve conclusión.
En lo que respecta al “poder constituyente”, esto es, en relación con la pregunta “¿quién tiene el poder de hacer la Constitución?”, debe concluirse con Hegel (aunque no por sus mismas razones) que la cuestión “carece de significado”. Está privada de significado jurídico, porque –como sostienen por una parte los juristas positivos– el poder constituyente sería un hecho y no un verdadero poder jurídico. Estaría también privada de significado para los pensadores clásicos, ya que no existe: es una pretensión de omnipotencia que el hombre o las colectividades reivindican pero que no tienen, pues tanto uno como otras sólo disponen del poder ordenador. Finalmente, está privada de significado político, porque el poder político no es un poder sin cualificar, brutal y absolutamente libre en su causa; es –al contrario– un poder humano, esto es, debe mandar (hacer o no hacer) sólo en consideración del bien natural del ser humano: debe ser “conveniente” al hombre no bajo el ángulo utilitario sino bajo el ángulo del bien.
En lo que respecta a la Constitución, esto es, en relación con la pregunta “¿quién tiene el poder de constituir el orden político-jurídico?”, debe concluirse que la cuestión se muestra tan “carente de sentido” como la del “poder constituyente”. El orden político-jurídico, en efecto, no es el resultado de la plasmación del caos: operación que algunas doctrinas consideran posible y útil, y que se efectuaría con el paso del “estado de naturaleza” al “civil”; operación, pues, que identifica –erróneamente– el orden con el orden público.
La Constitución (incluso la escrita según el modelo europeo continental) puede resultar útil como conjunto de leyes constitucionales, esto es, como conjunto de normas de grado superior a las ordinarias, a fin de tutelar el orden natural de la comunidad política (orden que es “dado”, no “creado”) sobre todo en las circunstancias sociales y en los momentos históricos en que hay mayor necesidad de controlar apetitos y pasiones de los ciudadanos o de las partes de la comunidad política.
Debe rechazarse, así, la Constitución como condición del ordenamiento jurídico y, sobre todo, del derecho, aunque se postule a veces de manera distinta a la teoría de la soberanía. La política auténtica, en efecto, es realeza, no poder soberano.
(N. de la R.).Ofrecemos a nuestros lectores la versión provisional, sin notas, de la conferencia impartida el pasado 26 de enero por nuestro ilustre colaborador profesor Danilo Castellano en las II Jornadas de la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, celebradas en la Universidad Católica de Colombia.
