Índice de contenidos
Número 491-492
- Textos Pontificios
- Noticias
- In memoriam
-
Estudios y notas
-
En el centenario de Notre Charge Apostolique
-
Constitución y poder constituyente
-
Sobre la ética pública: una visión problemática
-
El derecho natural y el reino social de Dios
-
Julio Meinvielle, teólogo de la cristiandad
-
El triángulo tecnocracia-masificación-totalitarismo en el pensamiento político de Vallet de Goytisolo
-
Glosas Complutenses (XIII)
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Miguel Ayuso, La costituzione cristiana degli stati
-
José J. Albert, Hacia un estado corporativo de justicia
-
Adolfo Sánchez Hidalgo, Filosofía y método del derecho en Juan Berchmans Vallet de Goytisolo
-
Manuel Bustos Rodríguez, ¿Paraíso en la tierra? La crisis de las utopías
-
Miguel Ayuso (ed.), El pensamiento político de la Ilustración ante los problemas actuales
-
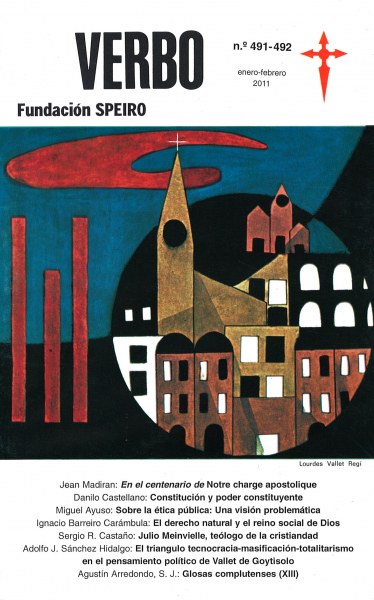
Miguel Ayuso, La costituzione cristiana degli stati
Miguel Ayuso: La constituzione cristiana degli stati, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 2010, 146 págs.
¿Qué sentido tiene preguntarse hoy por la doctrina de la constitución cristiana de los Estados cuando el magisterio pontificio hace medio siglo parece haberla abandonado, cuando los filósofos y juristas católicos la consideran anticuada ante los beneficios incontroversibles de la democracia liberal, de la laicidad políticamente correcta? ¿Es esta cuestión una antigualla, una pieza de museo, inactual, estéril, inoperante? Al aparente “si” que un apurado lector estaría presto a espetar, respondemos con el “no” firme y convencido del autor, que hacemos propio. No porque seamos coleccionistas de antigüedades o degustadores de lo exótico, sino porque el problema tiene indudable vigencia y actualidad: la religión católica es vista, en estos días, por muchos, como una amenaza al pluralismo democrático y al Estado laico y por eso se debate interminablemente sobre la “sana laicidad”, la separación de Iglesia y Estado, el pluralismo religioso y el fondo fundamentalista de las religiones. Vaya como botón de muestra el diálogo Habermas-Ratzinger cuyos ecos aún retumban o las lecciones “modernistas” del P. Rhonheimer.
Bienvenido entonces el libro de Miguel Ayuso, cuya traducción italiana acaba de aparecer apenas dos años después de la castellana, por recuperar el problema y por emplazarlo en los justos términos de la discusión hodierna. Porque lo que está en danza es el eterno vínculo entre Religión y sociedad (capítulo 1) y el designio anticristiano de la revolución, con la descristianización sistemática de las sociedades, tal como el magisterio pontificio denunció a lo largo del siglo XIX hasta Pío XII. Pero estas convicciones –el mandato de construir una sociedad cristiana y el devenir histórico de la revolución anticristiana– han sido puestas en tela de juicio por la enseñanza postconciliar, de modo que habrá que volver a preguntarse: ¿Existe una doctrina política católica? (capítulo 2), esto es, habremos de volver a los fundamentos de la doctrina social y política de la Iglesia y observar su evolución, para refundar la doctrina, restablecerla en sus bases, que no son otras que las del orden político cristiano, el “orden natural” subordinado al “sobrenatural”. Lo que importa tanto como recordar los derechos jurisdiccionales de la Iglesia en materia política, derechos naturales y católicos (págs. 48-49), sostenidos en principios generales y naturales que afirman y demandan la cooperación necesaria entre Iglesia y Estado (págs. 51-53), y la imposibilidad católica de fundar las sociedades en vanidades o herejías.
Al revisar los fundamentos tradicionalmente esgrimidos en favor de una doctrina católica del Estado, y contrastarlos con la enseñanza postconciliar de la Iglesia, nos asalta otra pregunta: ¿Ha variado la doctrina política católica? (capítulo 3). Penetrar inquisitivo en un terreno inquietante, lleno de desazón para la tradición y sus fieles, porque de aquella firmeza y obligatoriedad que predicara Pío XII de la doctrina (pág. 55) poco ha quedado. Ayuso reconstruye la historia de mano de la aparición del así llamado “cristianismo sociológico” y la avanzada militante de la secularidad que, por salvar la fe en la sociedad de masas –si sequiere decir así–, reniega de la civilización cristiana separando la solución moral de la solución política (pág. 62). ¿Cómo puede haber sociedad cristiana sin Estado cristiano?, ¿cómo evitar la separación de la Iglesia y el Estado, del cristianismo y la sociedad? Tales son los inconvenientes que Ayuso encuentra en la doctrina de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, con la primacía de lo pastoral (lo prudencial), de las tácticas y las estrategias por sobre los principios, lo que provoca una confusión de la tesis con la hipótesis del Estado católico, de la doctrina con la práctica, adobado todo ello en un nuevo lenguaje demoliberal, que deja ver la influencia de Maritain, y confirmado por la pérdida o renuncia de la potestad pontificia de corregir y sancionar el error.
Es así que El problema del Estado católico, hoy (capítulo 4) pareciera no ser un verdadero problema; más bien, se presenta a los entusiastas de lo cotidiano como un anacronismo político e intelectual: la unidad católica ha sido liquidada, como pretendían los modernistas, como propuso Maritain, y, en lugar de una sociedad cristiana, llegamos a una “contracristiandad”, término acuñado por Marcel Clément (pág. 86).
Rescatar los fundamentos de la doctrina política católica es la t a rea que acomete enseguida Ayuso en una triple dimensión: teológicamente, se funda en la tendencia a la unidad, que es esperanza de la Iglesia, y se contiene en la teología de Cristo Rey; filosóficamente , pues la interpretación liberal (y democrática) de la libertad religiosa está en contradicción con la necesidad de una ortodoxia pública que afirme los pilares de toda sociedad; y sociológicamente, porque es necesario establecer las condiciones sociales que permitan a los hombres vivir la fe; es decir, sin una sociedad cristiana es imposible un pueblo cristiano. Desde cualquiera de estos argumentos, el pluralismo moral y religioso contradice la tradicional enseñanza católica, que afirma una “invariable moral del orden político”, es decir, la ley moral, la ley ética universal, y su dimensión religiosa como “constitutivo interno de la sociedad civil” (págs. 100-101).
Particularmente dolorosa es la quiebra de la tradición del Estado católico en España (capítulo 5), esa christianitas minor que dio a América la fe como constitutivo singular de la evangelización y la constitución de la comunidad política. Las luchas del siglo XIX, la guerra civil del XX, no consiguieron privar a España de su singular profesión católica, hasta que la constitución de 1978, como prueba Ayuso, liquidó la herencia, introdujo el pluralismo religioso y, con el, el inmanentismo y el consensualismo democráticos. El caso español muestra ahora lo que Eu ropa ejemplificó desde 1789: que la quiebra religiosa conduce al desarme moral y, tras éste, a la disolución del bien común y el desmantelamiento de toda convivencia (pág. 115).
Al concluir el libro, Ayuso agrega un capítulo para analizar el paso del laicismo a la laicidad, esto es, la imagen, la sensación, la impresión ideológica de que ha pasado ya el día de la agresividad contra la Iglesia y que nos adentramos, en tiempos posmodernos, en el que campea un laicismo respetuoso, bueno, ecuménico, tolerante, pintorescamente agnóstico: la así llamada laicidad. El problema ofrece la ocasión para reiterar que, más allá de los virajes y los maquillajes del Estado moderno, la soberanía popular y la democracia no son otra cosa que “la puesta en plural del pecado original”, según la feliz expresión de Jean Madiran (pág. 121), y ratificar, entonces, que la doctrina social de la Iglesia, antes que una doctrina meramente mundana, es una contestación del mundo moderno, que reacciona o contesta en tanto que afirma el “Reino de Cristo sobre las sociedades humanas como condición única de su ordenación justa y de su vida progresiva y pacífica”, como afirma Ayuso (pág. 122). Si la Iglesia no se da cuenta de esta verdad del magisterio es porque ella es parte del problema, no de la solución, porque significa que la laicidad ha sentado sus reales en la Iglesia misma, lo que queda comprobado –entre tantos ejemplos hodiernos– en la carta de 2005 de Juan Pablo II a los obispos de Francia muy próxima al centenario de la encíclica Vehementer Nos de San Pío X, que subvierte completamente la doctrina de éste.
Tras esta lectura rápida, saltando de capítulo en capítulo, vuelve a cada momento la pregunta del comienzo, casi confirmada en una respuesta: la doctrina del Estado católico tiene aires de vetusta e irremediablemente apolillada. Su exigencia sociológica y su verdad filosófica han cedido a las demandas del presente, al punto que la Iglesia ya no la sostiene y Juan Pablo II la borró de su Compedio. ¿Por qué, entonces, insistir en ella? Pues por eso mismo. Porque ha sido olvidada y, al quitarla de la memoria, se han extraviado las sociedades y la Iglesia misma. Y finalmente, lo que es poco, porque es un mandato de Nuestro Señor, porque está inspirada por el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento y el Nuevo afirman la realeza de Cristo, es una verdad de fe a la que no se puede renunciar.
Si algún mérito –a más del historiográfico– posee este nuevo libro de Miguel Ayuso, es el de insistir prudente e imprudentemente, pero siempre con caridad, como nos manda San Pablo, sobre las verdades de siempre, explicando así, por el absurdo, por qué la Iglesia Católica está como está.
Juan Fernando SEGOVIA
