Índice de contenidos
Número 491-492
- Textos Pontificios
- Noticias
- In memoriam
-
Estudios y notas
-
En el centenario de Notre Charge Apostolique
-
Constitución y poder constituyente
-
Sobre la ética pública: una visión problemática
-
El derecho natural y el reino social de Dios
-
Julio Meinvielle, teólogo de la cristiandad
-
El triángulo tecnocracia-masificación-totalitarismo en el pensamiento político de Vallet de Goytisolo
-
Glosas Complutenses (XIII)
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Miguel Ayuso, La costituzione cristiana degli stati
-
José J. Albert, Hacia un estado corporativo de justicia
-
Adolfo Sánchez Hidalgo, Filosofía y método del derecho en Juan Berchmans Vallet de Goytisolo
-
Manuel Bustos Rodríguez, ¿Paraíso en la tierra? La crisis de las utopías
-
Miguel Ayuso (ed.), El pensamiento político de la Ilustración ante los problemas actuales
-
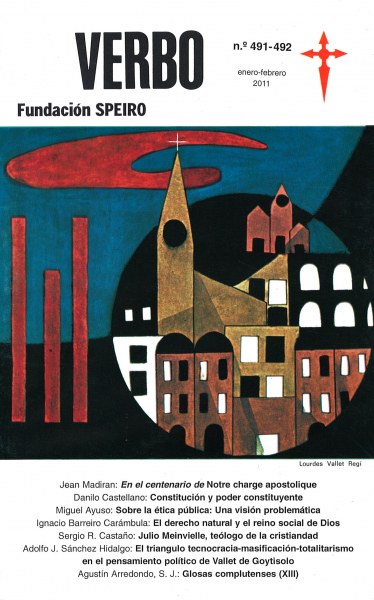
Sobre la ética pública: una visión problemática
1. Introducción y plan
El ilustre romanista Álvaro d’Ors indicó que, además de la etimología, que determina el sentido originario de las palabras (etymos logos) a través de la historia, se hacía preciso el cultivo de la “etimonomía” para individuar la razón originaria de las instituciones (etymos nomos)[1].
Tal estudio debería ubicarse en el seno de una “metahistoria” jurídica, entendida como el estudio de los tipos conceptuales que, por ser originarios, permanecen con una función rectora en la historia de las instituciones y también efectivamente correctora de sus desviaciones. Mientras que se diferenciaría de la filosofía jurídica al proceder inductivamente de los datos históricos y no deductivamente de los “primeros principios”, es decir, de la “naturaleza”. Más allá de estas razones, que oponen historia y filosofía a partir de sus respectivos métodos de inducción y deducción, lo que implica forzar la realidad para que encaje en una explicación en exceso sistemática[2], lo cierto es que el aporte no debe ser minusvalorado, toda vez que cualquier estudio propio de lo que Aristóteles llamaba “filosofía de las ciencias humanas”[3], esto es, lo que se conoce como “filosofía práctica” o incluso, más ampliamente, como “ciencias prácticas”[4], el estudio de la acción humana no puede desligarse del contexto institucional, como tampoco puede echar en olvido el ser de las cosas que el lenguaje comunica.
Etimología y etimonomía, pues, pueden venir en nuestra ayuda al objeto de indagar sobre qué signifique en nuestros días lo que se ha dado en llamar la “ética pública”.
En lo que sigue, comenzaremos por exponer (a) dos versiones contemporáneas de la distinción entre ética y moral, para observar acto seguido (b) cómo su raíz idealista conduce hoy en verdad a una ética sin moral, puramente convencional. A través de la explicación de la (c) versión clásica de la ética (y de sus relaciones con la política y el derecho), buscaremos finalmente (d) exponer si cabe hablar de “ética pública” en algún sentido en nuestros días.
2. Ética social y moral individual: una singular perspectiva “jurídica”
Se lee en las páginas del original ensayo de introducción al estudio del derecho del ya citado Álvaro d’Ors: “La Ética es el orden de conducta recta socialmente vigente. Se diferencia de la Moral en que ésta se refiere a los hombres individualmente considerados: el imperativo ético es social, en tanto el moral es individual. Ambos imponen deberes a la conciencia de las personas, pero puede haber alguna divergencia entre la Ética y la Moral cuando el régimen de la conciencia personal discrepa de la moralidad socialmente aceptada, como ocurre en los casos de objeción de conciencia […]. Pero la diferencia esencial está en que la Ética, en la medida en que es fundamento del orden jurídico, da lugar a la exigibilidad coactiva de unos determinados deberes, al control judicial de su conveniencia, en tanto los preceptos morales no trascienden de la conciencia, que es individual”[5].
Son muchos los asuntos que giran en torno de la distinción expresada. Para empezar, aparece la diferencia entre imperatividad y obligatoriedad moral de la ley, porque la ética afirma el deber moral de cumplir las leyes, que no depende de su imperatividad: “En efecto, la voluntad de un legislador no puede obligar moralmente las conciencias individuales, sino que a éstas sólo puede obligar la regla moral personalmente aceptada”. Pero, acto seguido, esta no-obligatoriedad de la ley por sí misma no contradice el deber moral de acatar al poder constituido, “pues este acatamiento no implica el deber de cumplir todo lo ordenado por ese poder constituido: una cosa es reconocer que tal poder tiene facultad y deber de ordenar la convivencia social, y otra distinta, que todos sus preceptos deban ser aceptados y voluntariamente cumplidos”. Finalmente, no debe olvidarse el deber moral de contribuir al orden necesario para la paz social y, en este sentido, “el rechazo de los preceptos legales, aunque no sean éstos, por sí mismos, moralmente vinculantes, puede resultar imprudente cuando no hay motivos morales suficientemente graves para tal rechazo personal”[6].
Esta construcción apretadamente reseñada busca dar respuesta, desde la realidad contemporánea, al problema que la doctrina clásica resolvía con el recurso a la doctrina de que las “leyes injustas” no son “leyes”[7] y, por eso, no obligan; así como con la complementaria de las “leyes merepenales” que, aunque no obligaban en conciencia, por venir referidas a actos que intrínsecamente no eran injustos, podían en cambio ser objeto de aplicación forzosa a través de la sanción con una pena[8]. En primer lugar, cabe considerar que el progresivo tecnicismo de las leyes hace más difícil hablar derechamente de su injusticia; mientras que, en segundo, esa no obligatoriedad de las leyes sólo penales puede predicarse de todas ya que sólo por razones de prudencia personal, y no por la imperatividad de la ley, deben ser moralmente cumplidos los preceptos legales. Con la excepción de los casos de la llamada “objeción de conciencia”, en los que el rechazo personal de una ley alcanza también a su sometimiento forzoso y en los que el legislador puede disponer formas de cumplimiento sustitutivo y, de no hacerlo, debe suponer la pérdida consiguiente de los derechos establecidos para los miembros de la comunidad o, al menos, de los correlativos a la situación legal rechazada[9].
3. Ética social y moral individual: una singular perspectiva “cultural”
Si Álvaro d’Ors ilustraba la distinción entre una ética social y otra moral individual desde un ángulo preferentemente jurídico, otro ilustre profesor, Dalmacio Negro, lo ha hecho desde otro marcadamente cultural, si por cultura entendemos –como él hace– el conjunto de pautas de conducta que regulan la conducta, que constituyen unas reglas de moralidad colectiva (referidas de modo primario al culto a lo eterno y secundariamente las que se desprenden de él) que llama eticidad o civilidad; mientras que la moral radica en el carácter individual conforme a los criterios del bien y el mal de la ley moral universal[10].
El ethos, en efecto, es el carácter colectivo, el espíritu del grupo: “Gracias a la moralidad colectiva, al ethos, cada uno de ellos [los miembros del grupo] puede esperar una respuesta adecuada por parte de los demás. El ethos es así la fuente de la seguridad vital: el hombre se siente seguro dentro del grupo al que pertenece. El ethos es, por ende, lo que determina las virtudes de un grupo, pueblo, nación, cultura o civilización, equiparando aquí estos vocablos para abreviar. Así pues, cada grupo, pueblo, nación, etc., se caracteriza y distingue de los demás por su ethos, que según lo que antecede no es arbitrario: el ethos es la manera en que un grupo entiende y se acopla a las reglas de la ley moral u n i versal, que precisamente por su universalidad suele llamarse ley natural. Pues siendo el hombre un ser moral, no existe más que una moral. La moral es la ley natural por la que todos y cada uno de los seres humanos son inexorablemente morales, es decir, responsables y libres, sin que sea posible otra explicación. Ni el mecanicismo, ni el biologismo evolucionista o no, ni las matemáticas, ni la química o, resumiendo, ni el materialismo, puede dar otra explicación al hecho de que el hombre es un ente moral. Naturalmente, en virtud de la libertad puede negarse que lo sea; p e ro semejante negación es gratuita”[11].
Así pues, la moral –en sentido estricto– es el carácter individual conforme a los criterios del bien y el mal de la ley moral universal, es decir, en relación con lo divino, pues esa ley sólo puede tener su origen en lo eterno o universal: “Según eso, la Moral es única, diferenciándose de la Ética en que ésta se refiere al carácter colectivo: al ethos […]. La Moral mira, pues, a la eternidad, a diferencia del ethos, eticidad, moralidad o civilidad colectiva, la Ética, cuyo objeto es temporal, el bien y el mal colectivos. En fin, a diferencia del ethos, que mira a la vida temporal, la moral es la manera de manifestarse la fe en la conducta individual o personal, puesto que la vida individual en este mundo está destinada a continuar en el sobrenatural: esto es lo que da sentido a la moralidad particular […]. Según lo anterior, la Moral es única y la Ética plural. La causa es que, debido a condiciones y circunstancias físicas e históricas, existen grupos humanos diferenciados, cada uno con su ethos particular según la interpretación de la ley moral natural por la religión respectiva. Esto puede dar lugar a una serie de inversiones o tergiversaciones intelectuales: por una parte, la ley moral natural es universal y, en rigor, todo debiera ajustarse a ella; por ejemplo, según la conocida máxima fiat iustitia pereat mundus. Sin embargo, por otra, en el mundo real, las leyes éticas –los usos, las costumbres, las tradiciones– son plurales, es decir, distintas en grado mayor o menor. La aporía consiste en que la Moral se refiere a cómo se debe actuar, ya que la persona es libre; el contraste, el ethos, se refiere a cómo hay que actuar, puesto que la convivencia en un grupo exige ajustarse a sus pautas […]. Esto crea obviamente un problema: por un lado, la conducta individual, a la que se refiere la Moral, ha de ser la apropiada al ethos del grupo al que pertenece una persona, pues regula cómo tiene que ser la conducta colectiva; por otra, es posible que la conducta particular de una persona no se ajuste, se desvíe, contradiga al ethos o se oponga a él”[12].
Sobre lo anterior, no puede olvidarse el influjo del Estado, entendido al modo singular de Dalmacio Negro, esto es, en algunos estratos identificado como Estado moderno, mientras que en otros pareciera que referido también a algo más, y en concreto, aunque proteste lo contrario, a la misma comunidad política[13].
Véase cómo matiza en este otro texto lo que ya hemos visto en los anteriores: “El utilitarismo moderno se expandió precisamente con la razón de Estado, si bien el principio de tolerancia, un concepto social convertido en político-moral, permitió la existencia de la moral privada vinculada a la religión. De hecho, estableció la distinción, que ha llegado a ser corriente en aquellos países y naciones en los que existe el Estado, entre la moral pública y la moral privada. Esta distinción es pareja a la existente entre el derecho político o público, que emana del Estado, y el derecho privado, el tradicional del pueblo, cada uno, pues, con su propia moralidad: la del primero utilitaria, neutral, como se deja ver claramente en el rechazo del principio de los derechos adquiridos típico del derecho administrativo; la del segundo es, al menos en principio, la moral tradicional, que tiene en cuenta la conciencia, en la medida en que se ajusta a la moral natural. Pues la moral es única: sólo hay una moral, la moral natural que […] expresa la ley divina, aunque las diversas religiones y culturas la matizan o precisan a su manera configurando así el ethos concreto de cada pueblo, cultura o civilización. Esto significa que la moral y el derecho públicos son artificiales en tanto emanaciones del artificioso orden estatal. Presuponen una forma de orden distinta al orden natural. La moral natural se contrapone así a la moral del Estado, aunque, históricamente, salvo en lo que afectase a la razón de Estado, la moralidad estatal siguió ateniéndose durante mucho tiempo a la tradicional, por lo menos formalmente. Tal vez esto influyó en un hecho sobre el que quisiera llamar la atención: hecho decisivo por sus consecuencias, que ha sido tal vez, en la actual perspectiva occidental, uno de los mayo res equívocos modernos: la doctrina del cardenal Belarmino, precedido por Vitoria y secundado por Suárez, que hizo suya la Iglesia, según la cual tanto la Iglesia como el Estado son dos sociedades perfectas, cada una según su orden. Pues de ello se dedujo que la Iglesia tiene una suerte de potestas indirecta sobre la potestas estatal. Las palabras son traidoras: ni la Iglesia ni el Estado son sociedades. La Iglesia es una comunidad espiritual y el Estado, aunque se presente como comunitario, no es más que un aparato técnico, es decir, amoral y en este sentido neutral”[14].
4. Las raíces idealistas de la distinción entre ética (social) y moral (individual) y su evolución contemporánea
No obstante el interés de las consideraciones anteriores, se hace preciso indagar sobre la raíz de la distinción entre ética y moral de que parten. El pensamiento del iusnaturalismo racionalista de la modernidad buscaba conciliar la libertad (verdadero reino moral) con la coacción (verdadero reino de la práctica), en lo que originaba una verdadera paradoja, que Rousseau llamaba “verdadera cuadratura del círculo”[15], y que consistía en hacer que el poder fuese libertad, eliminando una de las partes del problema político[16]. Idea a la que Hegel daría forma con su “sistema”, pues solamente en el nivel del Estado, en la que se ha traducido por “eticidad”, el derecho adquiría su verdadera naturaleza como culminación del proceso de realización de la libertad. Con lo que la verdad del derecho se conseguía por su confusión con el Estado[17].
Es claro que en un tal planteamiento reside un doble error. En lo que toca a la ética, en primer lugar, se convierte en pura costumbre; mientras que en lo que hace a la moral, a continuación, no puede sino resolverse en sola subjetividad. No se trata, respecto a lo primero, de negar el valor humano de la consuetudo, sino sólo de poner de relieve que la praxis humana no puede no ser racional, en el sentido clásico de penetración por la inteligencia de la realidad ascendiendo del hecho al principio, por lo que se deshumaniza cuando se contenta con la repetición que no hace problemático el principio[18]. Al igual que, en cuanto a lo segundo, no se niega la función mediadora de la conciencia moral entre la ley y la acción, aunque sí se rechace el subjetivismo nihilista en que concluye una moral así concebida separada de la ética.
El profesor Danilo Castellano lo ha expresado con particular sutileza, sin dejar de prestar atención a la posteridad del planteamiento en nuestros días: “Tras el idealismo que distinguió y a veces contrapuso ética y moral, aunque en continuidad con el mismo, se sostiene actualmente que es posible (según algunos, necesaria) una ética sin moral y que la ética sería el producto de una convención teórica o simplemente práctica, en ocasiones exclusivamente de hecho. La ética sería necesaria para la convivencia y, por lo mismo, exigida por ésta. Existiría, por tanto, un orden ético pero no el orden ético. El orden, pues, sería meramente convencional y funcional. Tendría una existencia nominalista y no óntica. No podría prescindirse de él, pero dependería de la representación del orden creado por los individuos o la colectividad. La representación, por ello, sería constitutiva del orden ético y no una representación (propia o impropia, poco importa ahora) del orden ético en sí y por sí mismo. Esto vale en el nivel del orden ético considerado bajo la perspectiva moral, política o jurídica. Está ahí implicada toda la filosofía de la praxis, que no sería, por ello, filosofía como contemplación de la acción (esto es, como acogida de la naturaleza de la acción), sino acción ‘libre’ de la ‘filosofía’. La ‘filosofía’, entendida de esta manera, orientaría, sí, la acción, pero esta sería ya libre y liberada de todo vínculo, con exclusión del dictado por el fin operativo asumido. La opción que, en cuanto tal, no depende de otra cosa que de la libre autodeterminación de individuos o pueblos, constituiría –en último término– el fundamento de la filosofía. Por eso, ésta sería la epifanía de la libertad absoluta, si bien en su curso encuentra –como se acaba de decir– vínculos y reglas impuestas por el fin que la opción ha decidido perseguir”[19].
En efecto, el anarquismo no es posible, pues no lo es prescindir totalmente del ordenamiento. No será quizá el ordenamiento funcional al orden, modalidad de comunicación civil. Será, en cambio, el de la geometría legal, instrumental al ejercicio de la soberanía y medio de control social[20]. Pero, aunque sólo sea con base en finalidades convencionalmente asumidas, que no justifican la opción inicial sino tan sólo atienden a la coherencia en la aplicación de la opción, lo que nos conduciría a la afirmación de tantas juridicidades como ordenamientos, el ordenamiento resulta insobrepasable. Piénsese, por ejemplo, cuando se habla –como Eric Voegelin[21]– de un orden “histórico” que no es realización (siempre imperfecta) del orden en la historia, sino la historia de los “órdenes”, o mejor, de los ordenamientos.
Igual que, en un primer momento, se dio por bueno el sistema como sustitución del orden, el que le ha seguido se ha afirmado e n el nihilismo. La ideología “fuerte” de la cultura de la “sospecha” (de Marx, Freud o Marcuse) conservaba –ha escrito de nuevo Danilo Castellano– un residuo de apertura a la realidad que le hacía presentar su orden como el orden en sí, confundiendo el orden con el sistema o la teoría. Hoy, en la transición a la ideología “débil”, se ha sofocado la “nostalgia” de la filosofía, y se ha reducido el orden ético al orden “compartido”: no existen principios sino sólo opciones u opiniones, que nadie tiene el poder (ni menos el derecho) de imponer en el ámbito educativo o en el público (el ordenamiento jurídico)[22]; por lo que, queriendo dar respuesta al problema de la convivencia, se hace necesario “convenir” sobre las cosas que todos consideren “aceptables”: las “opciones compartidas” se convierten, así, en constitutivas de lo verdadero y de lo falso, de lo justo y lo injusto, cayendo en el relativismo y en el nihilismo, que son absurdos[23].
5. La versión clásica de la ética
Llegados a este punto, procede volver la vista a la versión clásica de la ética o moral[24]. En el griego arcaico existían dos palabras que están en el origen de nuestra ética: éthos (hábito o costumbre) y êthos (carácter o modo de ser). La ética es entonces la ciencia que se refiere a la actividad humana en cuanto que tiene como efecto propio conferir un cierto carácter a quien la realiza. Este tipo de actividad es la que se significa por el término latino mos-moris, de donde deriva nuestro término moral. Santo Tomás de Aquino, por cierto, utilizaba principalmente ambos términos como sinónimos.
Confiere carácter no la simple actividad natural, que no puede ser modificada por la costumbre, como respirar o digerir, sino la actividad propiamente humana, de la que el hombre es señor, esto es, la racional y libre. Actos humanos, que perfeccionan al hombre, pues pertenecen al campo de lo agible, a diferencia de los puramente técnicos (o artísticos), que se desenvuelven en el de lo factible, constituyendo aquéllos hábitos virtuosos.
Tiene la ética tres caracteres principales: practicidad, politicidad y normatividad.
La practicidad deriva de tener un objeto operable y no especulativo, esto es, de tener un objeto en el que no reside en sí mismo el principio del movimiento. Su fin es primariamente la operación [no se investiga para saber qué es virtuoso sino para ser buenos[25]], pero puede ser también indagado especulativamente, por lo que es un saber en parte especulativo y en parte práctico[26].
La separación entre ética y política es moderna y quizá pueda encontrarse por vez primera, si bien todavía no totalmente articulada, en Maquiavelo; aunque haya que esperar al liberalismo para hallarla plenamente afirmada. En cambio, Aristóteles identifica, cuando existe un buen gobierno, hombre bueno y buen ciudadano: el bien de la persona es el mismo que el bien de la ciudad, del que difiere sólo en el grado de perfección. El saber ético es el que se refiere al fin de toda la vida humana, por lo que le corresponde dirigir todas las demás actividades. Así pues, en cuanto arquitectónico, o sea referido a los principios últimos de toda la vida humana, es también político. La vida verdaderamente política –afirma Aristóteles– no se constituye en vista de alianzas comerciales ni para alcanzar mayor seguridad, sino para que los ciudadanos se ocupen de lo que son los otros, de su ethos o virtud: “La actividad realmente humana es aquella por la que se tiende al bien no sólo propio, sino fundamentalmente de otros. El hombre se perfecciona a sí mismo en su actividad, en la medida en que ésta se ordena a un bien que lo excede. En definitiva, en tanto se ordena a un bien común que no es otra cosa que el mismo bien humano, pero en cuanto se alcanza en comunidad. Esta es la razón más de fondo del carácter social y, en último término, político del hombre: siendo buen amigo se hace a sí mismo bueno”[27].
De los dos caracteres vistos se desprende un tercero, el de la normatividad, que tiene su fundamento en la idea de naturaleza, entendida como el modo propio de operar de un ente a partir de su configuración esencial. Si el bien humano es entendido como bien, no queda sólo en un dato, sino que se constituye en necesario fin de la actividad libre. Necesidad que se denomina deber, por lo que el bien humano se hace presente como ley y no sólo como objeto del entendimiento especulativo sino también del práctico.
El vasto campo de la moral, regido por la prudencia, “la más humana de las virtudes”[28], contiene los capítulos de la política y el derecho. Ambos, saberes literarios más que de hechos, aunque precisan de elementos técnicos, se desenvuelven fundamentalmente en el ámbito de lo agible, al ocuparse del bien y la felicidad del hombre, que tiene naturaleza de fin. Están presididos respectivamente por la prudencia del gobernante (gnome) y la del jurista (synesis)[29], no menos sujetas a la lex ethica naturalis que abarca todo el obrar humano y que prescribe los deberes del hombre (para con Dios, para con nosotros mismos y para con los demás). Política y derecho, en cambio, se ocupan sólo principalmente de ciertos deberes para con los demás en razón de justicia e, incluso más allá de ésta, de concordia política arquitectónica.
6. ¿Ética pública?
De lo anterior puede concluirse que el término hoy difundido de ética pública se instala en la línea del nihilismo ético (y jurídico-político) contemporáneo, tras haber transitado las sendas del sistema positivista. Entre el positivismo y la anarquía, pues, levanta no pequeñas dificultades a la luz de la tradición filosófica clásica.
Las raíces del nihilismo contemporáneo deben buscarse muy lejos. En la época moderna, Rousseau sostuvo que el Estado es el autor de la justicia, ya que sólo a través del acto de la voluntad general, que es acto hermenéutico constitutivo de la justicia por medio de la ley positiva, aquélla se encontraría a sí misma: “El orden moral sería posible sólo en la sociedad ‘política’ y en virtud de la sociedad ‘política’. El derecho positivo sería la condición de la propia moral, porque la ética sería sólo del ciudadano y no del hombre. Si incluso se reconociese, a continuación, que hay una esfera privada que se sustrae al poder del Estado y dentro de la que es posible la moral, ésta quedaría reducida a espontaneidad, interioridad y autonomía […]. La moral, de todos modos, sería ‘otra cosa’, sea respecto a la ética, sea respecto al derecho, caracterizado por la coacción, la exterioridad y la heteronomía. La moral, por tanto, no tendría en último término otro orden (en realidad éste coincidiría con la ausencia de orden) que el del vitalismo del sujeto y, en todo caso, carecería de relieve para la vida asociada, ya que existiría una distinción radical entre honradez y justicia. Estaremos en presencia, en suma, de una doble verdad: una privada y una pública. La pública daría vida a un orden que se identificaría con el orden público; la privada permitiría el ejercicio de la ‘libertad negativa’, aunque fuese dentro de los límites definidos por el poder público. La separación entre privado y público, teorizada por la modernidad jurídica, y difícil de sostener, conduciría coherentemente (al menos de hecho) a reconocer como relevante sólo la dimensión pública”[30].
Y es que las categorías de lo privado y lo público, en efecto, en el contexto de la “geometría legal” propia del pensamiento moderno, aparecen fruto de una reflexión conducida en modo hipotético-deductivo y aplicada con finalidad operativa. Con el término privado se designa, así, la disposición de cada individuo a considerarse desvinculado de cualquier regla, en cuanto sometido exclusivamente a su propia voluntad y único juez de sus acciones. Residiendo lo público inicialmente en la zona en que –merced a los múltiples condicionamientos recíprocos– ningún individuo puede pretender ser considerado solo, único e independiente, “tierra de nadie” que circunscribe los distintos predios priva d o s , como expresa con nitidez el artículo 4 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789; para, más adelante, y dada la inviabilidad de una tal definición por el carácter subjetivo del criterio según el cual cada individuo juzga dañosas para sí las acciones ajenas y nocivas en relación con los otros las propias, se abre paso una concepción de lo público como sujeto distinto de los individuos, equidistante entre ellos y por eso en condiciones de dirimir sus controversias: es el “hombre artificial” hobbesiano, esto es, la persona civitatis, la persona del Estado[31], que reproduce en su nivel la unicidad de lo privado por medio de la soberanía estatal. De ahí la conclusión: “Entre lo privado y lo público, así entendidos, no se puede establecer una relación dialéctica. Es decir, no se les puede considerar distintos realmente, ya que tienen una estructura idéntica, la de la pretendida unicidad, y sin embargo no tienen nada en común porque, siendo per se únicos, se excluyen recíprocamente”[32].
Pero a la anterior aproximación, típica de la “razón de Estado” moderna, ha de oponerse la “inteligencia política” clásica. Así, el carácter problemático de la experiencia política viene de la parcial comunicabilidad e incomunicabilidad de los elementos del grupo, de manera que la inteligencia política de cada uno se realiza en el reconocimiento –en términos dialécticos– de lo que tienen en común y también de lo que les diversifica, esto es, en el reconocimiento de la comunidad a la que pertenecen. Y es que la tarea de lo político no consiste sino “en garantizar la comunidad, que es propiamente la unidad orgánica de la pluralidad de sujetos distintos y diversamente agregados, para la que vale todavía la definición ciceroniana de res publica”[33]. Precisamente por eso, por su función orientadora del bien común y por la estructura dialéctica de su reconocimiento, no puede entenderse de manera abstracta e hipotético-deductiva la ciencia de lo político, sino como “actitud concreta de percibir, cada vez, lo conveniente, lo oportuno y lo necesario para la vida equilibrada de la comunidad”[34].
¿Cabe, sin embargo, finalmente, encontrar algún espacio para el desenvolvimiento de una ética pública que no sucumba a los errores apuntados? ¿Pueden individuarse algunas exigencias personales, culturales e institucionales del comportamiento ético en el ámbito público en nuestros días? No cabe duda de que el rigor moral personal, la educación y los mecanismos de prevención, control y sanción han de tener un papel destacado en tal sentido. Pero examinarlos supondría desenvolverse en un ámbito bien distinto del que he escogido para este texto[35].
[1] Álvaro D’ORS, Nueva introducción al estudio del derecho, Madrid, 1999, § 35, págs. 57-58.
[2] Con el máximo de los respetos lo he señalado en mi “La filosofía jurídica y política de Álvaro d’Ors”, en Fernán ALTUVE-FEBRES (comp.), Homenaje a Álvaro d’Ors, Lima, 2001, págs. 131 y sigs.
[3] ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, X, 9. Se refiere a los temas desarrollados en este libro y en el tratado de la Política.
[4] Franco VOLPI, “Rehabilitación de la filosofía práctica y neoaristotelismo”, Anuario Filosófico (Pamplona) n.º 32 (1999), págs. 315 y sigs.
[5] Ibid., §52, págs. 71-72.
[6] Ibid., § 51, págs. 69-70.
[7] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, q. 96, a. 4: “Magis sunt violentia quam leges”.
[8] Francisco SUÁREZ, Tractatus de legibus, l. III, cap. 33, § 3.
[9] Álvaro D´ORS, ibid., §51, págs. 70-71.
[10] Dalmacio NEGRO, “El ethos: religión y política”, Razón española (Madrid) n.º 162 (2010), págs. 29 y sigs.
[11] Ibid., pág. 33.
[12] Ibid., 34-36.
[13] Dalmacio NEGRO, La tradición liberal y el Estado, Madrid, 1995.
[14] A este propósito cita el autor la advertencia de Carl Schmitt de que esta doctrina es una “evasión” del problema de la auctoritas: “No existe una potestas indirecta. La Iglesia tiene auctoritas y a la verdad directa. La fórmula de la potestas indirecta es una evasión del estricto problema de la auctoritas y no una buena evasión. Sin embargo, es también un problema muy difícil”. En Montserrat HERRERO (ed.), Carl Schmitt und Álvaro d’Ors. Briefwechsel, Berlin, 2004. 32, págs. 145-146.
[15] Jean-Jacques ROUSSEAU, Considérations sur le gouvernement en Pologne, l. I. Se escribieron entre 1771 y 1772 y se publicaron por primera vez en la edición de sus obras completas de 1782.
[16] Danilo CASTELLANO, L’ordine della politica, Nápoles, 1997, pág. 38.
[17] Joaquín ALMOGUERA, “El ordenamiento del derecho: orden ético, orden político y orden estatal”, Verbo (Madrid) n.º 487-488 (2010), págs. 601 y sigs.
[18] Danilo CASTELLANO, La razionalità della politica, Nápoles, 1993, pág. 9 y sigs.
[19] ID., Orden ético y derecho, Madrid, 2010, págs. 17-18.
[20] Francesco GENTILE, El ordenamiento jurídico, entre la virtualidad y la realidad, Madrid, 2001, págs. 20-21.
[21] Eric VOEGELIN, Israel and Revelation, Baton Rouge, 1956, pág. 3. Se trata del tomo I de su obra Order and History.
[22] Miguel AYUSO (ed.), El pensamiento político de la Ilustración ante los problemas actuales, Santiago de Chile, 2010. En mi capítulo sobre Locke explico cómo en su pensamiento está la raíz de un tal esquema.
[23] Danilo CASTELLANO, Orden ético y derecho, cit., págs. 23 y sigs. Conectado con el asunto se presenta el discurso de Habermas. Véase la crítica, agudísima, de Juan Fernando SEGOVIA, Habermas y la democracia deliberativa, Madrid, 2008.
[24] Sigo a continuación, cuando no se cite otro autor, la exposición de José Luis WIDOW, Introducción a la ética, Santiago de Chile, 2009, principalmente el capítulo I.
[25] ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, II, 2.
[26] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, I, q. 14, a. 16, c.
[27] José Luis WIDOW, op. cit., págs. 32-33. Puede verse también del mismo autor la monografía La naturaleza política de la moral, Santiago de Chile, 2004.
[28] Marcel DE CORTE, De la prudence, la plus humaine des virtus, Jarzé, 1974.
[29] Álvaro D’ORS, Nueva introducción al estudio del derecho, cit., § 2, pág. 18; ID., Una introducción al estudio del derecho, 8.ª ed., Madrid, 1989, § 10, pág. 31.
[30] Danilo CASTELLANO, Orden ético y derecho, cit., págs. 30-31.
[31] Thomas HOBBES, Leviathan, Londres, 1651, cap. XVI.
[32] Francesco GENTILE, Intelligenza politica e ragion di Stato, 2.ª ed., Milán, 1984, pág. 14. Últimamente, también, ID., Politica et/aut statistica, Milán, 2003.
[33] ID., Intelligenza politica e ragion di Stato, cit., págs. 51-52. La referencia a Cicerón debe entenderse hecha a De Republica, I, 39. El propio Gentile ha glosado muy pertinentemente esa definición en su ensayo “Le condizioni della ‘res publica’’’, en el volumen de Danilo CASTELLNO (ed.), La decadenza della Repubblica e l´asenza del politico, Bolonia, 1995, págs. 125 y sigs.
[34] Francesco GENTILE, Intelligenza politica e ragion di Stato, cit., pág. 52.
[35] Bernardino MONTEJANO, Ética pública, Buenos Aires, 1996.
