Índice de contenidos
Número 579-580
- Presentación
-
Cuaderno
-
Las razones de la antimodernidad
-
Antimodernidad, modernidad y posmodernidad: los sedicentes antimodernos hoy
-
Diversas formas de antimodernidad jurídica
-
Modernidad y antimodernidad en la doctrina socio-política de la Iglesia
-
La antimodernidad en Estados Unidos: Una historia de autoengaño y voces que claman en el desierto
-
La antimodernidad en Europa
-
La antimodernidad en Hispanoamérica
-
La antimodernidad en España
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Francisco J. Contreras (ed.), El sentido de la libertad. Historia y actualidad de la idea de ley natural
-
Rudi di Marco, l’intelligenza del diritto. Studio sulla «oggettività» come problema giuridico... oltre il positivismo
-
Héctor H. Hernández, la discusión académica. Historia del Centro Tomista del litoral Argentino
-
Ricardo Martínez Esquivel, Yván Pozuelo Andrés y Rogelio Aragón (eds.), 300 años: masonerías y masones (1717-2017)
-
Marie-Pauline Deswarte, Pour une politique naturelle
-
Laurent de Capellis, Les catholiques peuvent-ils agir en politique?
-
Elissa B. Alzate, Maquiavelo. Religious liberty in a Lockean society
-
Marco Barducci, Hugo Grotius and the century of revolution, 1613-1718. Transnational reception in English political thought; Jeremy Seth Geddert, Hugo Grotius and the modern theology of freedom. Transcending natural rights
-
Jonathan Israel, The expanding blaze. How The American revolution ignited the world, 1775-1848
-
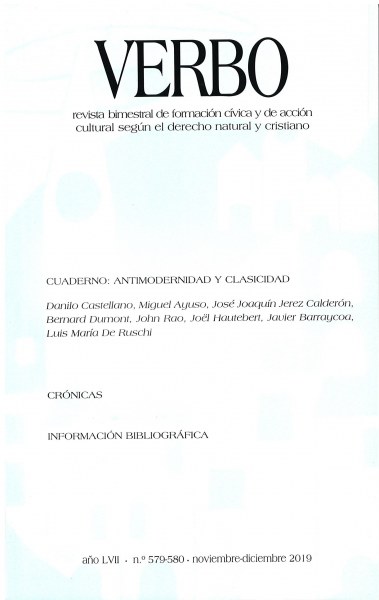
Jonathan Israel, The expanding blaze. How The American revolution ignited the world, 1775-1848
Jonathan Israel, The expanding blaze. How The American revolution ignited the world, 1775-1848, Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2017, 768 págs.
Con motivo de alguna otra recensión he presentado al lector el autor de este libro, Jonathan Israel, tenido hoy por hoy por el más importante historiador y favorecedor de la denominada Ilustración radical, aquella que se prosterna ante la memoria de Baruch de Spinoza y rinde holocausto a la de Dennis Diderot. Sus libros, casi siempre voluminosos (éste no es la excepción, casi 800 folios) son historias generales de un determinado período histórico (generalmente los siglos ilustrados y revolucionarios) que se singularizan por la orientación materialista y evolucionista, democrática y censora, atea y radical, del autor. Entre ellos, es capital la saga siguiente: Radical Enlightenment (2001), Enlightenment contested (2006) y democratic Enlightenment (201 1).
En este su último libro Israel se ubica en la revolución norteamericana, el foco del incendio que prendió fuego al mundo, como una llama que se propaga, para exponer por qué ese mundo se volvió democrático gracias a aquella revolución, aunque en realidad fue una derrota para el radicalismo ilustrado. Como ya probé en una ocasión anterior, este concepto de ilustración radical deja mucho que desear, no porque el radicalismo sea ajeno a la ilustración sino porque las categorías que emplea Israel para distinguir la corriente radical de otra más ingenua o moderada deberían ser refinadas teniendo como criterio evaluador el avance mismo de la revolución más acá de las tensiones internas que, lejos de corroerla, la siguen apuntalando.
Mas lo que aquí cuenta es su versión de la revolución yanqui según la percepción de Thomas Paine, una revolución que daría origen a un mundo totalmente nuevo, a un sistema político montado sobre los derechos de los hombres. En tal sentido, los americanos son el punto de partida de las revoluciones atlánticas (concepto generalizado desde hace unas décadas para apresar bajo un mismo rótulo la americana, las francesas, las hispanoamericanas, las de Haití y el Caribe británico, las europeas de 1848, etc.), que han dado a los pobres hombres a ambos lados del océano las modernas democracias representativas con derechos iguales y universales para todos, terminando con la opresión de las minorías y estableciendo un sistema internacional para acabar con las guerras. El programa que despliega Israel consiste en demostrar cómo estas esperanzas radicales fueron frustradas por ideas y prácticas de menor talante revolucionario, más sobrias.
Es sabido que los historiadores, pasadas las décadas de los panegiristas, han visto siempre en la revolución norteamericana varias tendencias en un arco que va de lo moderado a lo radical; esto no es una novedad, Israel lo sabe. Lo que hace Israel –como en los libros anteriores– es tensar la oposición ideológica llevándola al extremo, y personificándolas desde los mismos inicios: Thomas Jefferson el radical frente a John Adams el moderado. Y así se recorren los setenta años que estudia este libro (véanse los capítulos 10 y 11).
Por cierto que hay que acentuar, en el choque de tendencias, un contexto particular de los yanquis: las reyertas y guerras en torno a la esclavitud, la política expansionista de la nueva república que desposeyó tanto a las tribus nativas como a los blancos, la función de la religión dentro del ideario republicano (deístas contra ateos), etc. En cada uno de los veintiún capítulos del libro, Israel da muestras de muy buena documentación y vasta erudición, aunque no siempre de la mejor interpretación por ese prejuicio historiográfico que hemos apuntado. Sin embargo, advertidos del defecto, el texto todo se puede recorrer como una visión general y completa del proceso revolucionario norteamericano.
Así, cuando Israel acusa un giro conservador en la revolución –apenas dos décadas después de haber ocurrido–, lo que él interpreta como una traición a los ideales radicales (capítulo 13) bien puede ser entendido como un momento de cristalización de la revolución y de consolidación de las ideas e instituciones nacidas de ella. Lo mismo puede decirse de la reacción americana frente a las corrientes socialistas que afirmaron su presencia en Europa y lo que Israel dice como afirmación del americanismo (cap. 17).
Nuestro autor parece entender que la revolución debe ser un huracán de ideas y de hechos que de golpe borra todo lo que existe sobre la tierra; y que, si no acontece así, si el huracán se convierte en una molesta tormenta que respeta edificios y personas, es que todo se ha acabado (hasta que tome nuevo impulso). Sin embargo, muchas veces la revolución –pues de ella hablamos más allá de las identificaciones nacionales y/o ideológicas– sigue una estrategia diferente, y a los pasos de avanzada siguen otros en retroceso que son los de consolidación, como defendía Lenin. Y a la vista de los últimos seis siglos el ruso ha sido mejor estratega: a los momentos de liquidez revolucionaria que amenazan con disolverlo todo, le siguen otros de revolucionaria solidez en los que se trata de que lo derruido no vuelva a levantarse. Lo sólido y lo líquido de la revolución –para valernos de la terminología de Zygmunt Bauman– no se contraponen sino que se concilian en el mismo devenir revolucionario.
La revolución en Norteamérica, como percibe Israel, es el comienzo de las revoluciones atlánticas a las que da su impulso político-ideológico; al tiempo que esa revolución, inscrita en ese proceso global, recibió el influjo de las otras europeas y americanas. Pero el resultado no es la defunción de las corrientes radicales de la Ilustración, como él apunta en la conclusión, sino su pervivencia en el seno de los moderados y templados. Tengo aquí que reiterar lo dicho anteriormente: si la sociedad de nuestros días se va pareciendo a la que prepararon los ilustrados radicales, hay que reconocer que, pese a Israel, hemos venido a ella por los métodos de los moderados. Lo que legitimaría entender que éstos no eran tan discretos ni templados, y tampoco los enemigos de los radicales, sino animadores de otra estrategia, la que afirma la necesidad de momentos conservadores de la revolución.
Juan Fernando SEGOVIA
