Índice de contenidos
Número 509-510
- Presentación
-
Monográficos
-
¿Qué es el bien común?
-
Las falsificaciones ideológicas del bien común
-
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
-
Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común
-
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
-
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
-
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
-
Las enseñanzas del magisterio sobre el bien común temporal
-
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
-
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
-
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
-
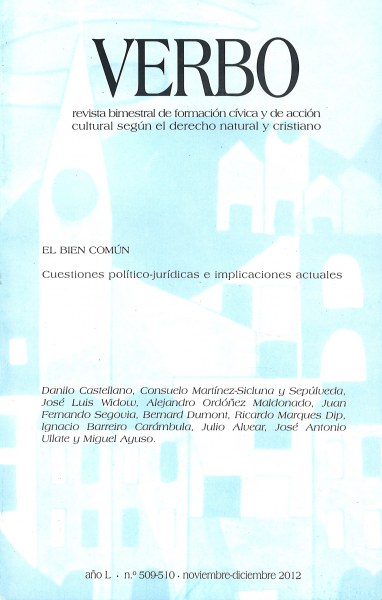
¿Qué es el bien común?
EL BIEN COMÚN. CUESTIONES POLÍTICO-JURÍDICAS E IMPLICACIONES ACTUALES
1. Premisa
No solamente en nuestro tiempo, aunque particularmente en nuestro tiempo, debe registrarse una pluralidad de definiciones de bien y de bien común. La confusión, a este propósito, reina soberana. Tanto que incluso quien tiene a sus espaldas una antigua y segura tradición doctrinal muestra actualmente incertidumbres y, a veces, hasta desorientación cuando considera esta cuestión. En el curso de la historia se han ofrecido distintas –y a veces en lucha– definiciones del bien común, identificado o con un proyecto compartido por una colectividad (hoy, a la luz de esta ideología, podría identificarse bien común y patriotismo constitucional o bien común y democracia moderna); o con el bien de los más (en esta perspectiva bien y ventaja serían en último término la misma cosa, identificándose a veces –en este caso– el bien común con la igualdad, sobre todo de las condiciones económicas y de acceso a los servicios); o incluso con la libertad entendida como derecho a la absoluta autodeterminación, sobre todo individual, garantizada por un ordenamiento jurídico liberal o promovida por un ordenamiento jurídico socialista: en uno y otro caso el bien común sería la libertad y la libertad liberación. Puede comprenderse, pues, a la luz de estos simples apuntes, que la del bien común es una cuestión nodal, sobre la que hay que poner la atención para poder considerar verdaderamente el problema político.
Tras esta premisa, y a fin de proceder con orden, resulta oportuno considerar que en la cultura moderna y contemporánea el bien común ha sido y todavía es interpretado como sinónimo de bien público o, al revés, como sinónimo de bien privado, o incluso como el conjunto de condiciones para el desarrollo del individuo y/o de la persona humana.
2. El bien común como bien público
La primera identificación representa el producto coherente de las teorías constructivistas de la sociedad política, esto es, de aquellas teorías que niegan la naturalidad de la comunidad política, al sostener que ésta nace del contrato y, por tanto, tiene un fin convencional. No es posible en este caso hablar propiamente de bien común, ya que el Estado –nacido del contrato– no tiene nada en común con los hombres que lo han constituido. Tanto que coherentemente se habla sólo de bien público, que propiamente es el bien privado de la persona civitatis. Resulta significativo el hecho de que en el lenguaje político moderno y contemporáneo se usen en exclusiva los términos bien público e interés público. Ha desaparecido hasta la huella del bien común. No se trata de un error, sino de la coherente aplicación de categorías doctrinales racionalistas que, en cuanto tales, esto es, como racionalistas, ignoran la realidad, con la pretensión de sustituirla. Rousseau, por ejemplo, es claro a este respecto: «Antes de observar –escribe en el libro V de su obra pedagógico-política, Emilio– es preciso hacerse con normas para la propia observación: hay que hacerse con una escala a la que referir las medidas que se toman. Nuestros principios de derecho político son esta escala. Nuestras medidas son las leyes políticas de todo país». El bien, por tanto, depende del hombre. También el que se define como común. El llamado bien público se identifica, así, en último término y desde cualquier teoría constructivista, con la conservación del Estado, en vista de la cual se entiende legítima toda acción: el fin, en efecto, justifica los medios, como teorizó Maquiavelo y como sostuvieron (y sostienen) los teóricos de la razón de Estado de todo tiempo. El Estado, su existencia, es el bien por excelencia, el bien que conservar siempre y a toda costa, el bien que permitiría una vida civil, puesto que la realidad es la creadora de la ética y el derecho. Hegel, que no es constructivista aunque sí racionalista, dirá que el Estado es la misma «sustancia ética consciente de sí», que reconduce todo a la vida de la sustancia universal. Para Hegel, así, el bien común es el todo sustancial extraño a las partes de las que está constituido y que, a su vez, están constituidas por él. Un filósofo contemporáneo de fuerte vocación y, sobre todo, de fuerte atención realista (Marcel De Corte), observó que esta definición de bien común no se puede compartir racionalmente, para empezar porque pretende ser la unidad en lugar de la unión y, por ello, hacerse unicidad suprimiendo la pluralidad de las realidades individuales.
En resumen, la identificación de bien común y bien público es la negación de la posibilidad misma del bien, ya que este viene a depender de la voluntad de la realidad que es considerada ética y racional sobre la base de la consideración de que su voluntad efectiva aporta el criterio de la racionalidad universal sólo porque es única y, por ello, general. El criterio del bien, por esto, estaría en la norma positiva que no tutela el bien, ni el moral ni el jurídico, porque el bien es ella misma: el bien es la misma ratio de la ley, que –a su vez– es tal porque querida por el Estado, quien por ello nunca está sujeto a error. Nos hallamos frente a una forma de nihilismo positivo que pretende transformar en bien todo acto de voluntad positiva y, sobre todo, individuar el bien en la única realidad que tiene el poder de hacer efectiva la propia voluntad, puesto que es la condición del bien así entendido.
3. El bien común como bien privado
La identificación del bien común con el bien privado ha sido favorecida por la reacción contra la doctrina idealista, en particular la hegeliana, irracional por su pretensión de hacer de la verdad del sistema la verdad, y absurda por las contradicciones y aporías que se evidencian en su aplicación y, por tanto, en la praxis. La derrota de los Estados totalitarios en la segunda guerra mundial representó la fractura del sistema de Hegel y ofreció la prueba de las desastrosas e inhumanas consecuencias en las que tal doctrina debía incurrir necesariamente (como incurrió). Se difundió así muy rápidamente una teoría política de origen protestante, cuya afirmación resultó favorecida por la ilusión de que otorgaba valor al individuo, a la persona humana, tras su sacrificio en el altar de la verdad idealista más abstracta. La difusión de las viejas (aunque presentadas como nuevas) teorías políticas liberales vino favorecida también por equívocos en el plano teórico (individuo y persona parecían a muchos términos equivalentes) y, sobre todo, por las circunstancias históricas de finales del segundo conflicto mundial: los vencedores de los regímenes definidos autoritarios resultaron ser los Estados liberales y también los comunistas, pero el liberalismo –aunque fuese la matriz del comunismo, sobre todo del marxiano– difícilmente podía convivir con el marxismo. Con el marxismo tampoco podía convivir el cristianismo, fuese en su versión católica o incluso en la protestante. El comunismo, por esto, se convirtió (y se tomó por tal) en el enemigo común. Todos se unieron en la batalla anticomunista en nombre de la libertad, que no puede ser considerada el bien común ni siquiera aunque se lea como libertad responsable: aquélla, en efecto, también en este caso resulta una condición que no puede eliminarse, pero que no puede convertirse en el bien común.
Las doctrinas políticas occidentales, sobre todo las elaboradas de encargo (como, por ejemplo, la teoría política del segundo Maritain), se empeñaron en justificar la caída de las posiciones que, particularmente en Europa, habían sido hegemónicas hasta la mitad del siglo XX. Pasó a sostenerse, así, que el bien común no era el público sino el privado. Esencial era el bien del individuo ante el que el Estado y el ordenamiento jurídico debían considerarse servidores. Servidores y, por lo tanto, instrumentales ante cualquier opción individual, cualquier deseo de la persona, cualquier proyecto. No sólo porque según algunas doctrinas el proyecto mostrase la misma naturaleza humana (piénsese, por ejemplo, en Sartre, para el que el hacer precede al ser y, por tanto, el sujeto es su actividad y no la condición de ésta), sino también porque se entendía que toda regla heterónoma, impuesta a la voluntad del sujeto, fuese un atentado a su libertad, un atentado fascista, del que debía tan absoluta como rápidamente liberarse. El ordenamiento jurídico, para legitimarse, habría debido encontrar el consenso (entendido como mera adhesión voluntarista a cualquier proyecto) de los ciudadanos. Se convertía, por ello, en intolerante cualquier Estado que hubiese individuado la naturaleza del bien, erigiéndolo en regla de su legislación y su gobierno: el bien y el mal –se decía y aun hoy se afirma de modo todavía más decidido– pertenecen a la esfera privada; lo público no debe tener opinión alguna acerca de la vida buena, sino que al contrario debe ser absolutamente indiferente. La nueva ratio que rige y anima a los ordenamientos jurídicos occidentales contemporáneos debe buscarse, así, en esta Weltanschauung neoliberal, que se ha expandido poco a poco y que se presenta todavía como la vía que debe recorrerse para conseguirlo.
Derivó de ahí, como consecuencia del desplome de lo público sobre lo privado, la desaparición del bien (incluso del que sólo es su subrogado) y necesariamente la desaparición del bien común en sí. El único fin de la comunidad política que se considera legítimo es el de asegurar, garantizándolo en la perspectiva liberal y/o promoviéndolo en la perspectiva liberal-socialista, la libertad negativa que a su vez se convierte en liberación total en la perspectiva marxista y en la liberal-radical. Pero, como esto no es posible en absoluto, se asignó al poder la tarea de mediar entre instancias y pretensiones contrapuestas, tanto que ahora se afirma explícitamente que el Parlamento es el lugar de la composición de los intereses. El poder político, por ello, estaría legitimado por un contrato de mandato o bien por un consenso mayoritario de la sociedad civil, no ciertamente por la racionalidad del mando político, entendida la racionalidad como conformidad a la esencia y al fin natural de las personas. El Estado moderno de la vieja Europa desapareció. Se afirmó el Estado como proceso teorizado por la politología norteamericana desde finales del siglo XIX, que entiende que el poder político es un mero poder y que el conflicto es el alma de la llamada convivencia civil. Lo que implica que la realización de la voluntad, la obtención de los intereses, el agotamiento de las pasiones y los deseos tanto de los individuos como los grupos, y no –por tanto– la vida según la razón, representen el objetivo que conseguir. Esto es lo que se considera el bien, que no tiene nada de común siendo de parte o solipsista, en todo caso privado en el sentido moderno del término.
4. El bien común como conjunto de condiciones para el desarrollo de la persona
La tercera identificación lleva a una definición cuando menos equívoca de bien común. Aparece, en efecto, fuertemente hipotecada por la doctrina liberal, aunque no venga necesaria y explícitamente por ella. Pues sostener que el bien común es el conjunto de las condiciones para el desarrollo de la persona puede conducir, de una parte, al subjetivismo, sea en la interpretación dada por un Locke (que, como es sabido, sostenía que el individuo tiene derecho a la felicidad, una felicidad que puede poner en lo que crea que le hace feliz), o sea en el sentido vitalista de un Hobhouse (para el que las condiciones sociales y jurídicas deben ser garantía de apertura de canales a la espontaneidad individual); y de otra puede llevar a sostener que las condiciones socio-jurídicas deben representar el baluarte para permitir el explicarse de la conciencia, a propósito de la cual la cultura contemporánea, por cierto, no tiene una noción unívoca: la conciencia como facultad naturalista (Rousseau) que es la premisa de la conciencia como proceso que de la certeza simple e inmediata llega a la autoconciencia como verdad sabe, esto es, al espíritu, no es la conciencia como producto de un bloque históricosocial (Gramsci) y menos aún el recto juicio de la razón (Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio). La doctrina del liberalismo ético, compartida –a este respecto– también por filósofos católicos (Augusto del Noce, por ejemplo), permanece en último término doctrina liberal, puesto que debe postular coherentemente el derecho a la afirmación de la conciencia, sobre todo cuando es cierta, aunque no sea recta. Lo que significa, en el plano político, que la autoridad debe desistir siempre de ejercitar su deber/poder, máxime cuando no encuentra el consentimiento del sujeto destinatario del mando político: en la mejor de las hipótesis se le permite indicar lo que debería hacerse para obrar de conformidad con el orden natural, pero nunca podría forzar a su respeto u observancia. De hecho, caerían los límites ligados al orden público informado por la justicia repetidamente invocado por el mismo II Concilio Vaticano, incluso en sus documentos más discutidos y discutibles. En otras palabras, se terminaría por acoger las doctrinas del personalismo contemporáneo, que –más allá de sus versiones particulares– se ha revelado como una forma radical de individualismo.
Es verdad que los documentos oficiales de la Iglesia, al definir el bien común como el conjunto de condiciones que permiten a los grupos y a los individuos conseguir su perfección, introducen el criterio justamente... de la perfección, que puede considerarse solamente a condición de que sea posible una referencia a la naturaleza de la persona, entendida filosóficamente. Si la perfección dependiese, al contrario, de la voluntad colectiva y/o individual habría que identificar forzosamente la perfección con la sola realización plena de la voluntad, de cualquier voluntad. La perfección, por tanto, radicaría en este caso en la efectividad de la libertad negativa. Pero la libertad negativa es la negación del bien, no su posición: donde –en efecto– se introdujese el bien como criterio, se negaría la libertad como puro y absoluto autodeterminarse del querer. Y esto, repárese, aunque el bien se identificase con la libertad, puesto que también en este caso quedaría un residuo de deber que representaría un criterio-límite en la autodeterminación subjetiva.
5. Un intento de respuesta fundada
Nos encontramos, por tanto, frente a tres modos de entender el bien común muy distintos entre sí y, sobre todo, erróneos o incompletos. Dos de ellos están acomunados aun en su oposición: el bien común como bien público y el bien común como bien privado, en efecto, hacen suya la libertad negativa, aunque el primero asigna su ejercicio al Estado (al soberano) y el segundo al individuo (al propietario). El tercer modo de entender el bien común al que nos hemos referido puede permitir que entre por la ventana lo que a menudo se ha intentado sacar o se ha sacado efectivamente por la puerta. Ese posible retorno por la ventana es signo de una dificultad, seguramente de una incertidumbre, a veces de una profunda desorientación. No resulta claramente iluminada la cuestión del bien común ni aunque se continúe reconociendo y enseñando que la justicia es el fin y la regla de la política.
Es necesario, por tanto, tematizar la cuestión y buscar de dar una respuesta fundada y argumentada a la pregunta ¿qué es el bien común?, que es también el título y el objeto de esta breve ponencia.
El bien –podemos decir de inmediato– es aquello a lo que todas las cosas tienden por naturaleza. La comunidad política es natural y no puede sino tener un fin natural. Por tanto, un bien que alcanzar y que está sustraído a la elección, es decir, a la opinión, a la disponibilidad de los hombres. Su misma vida en sociedad es un dato natural y necesario, que no depende de valoraciones, cálculos o decisiones.
Es evidente que debe haber, como hay, un bien propio de la comunidad política. ¿Cuál es este bien? Con Aristóteles podremos responder que el bien político, el bien de la comunidad política, es el mismo bien del hombre: el bien del individuo y el de la polis, en efecto, observa justamente el Estagirita en las primeras páginas de su Ética a Nicómaco, es el mismo; aunque precise de inmediato que el bien de la polis es manifiestamente algo más grande y más perfecto que el del individuo, porque perseguir y salvaguardar el bien común es más bello y más divino. Expresiones estas que requerirían, para ser comprendidas adecuadamente, una larga explicación, ya que nada resulta más difícil que la comprensión de la evidencia cuando ésta no aparece como tal. Bastará aquí decir que bello y divino no deben entenderse ni en un sentido estético (rectius estetizante), ni en un sentido fideísta: bello, en efecto, es el esplendor de la forma que revela la esencia perfecta de una cosa que es, y se usa por tanto en un sentido teorético; divino es lo que viene dado por los dioses y sólo a los dioses pertenece. Debe, así, ser comprendido, respetado y, en el caso político, secundado.
Pero antes es necesario tener conciencia de que, para poder conducir una indagación sobre la estructura de la comunidad política, de su fin y su mejor organización, hace falta llevar a cumplimiento la filosofía del hombre, es decir, conocer su naturaleza y su fin.
Por ello puede concluirse con suficiente seguridad que el bien común es el bien propio de todo hombre en cuanto hombre y, por esto, bien común a todos los hombres. Un bien, pues, que no es público ni privado; un bien –además– que no viene dado por elementos o un conjunto de elementos exteriores al hombre, a veces extraños al hombre. Al contrario, es un bien intrínseco a la naturaleza del ser humano e inalienable. Es también el bien propio de la comunidad política, puesto que está constituida por hombres y otras sociedades humanas naturales (familia y sociedad civil) que existen en función de bienes del hombre pero que no se hallan en la condición de ayudar al hombre (cosa que la comunidad política hace principalmente con el ordenamiento jurídico justo) a conseguir el bien, que –por lo que respecta al tiempo– es la vida auténticamente humana, esto es, la vida conducida de conformidad con el orden natural propio del ser humano.
