Índice de contenidos
Número 509-510
- Presentación
-
Monográficos
-
¿Qué es el bien común?
-
Las falsificaciones ideológicas del bien común
-
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
-
Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común
-
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
-
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
-
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
-
Las enseñanzas del magisterio sobre el bien común temporal
-
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
-
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
-
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
-
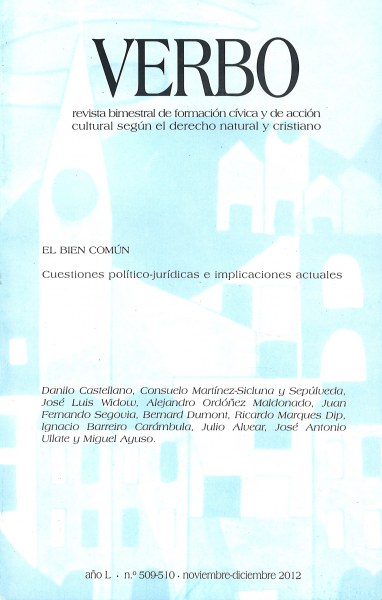
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
EL BIEN COMÚN. CUESTIONES POLÍTICO-JURÍDICAS E IMPLICACIONES ACTUALES
1. Introducción
En su comentario a la Ética a Nicómaco, Santo Tomás dice que «como toda utilidad humana está finalmente ordenada a la felicidad, es manifiesto que, de cierto modo, se dice justo legal[1] lo que es agente de la felicidad y de sus [elementos] particulares, es decir, de las [cosas] ordenadas a la felicidad, sea principalmente, como las virtudes, sea instrumentalmente, como las riquezas y los otros bienes exteriores de esa suerte» (Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, V, 2, 4).
Es el bien común así ordenado el que da su razón de ser al orden político. Si se le asegura y promueve –más o menos perfectamente– de manera estable por el poder constituido en el seno de una comunidad, funda la legitimidad de ese poder, con las consecuencias que de ello resultan para los miembros del cuerpo social a título de la virtud de justicia general. En el caso contrario, que pertenece al orden de la excepción, la misma virtud de justicia general implica actitudes diferentes.
Estas consideraciones pueden exponerse de manera abstracta, pero cobran un relieve particular una vez situadas en el marco histórico-político de la modernidad.
Me propongo pues abordar sucesivamente:
1. un recordatorio de algunos principios que atañen a la situación de excepción que se contempla;
2. el análisis de la distinción operada por León XIII en su encíclica Au milieu des sollicitudes (1892) entre régimen y legislación, y de sus consecuencias;
3. algunas reflexiones conclusivas a propósito de las exigencias de la justicia general en el contexto de nuestros días.
2. Justicia general y situación de ilegitimidad
La ilegitimidad que se contempla aquí no atañe a la adquisición del poder sino a su ejercicio y más precisamente al marco institucional de este último.
Una fórmula lacónica de santo Tomás constituye el punto de partida de toda reflexión en la materia: «El régimen tiránico no es justo, ya que no se ordena al bien común, sino al bien particular de quien detenta el poder, como prueba el Filósofo» (II-II, q. 42, art. 2, ad 3). No se contempla en esta afirmación más que el caso del gobierno de uno solo, pero el principio es el mismo para las otras formas de degeneración política (oligarquía y «democracia» u «oclocracia», es decir gobierno de las muchedumbres).
Resistencia a una autoridad legítima pero abusiva
Antes de examinar el caso de un poder injusto por esencia, conviene descartar el caso menos grave de un poder legítimo pero abusivo en algunos de sus actos. Esta hipótesis no entra directamente en nuestro asunto pero atañe indirectamente al mismo, como veremos más adelante.
Dos casos se presentan: el de mandatos que ordenan violar la ley de Dios, y el de disposiciones que imponen cargas injustas.
Frente a un mandato de cometer el mal, la respuesta es sencilla: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch., 5, 29). Aunque esta respuesta no nace primero de la justicia general sino del corazón mismo de la ley natural, está igualmente vinculada con aquella. En efecto, la ley positiva inmoral no es una ley sino una violencia (I-II, q. 96, art. 4, concl.) que va contra el bien común. El testimonio de la verdad, en tanto que testimonio público de la razón, constituye no solamente un acto de religión sino también un acto de justicia general, en la medida en que, al designar lo que contradice al bien común, señala a contrario lo que pertenece al mismo.
Los moralistas indican que la duda beneficia siempre al titular de la autoridad (príncipe melior est conditio possidentis); sólo si la conciencia es cierta y verdadera –y la prudencia requiere vigorosamente que se consulte a otros en la medida que sea materialmente posible– debe aplicarse el principio formulado por San Pedro. Sin embargo, y ahí sigue interviniendo la obligación de justicia general, deberán consentirse todos los esfuerzos humanamente razonables para obtener que la disposición injusta sea revocada.
En lo que toca a las decisiones injustas en razón de la carga irrazonable que imponen, como por ejemplo un servicio militar de muy larga duración, exacciones de alimentos que conduzcan a la hambruna, etc., tampoco se trata de leyes, sigue diciendo santo Tomás, sino de violencias bajo apariencia legal a las cuales está permitido sustraerse, a condición, no obstante, de no engendrar un perjuicio más grande para el bien común. En ese caso, coinciden justicia general y caridad supererogatoria[2].
A pesar de las apariencias, el problema así suscitado no tiene interés para nosotros sino por analogía, pues la hipó- tesis de un régimen perverso solamente por accidente es inactual. Los mismos principios pueden no obstante aplicarse a situaciones de puro hecho que se prolongan durante un largo periodo. Antes de hablar de ello, veamos lo que se refiere a la resistencia a la tiranía.
Frente a la tiranía
Después de haber definido la tiranía como la desviación del bien común en provecho del bien privado, Santo Tom á s precisa: «De ahí que la perturbación de ese régimen no tiene carácter de sedición, a no ser en el caso de que el régimen del tirano se vea alterado de una manera tan desordenada que la multitud tiranizada sufra mayor detrimento que con el régimen tiránico. El sedicioso es más bien el tirano, el cual alienta las discordias y sediciones en el pueblo que le está sometido, a efectos de dominar con más seguridad. Eso es propiamente lo tiránico, ya que está ordenado al bien de quien detenta el poder en detrimento de la multitud» (loc. cit.).
La doctrina clásica es mutatis mutandis la misma que la de la guerra justa, o también la de la legítima defensa reconocida como derecho de rechazar la fuerza con la fuerza (vim vi repellere)[3]. Esta doctrina toma varios datos en consideración: la situación (¿se ha franqueado un umbral de destrucción del bien común?); la posesión de medios de resistir a la agresión y restablecer el orden de las cosas; las probabilidades razonables de éxito, a falta de las cuales más vale abstenerse para no producir un mal mayor. Todo ello presupone que la causa es justa, los medios empleados lícitos y el fin perseguido proporcionado[4].
Habría que añadir, a modo de indicación o complemento, el caso de la incuria persistente –una forma de alta traición–, susceptible de causar la pérdida de legitimidad y en consecuencia la deposición. Se aplican allí las mismas condiciones generales de prudencia.
Dejando de lado la cuestión subsiguiente del tiranicidio, intentaré responder a tres preguntas relativas a la apreciación de la situación, los medios y las obligaciones de los ciudadanos.
Primera cuestión: ¿a quién incumbe la consideración de la situación, esto es el juicio concluyente sobre el salto cualitativo que separa un daño al bien común parcial y tolerable de su abandono o destrucción?
No basta que una parte del pueblo considere que está en presencia de una tiranía para concluir que ésta existe: puede ser el caso, pero un sentimiento colectivo puede también derivar de la incomprensión o de arrebatos de las pasiones populares. Los moralistas tomaron en cuenta esta doble dificultad y, manteniéndose en el terreno de la prudencia, estimaron necesario remitirse a los elementos más sensatos de la sociedad, a los seniores, que éstos aprueben o precedan al pueblo en sus juicios.
Merece advertirse que si bien los moralistas han prestado atención a esta primera condición, se limitan por lo demás a generalidades.
Segunda cuestión: ¿se tiene o no, de manera «moralmente cierta», no sólo la capacidad de hacer caer al poder injusto sino, sobre todo, de restablecer el orden? Medios y posibilidades de éxito forman una sola cosa.
Numerosas experiencias históricas de sublevaciones frustradas muestran grandes aberraciones en el primer campo, y una inconsecuencia todavía más funesta en el segundo. El problema es esencialmente político, puesto que se trata de instaurar o restaurar un orden político. La historia del siglo XX ha ilustrado las dificultades de mantener en la unidad de realización una organización político-militar que reúna una pluralidad de fuerzas de orígenes y objetivos distintos (España 1936, Ejercito secreto polaco 1939-45…). Ocurre así porque el fin que especifica la acción no puede alcanzarse sin causa eficiente proporcionada, y sin continuidad entre fase inicial (insurreccional) y fase final (de reconstrucción) de la operación de salvación pública. De ello se extraerá la conclusión de que en una alianza entre fuerzas políticas diversas, aquella que tiene la noción justa del bien común debe dominar o bien reservarse márgenes de maniobra.
A falta de poder disponer razonablemente de los medios así descritos, vale más aplazar la sublevación, o no comprometerse salvo de manera muy limitada, antes que lanzarse a una operación temeraria abocada al fracaso, incluso al fracaso que se camufla bajo la apariencia de una victoria común. Sólo la diferencia de tiempo separa el fracaso inmediato de un golpe frustrado y el fracaso a plazo de una victoria confiscada. Aquí los ejemplos siguen sin faltar.
Tercera cuestión: ¿qué obligaciones pesan sobre los individuos y sobre los grupos a título de la justicia general? Responderemos: disponibilidad, disciplina, espíritu de unidad.
Ponerse a disposición y ofrecerse voluntario traducen en la práctica individual una conclusión de Santo Tomás acerca del orden de la caridad: «[…] en un todo, cada parte ama naturalmente el bien común del todo más que el bien propio y particular. […] Esto se echa de ver igualmente en las virtudes políticas, que hacen que los ciudadanos sufran perjuicios en menoscabo de sus propios bienes y a veces en sus personas» (II-II, q. 26, art. 3). Adviértase que el solo hecho de pertenecer a una comunidad política dada implica semejante obligación: el deber es para todos incluso aunque, a veces, solamente algunos, o hasta muy pocos, acepten responder espontáneamente al mismo.
Obedecer a la autoridad que ha tomado la iniciativa por el bien de la comunidad deriva inmediatamente de la obligación precedente. El principio es fácil de enunciar, pero puede ser complejo de poner en obra. No es necesariamente evidente, en circunstancias determinadas, que exista semejante iniciativa en acto. En ese caso, la subordinación que aquí se contempla consistirá en ocuparse de saber si esa iniciativa existe; puede incluso tratarse, por ejemplo, de crear sin esperar un grupo de partidarios, potencialmente aptos para incorporarse a la iniciativa políticamente necesaria, quizá existente pero no conocida, o todavía no organizada. O bien, aun, de intentar que una persona capaz, pero vacilante o inconsciente de su deber, se decida a tomar la dirección del movimiento. Pero en todos los casos, amar el bien común más que su bien propio y particular conduce a buscar el contacto con los demás, la unidad de fin y la unidad de medios.
Sobre ese punto, sigue siendo a Santo Tomás a quien recurrimos, cuando define la sedición (II-II, q. 42, art. 1, ad 1): «Pero el pecado de sedición no está sólo en quien siembra discordias, sino también en quienes disienten desordenadamente [inordinate] entre sí». Es posible estar en desacuerdo «ordenado», y negarse a cooperar, o bien no cooperar sino con reservas –por alianza táctica– por ejemplo en el caso en que el objetivo de liberarse de la tiranía (bueno de suyo) se asocia al objetivo ulterior de instaurar otro régimen igualmente contrario al bien común. Pero es «desordenado» negarse a cooperar, por ejemplo, porque se quiere ser el jefe en lugar de quien lo sea ya, o porque se quiera guardar celosamente la independencia (obediencia condicional) sin razón objetiva.
De las diversas condiciones que acaban de enumerarse deriva el hecho de que las circunstancias mucho más a menudo pueden más bien prohibir la acción que no permitirla. Resulta de ello un modus vivendi en una espera prolongada. Esa espera está llena de peligros en el caso en que persiste el mal intrínseco de un sistema perverso, situación que requiere una fuerte conciencia política y una gran perseverancia.
La colaboración con los gobiernos de hecho se ha tratado por los moralistas en el marco del derecho de guerra (ius in bello), y también a causa de las revueltas nacionalistas. El caso de la ocupación (suponiendo que ésta resulte de una agresión injusta) y el de un Estado de hecho (soviético, liberal…) tienen rasgos comunes. Lo que el ocupante realiza por otros, es decir en lugar y en la posición de la autoridad legítima que sojuzga, puede ser objeto de cooperación, siempre que se excluya cualquier escándalo[5]. Por otra parte, es imposible ir más allá e insertarse en el aparato enemigo so pretexto de que tal o tal otra entre sus acciones puede justificarse desde algún punto de vista. Una imagen de la dificultad se ofrece en el film El puente sobre el río Kwai, en el cual el coronel inglés, pensando que es mejor ocupar a sus compañeros de infortunio haciéndoles trabajar eficazmente, se transforma en realidad en agente del enemigo.
Es muy tenue la frontera entre cooperación legítima y colaboración inaceptable cuando la situación de hecho se prolonga largamente en el tiempo. «En relación con un gobierno de hecho –escribe el jesuita Maurice de la Taille– la doctrina católica reconoce tres clases de deberes, en los cuales se hace consistir lo que ella llama aceptación del gobierno de hecho: primeramente, obediencia a las leyes justas; segundo, contribución a las cargas públicas; tercero, colaboración a la obra gubernamental, bajo la doble reserva de la conciencia y de las conveniencias». Estos preceptos, cuya aplicación tiene alcance variable, «no prohíben a los ciudadanos emplearse en restaurar el gobierno de derecho, incluso por un golpe de fuerza…». La determinación de la medida de la cooperación es muy difícil en razón de la duración y de la capacidad de engaño y absorción de las instituciones de hecho[6]. El caso complejo del entrismo –complejo porque presupone una estrategia organizada, una logística, una base institucional, etc.– tropieza con la misma dificultad. Ello nos conduce inmediatamente a interesarnos más de cerca por la argumentación utilizada por León XIII en el asunto del Ralliement.
Situación de hecho de larga duración
Para parafrasear a Santo Tomás, podemos afirmar que el sistema político moderno es, jurídica y políticamente, una oligarquía de hecho que reposa sobre una «democracia» (una oclocracia) de principio, y que no excluye de tiempo en tiempo y con duración limitada la tiranía de uno solo –Robespierre, Napoleón, Stalin…–. En suma, lo inverso del «mejor régimen» que definía Santo Tomás. En realidad no hay diferencia de naturaleza entre tiranía moderna y tiranía clásica desde el punto de vista de la desviación del bien común en provecho del bien privado. La verdadera diferencia consiste en su teorización, en aplicación del principio moderno de la soberanía que constituye la desviación capital, teorización asociada a la radicalización del positivismo que le está necesariamente asociada. Basta releer ciertos capítulos del Contrato social de Rousseau para convencerse de ello[7].
En el espíritu de la modernidad, la existencia del estado social es una restricción que hay que hacer soportable por una hábil alquimia entre la libertad (negativa) de unos y la de los otros. El concepto de bien común es ajeno a esta concepción, que no admite salvo una utilidad común, a saber un interés recíproco de los individuos iguales en derechos y titulares de partes iguales de soberanía absoluta.
En Au milieu des sollicitudes, la carta en la cual ordenó a los católicos franceses que se incorporasen a la República (16 de febrero de 1892), León XIII indica que cambios de régimen operados por la violencia, por lo tanto injustos (ilegítimos de origen), pueden con el tiempo transformar a sus protagonistas en titulares legítimos del poder si aseguran de modo duradero el bien común (legitimación por el ejercicio). Los antiguos titulares despojados conservan el derecho de protestar, pero deben someterse, igual que sus partidarios, a la primacía del bien común, «la primera y última ley» de la sociedad. Por consiguiente, «cuando, de hecho quedan constituidos nuevos regímenes políticos, […] su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común, que les da vida y los mantiene. […] todo el tiempo que requieran las exigencias del bien común».
3. Del rechazo a la integración: 120 años de ralliement
El papa León XIII fue plenamente consciente de la incompatibilidad entre principios naturales y principios revolucionarios, y de la transcripción jurídico-política de estos últimos, que él llamó el «derecho nuevo» (en la encíclica Immortale Dei, 1885). Pero prefirió frenar las tentativas de derrocamiento de los regímenes democráticos, considerando que era mejor intentar negociar un modus vivendi favorable a la «libertad de la Iglesia», con inclusión del libre ejercicio del culto, la posibilidad de catequizar a la juventud y la preservación de la moralidad pública –suerte de versión inferior del bien común. La jerarquía de las urgencias le condujo así a no elegir salvo una sola preocupación: mitigar las exigencias a fin de atender a lo más apremiante[8]. Consideró además como un dominio reservado la defensa de esos derechos, y se esforzó por obtener unidad y sumisión de parte de los católicos, llamados a hacer bloque frente a las instituciones hostiles. Pío XI no hará sino sistematizar la misma política.
La encíclica Au milieu des sollicitudes no es el único texto en que León XIII definió esa línea, pero ciertamente es de ellos el más característico[9].
Precedentemente, León XIII, en la encíclica Libertas praestantissimum (1888), había formulado una afirmación que se ha convertido en lugar común en los documentos pontificios: «La Iglesia no condena forma alguna de gobierno, con tal que sea apta por sí misma para la utilidad de los ciudadanos». El enunciado, a pesar de su aspecto realista, deja de lado la cuestión principal, que es la especificidad del sistema heredado de la Ilustración.
La distinción entre régimen y legislación, que constituye el corazón del argumento de Au milieu des sollicitudes, acentuó la tendencia, y produjo una suerte de «teoría de la praxis» participacionista al disociar dos tipos de exigencias: una, mínima, a propósito del régimen, estableciendo que todo régimen político es aceptable en sí a condición principal de no violar los derechos de la Iglesia[10]; otra, más amplia pero que atañe sólo a la legislación, objeto de críticas posibles y de acciones reformadoras en el marco de la legalidad establecida.
Para justificar sus orientaciones, el texto comienza por introducir una generalidad cuyo efecto implícito es banalizar el advenimiento del régimen revolucionario; puesto que relega la crítica de este último a la esfera de las «abstracciones», dicho de otro modo, a aquélla de las discusiones bizantinas: «Una gran variedad de regímenes políticos se ha ido sucediendo en Francia durante este siglo. Cada uno de estos regímenes posee su forma propia que lo diferencia de los demás: el imperio, la monarquía y la república o democracia. Situándonos en el terreno de los principios abstractos, podemos llegar tal vez a determinar cuál de estas formas de gobierno, en sí mismas consideradas, es la mejor. Se puede afirmar igualmente con toda verdad que todas y cada una son buenas, siempre que tiendan rectamente a su fin, es decir, al bien común, razón de ser de la autoridad social. Conviene añadir, por último, que si se comparan unas con otras, tal o cual forma de gobierno político puede ser preferible bajo cierto aspecto, por adaptarse mejor que las otras al carácter y costumbres de un pueblo determinado. En este orden especulativo de ideas, los católicos, como cualquier otro ciudadano, disfrutan de plena libertad para preferir una u otra forma de gobierno, precisamente porque ninguna de ellas se opone por sí misma a las exigencias de la sana razón o a los dogmas de la doctrina católica». Las cursivas son nuestras.
Viene después un argumento histórico, pero extrañamente sesgado. «Se producen crisis violentas –prosigue León XIII– que engendran un estado de anarquía del cual es imperativo salir rápidamente. Un nuevo poder se pone en pie, cuya entera novedad “se reduce a la nueva forma política que adopta el poder civil o al sistema nuevo de transmisión de este poder”. Y como el poder como tal viene de Dios, cuando de hecho quedan constituidos nuevos regímenes políticos, representantes de este poder inmutable, su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común, que les da vida y los mantiene. Aceptación obligatoria cuya urgencia es mayor cuando las revoluciones acentúan el odio común, provocan la guerra civil y pueden sumir a la nación en el caos de la anarquía. Esta grave obligación de sumisión y obediencia durará todo el tiempo que requieran las exigencias del bien común. Porque, después de Dios, el bien común es la primera y última ley de la sociedad humana». (El argumento es manifiestamente de pura oportunidad; imaginamos mal que pudiera aplicarse, por ejemplo, a la toma del poder por Lenin).
El «derecho nuevo» se pasa totalmente en silencio, y del régimen que lo aplica únicamente se considera el aspecto exterior (la «forma»).
Queda por extraer la conclusión práctica: «Lo dicho basta para justificar plenamente la loable prudencia de la Iglesia, que en sus relaciones exteriores con los poderes políticos hace abstracción de las formas que diferencian unos de otros, para tratar así libremente con ellos los trascendentales intereses religiosos de los pueblos. La Iglesia sabe que, en virtud de su propio oficio, debe ejercer la tutela de estos intereses con preferencia a todo otro interés».
Llega finalmente la distinción capital, entre régimen y legislación, cuyo fin explícito es eliminar la objeción sobre los orígenes revolucionarios del sistema republicano: un régimen puede ser idealmente bueno pero tener una legislación execrable, e inversamente, el peor régimen puede tener excelentes leyes. Además, «la legislación es obra de los hombres que están en el poder y que gobiernan, de hecho, una nación. Consecuencia: en la práctica, la calidad de las leyes depende más de la calidad moral de los gobernantes que de la forma constituida de gobierno. Una legislación será buena o será mala según los principios buenos o malos que profesen los legisladores y según se dejen éstos guiar por la prudencia política o por las pasiones desordenadas».
Esta reducción sucesiva de problemas políticos a un asunto de moral individual acentuó en los medios católicos el desinterés por la cuestión de las estructuras (la propia regla constitucional que está subordinada, en el caso de Francia, a la ley suprema no escrita que se llama «tradición republicana»), e inversamente condujo a legitimar el estado de hecho –del cual formula incluso la teoría– y estableció las bases de la integración en el sistema nacido de la Ilustración, colocando de facto a los católicos en el terreno del pluralismo electoral, es decir del «derecho común», hiriendo así con el desuso al «derecho público eclesiástico» por el cual la Iglesia reivindicó siempre su autonomía y su supremacía en razón de su misión. Visto así, el Ralliement, que debía ser en la mente de León XIII una reiteración de gran envergadura de la política del Orden moral[11], habrá sido la primera de una serie de etapas conducentes a la pérdida de identidad política no solamente de los católicos franceses sino de bastantes otros en la medida que esta operación fue ejemplar.
El mito demócrata-cristiano (liberal o progresista) ha tomado de ahí su referencia, permitiendo la integración al sistema político de la modernidad, más o menos revestida de una retórica de buenos sentimientos. No quedaba salvo adherir formalmente al pretendido «Estado de derecho» democrático, lo cual hizo el Concilio, y por otro lado animar la resistencia, incluso armada si fuese necesario, cuando esos mismos derechos se reputan gravemente puestos en cuestión[12].
Hoy es evidente que la participación, desde el simple punto de vista de los resultados prácticos, se salda con un fracaso estruendoso, mientras que los principios a los cuales referirse para pensar una salida, si no para hacerla efectiva, carecen grandemente de claridad.
4. Conclusiones a la espera
El cuadro que acaba de esbozarse viene a ser la constatación de una larga dificultad de razonamiento práctico frente a una estructura hostil y corruptora, cuyo poderío se ha multiplicado merced a la duración. Si, con el Concilio Vaticano II, hemos conocido una rendición pura y simple –cuyos frutos se juzgan hoy amargos–, ésta fue pues preparada de muy antiguo y en cierto modo no podía no ocurrir. Y como respecto de cualquier desviación, conviene remontarse al origen para comprender su sentido profundo. Este origen es el indiferentismo político, que por motivos diversos es o se hace ciego a la realidad institucional, a los marcos psicológicos, sociológicos y culturales, es decir en definitiva a la articulación entre estructura e ideología, o si se prefiere, entre forma y fin. Disminuir u olvidar la forma social conduce a acentuar artificialmente la materia, a saber los individuos y la moral individual: es la fuente del moralismo político, con sus buenas (y vanas) intenciones.
La causa inmediata de esta grave carencia, lo hemos visto, fue una cierta tradición oportunista de la política eclesiástica centrada en la preocupación por proteger el «núcleo central» de la institución eclesial, al menos a corto plazo. Se puede añadir a ello el hecho de un cierto clericalismo, confortado por la constatación de las divisiones entre los partidos que pretendían restablecer las cosas en orden, pero eran incapaces de aceptar una disciplina unitaria con vistas a un fin claramente determinado: la estrategia clerical reposó entonces sobre la idea de utilizar el aparato eclesial para tomar las riendas del pueblo cristiano y utilizar su fuerza electoral a fin de imponer un curso nuevo a las instituciones. Ahora bien, esa tentativa de encuadramiento no impidió funcionar a la máquina enemiga, lo cual vino a reforzar el sentimiento de rechazo fuera de la sociedad y acentuó todavía más la tendencia proteccionista o paternalista. En lugar de ser impulsados a «tomar el poder» y ofrecerles en consecuencia medios de formación, los laicos fueron conducidos a constituir una colectividad de supervivencia colocada en el interior de un marco ajeno, bajo el control de la autoridad eclesiástica, entrando así cada vez más en el juego de las luchas de influencia en el mercado de la opiniones, hasta el momento en que, al relajarse la disciplina eclesiástica, ya no ha quedado sino dar por bueno el pluralismo al que inicialmente se había querido vencer de modo absoluto.
El indiferentismo político probablemente se ha apoyado, de manera más profunda, sobre una concepción disminuida de las mediaciones naturales. La historia de la teología durante más de dos siglos ya transcurridos debería ayudar a comprender por qué. Sigue resultando que, cincuenta años después de la apertura del Vaticano II, esta concepción disminuida está lejos de desaparecer: por un lado se desarrolla, bajo la etiqueta de la «nueva evangelización», una suerte de relanzamiento identitario de la desaparecida Acción Católica, por otro lado aparece un nuevo fervor por la kenosis, como un repliegue que se anticipa a un micro-comunitarismo católico bajo la influencia de autores anabaptistas norteamericanos (Hauerwas, Yoder), y por cierto de modo muy coherente con la descalificación de la política que es propia de la post-modernidad. De manera sintomática, ya no se piensa en la política, en el mejor de los casos, salvo en términos de «presencia» o de «testimonio», lo cual no desemboca en definitiva sino en la promoción de la objeción de conciencia.
Adviértase la simetría aparente entre el caso de un régimen legítimo cuya legislación en parte es injusta, y aquel de un régimen perverso algunas de cuyas leyes son buenas. En el primer caso, se está llamado al reformismo, en el otro a aceptar lo que es bueno sin esforzarse, no obstante, por derrocar en cuanto sea posible la mala estructura. El error práctico de León XIII consistió en invertir las dos actitudes. Al confinar la cuestión principal al terreno de las opiniones, esa inversión condujo a colocar los fines políticos en el campo de lo discutible en el seno del «debate público». Tenemos hoy un eco de ello en los «valores no negociables» que, en definitiva, entran, se quiera o no, en el campo social de la negociación.
Quizá sea difícil hacer en la práctica otra cosa, en las condiciones en que nos encontramos, aunque habría que confirmarlo. Antes de hablar de entrismo, o de conquista del poder por vía legal (electoral), etc., hay que empezar por respetar cierta toma de distancia, a fin de evitar las ilusiones, la doble conciencia y la recuperación. Pero el compromiso limitado supone una ascesis, cuando menos un trabajo paciente para mantener viva la conciencia de la situación y la apertura a cualquier posibilidad de cambio.
El régimen moderno, tomando todo en consideración, se presenta únicamente como un régimen de puro hecho (la legitimidad que pretende tener no es nada más que una afirmación irracional de voluntad soberana «autónoma»). Es pues inútil concederle más de lo que pide. Por lo tanto la cooperación es posible, incluso necesaria, cada vez que esas instituciones de hecho proporcionan, por subrogación, algún elemento del bien común. Sin embargo, acabamos de decirlo, esa colaboración es muy delicada. La frecuentación de la «clase discutidora» (Donoso Cortés) es corrosiva. Es pues necesario pensar, y pensarse fuera de los marcos impuestos. Comprender eso es, cuanto menos, igual de importante que aprestarse a rechazar cooperar en los crímenes de aborto y de eutanasia cuya adopción se impone por los actuales aparatos de dominación. Todo lo que precede muestra de modo evidente que puede existir, en un largo periodo histórico, una gran distancia entre las aspiraciones y la realidad. Ello no debería conducir a arrojar la toalla, sino a interrogarse sobre las exigencias de este género particular de lucha política a largo plazo, que implica conciliar adaptación a las circunstancias, rigor moral y mantenimiento de la unidad inherente a la naturaleza de la acción política.
Quedaría mucho por decir a este propósito, pero ello es imposible en el marco otorgado. Una observación servirá de conclusión: no cabe mantener estas exigencias de justicia general, en una situación de ilegitimidad permanente y corrosiva sobre todo por su duración, sin cultivar lo que Péguy llamaba «la niña esperanza», fuente de toda paciencia.
[1] Justo legal: se distinguen dos formas de justicia, la justicia conmutativa que se funda sobre la igualdad entre dos sujetos (por ejemplo en el intercambio comercial: el objeto comprado contra el precio pagado), y la justicia que se respeta entre el todo y la parte en los dos sentidos: del cuerpo social hacia sus miembros (justicia distributiva) e inversamente del miembro hacia el cuerpo social (justicia «legal» o «general»).
[2] «Por lo cual, tales leyes no obligan en el foro de la conciencia, a no ser que se trate de evitar el escándalo o el desorden, pues para esto el ciudadano está obligado a ceder de su derecho, según aquello de Mt., 5,40.41: “Al que te requiera para una milla, acompáñale dos; y si alguien te quita la túnica, dale también el manto”» (ibid.).
[3] Sobre el conjunto de este asunto, cabe remitirse al artículo «Insurrection», del jesuita padre Maurice de la Taille, en el Dictionnaire apologétique de la foi catholique (París, Beauchesne, 1916), que tiene la ventaja de presentar los argumentos de numerosos moralistas.
[4] El reciente Catecismo de la Iglesia Católica (CIC, núm. 2243) retoma la misma doctrina, con un matiz moderno en lo que se refiere al último criterio: «La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2) después de haber agotado todos los otros recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores».
[5] A este respecto, el caso descrito en El puente sobre el río Kwai es interesante: la cooperación parece ser un buen medio para restablecer la moral de los prisioneros ociosos; pero el coronel Nicholson ha perdido de vista que, al proceder así, trabaja directamente para el enemigo. Todo es pues cuestión de prudente apreciación. Cfr. Charles JOURNET, Exigences chrétiennes en politique, Friburgo, Egloff, 1945, págs. 407-408. El discípulo de Maritain defiende en este caso una posición restrictiva en relación con los actos de resistencia.
[6] El problema fue abordado en parte por Jean de VIGUERIE en su libro Les deux patries. Essai historique sur l´idée de patrie en France, Bouère, DMM, 2003.
[7] «A fin pues de que este pacto social no sea un vano formulario, lleva tácitamente consigo este compromiso, el único que puede conferir fuerza a los demás, que quienquiera se niegue a obedecer a la voluntad general, será coaccionado a ello por todo el cuerpo; lo cual no significa otra cosa sino que se le forzará a ser libre» (Du contrat social, libro I, capítulo 7, «Du souverain»).
[8] Debemos añadir que el papa se encontraba entonces confrontado a la realidad de un vacío político del lado de los potenciales opositores al régimen de hecho, sobre todo después de la crisis del 16 de mayo de 1877, provocada por la querella de legitimidad entre una Cámara de Diputados de mayoría republicana y el mariscal MacMahon, presidente de la República sospechoso de querer restablecer la monarquía, pero en realidad moderado y legalista.
[9] La encíclica Cum multa (8 de diciembre de 1882) anunciaba sensiblemente las posiciones adoptadas en Au milieu des sollicitudes. León XIII invitaba entonces a los católicos españoles a disociar religión y política –apuntando así a los carlistas y, en particular, al sector dirigido por Ramón Nocedal, en el que destacaba don Félix Sardá y Salvany– y a formar una «santa alianza» más allá de las divergencias de opinión.
[10] León XIII, inmediatamente después del pasaje de Libertas praestantissimum citado más arriba, proseguía así: [la Iglesia no rechaza ninguna de las diversas formas de gobierno, etc.] «pero exige, de acuerdo con la naturaleza, que cada una de esas formas quede establecida sin lesionar a nadie y, sobre todo, respetando íntegramente los derechos de la Iglesia».
[11] Periodo político definido por el mariscal MacMahon en abril de 1873: «Con la ayuda de Dios, la entrega de nuestro ejército que será siempre el esclavo de la ley, con el apoyo de toda la gente honrada, continuaremos la obra de la liberación de nuestro territorio, y el restablecimiento del orden moral de nuestro país. Mantendremos la paz interior y los principios sobre los que se asienta nuestra sociedad». Vagamente abierta sobre la posibilidad de una restauración pero enredada en el legalismo, esta orientación cederá el paso, después del derrocamiento del mariscal, a la «obra de irreligión» realizada por la izquierda radical.
[12] Véase el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que reúne diversos elementos sobre los dos aspectos, núms. 384-416. Esos pasajes integran datos tradicionales de la moral católica, pero los colocan en dependencia de conceptos modernos, incluso cuando se menciona el bien común, expresión también tradicional pero cuyo contenido equivale esencialmente a los derechos humanos. El bien común no se define en ese Compendio, pero sí en el CIC, que retoma Gaudium et spes, y enumera tres elementos esenciales de la noción (núm. 1907): «Supone, en primer lugar, el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana: “derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad, también en materia religiosa” (cfr. G S, 26, 2)».
