Índice de contenidos
Número 509-510
- Presentación
-
Monográficos
-
¿Qué es el bien común?
-
Las falsificaciones ideológicas del bien común
-
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
-
Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común
-
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
-
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
-
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
-
Las enseñanzas del magisterio sobre el bien común temporal
-
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
-
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
-
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
-
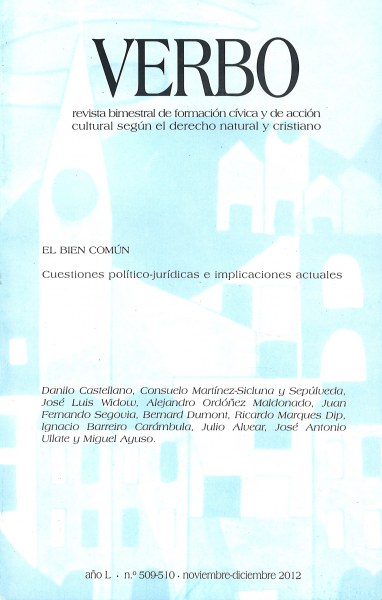
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
EL BIEN COMÚN. CUESTIONES POLÍTICO-JURÍDICAS E IMPLICACIONES ACTUALES
1. Introducción
La naturaleza del bien común se ha desdibujado a los ojos de nuestros contemporáneos. La hegemonía liberal, como doctrina y mentalidad, ha afectado a la posibilidad de comprender sus presupuestos antropológicos, éticos, sociológicos, e incluso teológicos.
Sin embargo, en ciertos ambientes eclesiásticos y en el medio laical que le sigue, la invocación del bien común parece ser un recurso habitual para bien situarse ante la escalada universal de disgregación política, moral, económica, cultural y religiosa que asola la sociedad temporal ex cristiana. Se trata, empero, de una palabra huera que esconde una intencionalidad preventiva frente a la necesaria clarificación del concepto. En realidad, para la mentalidad clerical en curso, que sigue el minimalismo del Concilio Vaticano II en orden a abrazar el mundo moderno[1], el genuino bien común, antiliberal por naturaleza, se ha vuelto un imposible práctico.
En esta línea, precisaremos, en primer lugar, los aspectos del bien común que el liberalismo ha combatido y combate. Luego, analizaremos por qué la mentalidad clerical en comento traiciona el bien común cuando lo invoca en las actuales sociedades liberales.
2. Elementos del bien común combatidos por el liberalismo
Hay presupuestos filosóficos del bien común que son esenciales en el orden de su identidad, y que han sido destacados en esta revista en diversas oportunidades[2]. Aquí solo subrayaremos, y con intenciones sistemáticas, aquellos elementos que el liberalismo, en sus variopintas corrientes y graduaciones, ha combatido con singular ansia de destrucción. He aquí algunos de dichos elementos:
Universalidad del bien común: integridad, jerarquía, comunicabilidad, tradición
El bien común es bien en el sentido propio del término atendida la perfectibilidad de la naturaleza social del hombre. De ahí la célebre definición de Aristóteles: bonum est id quod omnia appetunt.
La universalidad del bien (común) se comprende si atendemos a algunas de sus notas esenciales, particularmente las que el liberalismo niega directa u oblicuamente: la integridad, la jerarquía, la comunicabilidad y la tradición.
En razón de su integridad, el bien común incluye todos los bienes que perfeccionan la naturaleza social de la persona humana de un modo actual y potencial. Pero es una integridad arquitectónica: «contiene» bienes inferiores y superiores, jerarquizados según la esencia y finalidad de cada uno de ellos, no solo en abstracto, sino también en relación a las circunstancias históricas de las necesidades de cada pueblo. Considerada la jerarquía en abstracto, dentro de ella los bienes útiles siempre se han de subordinar a los bienes honestos. Los ejemplos sin infinitos. Podemos imaginarnos, v. gr., que la eficiente asignación de recursos a través del mercado (mantra dogmático del liberalismo económico) es sólo un bien útil, y como parte integrante material del bien común no puede en caso alguno tener la primacía sobre los bienes no económicos (incluso útiles) que le son superiores por ser más universales, más inmateriales y más humanos.
La integridad y la jerarquía constituyen lo que se puede denominar la «criteriología» del bien común, opuesta a la «criteriología» liberal. En ésta, la integridad del bien común es hondamente afectada por una transmutación antropológica: del hombre como imago Dei al homo consumericus, que arrastra tras de sí la demolición de la faceta contemplativa de la naturaleza humana y la pérdida definitiva de la virtud de la templanza como ambiente moral adecuado de la sociedad temporal. En concreto, la criteriología liberal fomenta como sustituto del bien común la sociedad economicista destinada a obtener rendimiento para una plutocracia de financieros, productores e intermediarios, en desmedro permanente de los bienes honestos, y de los mismos bienes materiales no sustituibles, o que siendo necesarios no dan beneficios exorbitantes.
La negación de la jerarquía de los bienes humanos (y divinos) no es misterio para quien conozca la cara no edulcorada del liberalismo, aun del moderado. En la llamada sociedad de masas contemporánea se vive una continua demolición de dicha jerarquía por la vía de la negación de los bienes superiores, la igualación material de todas las opciones y la disrupción capitalista «innovadora» que va destruyendo todo lo que permanece en el tiempo.
No hay bien común si no hay comunicabilidad. Aquí rige una regla diversa a la del mundo material, pues a mayor inmaterialidad de un bien, mayor su comunicabilidad. De ahí que, en rigor, los bienes puramente materiales (en su sola entidad física, no en su valor simbólico, estético o afectivo) no sean propiamente comunicables sino partibles. La criteriología liberal obstruye la comunicabilidad en todas sus formas, incluso, como es de experiencia universal, la partibilidad. Se puede decir que lo hace por imperativo metafísico. Su principio constitutivo no es que el bien sea de suyo comunicable sino la obtención de la mayor utilidad posible al menor coste, dentro de la lógica desnuda del racionalismo calculista.
Otro aspecto sumamente olvidado es la tradición. Sin ella sería imposible el bien común en el ámbito de la sociedad temporal. Por de pronto, se destruirían las genuinas nociones de estabilidad, permanencia y progreso, que nos posibilitan hablar del bien común a través del tiempo, como un tesoro proyectado al futuro de las generaciones pasadas. Llegamos aquí a la hermosa noción de Vallet de Goytisolo: «El bien común es el bien de todo el pueblo visto transtemporalmente en su sucesión de generaciones»[3].
No es necesario insistir en la forma en que hoy se vulnera este elemento constitutivo del bien común. La «evolución» o el «progreso» son concebidos como puntos de inicios sin ataduras con el pasado. Todo lo contrario a la pietas patria, en la que tanto insistió el maestro Rafael Gambra. Desde el ángulo político, el bien común es asimilado al bien de la mayoría, y de la mayoría del instante presente, que por absurdo puede convertirse, como anota con gracia Vallet, en «el mal de todos para el mañana».
El bien común como causa final
Que el bien común tenga razón de bien es algo aceptado, al menos en el uso del término. El problema se plantea a la hora de identificar el bien común de la sociedad temporal en abstracto y de asignarle una relación de perfectibilidad a los objetos concretos que persiguen las civilizaciones históricas, particularmente la civilización moderna, tal como hoy la vivimos.
La magnífica y conocida categorización de los bienes humanos que realiza Santo Tomás en la Suma teológica sigue siendo una pauta definitiva[4]. Partir por la vía ascendente del ejercicio subjetivo de lo que los hombres buscan como bien para determinar, en definitiva, por la vía descendente, cuál es ese bien, evaluando las cualidades que tienen la suficiencia objetiva para colmar las tendencias de la naturaleza humana, es algo que no debiera olvidarse.
Empero, al bien de los hombres en cuanto viven en la sociedad temporal se le ha de describir mediante una cualidad muy especial: es un bien común, o mejor dicho, es el bien común. Y como tal no es sino el fin último por excelencia de los hombres en esta vida.
Hoy se tiene la tendencia a cosificar el concepto de bien común en cuanto «fin» de la sociedad: se piensa en él como el puro término cronológico de un proceso, simple esfuerzo voluntarista de una humanidad emprendedora que hace y deshace en un instante lo que le place, con la ayuda de la tecnología.
La filosofía clásica concebía el «fin» de una manera específicamente distinta: causalitas finis sistit in appeti et desirerari. Se trata del bien, no como «fin-término», sino como «finalidad», que no es mero motivo subjetivo que induce a la terminación de algo sino causa definitiva del ser. Respecto del bien que es fin, todo se configura: el ordenamiento de las causas eficientes, de las causas materiales y formales.
Nuestro modo materialista de comprender la causa final impide muchas veces su correcta intelección, lo que tiene gravosas consecuencias a la hora de describir correctamente el papel que el bien común juega en las sociedades humanas. El bien común de la sociedad no influye, como muchas veces se cree, a modo de causa eficiente, produciendo, sino a modo de causa final: atrayendo. Ontológicamente el fin es la causa de todas las causas, y, en consecuencia, preexiste («en la intención», decían los escolásticos) a toda causalidad eficiente. El fin es lo que hace que la causalidad eficiente sea eficiente. Sin él la sociedad no se movería para alcanzar objetivo alguno.
No es posible por tanto (y se ha de insistir mil veces en ello) arribar a una noción adecuada del bien común de la sociedad temporal si no se atiende a su naturaleza de causa final. Lo que postula la existencia de un bien objetivo comunicable, subjetivamente participado y acrecentado a lo largo del tiempo, acorde con la tradición, vocación e historia de una sociedad determinada. Es ése el bien que atrae, del cual una sociedad no puede desligarse sin atentar contra su propio futuro y contra su propia identidad.
Los discursos sobre el bien común que hoy se formulan vulneran la sustancialidad del orden que imponen las causas finales. Se articulan sobre la base de simples aspiraciones, en general utópicas, en todo caso demiúrgicas, como todo lo moderno en su sentido fuerte, o disgregadoras, como todo lo posmoderno en su significado débil. Racionalistas, voluntaristas o instintivas, tales aspiraciones no reconocen la existencia de un bien objetivo para la naturaleza social del hombre, sea en sus elementos esenciales, sea en su modalización histórica y concreta.
Perdido el foco de atracción de la finalidad que atrae por lo que tiene de perfecto, ¿en qué se ha convertido hoy el discurso sobre el «bien común»? La respuesta es clara: en una palabra vacía que designa la coordinación (o descoordinación, según el nivel de caos de cada país) de múltiples agentes, que juegan a ser dioses ejecutando proyectos de reingeniería social (¿no es eso acaso la llamada era de la desregulación económica?). Su causa final son los intereses corporativos, los sueños utópicos igualitarios o libertarios, u otras formas nihilistas de racionalismo voluntarista. No es el bien común. Por lo que en definitiva, estas fuerzas se convierten en causas eficientes de la disgregación del orden de antaño.
No hay que olvidar que la sociedad es una concurrencia arquitectónica de las personas hacia su perfección común, diversamente participada. Al fin y al cabo, la sociedad no se perfecciona ni comunica esa perfección sino porque posee ya por modo intencional el bien común universal, causa de atracción de todas sus realizaciones, y cuyo analogado principal, no hay que olvidarlo, es el mismo Dios. Lo que, como se sabe, exige a las sociedades cristianas condiciones temporales negativas y positivas, de las que no puede excusarse.
El bien común cristiano
Sostenía León XIII que la gran obra temporal de la Iglesia ha sido la civilización cristiana en donde la fe y la moral de Cristo penetraron en la cultura y en las costumbres, en las instituciones políticas y sociales: «[La Iglesia] salvando el glorioso patrimonio de las artes, de la historia, de las ciencias y de las letras, y haciendo penetrar profundamente en las articulaciones del consorcio humano el espíritu del Evangelio, formó precisamente aquella civilización (ut civilitatem penitus evangelica sapientia pervaderet totamque imbueret) que ha sido llamada cristiana y que dio a las naciones que la acogieron su benéfico influjo (ita christianum cultum in commune invexit) la equidad de las leyes, la dulzura de las costumbres, la protección de los débiles, la piedad por los pobres y la dignidad de todos»[5].
La encíclica Il fermo proposito de San Pío X es, a este propósito, un documento de alta importancia pues define los elementos esenciales de la civilización cristiana, la que es considerada como modelo de toda civilización. La definición se realiza sobre la base de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política:
1. La misión de la Iglesia es primordialmente de naturaleza espiritual: santificación de las almas y difusión del Reino de Dios en los individuos, en las familias y en la sociedad, mediante la extensión de la verdad revelada, el ejercicio de las virtudes cristianas y las obras de caridad espiritual y corporal[6].
2. Al cumplir con su misión, la Iglesia necesariamente inspira y da forma a una civilización, orientando todo el orden temporal hacia Dios. Es la civilización cristiana:
a) La verdad divina y la ley divino natural al elevar hacia sí todas las facultades humanas, elevan consecuencialmente en la misma dirección todo el ámbito secular de la cultura, de las ciencias, de las instituciones políticas, de las leyes, de las costumbres sociales e incluso el bienestar material[7].
b) La Iglesia al evangelizar civiliza, pues los bienes cristianos perfeccionan la naturaleza humana. Y salvo que la Iglesia renuncie a ejercer su misión, la evangelización produce necesariamente una civilización cristiana, como puede probarse históricamente[8].
c) El concepto de civilización no puede abstraerse de la idea cristiana. De tal modo que la civilización cristiana es el padrón de toda civilización humana y, a su vez, la Iglesia es la guardiana de la civilización: «La civilización del mundo es civilización cristiana (la civiltà del mondo è civiltà cristiana): tanto es más verdadera, durable y fecunda en preciosos frutos, cuanto es más genuinamente cristiana; tanto más declina, con daño inmenso del bienestar social, cuanto más se sustrae a la idea cristiana. Así que aun por la misma fuerza intrínseca de las cosas, la Iglesia, de hecho, llegó a ser la guardiana y defensora de la civilización cristiana. Tal hecho fue reconocido y admitido en otros siglos de la historia y hasta formó el fundamento inquebrantable de las legislaciones civiles»[9].
3. La resultante de la civilización inspirada por la Iglesia es la sociedad política católica en todos sus componentes anti-modernos: profesión de la fe en la vida pública, imperio de la ley divino-natural en las leyes positivas, concordia entre la Iglesia y el poder político, etc.: «En este hecho estribaron las relaciones entre la Iglesia y los Estados (Stati), el público reconocimiento de la autoridad de la Iglesia en todo cuanto de algún modo toca a la conciencia, la sumisión de todas las leyes del Estado a las divinas leyes del Evangelio, la concordia de los dos poderes del Estado y de la Iglesia, en procurar de tal modo el bien temporal de los pueblos, que lo eterno no padeciese quebranto»[10].
El Pontífice habla de Estado y no de sociedad política católica, aunque conceptualmente parece tener en mente la segunda, atendida su concepción orgánica y jerárquica del orden socio-político, en el que la familia y los cuerpos intermedios tienen un papel fundamental.
4. La restauración de todas las cosas en Cristo, implica no sólo la restauración de las cosas divinas en el orden eclesial, sino también la restauración de la civilización cristiana: «La Iglesia (…) procura por todos medios el reparar las pérdidas sufridas en el reino ya conquistado. Restaurarlo todo en Cristo ha sido siempre su lema, y es principalmente el Nuestro en los perturbados tiempos que atravesamos. Restaurarlo todo, no como quiera, sino en Cristo; “lo que hay en el cielo y en la tierra, en El”, agrega el Apóstol; restaurar en Cristo no sólo cuanto propiamente pertenece a la divina misión de la Iglesia, que es guiar las almas a Dios, sino también todo cuanto se ha derivado espontáneamente de aquella divina misión, en la forma que hemos explicado, esto es, la civilización cristiana con el conjunto de todos y cada uno de elementos que la constituyen»[11].
De la misión de la Iglesia dimana su consecuencial influjo en el orden temporal, es decir, la forja de la civilización cristiana en todos sus elementos esenciales («da quella divina missione spontaneamente deriva, la civiltà cristiana nel complesso di tutti e singoli gli elementi che la costituiscono»).
Del mismo modo que León XIII o Pío XII, el Pontífice expresa su certeza de que la civilización cristiana volverá a ser restaurada[12]. Y aún con mayor pugnacidad, afirma que en gran medida tal restauración depende de que la Iglesia tenga un espíritu indomable para enfrentarse a la insurrección moderna en todos los frentes, desechando todo tipo de compromiso con ella[13].
5. San Pío X constata que la Revolución moderna ha emprendido una guerra para que la sociedad se rija por principios adversos a los que inspiran la civilización cristiana. Desde el punto de vista de las causas teológicas, este proceso es conducido por Satanás. El laicismo de los Estados modernos hace parte de ese plan[14].
Este punto de insistencia se encuentra en todo el corpus politicum leonianum et pianum: uno de los objetivos inherentes a la modernidad política, en su sello liberal y laico, ha sido la demolición de la civilización cristiana en cuanto tal.
Para centrarnos brevemente en León XIII, se ha de decir que para él existe un proyecto de los adversarios de Jesucristo a fin de erradicar su doctrina y destruir su obra en la sociedad temporal. Lo que se quiere es expulsar el influjo de la doctrina y ley cristiana en el orden cultural, político, jurídico, social, y económico de las sociedades occidentales[15].
Por ello, el bien común cristiano hay que defenderlo en una guerra sin cuartel contra los hijos del Anti-Cristo. La encíclica Superiore anno describe los horizontes apocalípticos de esta lucha entre la Revolución moderna y el cristianismo. Los enemigos del nombre cristiano son obstinados en sus propósitos y los católicos deben entrar en combate con una resistencia perseverante a la espera de la hora de Dios[16]. Porque no se trata de una lucha meramente humana; quien se ha alzado contra Cristo es «el enemigo antiguo y formidable en la fuerza exaltada de su poder» y el campo de batalla es la sociedad temporal[17].
La misma concepción se repite en otros muchos documentos, como la encíclica Octobre mense, que denuncia la maquinación contra Cristo a fin de borrar y destruir completamente su obra[18], o la encíclica Divinum illud munus que muestra que la Modernidad (en el sentido valorativo del término) ha cometido un pecado colectivo contra el Espíritu Santo, que anuncia la llegada de los últimos tiempos[19].
3. El envilecimiento del bien común en la mentalidad clerical contemporánea
La lucha precedente, de magnitud bíblica, cesa a partir del Concilio Vaticano II. Así al menos lo proclamó formalmente Pablo VI al cerrar la magna asamblea[20]. Lo que no ha impedido que el «adversario», de ese modo calificado por el magisterio precedente, siguiera minando las sociedades en lo que tienen de natural y de cristiano. Entretanto, el n u e v o espíritu conciliar, como el gas del experimento del Doctor OX, tomó cuenta de las orientaciones centrales de la jerarquía eclesiástica. El «diálogo», con su secuela de compromiso, minimalismo, renuncia o desprevención, afectó profundamente las relaciones de los católicos con los principios de la civilización moderna, especialmente en el campo de la política, y dentro de él la noción (y defensa) del bien común.
A este respecto, es notable observar que mientras el bien común ha sido por definición combatido en todos sus elementos sustanciales por el liberalismo (y por su inseparable mano hermana, el laicismo), el uso del término viene siendo reflotado en el discurso público de los llamados católicos «comprometidos» con la vida pública.
¿Se trata realmente del bien común? ¿Nos encontramos ante una defensa plausible y relevante de al menos uno de sus caracteres (universal, final, cristiano) contra la hegemonía liberal? ¿Se adelantan estos católicos «comprometidos» a sostener en la vida pública la integridad, la jerarquía, la comunicabilidad y la tradición implicadas en el bien común?
Nada de eso. A mi juicio se trata de un recurso balsámico que hace de la defensa del bien común un artilugio retórico para jugar al minimalismo y al compromiso, con tranquilidad de conciencia, dentro de las reglas de la «sociedad» liberal.
Un texto de Benedicto XVI nos servirá de anclaje para vislumbrar materia tan confusa: «Es importante notar lo que los Padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables»[21].
A partir del texto citado, diversos medios católicos han formulado, como se sabe, un «manifiesto» con los que serían los cuatro principios o valores no negociables del cristiano en la vida pública: la vida, la familia, la libertad de enseñanza y el bien común (sic)[22].
Tales principios apelan a conceptos sumamente equívocos. Sólo después de importantes precisiones doctrinales podrían ser aceptados por un católico fiel a la doctrina perenne de la Iglesia o siquiera por un hombre atento a las exigencias de la doctrina clásica sobre el bien común. La defensa de la vida, por ejemplo, que presupone que «la persona es sagrada e inviolable», ¿excluye la pena de muerte? La libertad de enseñanza, ¿se asimila y en qué grado al derecho homónimo consagrado en las declaraciones liberales de derechos humanos?, etc.
Aun tomando rectamente el contenido de estos principios en lo que tienen de derecho natural, no se puede afirmar que representen una defensa razonable del bien común en el ámbito público por parte de los católicos:
a) Falta el carácter universal del bien común: no están presentes en estos contenidos ni la integridad de los bienes humanos que materialmente componen el bien común de la sociedad temporal, ni su jerarquía fundada en los grados ontológicos de perfección, ni su comunicabilidad comunitaria, ni su vínculo con el cúmulo de bienes que se proyectan en el tiempo que llamamos tradición. En realidad, es más factible interpretarlos como simples «valores» que compartir por una «sociedad» liberal aún en transición a escenarios más radicalmente disgregadores.
b) El significado de causa final está ausente del todo. De hecho, hacer diferencia entre los tres primeros valores (vida, familia, libertad de educación) y el cuarto de ellos (bien común) es, desde el punto de vista lógico, una distinción inadecuada. Este yerro denota no solo una confusión de medios y fines, sino también y sobre todo una depreciación del bien común como causa final, pues el bien común es colocado en el mismo nivel que sus elementos materiales, o al menos los que teóricamente pasan por tales.
c) Es clara la renuncia al bien común de la sociedad cristiana en cuanto tal. Queda por dilucidar si se trata de una renuncia teórica o práctica, como base de la decisión de ingresar en la vida pública sin exigir que ésta sea cristiana como meta, imperativo o ideal. Lo católico es reducido, en todo caso, a solo «testimonio» dentro de una relación no conflictiva con la sociedad contemporánea, si se tiene en cuenta el texto citado de Benedicto XVI.
Estamos ante la pérdida del alma cristiana de la sociedad temporal por auto-renuncia: ya no hay deberes, sino meros «testimonios». Y esos testimonios son, en realidad, expresiones de valores humanos naturales, algunos de ellos equívocos. Otros más se parecen a males menores que a bienes en sí mismos considerados.
4. Conclusión: la grave consecuencia
De lo anterior se desprende que el uso del término «bien común» en el nuevo clericalismo sedicentemente católico no lleva consigo enmienda alguna de la orientación liberal de la vida pública contemporánea. Como máximo, se preocupa de los flecos y no de la alfombra podrida sobre la que hemos de caminar. Su utilización tiene, en realidad, un efecto perverso: se aprovecha de lo loable de la idea para desactivar la legítima preocupación de los católicos por el bien común, convertido ahora en lo más cercano a un flatus vocis, con la bendición de autoridades eclesiásticas.
Si el liberalismo combate y disgrega el bien común de la sociedad temporal, la mentalidad clerical aludida paraliza por simulación y transmutación toda defensa activa e íntegra de éste al interior de la Iglesia.
[1] Para BENEDICTO XVI, el Concilio debía determinar de modo nuevo la relación entre la Iglesia y la edad moderna («doveva determinare in modo nuovo il rapporto tra Chiesa ed età moderna»). De ahí que el Vaticano II represente el «“sì” fondamentale all’età moderna», no exento, empero, de grandes tensiones. ID., Expergiscere homo, discurso a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados superiores de la Curia romana, con motivo de los saludos navideños y en conmemoración de los cuarenta años del término del Concilio Vaticano II, 22 de diciembre de 2005.
[2] Ver el «cuaderno» sobre el bien común de Verbo, núm. 501-502 (2012).
[3] Juan VALLET DE GOYTISOLO, «El bien común, pauta de la justicia general o social», en el cuaderno de Verbo citado, pág. 54.
[4] Summa theologiae, I-II, q. 2, a. 1-8; q. 3 a. 1.
[5] LEÓN XIII, Encíclica Annum ingressi, de 19 de marzo de 1902, sobre la guerra contra la Iglesia, núm. 5; original italiano (Pervenutti all´anno) en ASS, 34 (1901-1902), págs. 513-522 y texto latino en Acta Leonis XIII, 22 (1902-1903), págs. 52-80. Utilizamos para la numeración y la traducción española la versión de la colección Doctrina Pontificia, II, Documentos políticos, ed. de José Luis Gutierrez García, Madrid, BAC, 1958, aunque con ciertas rectificaciones nuestras atendida la edición latina que se indica en cada caso.
[6] SAN PÍO X, Encíclica Il fermo propósito, de 11 de junio de 1905, al Episcopado italiano sobre la Acción Católica, núm. 3; en ASS, 37 (1904- 1905), págs. 741-767. El texto original está en italiano, si bien en Acta Sanctae Sedis figura una traducción latina bajo el nombre Certum consilium.
[7] Ibid., núm. 4.
[8] «La Iglesia, al predicar a Cristo crucificado, escándalo y locura a los ojos del mundo, vino a ser la primera inspiradora y fautora de la civilización, y la difundió doquier que predicaran sus Apóstoles, conservando y perfeccionando los buenos elementos de las antiguas civilizaciones paganas, arrancando a la barbarie y adiestrando para la vida civil los nuevos pueblos, que se guarecían al amparo de su seno maternal, y dando a toda la sociedad, aunque poco a poco, pero con pasos seguros y siempre progresivos aquel sello tan realzado que conserva universalmente hasta el día de hoy». Ibid.
[9] «La civiltà del mondo è civiltà cristiana; tanto è più vera, più durevole, più feconda di frutti preziosi, quanto è più nettamente cristiana; tanto declina, con immenso danno del bene sociale, quanto all’idea cristiana si sottrae. Onde, per la forza intrinseca delle cose, la Chiesa divenne anche di fatto custode e vindice della civiltà cristiana. E tale fatto in altri secoli della storia fu riconosciuto e ammesso; formò anzi il fondamento inconcusso delle legislazioni civil». Ibid.
[10] «E tale fatto in altri secoli della storia fu riconosciuto e ammesso; formò anzi il fondamento inconcusso delle legislazioni civili. Su quel fatto poggiarono le relazioni tra la Chiesa e gli Stati, il pubblico riconoscimento dell’autorità della Chiesa nelle materie tutte che toccano in qualsivoglia modo la coscienza, la subordinazione di tutte le leggi dello Stato alle divine leggi del Vangelo, la concordia dei due poteri dello Stato e della Chiesa, nel procurare in tal modo il bene temporale dei popoli, che non ne abbia a soffrire l’eterno». Ibid., núm. 4.
[11] El texto original de la última frase dice: «Ristorare in Cristo non solo ciò che appartiene propriamente alla divina missione della Chiesa di condurre le anime a Dio, ma anche ciò che, come abbiamo spiegato, da quella divina missione spontaneamente deriva, la civiltà cristiana nel complesso di tutti e singoli gli elementi che la costituiscon o » . Ibid ., núm. 6.
[12] Ibid., núm. 9.
[13] Ibid., núm. 7.
[14] «No hace falta deciros qué linaje de prosperidad y bienestar, de paz y concordia, de respetuosa sumisión a la autoridad y de acertado gobierno se lograría y florecería en el mundo, si se pudiera realizar íntegro el perfecto ideal de la civilización cristiana. Mas, dada la guerra continua de la carne contra el espíritu, de las tinieblas contra la luz, de Satanás contra Dios, no es de esperar tal felicidad, al menos en su plenitud. De ahí que a las pacíficas conquistas de la Iglesia se van haciendo continuos ataques, tanto más dolorosos y funestos cuanto más propende la humana sociedad a regirse por principios adversos al concepto cristiano, y, aun más, a apostatar totalmente de Dios». Ibid., núm. 5.
[15] Los términos de León XIII son los siguientes: «¿Quién puede, en efecto, ignorar la amplia conspiración de fuerzas adversarias que pretende hoy día arruinar y destruir la gran obra de Jesucristo, intentando, con una pertinacia que no conoce límites, destruir en el orden intelectual el tesoro de las doctrinas reveladas y aniquilar en el orden social las más santas, las más saludables instituciones cristianas? (...). ¡Cuántas asechanzas se tienden por todas partes a las almas creyentes!». El texto latino dice: «Numquemnam latet conspirans ille ad labefaciendum opus Iesu Christi consensus infensissimorum hostium, christiana vel dogmata vel instituta, pertinacia incredibili, convellere molientium?(...). ¡Proh circumventam insidiis incautorum fidem!». Enseguida el texto resalta la amplitud del objetivo: «¡Con cuántos impedimentos se intenta a diario debilitar y anular en lo posible la acción benéfica de la Iglesia!». Ibid ., núm. 1. León XIII anuncia que la sociedad temporal camina hacia su ruina por estar abandonando a Cristo: «... la situación de la sociedad contemporánea, la cual por el abandono de las grandes tradiciones cristianas, en la que se halla muy trabajada material y moralmente, camina hacia un estado peor (neque haec tan misera societatis humanae tempora; cui cuidem ille a christiana disciplina institutoque discessus fortunarum morumque detrimenta adhuc magna peperit, maiora struit), por ser ley de la Providencia, confirmada por la historia, que no pueden socavarse los grandes principios religiosos, sin sacudir al mismo tiempo las bases de la próspera convivencia social». Ibid ., núm. 2. Estas palabras se escriben en 1902, época en que la Europa de la Belle époque soñaba con un mundo brillante de desarrollo material y de esplendor social. No fue necesario, sin embargo, esperar mucho para la sacudida de «las bases de la próspera convivencia social» que anuncia. La Gran Guerra estalla en 1914.
[16] LEÓN XIII, Encíclica Superiore anno, para exhortar al rezo del rosario, de 30 de agosto de 1884, núm. 3, original latino en Acta Leonis XIII, 4, págs. 123 y sigs. Edición en español y en formato digital en El magisterio pontificio. De León XIII a Benedicto XVI, del Centro de Estudios y Documentación «Padre Hurtado» de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2007
[17] Ibid.
[18] LEÓN XIII, encíclica Octobre Mense, sobre el rosario, de 22 de septiembre de 1891, núm. 1. Edición en español y en formato digital en El Magisterio Pontificio. De León XIII a Benedicto XVI, cit.
[19] LEÓN XIII, Encíclica Divinum illud munus, sobre la presencia y la virtud del Espíritu Santo, de 9 de mayo de 1897, núm. 14. Original latino en Acta Leonis XIII, 17 (1898), págs. 125-148. Edición digital en español de Librería Editrice Vaticana
[20] El espíritu conciliar anunciado por JUAN XXIII en las relaciones de la Iglesia con la modernidad encuentra un retrato paradigmático en PABLO VI, Discurso Hodie Concilium, a la última sesión pública del Concilio Vaticano II, de 7 de diciembre de 1965. Sostiene ahí el Pontífice: «El humanismo laico y profano apareció, finalmente, en toda su terrible estatura, y por así decir desafió al Concilio para la lucha. La religión, que es el culto de Dios que quiso ser hombre, y la religión –porque lo es– que es el culto del hombre que quiso ser Dios se encontraron. ¿Qué aconteció? ¿Combate, lucha, anatema? Todo esto se podría haber dado, mas de hecho no se dio (...). Un inmenso amor para con los hombres penetró totalmente el Concilio. El descubrimiento y la consideración renovada de las necesidades humanas –que son tanto más modestas cuanto más se levanta el hijo de esta tierra– absorbieron toda la atención de este Concilio. Vos, humanistas de nuestro tiempo, que negáis las verdades trascendentes, dad al Concilio al menos esta alabanza y reconoced este nuestro humanismo nuevo (novum nostrum humanitatis): también nosotros –y nosotros más que nadie– somos cultores del hombre (hominis sumus cultores)». Versión on line en italiano de la Libreria Editrice Vaticana. La traducción es nuestra, para lo cual hemos tenido a la vista la edición latina.
[21] BENEDICTO XVI, Sacramentum Caritatis, exhortación apostólica postsinodal, de 22 de diciembre del 2007.
[22] «Manifiesto de los principios no negociables: 1. Vida. La persona es sagrada e inviolable, desde la concepción hasta la muerte natural. 2. Familia. La familia nace del compromiso conyugal. El matrimonio es un voto, en el que un hombre y una mujer hacen donación de sí mismos y se comprometen a la procreación y el cuidado de los hijos. 3. Libertad de enseñanza. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. Son ellos –no el Estado, ni los empresarios educativos, ni los profesores– los titulares de ese derecho. 4. Bien común. El Estado está al servicio de la sociedad y no al revés. El papel de la autoridad es ordenar la comunidad política no según la voluntad del partido mayoritario sino atendiendo a los fines de la misma, buscando la perfección de cada persona, aplicando el principio de subsidiariedad y protegiendo al más débil del más fuerte».
