Índice de contenidos
Número 509-510
- Presentación
-
Monográficos
-
¿Qué es el bien común?
-
Las falsificaciones ideológicas del bien común
-
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
-
Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común
-
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
-
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
-
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
-
Las enseñanzas del magisterio sobre el bien común temporal
-
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
-
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
-
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
-
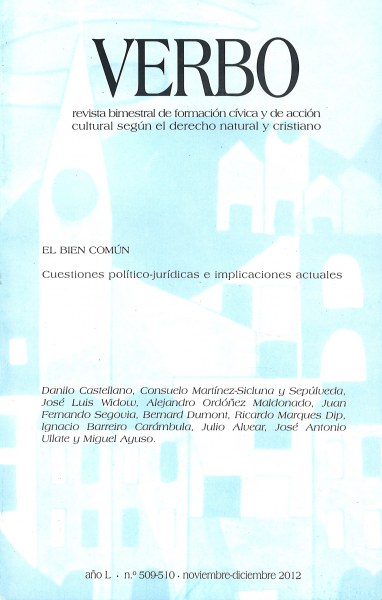
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
EL BIEN COMÚN. CUESTIONES POLÍTICO-JURÍDICAS E IMPLICACIONES ACTUALES
«La naturaleza forma la unidad del hombre, pero la unidad de la sociedad, a que se da el nombre de paz, tiene que ser resultado de la ciencia y acierto de un monarca». Santo Tomás de Aquino, De Reg. princ., I.15.
1. Presentación del problema
Mi comunicación a este congreso encierra el paso del nivel teórico al práctico en la consideración del bien común como fin natural de la comunidad política. Sin llegar todavía al nivel prudencial –a la decisión política ordenada a la consecución del bien común de una comunidad determinada[1]–, la relación del bien común con la legitimidad política en aras a esclarecer la tarea del gobernante se ubica en una instancia que podría llamarse «intermedia», teórico-práctica. Descendemos del saber conceptual y metafísico del bien común a niveles anteriores y previos a la praxis política.
Se sabe que en este descenso al terreno práctico hay menor certidumbre: en la medida que se pasa del orden de los principios al orden de la operación, la certeza comienza a diluirse, se flexibiliza, se torna dúctil, pues se trata de un acto de elección dependiente de la voluntad humana[2]. Y si tal situación se presenta más claramente en la operación misma, roza también aquellas instancias intermedias a las que me he referido.
Ahora bien, en lenguaje escolástico, se va del nivel ontológico al nivel moral y esto debe ser retenido. Leopoldo Eulogio Palacios nos previene: «En la vida humana, lo que en el plano ontológico vale más, es lo que en el plano moral vale menos; y lo que en el plano moral vale menos, es lo que en plano ontológico vale más»[3]. ¿Qué significa esta advertencia?
Que aunque en el plano metafísico el ser y el bien se implican –bonum et ens convertuntur[4]– no ocurre lo mismo en el plano moral y político, «como si todo lo que es sustancial y primario en el terreno del ente lo tuviera que ser también en el terreno del bien, y como si todo lo que es secundario y accidental en uno de estos dos terrenos lo tuviera que ser también en el otro». La amonestación la tomamos, principalmente, como prevención contra el personalismo[5] y la reducción –tan repetida en nuestros días– del bien común a los derechos humanos[6] o la deflación del bien común hasta rebajarlo al conjunto de condiciones que posibilitan el bien personal[7].
La aguda observación de Palacios tiende a señalarnos que «el ser del hombre no es un valor máximo, sino que, mirado desde el terreno moral, es un valor deficiente e incompleto, porque necesita ser completado por una actividad que no tenga como meta y norte este mismo ser humano»[8]. En el orden conceptual de los trascendentales, el ser precede al bien (porque éste añade algo al ser), más no en el orden moral y político: el bien perfecciona al ser porque es la razón (causa) inmediata de la acción. La noción del bien es el primer concepto de la razón práctica y el fundamento de la ciencia práctica, por lo tanto, de la política.
2. El hombre: ser sociable y político por naturaleza
De aquí, entonces, la primacía del bien común como criterio de legitimidad política, último y fundamental, por encima de toda otra norma de legitimación; y de aquí, también, la vital importancia del gobernante a la hora de la determinación del bien común de su sociedad. Respecto de la primera anticipación, baste reparar que el hombre es sociable y político por naturaleza[9]. Cuando se dice que el hombre es zoon politikon o naturaliter animal sociale, debe entenderse que la persona humana está destinada a la vida social y política, y que solamente en ella alcanza la perfección de su ser[10]; significa que es apta (a p t u s) para esa vida porque así ha sido dispuesto conforme a su naturaleza[11] –que se le ha «infundido»–, y posee «de modo natural la vocación de vivir en sociedad». Luego, la comunidad política no es una «opción», es una exigencia de la naturaleza misma: insitum homini naturam est, ut in civile societatis vivat[12].
El concepto de una naturaleza social y política del hombre importa, pues, una aptitud natural o vocación arraigada (infundida) en la naturaleza por el Creador y la tendencia a un bien superior al de la propia persona que es perfectivo de ella y que no deja de ser su bien por ser común. Significa que la naturaleza humana creada por Dios contiene la finalidad de vivir con otros para constituir un bien común: «El individuo es por naturaleza parte de una pluralidad, por la cual obtiene la ayuda para vivir bien». De donde se sigue que la comunidad política otorga al hombre los medios para superar su insuficiencia material y moral[13].
Por lo mismo, de esta naturaleza social –en tanto que la comunidad es perfectiva del hombre– se deduce que éste debe a ella todo aquello «sin lo cual no puede existir la sociedad humana»[14]. De manera que la comunidad política se entiende como una relación de comunicación de bienes entre las personas para alcanzar el máximo bien, que es Dios[15], bien común esencial, extrínseco, por excelencia. Es que las virtudes por las que el hombre logra la vida buena tienen una dimensión política[16], de donde la ordenación al sumo bien honesto es también política, y los hombres pueden ser exteriormente ordenados a su cumplimiento por la ley humana[17].
La comunidad humana resultante de esa natural tendencia, entonces, no puede verse como unos vínculos mecánicos o utilitarios, tampoco como una simple coexistencia, porque en la comunicación los hombres conciben bienes superiores a los personales o particulares: el bien del otro, el bien que les es común. De esto se extraen cuando menos dos corolarios. El primero, negativo, correspondiente al punto de vista personalista, que afirma que la persona es un todo, lo que constituye un error porque si lo fuera, ella sería la especie, agotaría la especie, poseería la perfección de la especie. La segunda, positiva, pues en cuanto lo anterior es equivocado, se ve la necesidad de que en la comunidad haya una parte superior o principal, un gobernante capaz de gestionar el bien de la comunidad, que no es sino «el todo del orden de las partes»[18].
3. La legitimidad popular, hoy
Hoy la legitimidad ha sido reducida a la producción de consentimiento que valida el poder del gobernante: «La idea prevaleciente de la legitimidad es que el gobierno debe depender del consentimiento de los gobernados»[19]. Dicho en otros términos: supuesto que el pueblo es soberano y titular originario del poder político, legítimo será el gobierno que se origine en la voluntad popular, que derive su poder directamente del pueblo, que, a través del consentimiento, se lo traspasa, delega o transfiere, pero al mismo tiempo reteniéndolo como instancia última, radical, de toda legitimidad.
Esta sencilla definición encierra dos cuestiones[20]. Pues una cosa es atender al pueblo como fuente u origen de la legitimidad –la soberanía del pueblo, que ya constituye un imposible de por sí[21]– y otra preguntarse por la legitimidad del pueblo. Robert Dahl, uno de los que ha formulado la última dificultad, dice que los filósofos de la política han desatendido el problema de «cómo decidir quiénes conforman legítimamente “el pueblo” –o mejor, u n pueblo– y por tanto tienen derecho a gobernarse en su propia sociedad»[22]. ¿Puede la hodierna teoría política dar respuesta a esta última cuestión?
En principio no, porque el concepto de pueblo remite al problema de la identidad y ésta está siempre en constitución, es decir, la identidad es un hacerse; las identidades, dice Näsström, están «atrapadas en un círculo infinito de autodefinición» y, por lo tanto, «no pueden decidir ellas mismas acerca de su propia composición»[23]. ¿Cómo se resuelve el problema, entonces?
Según Näsström, la filosofía política suele responder al problema trazando una línea imaginaria, una línea Maginot, que distancie el aspecto político del histórico: aquello por lo cual se constituye un pueblo es materia de la historia y no de la política[24]. Pero esto es falso: «Desde que es imposible alcanzar un pueblo auto-constituido, para estos teóricos la defensa de la democracia equivale a defender la línea entre la historia y la legitimidad». Es cierto, el argumento de Näsström es correcto: no se puede separar la legitimidad política de la historia de un pueblo o nación; sin embargo su postura, siendo diferente, tampoco resuelve el problema.
Para Näsström, la teoría de la legitimidad asume la imposibilidad del pueblo de dar cuenta de su propia constitución. «El criterio de legitimación –escribe– no tiene sentido dentro de un todo coherente», porque contiene una brecha o laguna (gap), que Lefort llama «la disolución de los marcadores de certeza», un momento de contingencia que garantiza la continuidad del proyecto democrático. Brecha que no es problemática sino productiva en tanto que dispara o fomenta «nuevos reclamos de legitimidad»[25]. Esto es, la respuesta no está en la historia (contingente y violenta) sino en la misma política, que disuelve toda legitimidad en la reproducción de demandas de legitimidad.
Ambas respuestas parten del error moderno de disociar al hombre, de separarlo antinaturalmente de aquello a lo que tiende por naturaleza, la sociedad política. El punto de partida de la primera respuesta es el de la antinomia entre la teoría y los hechos, que ya estableció Rousseau como fundamento de todo estudio político, dando prioridad a la construcción racional[26]. El método de la separación propone un problema insoluble: cómo subordinar el individuo a algo, el Estado, que le es completamente ajeno; cómo hallar razones («cadenas legítimas») para que el individuo obedezca a un sujeto que no es él y que lo trata como parte, siendo que es autónomo. La respuesta hodierna intenta conciliar la autonomía personal con la colectiva, al modo de Habermas o Rawls[27], de modo que los derechos fundamentales se conserven en un sistema de autogobierno[28].
Decir que la legitimidad política es una cuestión que se resuelve políticamente en cada nuevo reclamo de legitimidad –como propone la segunda respuesta– también excluye la historia constitutiva de los pueblos y naciones –en general, su tradición– en la que se urde su respuesta política singular, y la cuestión de la legitimidad se resuelve voluntarista y pragmáticamente. Es una respuesta nihilista[29] que, en lugar de resolver el problema, lo elimina[30]. De ahí el énfasis en la categoría de la autonomía como patrón de la legitimidad, autonomía como autogobierno que, por imposible en los hechos, se resuelve en dominio eminente del pueblo ejercido a través de comitentes.
Ahora bien, el concepto de autonomía es falso[31]: el hombre no es autónomo frente a la sociedad, ni el orden temporal humano es autónomo frente al orden de lo espiritual y trascendente. Además, la afirmación de la autonomía encierra la subjetividad del bien, el subjetivismo políticomoral. Y negado el bien objetivo, lleva por necesidad al relativismo y al pluralismo. La bondad, como predica Rawls, dependería de la capacidad de la persona para «adoptar una concepción del bien», es decir, de la habilidad individual para «conformar, examinar y buscar racionalmente una concepción de una ventaja o bien racional propio»[32].
4. La legitimidad a la luz de la ley natural
El primer principio de la ley natural consiste en hacer el bien y evitar el mal, y de éste derivan todos los demás principios arraigados en las tendencias naturales del hombre[33]. Esta afirmación, de carácter primario, vale para el ámbito moral y político. El primer principio de la ley natural no es formal, como en Kant, ya que la referencia al bien moral lo es a un contenido que el hombre debe determinar y procurar prudentemente.
En el orden natural de la política, esas inclinaciones básicas del ser humano se incorporan como presupuestos de la recta ordenación de la sociedad política y como exigencias de su fin, el bien común. La doctrina católica, con Santo Tomás de Aquino, afirma que «como el bien tiene razón de fin, y el mal, de lo contrario, síguese que todo aquello a lo que el hombre se siente naturalmente inclinado lo aprehende la razón como bueno y, por ende, como algo que debe ser procurado, mientras que su contrario lo aprehende como mal y como evitando. De aquí que el orden de los preceptos de la ley natural sea correlativo al orden de las inclinaciones naturales»[34]. Esto es, la razón proporciona la primera concreción de ese contenido de valor universal, captando como buenos los fines a los que apuntan las inclinaciones primarias de la naturaleza. Por lo mismo, a la ley natural pertenecen los preceptos que prohíben conductas que contradicen los bienes propios de esas inclinaciones, en la medida que el intelecto los reconoce como constitutivos del bien humano. Y también quedan abarcados los actos virtuosos, a los que inclina la naturaleza misma.
Por consiguiente, corresponde al gobernante, en el regimiento de la sociedad política, procurar las condiciones que respeten y encaminen la realización de esas inclinaciones propias de los hombres. Tres son las tendencias básicas de la naturaleza humana según Santo Tomás: la primera, común a todas las sustancias, consiste en la preservación del propio ser; la segunda, que el hombre comparte con los animales, es la conservación de la especie por la procreación, la educación de los hijos y otras semejantes; la tercera, específicamente humana, es la inclinación de toda naturaleza racional «a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad»[35]. Así, una sociedad bien constituida y regida, «ayuda a la conservación de la vida humana e impide su destrucción», no sólo del individuo singular sino de la especie; y procura, también, «evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo lo demás relacionado con esto»[36].
El bien común político procura los bienes específicos que perfeccionan la naturaleza humana. En principio, estos bienes son de dos clases, según Santo Tomás, espirituales y corporales: «Para que un hombre sea de buena vida y costumbres necesita de dos cosas; una que es capital, la virtud que es base de la buena vida, otra secundaria y como instrumental, a saber, cantidad bastante de bienes corporales de cuyo uso se necesita para el ejercicio práctico de la virtud»[37].
El bien común se compone principalmente de la buena vida, que es la vida virtuosa; y también de una suficiencia de bienes materiales o corporales (gratia vivendi) que permita satisfacer las necesidades básicas de la sociedad humana. Este último elemento se corresponde a las dos primeras inclinaciones de la naturaleza humana: sirve al sostenimiento de la vida personal y social; el primero, corresponde a la tercera y principal, esto es, permite al hombre una existencia virtuosa. Luego, el bien común atiende a la plena satisfacción de las inclinaciones naturales de los hombres: la subsistencia personal, la conservación de las sociedades humanas, y la vida mejor o buena, en la virtud, inclusa la religión, porque la sociedad no responde sólo a la naturaleza animal del hombre sino a todas las exigencias de su naturaleza, en especial la racionalidad, que es la distintiva del ser hombre[38]. El bien común promueve el ser (existir), lo conserva (subsistir) y lo perfecciona (vida buena), en la medida que su consecución comporta la colaboración del gobierno con los diferentes órdenes sociales para que desarrollen sus propias funciones y alcancen sus fines particulares[39].
Para que todo esto sea posible, el bien común incorpora un bien específicamente político de su finalidad, la paz. Porque la buena dirección de la sociedad –enseña el Aquinate–, requiere de tres cosas indispensables. La primera, «que la sociedad esté establecida en la unidad de la paz»; la segunda, «que la sociedad, unida con este vínculo, sea dirigida a la práctica del bien», evitando así las divisiones intestinas (el pluralismo) que destruyen la unidad en la paz. Y la «tercera cosa necesaria para la buena dirección de la sociedad, es que el gobierno sabio de un rey provea a todo lo indispensable para vivir bien; y conseguido esto, velar por su conservación»[40].
Esta última previsión –un gobernante sabio que provea la buena vida y que la conserve– contiene dos afirmaciones de capital importancia. La una toca a la legitimidad: un gobernante es legítimo cuando procura el bien común, es decir, cuando proporciona todo lo necesario a la buena vida de la ciudad. La otra toca a la naturaleza del gobierno: no hay sociedad sin gobernante, no hay comunidad política sin jefe, sin mando. Dejando para el apartado siguiente esta última, y volviendo sobre la anterior conclusión, debe decirse que no hay criterio superior de legitimidad política que el fin de la sociedad política[41].
La disputa académica acerca de la existencia de dos legitimidades (de origen y de ejercicio) cede necesariamente, en la doctrina católica, ante la legitimidad por el fin, ligada, en principio, al ejercicio del poder antes que al origen del gobernante. Y digo «en principio» porque el concepto de legitimidad por el fin (bien común) califica el ejercicio del gobierno (no toda legitimidad de ejercicio es tal, rectius, no todo ejercicio es legítimo) y relativiza el origen del gobernante. La legitimidad de ejercicio supone el recto gobierno, mientras que la legitimidad origen no es verdaderamente tal, pues la procedencia del gobernante se torna indiferente en la medida que –cualquiera que fuere su título– se ordene al bien común de la comunidad política[42]. Más aún: el criterio de la legitimidad de origen, sin referencia al fin, repite el error de Weber: es a-valorativo, no define la legitimidad sino que presenta una pluralidad de legitimidades igualmente válidas.
A lo sumo deberíamos distinguir, como en el pensamiento clásico, entre gobierno justo o legítimo y gobierno injusto o ilegítimo, siempre atendiendo al fin[43]. Porque es una contradicción en los términos afirmar la ilegitimidad de un gobierno legítimo (y viceversa), por ejemplo, de un gobierno que ha asumido con el consenso popular pero que manda contra el bien común (o de un gobernante que toma el poder por la fuerza y gobierna rectamente). La legitimidad, por definición, es lo opuesto a la ilegitimidad y, como no sea por un malabar dialéctico, no pueden predicarse ambas cualidades del mismo sujeto al mismo tiempo.
La denominada legitimidad de origen[44], por ser contingente y convencional, no puede denominarse tal sino relativamente, esto es, en cuanto una comunidad política ha establecido una modalidad peculiar de acceder al poder y la ha sostenido a lo largo del tiempo, porque ha probado ser medio útil al bien común. Es decir, cuando se ha vuelto tradición[45].
5. El gobierno, su necesidad y legitimidad
De la naturalidad de la sociedad política se sigue la naturalidad del gobierno: el gobierno es por ley natural, está inscrito en el ser del hombre en tanto que gregario, comunitario, político. Luego, el gobernante no lo es por convención sino por naturaleza[46]. Ésta manda que la diversidad se ordene a un principio de unidad que es la forma de la comunidad, como expresa Santo Tomás: «Si no hubiese un orden al jefe no existiría el orden de las partes del ejército entre sí. Por tanto, cualquier multitud que nosotros encontremos que está ordenada entre sí, es preciso que esté ordenada a un principio exterior»[47]. No hay posibilidad del bien común político sin gobernante[48]; la ausencia –la negación– del gobierno, frustra el fin de la convivencia política[49], porque no existiría una comunidad política sino una masa informe, una multitud amuchada.
El argumento de Santo Tomás parece irrefutable: así como las inclinaciones básicas del ser humano deben someterse a la razón, que domina y dirige las demás potencias del hombre[50]; así también la sociedad política debe someterse a la autoridad del príncipe prudente que dirija a los hombres al bien común, porque en la pluralidad no se da sociedad sino cuando uno gobierna en atención al bien general. Que exista el poder, afirma Ayuso, «es el remate de la constitución natural de que Dios ha dotado al hombre y a la sociedad»[51]; por eso, el gobernante, que «es guardián de la justicia», según Aristóteles[52], es un bien natural de la comunidad política porque sin autoridad ella no sería posible[53]. Luego, la autoridad en sí misma es un bien (común) y condición indispensable al logro del bien común político, pues sin autoridad no hay comunidad política sino desorden, anarquía. La obediencia al gobernante, por lo mismo, no se funda en la voluntaria sujeción ni en la coacción, sino en el común ánimo del lograr el bien común.
Establecida la necesidad del gobernante (la naturaleza no falla en lo necesario), ha de seguirse que éste lo es por derecho propio y no por delegación, como supone la doctrina moderna[54]. En tal sentido, el gobernante, por su papel de inteligencia rectora, no es mandatario sino mandante[55]. Y, en todo caso, si es representante del pueblo (vice gerens populi, según la expresión de Santo Tomás de Aquino), lo es a título propio, como gobernante, no por delegación del pueblo[56].
Debe insistirse en este punto, que separa una vez más la doctrina católica de la ley natural de las enseñanzas de la ciencia política moderna: el gobierno lo es por derecho propio, no por delegación; no por convención sino por naturaleza; el gobernante no recibe su título por elección ni delegación del pueblo sino del mismo oficio beneficioso a la comunidad política, pues siendo el poder inherente por naturaleza a ésta, no puede haberla sin alguien que la gobierne. Por eso León XIII reaccionó contra los principios del derecho nuevo y ratificó las bases de la constitución católica de los Estados cuando, en la encíclica Diuturnum illud de 1881, recordó que siendo necesario el poder político para la conservación de la sociedad, no debía entenderse que tal poder venía del pueblo, que lo cedía al gobernante por mandato o delegación.
Por el contrario, la doctrina católica afirma que la fuente de todo poder es Dios mismo, y que si los gobernantes fuesen elegidos, ello no importa la traslación del poder del pueblo a ellos. «Con esta elección –decía el Papa– se designa el gobernante, pero no se confieren los derechos del poder. Ni se entrega el poder como un mandato, sino que se establece la persona que lo ha de ejercer[57]». Es decir, refuta la doctrina moderna que sostiene que la elección es atributiva (collativa) del poder.
La aserción del Pontífice es la tradicional: siendo admisibles –por el orden natural– diversas formas de gobierno (la mal denominada legitimidad de origen), en el caso de que el gobernante fuese ungido por medio de elección (como sucede en los sistemas liberal-democráticos), tal acto no comporta la cesión del poder, de modo tal que el gobernante deba quedar ligado a los gobernados como el prestatario al prestamista, como el mandatario al mandante, como el encargado al propietario. Por el contrario, dado que el poder no viene del pueblo sino de Dios, el gobernante debe su cargo y su título no al pueblo sino a Dios, por ley divina y natural[58]. Mas como los hombres son naturalmente sociales y políticos, no es el consentimiento la causa de las sociedades ni el principio que sostiene a los gobiernos, sino la naturaleza, el orden natural. «La autoridad sólo tendrá esa majestad y fundamento universal si se reconoce que proviene de Dios como de fuente augusta y santísima»[59]. En este título, es decir, en la fuente misma de la que mana el poder del gobernante, se halla su dignidad. «Porque si el poder político de los gobernantes es una participación del poder divino, el poder político alcanza por esta misma razón una dignidad mayor que la meramente humana»[60].
6. El gobernante y la determinación del orden político
Establecido que el bien común es el principio de legitimidad política que se corresponde con la ley natural, y que toda comunidad política tiene necesidad de gobierno –no hay orden sin ordenador–, es necesario ahora extraer algunos corolarios en torno al gobernante y el bien común. Y esto porque el orden político está encomendado por la naturaleza, pero no realizado. La ciudad es tarea práctica, obra a realizar[61]. Pero no es obra de ingeniería constitucional sino de la prudencia política[62], virtud que está incluso sobre la justicia[63].
El gobernante, por lo mismo, tiene como cometido principal ordenar correctamente la sociedad a su fin, concretar el orden de la comunidad política prudencialmente en orden al bien común político[64], pues gobernar consiste precisamente en eso: reducir la diversidad a unidad, imponer el orden[65]. El orden político es el fin intrínseco, inmanente, de la comunidad política: es él un bien común, ordenado al bien común superior, extrínseco (Dios mismo, en tanto que fin último)[66], por lo que se excluye –en términos de ley natural– la idea de un orden cerrado, sostenido en sí mismo, como propone el concepto de soberanía.
Corresponde a la ley ordenar al bien común, evitando la injusticia[67], pues el gobernante no es legibus solutus, como creía la teoría bizantina, retomada por Bodino, reiterada por el absolutismo y hoy por los totalitarismos liberales[68]. Porque la potestad del rey o gobernante no es superior a la república, siendo propio del tirano, decía el P. Mariana, variar las leyes a su arbitrio y voluntad, contrariando el orden de las instituciones y buenas costumbres[69]. Por eso, en la tradición hispánica del derecho natural la idea de un poder absoluto («soberano») no puede cuajar pues, como decía ya Tomás de Mieres, contra la arbitrariedad polí- tica existen limitaciones religiosas, éticas, políticas y jurídicas, tomadas ya del orden natural, ya de la constitución histórica[70].
Concretar el orden político singular de la sociedad, comporta determinar lo determinable de tal orden. El gobernante es agente primario en la concreción y/o determinación del régimen político[71]. Argumento que está dirigido, en particular, contra el constitucionalismo que, por a-histórico, cree que puede haber orden político determinado no políticamente, es decir, concretado abstracta e ideológicamente, partiendo de un hipotético estado de naturaleza, y construido convencionalmente.
Sin embargo, hay que ser preciso en esta materia: que el gobernante concrete el orden de la comunidad política, no significa que el gobierno estructure o de forma a la sociedad: el gobierno político supone la convivencia social, tanto como ésta presume aquél. La experiencia –que Aristóteles recoge en el primer capítulo del libro primero de la Política[72]– es la experiencia universal y contradice aquella visión de la legitimidad de que antes tratáramos: no es posible separar la historia de la sociedad de su política, como tampoco lo es disolver aquélla en ésta. El poder político, el gobernante, no define la sociedad[73], no la hace ni la crea; la ordena a su fin, el bien común. Por ello dice Santo Tomás que «la imposición del orden en la ciudad depende plenamente de aquellos que dominan a la ciudad»[74], es decir, los magistrados.
7. Conclusión. El gobernante y el bien común: directivas para la determinación del orden político
Orden y subsidiariedad
El concepto de orden supone la coordinación entre los diferentes actores de ese orden, que están ya relacionados entre sí, porque el orden político se apoya en una sociedad que coexiste con él. La comunidad política es comunidad de comunidades; se asienta en la vocación social y política de los hombres y en el entramado de comunidades naturales e históricas, universales y peculiares, en las que comienza la vida buena en las virtudes y sanas costumbres, pero que no se acaba o completa, no se perfecciona, sino en la comunidad política[75].
La pluralidad de sociedades integradas a la comunidad política tiene su origen ya en la naturaleza misma (la familia, la ciudad, las estirpes, los gremios), ya en el desenvolvimiento histórico del orden comunitario y en las manifestaciones del hombre concreto[76]. Y forman una pluralidad –no un pluralismo[77]– porque la diversidad cobra sentido político en la unidad de orden que es la comunidad; esto es, porque el bien del todo (el bien común) se afirma también como el mejor bien de cada una de las partes o sociedades inferiores (los bienes particulares), el bien común incluye y supera –mediante el orden– el bien de las partes, de donde el bien común es el mejor bien de la parte en tanto que tal[78]. Esto es: el orden político recto afirma la competencia de cada uno de sus miembros, individuales y/o sociales, para perseguir sus fines y, desde cada fin particular, contribuir al bien común, pues «toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos»[79]. Por lo mismo, el bien común político, que es condición de los bienes inmanentes a todos los miembros de la sociedad política, es su semejante o analogante, como afirma el P. Ramírez[80].
Es la analogía del bien común la que salva «los aspectos verdaderos de la unidad de lo diverso, merced a la noción de orden. Cada parte distinta y desigual alcanza su propia perfección en la plenitud de los vínculos que la une a los otros sin negar su originalidad»[81]. Si bien los actos perfectivos de los hombres son personales, no pueden alcanzar su plenitud si no se inscriben en la pluralidad social y ascienden hasta el bien común. Y esto por la misma naturaleza social del hombre, tanto como por la difusión del bien, que es más bien, más excelente, en tanto y en cuanto es más universal.
Orden justo, virtuoso
El criterio político superior de ordenación es la justicia, tarea primordial del gobernante, pues el orden político es un orden justo que reconoce y da a cada uno lo suyo. El gobierno realiza la ciudad y el orden, actuando en los hombres pues su objeto es moral: los actos humanos. El gobierno de la ciudad y su fin último, es un bien moral, un bien según la naturaleza humana. Lo concreta el gobernante a través de la ley positiva regida por la ley natural, subordinada a ella, de modo que lo justo legal –manera particular de ordenación de la comunidad política al bien común– es anterior a todo gobierno, pues es de la esencia de dicha comunidad. Por eso Santo Tomás llega a identificar el bien común con el orden la justicia[82]. La justicia legal es, sobre todo, virtud del gobernante en tanto que a éste corresponde ordenar las diferentes acciones humanas al bien común[83].
Y no puede haber orden justo sin la virtud de la justicia, pues una sociedad política que no sea capaz de procurar el comportamiento justo de los ciudadanos, mina el fundamento mismo de su realidad. «El abandono del orden interno de las virtudes –escribe Calderón Bouchet– atenta contra la justicia y, por lo tanto, lesiona el bien común»[84]. La unidad, ya se dijo, es fruto de la paz y la mejor ciudad es la más unida[85], la concordia y la amistad –que coronan la ciudad– son su fruto.
La justicia general tiene un amplio cometido en la instauración del orden de la ciudad, pues según Santo Tomás es la virtud que realiza la ordenación de los actos de las demás virtudes al bien común, que es su objeto propio[86]. Esencialmente distinta de las otras virtudes morales, se llama general en razón de la virtualidad que posee sobre aquéllas[87]. Toma su nombre de la correspondencia que tiene con la ley, respecto al fin y a la extensión de su acción. Como dice Santo Tomás, «la virtud del buen ciudadano es la justicia general, por la que uno se ordena al bien común»[88].
Luego, el gobernante ha de procurar la justicia por medio de las leyes y preceptos, las penas y los premios, que deben perseguir el propósito de apartar de la maldad a los ciudadanos y moverlos a la virtud[89]. Dicho en otros términos: las leyes humanas han de promover la justicia y, por el ejemplo de ésta, mover prudentemente a los hombres a la vida virtuosa. La justicia política es causa ejemplar de la vida virtuosa, pues procura y premia la vida buena y castiga y corrige el vicio y la maldad[90].
Gobierno e Iglesia
Toda comunidad política debe reconocer lo ajeno al gobierno político, respetar particularmente a la Iglesia que es superior a la ciudad. Existe la obligación del gobernante (en virtud de la unidad de los fines humanos) de relacionar y coordinar el bien común con la misión de la Iglesia que atiende al fin último del hombre, la salvación de las almas[91]. Es cierto que el bien común, según Santo Tomás, es un concepto análogo que permite distinguir el bien común natural (temporal) de la sociedad política, del bien común sobrenatural (trascendente) de la sociedad perfecta que llamamos Iglesia. Se trata de dos órdenes que implican al hombre viviendo en sociedad en las dos dimensiones de su fin: la natural, temporal e inmanente a este mundo, que no es última en absoluto; y la sobrenatural, eterna y trascendente, absolutamente última[92].
El bien común político inmanente a la misma sociedad política, no es absolutamente el fin último de los hombres, por lo que se presenta abierto a la trascendencia en cada uno de los miembros que participan de él. La distinción del orden natural y sobrenatural en la vida política, no importa, desde luego, separación ni oposición. En sede teológica, la consideración del bien común refiere a la subordinación del orden temporal al espiritual, porque incluso un régimen político que prescindiera de la revelación, no puede olvidar que el individuo y la sociedad deben ordenarse a Dios, fin último y bien común absoluto[93].
La política, es cierto, no tiene una misión sobrenatural, no constituye su fin inmediato; el bien común político es inmanente, pero no puede quedar cerrado al bien común trascendente que es Dios. Por el contrario, un bien común exclusivamente inmanente no sería bien. Santo Tomás lo ha dicho claramente: «Porque la vida buena que en este siglo hacemos, tiene por fin la bienaventuranza celestial, le toca al oficio del Rey procurar la vida buena de sus súbditos por los medios que más convengan, para que alcancen la celestial bienaventuranza»[94]. Si el fin último y supremo al que se ordena toda la vida humana es la visión beatífica de Dios una vez pasemos de la existencia temporal, la comunidad política subsidiariamente colabora con la Iglesia a ello. Entonces, una comunidad política fundada en el bien común es, por añadidura, auxiliar precioso a la virtud de la bienaventuranza celestial. Nada más lejos de lo reclamado por el bien común, entonces, que el Estado laico, se le llame «nueva cristiandad» (Maritain)[95], se le apode «sana laicidad» del Estado democrático de derecho[96].
Bien entendido que a la comunidad política corresponde ordenar, por derecho propio, lo que sea conforme al vivir virtuoso; mas, en la medida que este virtuoso vivir es el camino al fin último del hombre, el gobernante tiende indirectamente al bien de la religión cuando dispone todo de tal manera que el hombre encuentre despejado el transitar temporal hacia su fin último: la fruición divina[97]. De otro modo la sociedad política frustraría la razón de existir de los hombres y haría imposible la felicidad, que sólo se sacia en Dios, bien común universal y esencial[98]. Reconociendo los vínculos indisolubles con su Creador y con el orden por Él establecido, el gobernante ha de tender, por la ley, a que el individuo y la sociedad procuren libremente ese orden, alcanzando así el único bien del que procede la felicidad del individuo y de la comunidad[99].
[1] Cfr. Leopoldo Eulogio PALACIOS, La prudencia política, 4ª ed., Madrid, Ed. Gredos, 1978, págs. 93-118.
[2] L.E. PALACIOS, La prudencia política, cit., págs. 41-56.
[3] Leopoldo Eulogio PALACIOS, «El humanismo del bien congénito», Revista de Estudios Políticos, núm. 110 (1960), pág. 91.
[4] Axioma escolástico, de raiz aristotélica. Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO, De verit., q. 21, a. 2, c.; In I Sent., d. 19, q. 5, a. 1, ad 3; S. th., I, q, 5, a. 1, c.; etc.
[5] Rubén CALDERÓN BOUCHET, Sobre las causas del orden político, Buenos Aires, Ed. Nuevo Orden, 1976, pág. 61, advierte sobre el error personalista: «Como las personas son las substancias más nobles y los bienes espirituales simples accidentes, resulta fácil, en una comparación superficial, establecer la superioridad entitativa de la persona». Según el Aquinate, S. th., I, q. 5, a. 1, ad 1, en el orden del ser, la persona es simpliciter (absolutamente) más perfecta que la sociedad; no obstante, sin embargo, el bien de la persona (bajo el aspecto ético) es el bien común (político), que es más perfecto que el bien privado en el orden del bien simpliciter. Cfr. Charles DE KONINCK, La primacía del bien común contra los personalistas. Los principios del orden nuevo, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1952, págs. 89 y sigs.
[6] Cfr. Jacques MARITAIN, Les droits de l’homme et la loi naturelle, Nueva York, Éd. de la Maison Française, 1942 ; ID., La persona y el bien común, Buenos Aires, Club de Lectores, 1968 ; William O’NEILL, «Remettre sur le métier le bien commun», Projet, núm. 268 (2001), págs. 73-80.
[7] Como la constitución del Vaticano II, Gaudium et spes, núm. 74, o la Declaración Dignitatis humanae, núm. 6. El magisterio posconciliar repite este concepto, como consta en una publicación del Pontificio Consejo Justicia y Paz: Robert A. SIRICO y Maciej ZIEBA (eds.), The social agenda. A collection of magisterial texts, Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2000, núms. 167 a 174. Para una crítica, véase Sergio Raúl CASTAÑO, «¿Cuál es la naturaleza del bien común?», El Derecho, núm. 12.576 (2011), págs. 5-8.
[8] L. E. PALACIOS, «El humanismo del bien congénito», cit., pág. 93.
[9] Cfr., entre otros, Santiago RAMÍREZ, Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, Madrid, Euramérica, 1956, c. III, págs. 23 y sigs.
[10] ARISTÓTELES, Pol., 1253a; SANTO TOMÁS DE AQUINO, I In Et. lect. 1.4; I In Pol., lect. I, 1.19; De Reg. princ., I.1; C.g., III.85; S. th., II-II, q. 129, a.6, ad. 1; etc.
[11] Arthur Fridolin UTZ, Ética social, 2ª ed., Barcelona, Herder, 1964, t. I, pág. 144.
[12] LEÓN XIII, Enc. Immortale Dei, 1885, núm. 2.
[13] SANTO TOMÁS DE AQUINO, I In Et. lect. 1.4
[14] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 109, a. 3, ad 1.
[15] SANTO TOMÁS DE AQUINO, C. g., III.128. Cfr. Ch. DE KONINCK, La primacía del bien común contra los personalistas, cit.; y Carlos CARDONA, La metafísica del bien común, Madrid, Rialp, 1966, passim.
[16] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 61, a. 5 resp.
[17] SANTO TOMÁS DE AQUINO, C.g, III.128.
[18] C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit., pág. 33.
[19] Sofia NÄSSTRÖM, «The legitimacy of the people», Political Theory, núm. 35 (2007), pág. 624.
[20] S. NÄSSTRÖM, «The legitimacy of the people», cit., págs. 624-625.
[21] Véase la refutación de Germán J. BIDART CAMPOS, El mito del pueblo como sujeto de gobierno, de soberanía y de representación, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1960.
[22] Robert DAHL, ¿Después de la revolución?, Barcelona, Gedisa, 1994, pág. 75.
[23] S. NÄSSTRÖM, «The legitimacy of the people», cit., pág. 625. La autora cita a Frederick G. WHELAN, «Prologue: democratic theory and the boundary problem», en R. J. PENNOCK y J. W. CHAPMAN (eds.), Liberal democracy, Nueva York, New York University Press, 1983, pág. 16.
[24] Näsström cita, entre otros, a Jürgen Habermas, Robert Dahl, John Rawls, Seyla Benhabib, etc.
[25] S. NÄSSTRÖM, «The legitimacy of the people», cit., pág. 626. La cita de Claude Lefort es a Democracy and political theory, Cambridge, Polity Press, 1988, pág. 19.
[26] «Commençons donc par écarter tous les faits; car ils ne touchent point à la question», escribió Jean Jacques ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes [1775], en The politcal writings of…, Cambridge, 1915, vol. I, pág. 141.
[27] Cfr. Jürgen HABERMAS, «La soberanía popular como procedimiento. Un concepto normativo de lo público», en María Herrera LIMA (coord.), Jürgen Habermas: moralidad, ética y política, Ciudad de Méjico, Alianza, 1993; y «Acerca de la legitimación basada en los derechos humanos», en La constelación posnacional, Barcelona, Paidós, 2000.
[28] La tesis y su refutación en Juan Fernando SEGOVIA, Habermas y la democracia deliberativa. Una utopía «tardomoderna», Madrid, Marcial Pons, 2008, caps. 4 y 5.
[29] La ausencia de criterio, típico del pluralismo, como dice Castellano, comporta reconocer como valor todas las opciones, lo que conduce al indiferentismo. Cfr. Danilo CASTELLANO, La verità della politica, Nápoles, Ed. Scientifiche Italiane, 2002, págs. 39-40.
[30] Según C. LEFORT, Democracy and political theory, cit., pág. 19, la democracia «inaugura una historia en la que el pueblo experimenta una indeterminación fundamental en los fundamentos del poder, la ley y el conocimiento, tanto como en los fundamentos de las relaciones entre el yo y el otro, en cada nivel de la vida social».
[31] C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit., págs. 80-84.
[32] John RAWLS, Liberalismo político, Ciudad de Méjico, FCE, 1999, pág. 43.
[33] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 94, a. 2 resp. y ad 2.
[34] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 94, a. 2 resp.
[35] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 94, a. 2 resp.
[36] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 94, a. 2. Ver C.g., III.128.
[37] SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I.15. Se corresponde a lo afirmado I In Et., lect. I.4: la perfecta suficiencia de vida (ad vitae sifficientiam perfectam) que el hombre consigue en la ciudad, comprende tanto los bienes materiales (quantum ad corporalia), que sirven al vivir, como los morales (quantum ad moralia), que sirven a la buena vida (ut bene vivat). Véase SANTO TOMÁS DE AQUINO, I In Pol., lect. I.2. Cfr. S. RAMÍREZ, Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, cit., págs. 42-44.
[38] Danilo CASTELLANO, La naturaleza de la política, Barcelona, Scire, 2006, págs. 32-33.
[39] Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 72, a. 4 resp.: el hombre está ordenado, de diverso modo, a Dios, al prójimo y a sí mismo. El hombre «se ordena a Dios por las virtudes teologales; por la templanza y la fortaleza, a sí mismo; y por la justicia, al prójimo». Así, pues, aunque la preservación del propio ser (primera tendencia natural) y la conservación de la especie (segunda tendencia natural) puede el hombre obtenerlas en sociedades menores a la ciudad, ésta también los procura de dos modos: cuando colabora con esas sociedades inferiores para que llenen su cometido, y cuando, al perseguir lo que es propio del bien humano político (tercera tendencia natural), esto es, el vivir virtuoso y la vida buena, asegura, refuerza y ayuda al logro de aquellos otros.
[40] SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I.15.
[41] LEÓN XIII, Immortale Dei, cit., núm. 2.
[42] Doctrina pacífica, que recepta LEÓN XIII, Immortale Dei, cit., núm. 2; Enc. Diuturnum illud, 1881, núm. 4; etc. Véase Luciano PEREÑA VICENTE, Hacia una sociología del bien común, Madrid, A.C.N.d.P., s/f, pág. 67.
[43] ARISTÓTELES, Pol., III.5; SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I.1.
[44] Es de interés y para meditar la observación que me hiciera Giovanni Turco: desde el punto de vista de la causa, siendo el fin la ratio essendi de la comunidad política, la causa de las causas, es también el fundamento de la legitimidad de origen, sin que se entienda en sentido genético, sino como via inveniendi, que se une a la via iudici del bien común como causa final. Así se salvaría el concepto de legitimidad de origen remitiéndolo al bien común.
[45] Es la tesis de Álvaro D’ORS, La violencia y el orden, Madrid, Dyrsa, 1987, págs. 47 y ss. Se vincula al problema de la mejor forma de gobierno, cuya resolución es histórica; porque el problema filosófico es el del bien común, «y el valor de las formas de gobierno se determina concretamente por este problema y no por la idealización abstracta de una u otra de las formas tradicionales de gobierno», dice Heinrich A. ROMMEN, El Estado en el pensamiento católico, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1956, pág. 551.
[46] FRANCISCO DE VITORIA, Relección sobre la potestad civil (1528), en Relecciones teológicas, Madrid, Librería Religiosa Hernández, 1917, t. II, pág. 7.
[47] SANTO TOMÁS DE AQUINO, De verit., q. 4, a. 3 resp. Cfr.: C.g., III. 64.
[48] Por eso el gobernante se identifica con el ciudadano por excelencia. ARISTÓTELES, Pol., III, 1287a; SANTO TOMÁS DE AQUINO, III In Pol., lect. 4.383.
[49] Como dice SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I, q. 96, a. 4: «Domina uno sobre otro como libre, cuando le dirige al propio bien del dirigido o al bien común».
[50] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 94, a. 4 resp. y ad. 3. Es decir, que el cuerpo se ha de ordenar al alma, que tiene por guía a la razón, SANTO TOMÁS DE AQUINO, C.g., III.129.
[51] Miguel AYUSO, ¿Después del Leviathan? Sobre el estado y su signo, Madrid, Speiro, 1996, pág. 61. Escribe H. ROMMEN, El Estado en el pensamiento católico, cit., pág. 479: «La autoridad política como principio directivo de la unidad, como el principio coercitivo que establece y garantiza el ordo, es necesaria (…). Lo mismo que la naturaleza social del hombre conduce al Estado, también conduce a la autoridad política». Con lo que se descarta la doctrina protestante según la cual la autoridad política se origina en el pecado. Ibid ., págs. 482 y sigs. Cfr. Paul WEITHMAN, «Augustine and Aquinas on original sin and the function of political authority», Journal of the History of Philosphy, vol. 30, núm 3 (1992), págs. 353-376.
[52] ARISTÓTELES, Et. Nic., 1134b.
[53] Por eso el bien común está activamente en el príncipe, porque es su artífice. Cfr. DOMINGO DE SOTO, De iustitia et iure, III, q. II, a. 3.
[54] Miguel J. R. DE LEZICA, La potestad civil en Francisco de Vitoria, mímeo, Buenos Aires, 2010.
[55] Gonzalo IBÁÑEZ SANTA MARÍA, «Orden social y bien común», Revista Chilena de Derecho, vol. 1 (1974), pág. 236.
[56] Escribe Antonio CARRO MARTÍNEZ, Introducción a la ciencia política, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957, pág. 312: «Todo poder legítimo es, esencialmente, representativo». Véase Benigno MARTÍNEZ VÁZQUEZ, El sufragio y la idea representativa democrática, Buenos Aires, Depalma, 1966, págs. 38-42.
[57] LEÓN XIII, Diuturnum illud, cit., núms. 3 y 4.
[58] LEÓN XIII, Immortale Dei, cit., núm. 2: «Potestatem publicam per se ipsam non esse nisi a Deo». Cfr. FRANCISCO DE VITORIA, Relección sobre la potestad civil, cit., t. II, pág. 14: «Parece, pues, que la potestad real proceda, no de la república, sino del mismo Dios, como sienten los doctores católicos. Pues, aun cuando es constituido el Rey por la república, no le trasfiere poder sino su propia autoridad, ni hay dos poderes, uno real y otro del pueblo».
[59] LEÓN XIII, Diuturnum illud, cit., num. 8.
[60] LEÓN XIII, Diuturnum illud, cit., num. 9.
[61] SANTO TOMÁS DE AQUINO, In. Pol., Proemium, 6; y lect. I.42. Cfr. R. CALDERÓN BOUCHET, Sobre las causas del orden político, cit., págs. 116 y sigs.
[62] Cfr. Juan Fernando SEGOVIA, Orden natural de la política y orden artificial del Estado, Barcelona, Scire, 2009, págs. 21-22.
[63] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 47, a. 6, ad 3.
[64] Para lo cual ha de tener en cuenta el carácter difusivo del bien y del mal. Escribe SANTO TOMÁS DE AQUINO, S.th., I-II, q. 21, a. 3 resp.: «Cualquiera bien o mal que se hace a alguien que vive en sociedad, se proyecta a toda la sociedad». Véase R. CALDERÓN BOUCHET, Sobre las causas del orden político, cit., pág. 69.
[65] Nihil autem aliud est gubernare aliqua quam eis ordinem imponere. SANTO TOMÁS DE AQUINO, C.g., III. 64. Supuesto, claro está, que esa autoridad para gobernar o dirigir viene del conocimiento del fin. SANTO TOMÁS DE AQUINO, C.g., III. 78.
[66] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I, q. 103, a. 2, ad 3. Véase nota 25.
[67] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th, I-II, q. 96, a. 4.
[68] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th, I-II, q. 96, a. 5, ad 3.
[69] JUAN DE MARIANA, Del rey y de la institución de la dignidad real (1640), I.IX, Madrid, Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica, 1845, págs. 87-99.
[70] Cfr. M. AYUSO, ¿Después del Leviathan? Sobre el Estado y su signo, cit., pág. 28.
[71] «El orden existente entre seres diversos tiene por causa el orden de todos ellos hacia algo uno [ad aliquim unum], como el orden que hay entre las partes de un ejército tiene por causa la relación de todo el ejército con el jefe [ducem]». SANTO TOMÁS DE AQUINO, C.g., I.42.
[72] ARISTÓTELES, Pol., 1252a.
[73] En esto yerra, así lo creo, Luis SÁNCHEZ AGESTA, Principios de teoría política, 5.ª ed., Madrid, Ed. Nacional, 1974, pág. 81. Las relaciones humanas, sus posiciones recíprocas y la estructura de la sociedad no se definen –como cree este autor– por el poder político a través de sus normas, sino que él las ordena. O, como afirma S. RAMÍREZ, Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, cit., pág. 55: «Lo que unifica, organiza, estructura y ordena las fuerzas, tendencias y aptitudes de esa muchedumbre a su común perfección y prosperidad, es su forma, encarnada en la autoridad o en el poder». Contando aun con la imprecisión con la que puede haber sido empleado el verbo definir, correspondería decir con SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I.15, que el recto gobernante preside todos los oficios humanos y los ordena al bien común, «pues al bien común del pueblo se ordenan como a su fin cualesquiera bienes particulares que los hombres procuran, ahora sean riquezas, ahora ganancias, salud, facundia [elocuencia] o erudición».
[74] SANTO TOMÁS DE AQUINO, III In Pol., lect. 5.385.
[75] Juan Fernando SEGOVIA, «La comunidad política educadora», Verbo, núm. 475-476 (2009), pág. 422.
[76] R. CALDERÓN BOUCHET, Sobre las causas del orden político, cit., pág. 129; Juan VALLET DE GOYTISOLO, «La constitución orgánica de la nación», Verbo, núm. 233-234 (1985), págs. 305-382.
[77] Cfr. Danilo CASTELLANO, L’ordine della politica, Nápoles, Ed. Scientifiche Italiane, 1997, págs. 43-53.
[78] C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit., págs. 46-47. SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 19, a. 10 resp.
[79] PÍO XI, Enc. Quadragesimo anno, 1931, núm. 79.
[80] S. RAMÍREZ, Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, cit., págs. 49-51.
[81] R. CALDERÓN BOUCHET, Sobre las causas del orden político, cit., pág. 95. Cfr. S. RAMÍREZ, Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, cit., cap. IV, págs. 35 y sigs. Dice D. CASTELLANO, La naturaleza de la política, cit., pág. 77: «El bien común es lo que une, reconociendo la diversidad. Desde este punto de vista, el ser común es afirmación de pluralidad».
[82] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 19, a. 10 resp.: «El juez tiene cuidado del bien común, que es la justicia». Si bien la justicia obra indirectamente la paz, en tanto y en cuanto remueve los obstáculos que se oponen a ella; es la caridad la que directamente promueve la paz, pues la caridad realiza la unión de todos los corazones de manera excelente. S. th., II-II, q. 29, a. 3, ad 3.
[83] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 58, a. 12 resp.
[84] R. CALDERÓN BOUCHET, Sobre las causas del orden político, cit., pág. 90.
[85] SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I,1-2.
[86] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 58, a. 5 resp.
[87] En cierto modo, la justicia abarca a todas las virtudes, todo el ámbito de la moralidad, «en cuanto ordena el acto de otras virtudes a su fin, lo cual es mover por mandato todas las otras virtudes». SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 58, a. 6, resp.
[88] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 58, a. 6, resp.
[89] SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I.14.
[90] Josef PIEPER, The four cardinal virtues, Nueva York, Harcourt, Brace & World Inc., 1965, págs. 70 y sigs.
[91] MIGUEL DE PALACIOS, In tertium librum sententiarum, disp. 37 (apud L. PEREÑA VICENTE, Sociología del bien común, cit., pág. 47) distinguía atinadamente entre bona communia laudabilia (las virtudes cívicas) y bona communia honorabilia (el culto a Dios).
[92] Es la tesis del libro de C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit; y del de Ch. DE KONINCK, De la primacía del bien común contra los personalistas, cit., especialmente cap. IV.
[93] SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I.14.
[94] SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I.15. Cfr. J. F. SEGOVIA, «La comunidad política educadora», cit., pág. 427.
[95] Cfr. las críticas de Bernard DUMONT, «L’Etat et le bien commun», Catholica, núm. 2 (1987); y Leopoldo Eulogio PALACIOS, El mito de la nueva cristiandad, 4ª ed., Buenos Aires, Dictio, 1980.
[96] Cfr. las críticas de Miguel AYUSO, La constitución cristiana de los Estados, Barcelona, Scire, 2008, págs. 117 y sigs.; y Danilo CASTELLANO, Orden ético y derecho, Madrid, Marcial Pons, 2010, págs. 39 y sigs.
[97] SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I.14.
[98] SANTO TOMÁS DE AQUINO, De Reg. princ., I.8. El legislador humano intenta, análogamente, lo que intenta Dios como gobernador del universo: hombres virtuosos, movidos por sí mismos, y no por el poder coactivo de la ley, en vista de su fin. SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 96, a. 3, ad 2.
[99] Además, como incansablemente han repetido juristas, teólogos y pontífices católicos, el orden político nunca estará mejor asentado que cuando es sostenido por el sólido edificio de la religión católica.
