Índice de contenidos
Número 509-510
- Presentación
-
Monográficos
-
¿Qué es el bien común?
-
Las falsificaciones ideológicas del bien común
-
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
-
Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común
-
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
-
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
-
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
-
Las enseñanzas del magisterio sobre el bien común temporal
-
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
-
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
-
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
-
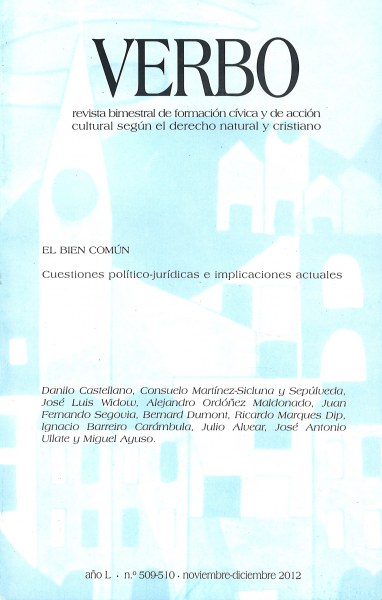
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
EL BIEN COMÚN. CUESTIONES POLÍTICO-JURÍDICAS E IMPLICACIONES ACTUALES
«Es evidente que al poder de la razón se debe que los hombres se rijan por leyes razonables y que se ejerciten en la literatura. De ahí que el signo que con propiedad delata a la barbarie sea que o bien los hombres no se someten a las leyes o se someten a leyes irracionales y, también, de forma semejante, que en un pueblo determinado no se practique la escritura. Pero a un hombre se le califica de extranjero en relación a otro si no puede establecer una comunicación con él. Ahora bien, los hombres han sido hechos para comunicarse entre ellos, sobre todo mediante el discurso, y conforme a esto, aquellos pueblos que no son capaces de comprender lo que sus integrantes se dicen entre sí pueden ser llamados bárbaros en sí mismos»[1].
(Santo Tomás de Aquino)
1. El enfoque del problema
El enunciado del tema de mi intervención encierra un nudo de dificultades, por lo que si queremos arrojar algo de claridad sobre el asunto habremos de abordar preliminarmente y por separado cada una de ellas para saber «de qué estamos hablando» y eludir los más peligrosos sobreentendidos que habitualmente ensombrecen, hasta convertirlos en enigmáticos, los asuntos de la historia política y del bien común.
Se abre ante nosotros un horizonte apasionante –el de la plasmación del bien común a lo largo de la historia de las Españas, pero también el más insospechado todavía del ahondamiento, del ensanchamiento del mismo concepto de bien común temporal como consecuencia de la particular experiencia política hispánica–; panorama que, por inexplorado y porque requiere inexcusablemente de esos esclarecimientos previos que he mencionado no alcanzaré aquí más que a apuntar.
La primera precisión que se impone es la de explicar en qué sentido vamos a hablar de Historia, algo que ofrece menos dificultades, para luego pasar a esclarecer el sentido en que vamos a usar la expresión «bien común».
La Historia
La Historia consiste en hacer presente no sólo los hechos del pasado sino, en la medida de lo posible, su sentido. La pretensión positivista de que los hechos, por sí solos, den razón de ellos mismos es un contrasentido que obedece a esa tendencia general en el pensamiento moderno que propende a la confusión de los órdenes sustancial y accidental, el de la verdad especulativa y el de la verdad práctica.
Los hechos, en cuanto fugaces, sólo escapan al olvido de los hombres en la medida en que recuperamos su verdad y la transmitimos a otros. Ése es el sentido de la historia, que da perdurabilidad a las acciones humanas a través de la memoria de una generación que pasa a otras. En esa tarea, el rastreo de los episodios, de los documentos, de las referencias, es tan importante como su encaje dentro de una dinámica de intenciones y de sentido.
La historia no es el mero pasado «mostrenco»: es, ante todo, un acto de comunicación humano, un acto de comunicación de la verdad de lo pasado. La obsesión moderna por la objetividad histórica se ha traducido en la incomprensibilidad del pasado y en su confinamiento a departamentos de profesionales que a su vez y paradójicamente transforman el pasado a su antojo ideológico. Eso ha sucedido porque se ha confundido objetividad con veracidad. Y antes, todavía, porque, como señalaba, nuestra mentalidad de modernos no logra advertir la diferencia entre la verdad especulativa y la verdad práctica. Si la primera consiste en la adecuación de la inteligencia y la cosa conocida, la segunda consiste en la conformidad de la acción con la voluntad recta. En ambos casos la esencia de la verdad está en una adaequatio, pero su expresión difiere porque una es contemplativa y consiste en adaptarse a la cosa que ya existe y la otra es activa y consiste en adaptar la acción que realizar a la rectitud del juicio: en obrar rectamente. La historia se mueve entre los dos tipos de verdad, porque pretende ofrecer una verdad especulativa sobre realidades que existieron principalmente en el orden de la acción. Por eso la verdad sobre su objeto –las acciones del pasado– no puede hacer abstracción del tipo de verdad propia de ese objeto y debe empezar por ella.
El grado máximo de contingencia que caracteriza al objeto de la Historia legitima la pluralidad de enfoques o de perspectivas sobre la misma secuencia de acciones. Eso no atenta contra la verdad de la historia, aunque nos obliga a un discernimiento y a una jerarquización en cuanto a la mayor o menor amplitud de cada enfoque y, por lo mismo, a una comprensión más nuclear o más periférica de los hechos.
De manera que para nosotros la Historia será en este caso principalmente «Historia política», es decir, explicación del sentido de los hechos del pasado determinantes para la conformación y desarrollo de una comunidad política, en este caso la hispánica.
El bien común temporal
El bien común al que nos referimos, en tanto que lumbre bajo la cual observar la historia de España, es el bien común temporal. No el bien común del universo, ni el bien común de las agrupaciones profesionales, ni el bien común de la familia, sino específicamente el máximo bien al que por naturaleza está llamado el hombre en este mundo: el bien común político.
En el lenguaje corriente el bien común designa de forma no específica todo bien compartido o compartible, o más frecuentemente todavía al interés general, por oposición al interés particular o egoísta. Ciertamente es una primera aproximación, confusa, al verdadero bien común temporal que, sin embargo, si bien engloba los aspectos de participación común e interés general y altruismo, tiene como característica más propia la de ser el bien más universal que nos es asequible en nuestra condición natural. Es su universalidad la que lo convierte en objeto de la más profunda aspiración o inclinación de cada uno de los hombres.
Como el tema que se me ha encomendado es algo muy específico, no me permitiré más que unas sucintas consideraciones liminares que, sin embargo, me parecen cruciales para evitar frecuentes malentendidos sobre este determinante asunto.
2. La naturalidad del bien común temporal
El bien común temporal está regulado por la ley natural. En ese sentido decimos con total verdad, que los hombres –todos los hombres– somos sociales por naturaleza, que es lo mismo que decir que lo somos por ley natural[2]. La ley natural, en cuanto inclinación al bien, tiene un contenido normativo básico (hay que hacer el bien y evitar el mal) del que inmediatamente se deducen reglas de la máxima generalidad, pero no agota su virtualidad en esos primeros desarrollos que, por lo demás, requieren de la experiencia (personal y colectiva) para que se traduzcan en juicios concretos, sobre este bien y este mal. De una parte, no es la ley natural –en cuanto sindéresis innata– la que nos ilustra sobre qué está bien y qué está mal; y de otra, la misma ley natural requiere de la formación de la inteligencia y de maduración de la personalidad para realizar desenvolvimientos más remotos y no por ello menos necesarios para guiarnos a nuestro fin propio.
La ley natural es una participación humana en la ley divina, pero por ello lo es more humano, de ahí que, siendo universal, sin embargo no esté entregada al hombre más que virtualmente y sea éste, en su maduración –insisto colectiva e individual, pues las dos son necesarias– el que va formulando con mayor claridad y detalle las normas próximas de esa ley natural. Por ejemplo, la primacía del bien común sobre el propio es una regla universal de la ley natural, pero una regla que para ser efectivamente conocida requiere de un contexto social previo que haya conquistado ese discernimiento y, no menos, de una educación personal en esa sociedad que permita la comprensión y el alcance de ese mandato. En concreto, ese proceso es inmanente al desarrollo mismo de la sociedad. En la misma medida en que la sociedad existe y alcanza un grado mayor de perfección, sus miembros comprenden la excelencia y universalidad de la sociedad y adquieren un amor racional por ella. Una tribu, un clan o una aldea, son formas de sociedad que no han adquirido la racionalidad ni la universalidad de una ciudad o de una comunidad política compleja y por más que el bien común de esas entidades se presente a la inteligencia de sus miembros como más deseable que el propio, esa primacía tiene todavía un aspecto instintivo, de inclinación natural no suficientemente regulada, no sometida plenamente a la razón[3]. No alcanza la claridad y la inteligibilidad con la que el bien común brilla en la ciudad bien organizada, en el reino, en la res publica, en los cuales, la instrucción cívica de los niños –en la casa y en la escuela– incluye la conveniencia razonable y lo virtuoso de dar la vida por la patria, por el bien común político[4].
Lo anterior explica que, a diferencia del brazo que, instintivamente, se interpone entre la espada y nuestro rostro, el ciudadano que muere por la ciudad lo hace libremente y con plenitud de razones. Pero puede no hacerlo y transgredir así –con mayor o menor conciencia– la ley natural universal, ley que ha sido definitivamente promulgada y que él tiene el deber racional de explicitar en la medida que le sea posible en sus individuales circunstancias.
De modo que el bien común es una exigencia de ley natural, sí, pero no se da necesariamente, sino libremente. Y la libertad requerida no es una libertad al modo liberal, sin contexto, sino que para ejercerse requiere de ese contexto social que permita que nuestros actos virtuosos sean finalizados y logren así una universalidad y una racionalidad que satisfagan más profundamente nuestra naturaleza.
3. La racionalidad del bien común
El bien común es una aspiración más radical todavía que el bien particular porque el ser humano busca el bien razonablemente y cuanto mayor es la universalidad de un bien, la razón nos lo presenta como más digno de nuestro amor. El bien común realiza, pues, una aspiración radical del hombre, de la forma más elevada, noble y deseable, en su mayor universalidad y por su mayor universalidad. Entonces podemos decir que el bien común es natural (universal), pero a la vez depende de un cúmulo de circunstancias sociales: unas antecedentes (experiencias comunitarias previas, legado de civilización) y otras contemporáneas (amistad política in actu), que permiten dirigir el esfuerzo común (los bienes particulares, principalmente) y ennoblecerlos al dotarlos de esa universalidad y eficacia de la que de otro modo carecerían. Por ese motivo, el bien común es una aspiración universal pero realizable de modos singulares, diversos y en distintos grados de perfección en cada época. La influencia de esa diferenciación de circunstancias hace que en algunos momentos de la historia la realización formal del bien común no sea posible y tan sólo se pueda aspirar, por un lado, a la parte subalterna e impropia del bien común (mejoras materiales, accesibilidad de algunos conocimientos) y, por otro, a la dirección de uno mismo en vistas al restablecimiento de un orden político que permita la consecución propia del bien común. Pero eso son realidades diversas.
4. La imperfección del bien común
El bien común temporal es siempre contingente y, por lo mismo, imperfecto: siempre cabe imaginar formas más perfectas de su realización. Lo cual no es ningún óbice para efectuar un discernimiento prudencial sobre la posibilidad o menos de alcanzar el bien común en un determinado momento histórico, ni tampoco desdice en nada del bien común efectivamente realizado decir de él que es perfeccionable. La Castilla y el León de San Fernando o las Españas de Ysabel y Fernando son ejemplos de realización del bien común y, sin embargo, más allá de sus defectos en su aspecto de bien logrado, son esencialmente perfectibles. Es muy importante ver esto claro, pues de lo contrario, en épocas tan sombrías como la nuestra, cuando desde hace demasiado tiempo carecemos del rex que nos dirija y hasta de la más elemental amistad política, es fácil que en las almas de los buenos anide una letal ensoñación: la de pensar que el bien común es alguna de las realizaciones del mismo en nuestro glorioso pasado. Se permite así una castrante nostalgia política que no debe confundirse con el piadoso y estimulante cultivo del conocimiento y la veneración de las glorias pretéritas de nuestros reyes y de nuestro pueblo. Pero nosotros no aspiramos al bien común histórico (en cuanto histórico, no en cuanto bien, claro) que lograron Ysabel y Fernando, ni el emperador Carlos, ni Sancho el Mayor de Navarra[5]. No, porque mientras así soñamos, eludimos la verdadera urgencia del bien común, que es una urgencia, por natural, siempre acuciante en el presente, dolientemente acuciante en el hoy desamparado. En ese sentido, no debemos tener miedo de decir que hemos de reputar una traición a nuestra misión –única, irrepetible–, heredada, uno ictu junto con la civilización, de nuestros viejos, esa conducta melancólica y feminoide (que no femenil), que cultiva furtivos placeres solitarios de la imaginación dejando vacantes energías que nos son imprescindibles para responder, como podamos –la campana suena a rebato– a los desiguales desafíos que nos circundan. No será la mujer de Lot la que nos enseñe a amar nuestra historia, de la que por lo demás tanto tenemos que aprender (en hombría, en sacrificio, en racionalidad, en heroísmo).
5. La temporalidad del bien común
El bien común temporal es un bien a realizar sólo en el tiempo. El tiempo fluye y el bien común que no se realiza en un momento del tiempo es una ocasión perdida para los hombres, una ocasión perdida que deja tras de sí la estela del infortunio e incrementa la dificultad para el bien futuro, como la saeta de Saavedra Fajardo, que «o sube o baja, sin suspenderse en el aire»[6].
La eternidad tiene un bien común imperecedero, separado, esencial, que nos precede y al que podemos, ya aquí, unirnos por la caridad. Es la Santísima Trinidad. El primero está completamente ordenado al segundo. Pero Dios no se enfrenta a sí mismo: creó el orden natural y creó el sobrenatural. Lo cual permite afirmar que hombres insertos en sociedades precarias o primitivas, mediante la caridad son ya ciudadanos del cielo y en la vida futura podrán gozar de ese nuestro bien común sobrenatural que es Dios, cara a cara. Pero esa absoluta plenitud celestial, misteriosamente, no eclipsa ni abole el orden natural y temporal que hace que el hombre aspire ya en esta vida a un bien universal y a una verdad también universal, a los cuales, además, en su economía ordinaria suele Dios conceder que enderecen a muchos para el cielo. Por eso nosotros no hacemos cálculos de aritmética ventajista, según la cual si tenemos la eternidad, a otros dejamos el tiempo. Porque la raíz en la que se nos injertó el anhelo de la eternidad está clavada en el tiempo. Y lo queremos todo, el tiempo y la eternidad (el tiempo temporalmente, la eternidad eternamente; el tiempo relativamente, la eternidad absolutamente), para marchar por el tiempo, cumpliendo nuestro deber y nuestro anhelo, hacia la patria definitiva[7]. Que por nosotros no quede –si omnes, ego non. Y si a pesar de nuestro esfuerzo no logramos gozar de ese relativo y humano bien que es el común temporal, de igual modo seguiremos cultivando la caridad y no reputaremos nuestro atrevimiento baldío por mérito ninguno ni por título a privilegio alguno, pues –ése es el misterio– para quien lucha por el bien común no hay recompensa fuera de él ni beneficio más allá del privilegio de contribuir a ese orden. Si fracasamos, después de haber peleado, sabremos tan sólo que somos un poco más tullidos, un poco más enfermos y eso nos servirá para estimar todavía más el divino socorro. Si, por el contrario, fracasamos sin haber peleado inteligentemente seremos más viles. Sin más.
6. La historia del bien común en España o las etapas de España a la luz del bien común
Ya hemos indicado que al hacer historia uno tiene la posibilidad de fijarse en distintos aspectos del sucederse de una misma realidad. Nada hay de impropio en estudiar la historia económica, literaria, bélica, o cualquier otra de un país o de una comunidad. Si lo que nos interesa es la comprensión política de una sociedad –la historia medular en este caso de España–, nuestro rastreo contribuirá a conformar una historia de las realizaciones del bien común en esa compleja comunidad política.
En la forzada síntesis prospectiva que nos impone la naturaleza de esta intervención, podré al menos hacer una somera aplicación de los principios generales que he apuntado más arriba al devenir de España.
Ha habido y hay mucha controversia en torno a cuándo se ha de empezar a hablar de una comunidad política identificable como España. La disparidad de pareceres es muy interesante y significativa. No falta quien habla ya de los pueblos pre-romanos como españoles y los hay que afirman que lo que llaman «la nación española» (término que me resisto a utilizar) no nació realmente hasta 1812, cuando las Cortes de Cádiz y que todo lo anterior es preparativo. Claro está que no se trata tanto de una cuestión relativa al término cuanto al concepto. Es el concepto de la política el que determina que unos hablen de la España celta o ibera y otros hablen de la España constitucional. Si lo determinante de la comunidad política fuera lo racial, lo étnico, lo telúrico, lo cultural o lo sentimental se podría propender a retrotraer el origen de España hasta la prehistoria. Si lo decisivo fuera el reconocimiento de las libertades abstractas del liberalismo, se comprendería que no se vea más «España-España» que a raíz de la Constitución del doce.
Pero como hemos dicho, el criterio de la política es la conspiración en vistas a un mismo bien común. Así que podremos discutir el cuándo –dentro de un proceso gradual, de sedimentación colectiva y en el que como siempre jugaron papel determinante las iniciativas individuales– y en todo caso, con más propiedad, nos referiremos a un proceso con mojones significativos, pero sea como fuere nos estaremos moviendo en el marco histórico de la monarquía visigoda y su peculiar aspiración de integración de los pueblos ibéricos y aledaños. Apunto que la fecha clave del tercer concilio de Toledo me sigue pareciendo un hito fundamental, pues en aquel momento a la aspiración de unidad legal y política se le suma la subordinación a la fe cristiana, pero es un hito, no un pistoletazo de salida. Recordemos que, conforme a las consideraciones generales precedentes, la sociabilidad es un dato natural, por lo que sin incurrir en relativismo religioso se debe admitir que la progresiva conformación de una comunidad política no es algo que estructuralmente dependa de su reconocimiento de la verdad revelada. Ese reconocimiento, operativo, contribuirá a su perfección, no a su constitución.
Hemos descrito la inclinación natural hacia la sociabilidad, como un dato que reclama su regulación y modulación por la razón, hemos hablado también de cómo ese proceso no se improvisa, no puede ser decretado ni impuesto de golpe y en cada uno de sus puntos ascendentes se apoya en toda la secuencia histórica precedente. Por eso se debe hablar de continuidad de los esfuerzos políticos parciales y precedentes originados en los diferentes pueblos y culturas prerromanos de Iberia, del sur de la actual Francia y de lo que habría de ser la Hispania norteafricana.
También en esto el criterio del bien común en cuanto determinante de la politicidad de una comunidad demuestra ser el más integrador, pues no menosprecia ni los factores culturales, ni los raciales, ni aun los ambientales o climatológicos. Todos esos aspectos tienen su peso dentro del proceso de la maduración del bien común, proceso que se opera gradualmente, por estratos sucesivos, integradores pero inestables. Lo cual conlleva la admisión de que antes de la comunidad política existen, han debido lograrse, fuerzas sociales –conscientes e inconscientes, el medio físico, el clima, el lenguaje– que predisponen a las formas más perfectas, complejas y estables de comunidad política.
Siguiendo con la aplicación de los caracteres generales a nuestra historia, advertimos con nitidez otro de los típicos rasgos de la evolución en la politización de una comunidad: la provisionalidad, una cierta discontinuidad de la trayectoria que alterna los logros y los retrocesos en la plasmación del bien común. Con fallas evidentes, la monarquía visigótica forjaba una comunidad política. La invasión mahometana supone un dramático retroceso de esa realidad, al tiempo que la introducción de formas anómalas de consecución del bien común, fragmentarias y en gran medida contradictorias, pero reales: las sucesivas formas de organización política en la España dominada por los agarenos. Se escenifica por primera vez en nuestra historia el problema de la escisión entre legitimidad de origen y regimiento fáctico de la convivencia civil. Dejando a un lado el fecundo tema de las vicisitudes de la politicidad española en los territorios sometidos durante siglos al moro, se ve cómo la precariedad de las formas de reorganización civil en los reinos cristianos de la Reconquista evidencia tanto la dificultad de recomponer el ideal político como su feracidad a la hora de aportar modulaciones que quedarían permanentemente incorporadas a ese ideal político hispano, tales como la foralidad, la doctrina del señor natural, la no feudalidad y el sentido peculiarmente democrático de las monarquías ibéricas. Todos esos caracteres advienen a la idea de España con posterioridad a la unidad visigótica, durante el estado de habitual agonía militar que caracterizó a los reinos peninsulares. No fue, pues, tan sólo un tiempo de «reconquista», de reversión de un iniustum al estado antecedente. Fue, como siempre lo son –o pueden serlo– todos los tiempos, una época de maduración, de aprendizaje cívico, de enriquecimiento. Fue una época llena de significado y de sentido, como insisto pueden serlo todas las épocas. Gran lección también aquí para disuadirnos de nostalgias y devolver nuestro celo al presente.
Un signo particular que se fragua durante aquellos siglos de reconquista y que llega hasta fusionarse con el ideal de España que hemos heredado es excepcionalmente rico en alcance político. Me refiero a la distintiva e inconfundible articulación de una comunidad política multinacional, multicomunitaria y confederal: España no se plantea como un a priori racionalista, sino que se expresa sin miedo como un reino de reinos que han hecho y rehecho España. La decadencia española hará que se empiece a temer esa fórmula (ya el conde-duque de Olivares intentaba persuadir a Felipe IV de que se proclamara tan solo «rey de España» y no de Castilla, de Navarra, de Aragón, etc): en ésas seguimos.
Sin embargo, si en la historia España representa una de las formas más perfectas de comunidad política es precisamente porque fue una agrupación internacional en sí misma y, por lo tanto, ejemplificó un orden más universal y más perfecto que el Estado unitario y centralista. Si bien la unión personal significa la preservación de las comunidades políticas precedentes, que subsisten en todos sus caracteres esenciales y adquieren nueva vitalidad, sin confusión; por otro lado, la condivisión del mismo monarca y la presencia previa, obligante, del bien común acumulado conllevan una interpenetración de las diversas comunidades, una ordenación mutua que configura una nueva forma de comunidad más perfecta y diversa, las Españas. Genialmente, esa integración no se hace por vía de absorción, sino por vía de finalización y de ordenación.
Pero además del ímpetu de crecimiento, junto a factores de decadencia extrínsecos (como una invasión), se manifiestan en nuestra historia persistentes factores de declive intrínsecos. En otro lugar he señalado la existencia de dos vectores que coexisten a lo largo de nuestra historia política[8]: el vector tradicional (que representa la acumulación de concreciones favorecedoras de una expresión más racional de la vida política) y el vector regalista (que engloba todos los síntomas de la fascinatio del poder, la tendencia a disociar poder y bien común, recreando un nuevo sentido de la política derivado en exclusiva del poder público, que se presenta como autoreferencial, e identifica consigo mismo todo posible bien común). España decae por falta de pulso racional en su política y su declinar se manifiesta más exteriormente cuando, tras la paz de Westfalia, queda en evidencia un agotamiento en nuestra política que es, antes que nada, intelectual. A partir de entonces España pierde su credencial de prócer y tiende a ocupar papeles de figurante en el concierto mundial. El bien común es racional y no sufre los voluntarismos.
No puedo extenderme más en detalles que requerirían una investigación más prolija. Si la maduración de una comunidad política se opera «por vía de estratos sucesivos de perfecciones ascendentes[9]», su decadencia también se verifica por una creciente y lenta desorientación intelectual, aunque luego se manifieste en rápidos derrumbes prácticos, pues tal es su dependencia de la razón pública.
Ojalá sirvan estos apuntes como estímulo para la investigación de la historia política de nuestra querida España y que de su mejor conocimiento extraigamos cada vez mayor conciencia de nuestras obligaciones de piedad patria.
[1] «Manifestum est autem quod ex virtute rationis procedit quod homines rationabili iure regantur, et quod in literis exercitentur. Unde barbaries convenienter hoc signo declaratur, quod homines vel non utuntur legibus vel irrationabilibus utuntur: et similiter quod apud aliquas gentes non sint exercitia literarum. Sed quo ad aliquem dicitur esse extraneus qui cum eo non communicat. Maxime autem homines nati sunt sibi communicare per sermonem: et secundum hoc, illi qui suum invicem sermonem non intelligunt, barbari ad seipsos dici possunt», Comm. in Polit., liber I, lect. 1, 15.
[2] La progresiva articulación de la sociabilidad es una falsilla indispensable para comprender la historia de una comunidad política. La inclinación política, la ordenación a la ciudad está dictada por la ley natural y configura un derecho natural a la vida en ciudad, y si se quiere, configura el derecho de los derechos, la deuda suprema (de la que somos acreedores y deudores) al bien común. ¿Pero cómo se explicita el derecho al bien común? Tal es la explicitación como es el desarrollo de las condiciones culturales, sociales, vitales, personales, que permiten (en el mismo grado) la expresión de esa inclinación en forma de perfecta ordenación. La ciudad, al crecer, al consolidarse (lo mismo que los ciudadanos, al madurar en civilización), dan concreción a una tendencia que es universal pero no está dada, sino que debe alcanzarse. La historia de España, como la de cualquier comunidad política es la historia de una maduración, de una participación colectiva de un grado de civilización. De este modo, España crea y al mismo tiempo nace de la cristiandad.
[3] «El hombre, realidad espiritual, es por nacimiento capaz de universalidad. Por consiguiente, el bien que puede responder a la amplitud de su espera no es otro que el bien humano realizado bajo la modalidad de bien común. No es otro que aquel que, de algún modo, sea conmensurable a sus aspiraciones natas. Y de estos datos inferimos que los hombres tienen solidaria e indivisiblemente el derecho al bien común, puesto que sin la aportación de la causalidad universal de esta deuda les es imposible llegar al final desarrollo de su personalidad humana. De ello se sigue que, por el mismo título de hombres tienen también un derecho colectivo a la sociedad política y a todos los órganos que le son esenciales». Louis LACHANCE, El derecho y los derechos del hombre, Madrid, Rialp, 1979, pág. 120. «El hombre es un ser material, inicialmente frustrado, difícil de afinar, con frecuencia inestable, imbuido muchas veces de pasiones y siempre susceptible de obnubilaciones, de modo que, aun cuando él aspira confusamente a racionalizar su ser y su existencia colectiva de conformidad con las intimaciones de la ley natural, no llega a ello más que por etapas y tras de seculares esfuerzos. Y aunque esta racionalización parezca (así) adquirida, sigue siendo precaria. Está siempre amenazado y nunca es aceptada por todos. Pues, al cabo de tantos siglos de civilización, ¿cuántos de nuestros contemporáneos no se siguen rebelando todavía contra la autoridad de la razón? Tan sólo confían en ella para justificar sus extravíos». Ibid., págs. 121-122. La cursiva es nuestra
[4] «El estudio del bien común corresponde a dos géneros de disciplina muy distintos, de los cuales por lo demás uno está libre de servirse, con tal de que se sepa no confundirlos. Está ante todo el estudio metafísico del bien común y éste se realiza en dos tiempos. El primero es aquel en que uno se pregunta en qué consiste el bien del hombre, importando poco sus condiciones de existencia, importando poco que viva en la jungla, en el clan, en la tribu, en la ciudad o en las grandes sociedades modernas. Entonces se trata de explicar el contenido del bonum in communi considerado en sus relaciones con las exigencias esenciales del hombre. Se desemboca así en una enumeración y en una ordenación de los valores humanos (…). El segundo tiempo consiste en establecer la distinción imperfecta, pero específica, entre el bien común y el bien propio. Es suma, se confina uno en el campo de la verdad especulativa, en el de las esencias y en el de las definiciones. La segunda manera de considerar el bien común depende de las disciplinas prácticas. Se lo considera entonces bajo su aspecto formal de bien, es decir, como realizable o como realizado. Se examinan las condiciones concretas de su establecimiento, de su conservación y de su promoción; y en este examen se deben tener en cuenta a la vez factores esenciales para el desarrollo de las colectividades y factores históricos y sociológicos que favorecen o perturban la acción de los factores esenciales. Si uno, como nosotros ahora, se propone descubrir si el bien común es realizable, le conviene detenerse en este segundo género de investigación». Ibid., pág. 142.
[5] La necesaria relatividad del bien común histórico no se opone a una identidad profunda, que subsiste en el tiempo. Es, sencillamente, su necesaria actualización, actuación. Esto, por oposición a una absolutización de la patria, el nacionalismo, los patrioterismos, que pueden tener su cierta lógica en el orden de la espontaneidad y de la pasión, pero carecen de sentido en el orden de la reflexión y de la fundamentación teórica, de la guía de la acción. El verdadero patriotismo (palabra originada en campo revolucionario), es la virtud de la piedad patria y en ese terreno no hay que ceder a la tentación del «cuanto más mejor», porque en esa línea se tiende a hipostasiar, a insuflar un espíritu de predominio y de rivalidad, de afirmación vacua por oposición, de exageración irritante. La virtud de la piedad patriótica es moral y por lo mismo se ve amenazada por exceso y por defecto.
[6] «Advirtiendo el príncipe que, si no crece el Estado [la cursiva es nuestra], mengua. O subir o bajar. La saeta impelida del arco, o sube o baja, sin suspenderse en el aire, semejante al tiempo presente, tan imperceptible, que se puede dudar si antes dejó de ser que llegase; como los ángulos en el círculo, que pasa el agudo a ser obtuso sin tocar en el recto. El primer punto de la consistencia de la saeta lo es de su declinación. Lo que más sube, más cerca está de su caída. En llegando las cosas a su último estado, han de volver a bajar sin detenerse. En los cuerpos humanos lo notó Hipócrates, los cuales, en no pudiendo mejorarse, no pueden subsistir, y es fuerza que empeoren. Ninguna cosa permanente en la Naturaleza. Esas causas segundas de los cielos nunca paran, y así tampoco los efectos que imprimen en las cosas, a que Sócrates atribuyó las mudanzas de las repúblicas. No son las monarquías diferentes de los vivientes o vegetables. Nacen, viven y mueren como ellos, sin edad firme de consistencia. Y así, son naturales sus caídas. En no creciendo, descrecen. Nada interviene en la declinación de la mayor fortuna. El detenerla en empezando a caer es casi imposible. Más dificultoso es a la majestad de los reyes bajar del sumo grado al medio, que caer del medio al ínfimo. Pero no suben y caen con iguales pasos las monarquías, porque las mismas partes con que crecieron les son después de peso, el cual con mayor inclinación y velocidad baja, apeteciendo el sosiego del centro. En doce años levantó Alejandro su monarquía, y cayó en pocos, dividida en cuatro señoríos, y después en diversos». Idea de un príncipe político cristiano representada en cien Empresas, Madrid, 1640, empresa 60.
[7] «La ley natural goza de una unidad verdaderamente orgánica. El hecho de que ella nos ordene hacia Dios no entraña el que nos arrastre fuera de las sociedades humanas. Nuestra pertenencia a una sociedad política evolucionada nos sirve para incorporarnos mejor al universo, pero todavía tiene como consecuencia la de hacernos alcanzar mejor a Dios». LACHANCE, ibid., pág. 140. «La inserción del hombre en el orden universal y su ordenación nata hacia Dios no causan ninguna dificultad al hecho de que esté articulado en otros órdenes y ordenado hacia otros fines». Ibid. , pág. 133. «Ni la sociedad política, ni la Iglesia desligan al individuo del universo, sino que lo insertan mejor en él, de modo que en el interior de una y de otra, él se ordena mejor hacia Dios». Ibid., pág. 134, n.12.
[8] Españoles que no pudieron serlo, Madrid, Libroslibres, 2009.
[9] «En su gran sabiduría, Santo Tomás percibió en la realidad creada un cierto tipo de orden inverso del ser y de la bondad. Las más altas perfecciones del bien se encuentran en los modos menos perfectos de existencia, de modo que el ser sustancial posee la más ínfima noción de perfección, al tiempo que la relación con el fin último posee la más alta noción de perfección, a pesar de que, entre todas las cosas, la relación parece tener la menor participación en el ser. En la persona creada esta perfección última se halla en una relación que se establece por un acto de razón. Como consecuencia, la persona creada alcanza su perfección última por vía de estratos sucesivos de perfecciones ascendentes: comenzando por la estable aunque encogida brizna de la existencia sustancial del individuo y ascendiendo a través de perfecciones cada vez más delicadas pero de mayor amplitud hasta alcanzar ese último bien que abraza todas las cosas actuales o posibles. Santo Tomás también comprendió la fundamental primacía causal del bien en relación con el ser, de manera que ubica la raíz de la dignidad personal en este último bien común y no en el terreno del acto sustancial de la existencia. La dignidad, para la persona creada, implica la participación en un orden más perfecto que el de su propio ser». Fr. Sebastian WALSHE, O. Præm., La primacía del bien común como raíz de la dignidad personal en la doctrina de Santo Tomás de Aquino.
