Índice de contenidos
Número 509-510
- Presentación
-
Monográficos
-
¿Qué es el bien común?
-
Las falsificaciones ideológicas del bien común
-
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
-
Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común
-
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
-
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
-
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
-
Las enseñanzas del magisterio sobre el bien común temporal
-
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
-
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
-
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
-
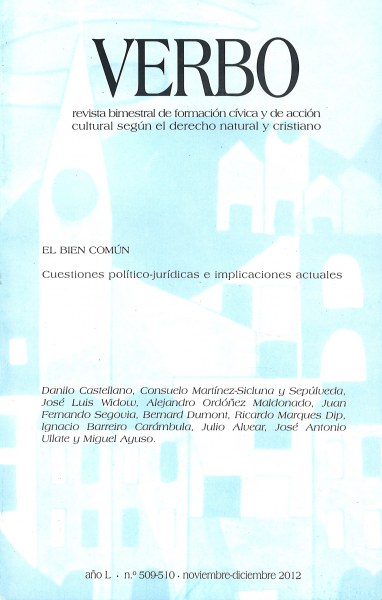
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
EL BIEN COMÚN. CUESTIONES POLÍTICO-JURÍDICAS E IMPLICACIONES ACTUALES
1. Introducción
Las IV Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, que hemos hecho coincidir con la XLIX Reunión de amigos de la Ciudad Católica, han abordado el problema central del bien común, divisado en sus implicaciones político-jurídicas y contrastado con las cuestiones planteadas por la experiencia contemporánea. Para ello, a los cuarenta años de la primera convocatoria, marcada por la personalidad portentosa del profesor Francisco Elías de Tejada, y a los catorce de la segunda edición promovida por la no menos egregia figura de Juan Vallet de Goytisolo, se han vuelto a reunir algunos de entre los más caracterizados representantes, singularmente en el mundo hispánico pero no sólo, de la tradición del derecho natural[1]. Una tradición cultivada en su versión clásica, y por lo mismo ajena a los ídolos ya modernos o posmodernos a los que tantos otros se han rendido de mejor o peor grado. En tal sentido, podemos decir sin jactancia pero con verdad que las Jornadas Hispánicas de Derecho Natural constituyen una iniciativa sin parangón en el universo de la cultura jurídico-política presente.
2. El papel central del bien común en la filosofía de las cosas humanas
La noción de bien común pertenece al acervo de la filosofía clásica y, en concreto, constituye la piedra angular de la llamada filosofía de las cosas humanas. Tiene raíces platónicas, en tanto el verdadero problema político consiste en el reconocimiento en común del Bien[2], pero es la formulación aristotélica la que le ha dado su perfil más significativo[3]. En efecto, el bien común, como perfección última de un todo, puede ser trascendente o inmanente respecto del mismo y, aunque en rigor sólo Dios es el bien común trascendente, todos los demás bienes comunes finitos son participación de la bondad absoluta del Bien en sí. El bien común temporal, por su parte, consiste en la vida social perfecta. De la noción que se tenga, pues, del bien común deriva necesariamente el concepto de política: principalmente, en primer término, como acabamos de ver, si estamos ante un facere (la política como técnica de servicios) o un agere (la vida virtuosa del bien común) y, en segundo lugar, si el bien común tiene primacía de intención o por el contrario está subordinado respecto de los bienes particulares. Sólo, pues, con una visión correcta del bien común alcanzamos la política digna de tal nombre (en sentido clásico), mientras que con sus versiones desnaturalizadas (defectuosas, excesivas o simplemente retóricas) hoy corrientes sólo se alcanza una inevitable despolitización de los pueblos.
3. De la elaboración tomista a la doctrina social de la Iglesia
A partir de esta elaboración el desarrollo tomista es el que llega hasta nuestros días. Y en el que se inserta la enseñanza magisterial de la Iglesia para esclarecer progresivamente los ejes de una filosofía social cristiana. Para León XIII, por ejemplo, el bien común se realiza en una sociedad en la medida que ésta es regida por el orden natural de las cosas[4]. Y Pío XI observaba que la determinación del bien común corresponde a la ley natural, pero puede ser cometido del Estado cuando la necesidad lo exige y la ley natural misma no lo determina[5]. Así pues, los papas rompieron el corsé liberal que tendía a reducir primeramente la doctrina social a una mera doctrina sobre el salario justo y, luego, a una cierta moralización de la actividad económica, para acoger la parte formal y sustancial de esa doctrina social que constituye el bien común temporal.
Ya con Pío XII, aun sin abandonar esa línea, encontramos un deslizamiento en la concepción del bien común. No sólo explica «que toda actividad del Estado, política y económica, está sometida a la realización permanente del bien común», sino que describe éste como «aquellas condiciones externas que son necesarias al conjunto de los ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades y de sus oficios, de su vida material, intelectual y religiosa, en cuanto, por una parte, las fuerzas y las energías de la familia y de otros organismos a los cuales corresponde una natural precedencia no bastan, y, por otra, la voluntad salvífica de Dios no haya determinado en la Iglesia otra sociedad universal al servicio de la persona humana y de la realización de sus fines religiosos»[6]. Línea que sigue Juan XXIII al ofrecer esta definición de bien común: «Conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección»[7]. Y que desemboca en el famoso texto del Concilio: «El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección»[8].
Ha habido quien ha atribuido la entera redacción del parágrafo donde se encuentra la recién citada definición al «progresismo». Quizá sea un juicio no del todo ajustado. De lo que no cabe duda, sin embargo, es de su influjo negativo sobre el asunto que nos ocupa por diversas vías.
4. La equivocidad inducida: las falsificaciones ideológicas del bien común y en particular la disolución personalista
Una primera procede de la equivocidad inducida a través de las falsificaciones ideológicas del bien común. Aunque los presupuestos antropológicos y sociales de las ideologías resultan incompatibles con la genuina idea de un bien común temporal[9], el dato ineludible de la agregación humana como muchedumbre organizada lleva consigo la necesidad de conservar una cierta idea de bien compartido, aunque las más de las veces desnaturalizado.
Lo que ocurre de modo flagrante desde luego en el liberalismo y el socialismo, pero también en la llamada «democracia cristiana», en la que contemplamos la desaparición de la vida virtuosa a manos de su identificación con una democracia moderna que ha pasado de la tentación totalitaria al error personalista.
Y es que la sociedad política no es una ficción, sino una realidad (si bien de orden y no sustancial). Aunque el ser humano no esté ordenado al todo social según la integridad de todo su ser, según la famosa afirmación tomista[10], eso no quita para que toda la acción de la persona deba seguir la inclinación hacia el bien común, que en el orden temporal precede y domina a cualquier apetito particular, al tiempo que tiene razón de medio e instrumento respecto de los bienes sobrenaturales. El personalismo, a partir del error antropológico consistente en escindir individuo y persona, destruye la primacía del bien común y por tanto prescinde de la naturaleza social del hombre. Por ahí acaba no sólo con el concepto clásico de sociedad sino también y previamente, aunque parezca paradójico, con el de concepto clásico de persona[11]. Y es que la subordinación de la persona a la sociedad se fundamenta en la naturaleza misma de la persona y es condición necesaria no para su aniquilación sino para su plenitud[12].
5. El envilecimiento del bien común en el uso clerical del término
Otro camino es el del clericalismo[13]. La mentalidad «clerical», que tiende a adaptarse al pensamiento dominante, ha ido multiplicando el recurso al término bien común en la misma medida y al mismo tiempo en que se desdibujaba su naturaleza propia debido a la aceptación de premisas ideológicas y por lo mismo incompatibles con sus presupuestos filosóficos.
Un ejemplo reciente, bien expresivo, lo tenemos en el asunto de los «cuatro principios no negociables», el último de los cuales resulta ser precisamente el bien común, puesto así –con olvido de su naturaleza de causa final– al mismo nivel que los elementos materiales que de él forman parte y de algún modo envilecido[14].
6. Dos tentaciones: la cosificación y el sobrenaturalismo del bien común
Finalmente, acercando más el foco, definiciones como la acogida en Gaudium et spes, cosifican o sobrenaturalizan el bien común, esto es, en ambos casos lo desnaturalizan. Porque el bien común es la causa final de la sociedad política, por lo que no puede reducirse ni a un mero agregado sin más fines que la superposición de los apetitos (pues sin bien común no puede haber verdaderos fines naturales) privados, ni a un conjunto pretendidamente angélico que privadamente aspira a su bien sobrenatural sin mediación política. Se hace preciso, por el contrario, fundamentar la naturaleza temporal, natural e intramundana, del bien común, ordenado y subordinado al bien sobrenatural, pero con consistencia propia, constitutiva del orden político como distinto del religioso, y por otra parte como acción virtuosa, distinta de la mera promoción de los bienes materiales.
No puede echarse al olvido, así, la supresión (incluso nominal) del bien común en Dignitatis humanae, donde aparece el «orden público» como límite de la libertad religiosa[15]. Aunque por algunos se ha pretendido que bien común y orden público serían sinónimos a estos efectos[16], no parece exagerado concluir que –en el mejor de los casos– el segundo sólo puede constituir una parte (y no la principal) del primero[17], de manera que reducirse sólo a la tutela del orden público puede convertirse en un grave atentado al bien común de una sociedad. Al tiempo que no debe echarse al olvido la inversión que supone considerar el bien común desde el ángulo exclusivo o preferente del «límite», que condena la política a la categoría de «inconveniente» o de «mal necesario»[18].
7. «Ciudadanos» para el bien común: el problema de la «educación para la ciudadanía»
Lo que se evidencia en el discurso de oposición a la llamada «educación para la ciudadanía». Y es que, en efecto, no existe una verdadera oposición entre los derechos de la familia a la educación de su prole –más amplios extensivamente– y los de la comunidad política –más intensivos o perfectivos–, puesto que ambos son manifestación de la única y misma ordenación al bien común temporal que, por vía de finalización, coordina todos los derechos y deberes[19].
Lógicamente, el trastorno del concepto de bien común o su negación, con la correlativa usurpación de la función gubernativa, ejercida sin ataduras de naturaleza, virtualmente ilimitada, lleva consigo que esa natural armonía entre la función directiva y la función familiar en la educación de los hijos se convierta en pugna y a la postre en suplantación de las legítimas funciones familiares. El riesgo de tal antagonismo está entonces en defender los derechos de la familia calificando de intromisión toda intervención del poder político, sin distinguir entre legítimo uso y abuso[20]. Se enfrenta, por tanto, dos visiones parciales y reductivas: estatismo y privatismo (formulado a veces como comunitarismo)[21].
8. Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
A través de una tal visión no es posible excavar el venero del bien común. La actualización de éste depende del legítimo ejercicio del poder político y la ordenación al mismo está inscrita en cada uno de los ciudadanos, de modo que no es una convención o un añadido táctico posterior y no es tampoco un cálculo en función de (y por lo tanto subordinado a) una más eficaz obtención de unos fines privados. Está en la raíz misma del ser humano el inclinarse hacia la comunidad para vivir virtuosamente junto a los demás miembros; no es algo elegido. Por lo tanto, si bien el gobernante es agente de los ciudadanos, no debe esto entenderse al modo de un mandato representativo, sino al modo de una realidad natural, querida así por Dios: el gobernante es el agente principal y necesario del bien común y de todos[22]. Así pues, el gobernante –no la forma designationis: éste o aquél– es un aspecto del constitutivo formal de la sociedad. En otras palabras, ser social es estar ordenado naturalmente al bien común, y a sus medios necesarios, por la pietas hacia el gobernante. Gobierno y representación se conectan así a través del bien común[23].
9. Cuando el bien común «no se hace»: los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
De forma correlativa a la confusión sobre la naturaleza del bien común, se ha extendido el desconocimiento de las obligaciones de los gobernados por razón de la justicia general, modo principal de concurrir a la consecución del bien común bajo la dirección del gobernante. El progresivo alejamiento de la doctrina clásica y la práctica del bien común se ha traducido en la suplantación de la sociedad política por una organización disocietaria[24], un mecanismo de agregación colectiva que no sólo no busca el bien común sino que programáticamente se orienta hacia su impedimento.
En tales casos, como los actuales, conforme a la doctrina clásica, dado que el asiento de la inclinación al bien común está en la naturaleza humana, los individuos siguen obligados a orientar su conducta hacia el bien impedido de la sociedad, a través de la adquisición del habito de lo justo general y la realización de sus actos posibles, así como la fortaleza para resistir las disposiciones inicuas[25].
[1] Las Jornadas han tenido lugar en Madrid (1972), Córdoba (1998), Guadalajara de la Nueva España (2008) y Madrid (2012). Las actas de las precedentes se han recogido en los siguientes volúmenes: Francisco PUY (ed.), El derecho natural hispánico, Madrid, Escelicer, 1973; Miguel AYUSO (ed.), El derecho natural hispánico: pasado y presente, Córdoba, CajaSur, 2001; Miguel AYUSO (ed.), Cuestiones fundamentales de derecho natural, Madrid, Marcial Pons, 2009.
[2] Lo ha ilustrado Francesco GENTILE, Intelligenza politica e ragion di Stato, 4.ª ed., Milán, Giuffré, pág. 43. Ahora en castellano su parte nuclear en Verbo, núm. 501-502 (2012), pág. 76.
[3] Félix A. LAMAS, «El bien común político», en Miguel AYUSO (ed.), De la geometría legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la política. Estudios en honor de Francesco Gentile, Madrid, Marcial Pons, 2006, págs. 305 y sigs.
[4] LEÓN XIII, Rerum novarum (1891), núm. 5.
[5] PÍO XI, Quadragesimo anno (1931), núm. 49.
[6] PÍO XII, Radiomensaje de Navidad de 1942, núm. 13.
[7] JUAN XXIII, Mater et magistra (1961), núm. 65.
[8] CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes (1965), núm. 74.
[9] Véase Juan Antonio WIDOW, El hombre, animal político. El orden social: principios e ideologías, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1984.
[10] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, I-II, 21, 4, 3: «El hombre no se ordena a la comunidad política con todo su ser y todas sus cosas».
[11] Puede verse Danilo CASTELLANO, L’ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007; Juan Fernando SEGOVIA, «El personalismo, de la modernidad a la posmodernidad», Verbo, núm. 463-464 (200), págs. 313 y sigs.
[12] El personalismo, en cambio, ha dejado una importante huella en la enseñanza social de la Iglesia, sobre todo (aunque no exclusivamente) tras el II Concilio Vaticano. Cfr. Juan Fernando SEGOVIA, «¿Una nueva doctrina social de la Iglesia para un Nuevo orden mundial? Un examen de Caritas in veritate de S. S. Benedicto XVI», Verbo, núm. 499-500 (2011), págs. 763-810. Más aún, podría seguirse también su rastro en cuestiones que exceden de la doctrina social como las de la pena de muerte, cuya licitud se sigue manteniendo, aunque entre restricciones cada vez mayores, o los fines del matrimonio en el Código de Derecho Canónico de 1983. Cfr., respectivamente, Álvaro D’ORS, «La legítima defensa en el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica», Verbo, núm. 365-366 (1998), págs. 441 y sigs., y Francisco CANALS, «Matrimonio y amor», Verbo, núm. 181-182 (1980), págs. 65 y sigs.
[13] En el significado existencial que le atribuyó Augusto del Noce, al margen de sus consideraciones teoréticas sobre anticlericalismo y ateísmo. Cfr., para éstas, Il problema del ateismo, Bolonia, il Mulino, 1964, págs. 50 y sigs.; y para aquél «Giacomo Noventa: dagli errori della cultura alle difficoltà in política», L’Europa (Roma), nº 4 (1970).
[14] Cfr. la aguda crítica de José Antonio ULLATE, «La tentación antipolítica de los valores no negociables», Verbo, núm. 495-496 (2011), págs. 477 y sigs. La referencia a los «valores no negociables» se contiene en la Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum caritatis (2007), núm. 83, que los enumera así: «[E]l respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas».
[15] Dignitatis humanae (1965), núms. 2, 3, 4 y 7.
[16] El Catecismo de la Iglesia Católica (1993), núms. 1738 y 2109, no participa de esa idea, pues ha corregido el texto conciliar discretamente y, por tanto, sin hacerlo notar. En el primero de los parágrafos señala que «el derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa [… que] debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público». Mientras que el segundo subraya que «el derecho a la libertad religiosa no puede ser de suyo ni ilimitado […], ni limitado solamente por un “orden público” concebido de manera positivista o naturalista […]». De ahí que «los “justos límites” que le son inherentes deben ser determinados para cada situación social por la prudencia política, según las exigencias del bien común, y ratificados por la autoridad civil según “normas jurídicas, conforme con el orden objetivo moral”».
[17] Cfr., por todos, Victorino RODRÍGUEZ, O.P., «Estudio histórico doctrinal de la declaración sobre libertad religiosa del Concilio Vaticano II», La ciencia tomista, núm. 93 (1966), págs. 193-339. Téngase en cuenta que el autor sostiene la continuidad magisterial en el tema, aunque no deja de subrayar las deficiencias de la nueva formulación, entre las que menciona el tema del «orden público» por comparación con el «bien común».
[18] Critica Danilo CASTELLANO, La naturaleza de la política, Barcelona, 2006, págs. 52 y sigs., la opinión –muy del gusto eclesiástico hodierno– según la cual la familia tiene sobre la comunidad política no sólo prioridad cronológica sino también primacía ontológica.
[19] Cfr. PÍO XI, Divini Illius magistri, núm. 8: «La educación no es una obra de los individuos, es una obra de la sociedad. Ahora bien, tres son las sociedades necesarias, distintas, pero armónicamente unidas por Dios, en el seno de las cuales nace el hombre: dos sociedades de orden natural, la familia y el Estado; la tercera, la Iglesia, de orden sobrenatural. En primer l u g a r, la familia, instituida inmediatamente por Dios para su fin específico, que es la procreación y educación de la prole; sociedad que por esto mismo tiene prioridad de naturaleza y, por consiguiente, prioridad de derechos respecto del Estado. Sin embargo, la familia es una sociedad imperfecta, porque no posee en sí misma todos los medios necesarios para el logro perfecto de su fin propio; en cambio, el Estado es una sociedad perfecta, por tener en sí mismo todos los medios necesarios para su fin propio, que es el bien común temporal; por lo cual, desde este punto de vista, o sea en orden al bien común, el Estado tiene preeminencia sobre la familia, la cual alcanza solamente dentro del Estado su conveniente perfección temporal».
[20] Cfr. Miguel AYUSO, «Objeciones a una objeción. Objeción de conciencia y educación para la ciudadanía», El Brigante (Pamplona) de 27 de marzo de 2009, y José Antonio ULLATE, «La quimera de la educación para la ciudadanía», en El Brigante (Pamplona) de 20 de abril de 2009. El Brigante es un cuaderno de bitácora (www.elbrigante.com).
[21] Lo he apuntado en mi libro ¿Después del Leviathan? Sobre el Estado y su signo, Madrid, Speiro, 1996. Cfr. también Danilo CASTELLANO, «De la comunidad al comunitarismo», Verbo, núm. 465-466 (2008), págs. 489 y sigs.
[22] Véase Santiago RAMÍREZ, O.P., Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, Madrid, Euramérica, 1956. Pese a algunas concesiones terminológicas al lenguaje moderno, el contenido es sustancialmente clásico.
[23] Es muy acertado el planteamiento de José Pedro GALVÃO DE SOUSA, Da representação política, São Paulo, Saraiva, 1971.
[24] El término dissociété fue acuñado por el filósofo belga Marcel de Corte. Cfr. su «De la sociedad a la termitera pasando por la disociedad», Verbo, núm. 131-132 (1975), págs. 93 y sigs.
[25] Lo ha señalado el autor recién citado al hilo de sus ricas exposiciones sobre las virtudes. Así, respecto de lo primero: «Una sociedad se halla formada por un lecho producido por un aluvión de actos de justicia, y lo contrario al acto, es decir, la palabra, el sueño, la utopía, la ideología, la minan implacablemente». Marcel DE CORTE, De la justice, Bouère, Dominique Martin Morin, 1973, pág. 15. Y en cuanto a lo segundo ha destacado la necesidad tanto como la dificultad de «la fortaleza en un mundo sin justicia y sin prudencia». ID., De la force, Bouère, Dominique Martin, Morin, 1980, pág. 2.
