Índice de contenidos
Número 509-510
- Presentación
-
Monográficos
-
¿Qué es el bien común?
-
Las falsificaciones ideológicas del bien común
-
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
-
Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común
-
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
-
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
-
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
-
Las enseñanzas del magisterio sobre el bien común temporal
-
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
-
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
-
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
-
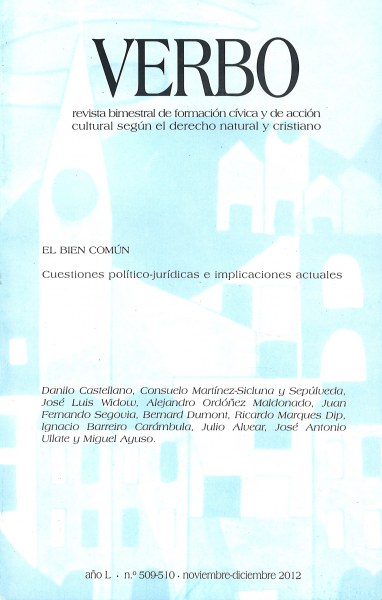
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
EL BIEN COMÚN. CUESTIONES POLÍTICO-JURÍDICAS E IMPLICACIONES ACTUALES
1. Introducción
En el presente trabajo abordo dos concepciones corruptas del bien común. Para dar cuenta de ellas dividiré el texto en tres partes. Una primera y más larga en la que intentaré mostrar ciertos fundamentos metafísicos del bien humano. A partir de ellos podré luego, en la segunda parte, explicar por qué la descomposición y el sobrenaturalismo corresponden a dos corrupciones del bien humano común cuya causa es, en último término, precisamente metafísica y teológica. En la última parte, muy breve y conclusiva, indicaré el efecto que ambas corrupciones tienen en la vida y actividad política.
He escogido ciertos fundamentos metafísicos para tratar el tema, porque me parece que en este ámbito está la raíz de la crisis política de nuestras sociedades. Creo que tal crisis no es posible de corregir simplemente enmendando el rumbo moral, porque lo que está dañado es, precisamente, el fundamento de todo el orden moral y, consecuentemente, del político. Ese fundamento está en el orden del entendimiento de los fines y no directamente en el de las acciones.
2. Algunas notas para entender los fundamentos metafísicos del bien humano
En esta parte no pretendo desarrollar exhaustivamente el concepto de bien humano o de bien común, sino simplemente señalar algunas cosas que requiero para poder explicar adecuadamente las dos corrupciones del bien común que se me ha pedido abordar. He asumido una perspectiva que en un sentido amplio podríamos llamar platónica, porque el entendimiento de lo que es el bien humano está marcado por la unidad del bien sin más, del cual es participación[1].
El bien humano es compuesto
El bien humano es el bien de un ente que tiene tanto una existencia espiritual, como una corporal. Esta realidad del hombre tiene consecuencias que están en la raíz del tema que ahora nos ocupa, pues es la que explica que el hombre tenga como perfección última un bien que, por un lado, es espiritual y, por el otro, un bien que no sólo es corporal, sino que también, por ello, se multiplica en partes diversas. El bien humano será un bien compuesto, espiritual y corporal a la vez. Nótese que se trata de un único y mismo bien que es a la par espiritual y corporal. No se trata de dos bienes diversos, sino de uno, aunque compuesto. Tal cosa sucede, porque, tratándose, por un lado, del bien de un espíritu, se trata de un espíritu que no le compete existir sino incorporado y en consecuencia con todas las posibilidades y las limitaciones propias de la existencia espiritual-corpórea. Se trata, por otro lado, de un ente corporal que no queda encerrado en los límites de su corporeidad, sino que se extiende a los dominios del espíritu. Es decir, es un cuerpo organizado de manera de ordenarse a la consecución también de bienes espirituales.
Siendo un bien uno, aunque compuesto, habrá necesariamente un orden entre las partes. Lo especificante del hombre en cuanto tal es lo espiritual, de allí que su bien más propio sea de ésta índole. Sin embargo, dada su existencia corporal ese bien espiritual no puede alcanzarse si no se poseen del modo debido los bienes del cuerpo. Cuando Santo Tomás se pregunta por qué el alma se une al cuerpo, recuerda el principio según el cual en toda unión de partes, la inferior se une a la superior en razón de esta última y la superior a la inferior en razón de sí misma. En el caso de la unión de alma espiritual y cuerpo, dice, la razón está en la operación del alma[2]. El alma no se une al cuerpo en razón de su ser, pues puede subsistir sin él, sin embargo, ella no puede realizar su operación sin el cuerpo. De allí que se requiera la satisfacción de las necesidades corporales para alcanzar el bien del alma –su actualización– mediante su operación. Por lo tanto, el alma para realizar la actividad en la que consiste la perfección humana –la felicidad– requiere del cuidado y la atención del cuerpo. El bien humano, entonces, es compuesto, pero no se trata de una mera integración de partes, sino de una ordenación jerárquica donde una se ordena a la otra. De esa manera la composición no destruye la unidad propia de todo ente, sino que mediante ella tal unidad puede llegar a alcanzarse perfectamente.
El bien humano es común
Todo bien tiene un ser cuya perfección le permite ejercer su atracción como fin sobre otros entes. En este sentido, todo bien, en tanto puede ejercer su influjo causal a una multiplicidad de entes, se puede decir que es un bien común. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza y dignidad de su ser, cada bien tendrá una mayor o una menor potencia causal y según eso su influjo será más o menos intenso y se extenderá a más o menos entes[3]. El bien que es absolutamente perfecto, Dios, ejerce su influjo como fin, sin excepción, sobre toda creatura. El bien espiritual es de mayor envergadura que el corporal y, por eso, ejerce como causa final más universalmente que éste último. Además, el bien espiritual, a diferencia del corporal, se difundirá como causa final sin que ello le signifique ningún menoscabo en su ser. El bien espiritual está disponible para ser poseído y gozado por muchos sin limitación. El bien corporal, en cambio, si ejerce su influjo causal hasta su acabamiento en el momento en que llega a ser poseído por quien lo apetece, trae aparejado al menos algún detrimento en su ser. Si ese bien ha sido de hecho fin de una multitud, será en cierto sentido común, pero para que ella realmente lo aproveche, deberá al menos ser menoscabado como resultado de la partición que por fuerza deberá sufrir. El bien corpóreo, entonces, puede ser común en cuanto puede ser perfección de muchos, pero como no está disponible para ser poseído por esos muchos al mismo tiempo sin menoscabo en su ser, diremos que es común sólo en un sentido derivado e imperfecto. El bien espiritual, en cambio, es primaria y principalmente común (no en el sentido de que sea de su esencia ser de hecho poseído por muchos, pero sí en el de que está disponible por naturaleza para serlo). El hombre alcanza su perfección en la posesión de un bien espiritual. En este sentido, se ordena a un bien propia y primariamente común. Sin embargo, como para alcanzar su bien espiritual necesita cuidar su cuerpo, debe ordenarse también a esos bienes corpóreos que son secundaria y derivadamente comunes. De esta manera el bien humano será un bien compuesto de bienes propia y primariamente comunes y de otros que son comunes en un sentido derivado y por una cierta participación en el ser de los primeros. Pero como se trata en definitiva de un mismo bien, aquellas partes menos perfectas deben ordenarse a la consecución de las más perfectas, en el que se halla formalmente la perfección o felicidad humana. De no ocurrir así esos bienes pasan a ser aparentes y, en definitiva, obstáculos severos para la felicidad humana.
El bien humano es un bien común social y en último término político
De modo análogo a como al ser en cuanto tal no le compete ser individuo –según la individuación causada por la materia en cuanto sujeto de cantidad–, tampoco al bien en cuanto bien. Lo mismo ocurre con la multiplicidad dentro de la especie, que sigue a la individuación. Al Ser y al Bien sin más les compete la perfecta unidad trascendental. En este sentido, algo de razón tiene Platón cuando destaca la imperfección del individuo sensible, uno numéricamente, pero por ello mismo, lejano a la unidad del ser y del bien ideal. El ente que, siendo, no es simplemente el Ser subsistente tendrá siempre una tendencia o amor natural por el Ser sin más. O, por lo Uno. Un ente cualquiera en la medida en que participa más o menos perfectamente del Ser y del Uno, tiene también una perfección mayor o menor: su bien es más o menos uno y más o menos múltiple[4]. Ahora bien, lo interesante es que la multiplicación individual dentro de una especie –así como la composición de partes–, aún cuando denota imperfección, es la vía que tienen esos entes para subsanar en la medida de su naturaleza tal imperfección. Es, si se quiere, la vía por la que esos entes –aparte de, entre todos, reflejar mejor la perfección del Creador– tienden a la perfecta unidad del ser que por su naturaleza les es negada. Mientras menor es la perfección entitativa, la unidad es menor y la tendencia a la unidad más débil. Eso significa que mientras más abajo nos situemos en la escala de los entes la composición será más feble y el remedio natural más débil. Lo mismo ocurrirá con la multiplicidad: la unión de los individuos dentro de una especie será más numérica o integral. Mientras mayor sea la perfección, la unidad del compuesto será mayor y los muchos individuos de la especie tendrán entre ellos también una unidad más perfecta, como la gregaria o la directamente social, por ejemplo. A partir de esa multiplicidad, y ya en el terreno operativo, esos entes intentarán subsanar con su actividad la imperfección de su naturaleza. Veamos un par de ejemplos. El ángel, dada la unidad de su ser, puramente espiritual, excluye no sólo la composición de partes –salvo la de esencia y existencia, que no son partes en sentido propio– sino también la multiplicidad intraespecífica, pues su imperfección entitativa no es en el grado de requerir de otros individuos para alcanzar la perfección de su actividad. El ángel puede alcanzar la visión de Dios actuando sólo. Según la especie, un animal irracional, para realizar la operación por la que alcanza su perfección requerirá, uno más otro menos, de la grey. ¿Qué ocurre con el hombre? Estamos, por supuesto, ante un ente corpóreo individual y múltiple. Señal inequívoca de que un individuo por sí solo no puede realizar toda la perfección propia de la especie (me refiero, por supuesto, a la perfección última y no a la de la especie en cuanto predicable). El hombre requerirá de la unión de los individuos en orden a cooperar en la realización de la actividad en la que consiste su perfección[5]. Ahora bien, mientras el animal tiende a la unidad dentro de la especie muy débilmente y sólo por instinto, por su incapacidad de conocer y querer el bien de los otros como bien de otros, el hombre, en cambio, por tratarse de un ente que no está enclaustrado en su existencia corporal, conoce y es capaz de amar el bien del otro en cuanto otro. Por eso, como advierte Aristóteles, lo bueno y lo malo se le presenta como justo e injusto[6]. De allí que la interacción que establezca con otros miembros de la especie estará marcada por el hecho de que el bien se le presenta no sólo como suyo, individualmente considerado, sino también formalmente como bien de otros: es decir como bien común. A ello se añadirá que ese bien, siendo espiritual, no es alcanzable sin la participación activa del otro. De allí que el bien no sea alcanzable por un individuo aislado, sino que lo sea en la exacta medida en que se persiga como inclusivo de otros en cuanto otros. Reconocida la comunidad del bien, por el hombre que su bien es común, seguirá naturalmente la organización social por la que se podrá conseguir ese bien: será la organización familiar, corporativa y política.
Unidad y composición del bien común. El orden de los bienes
El bien humano es, entonces, uno, aunque compuesto. Es necesario revisar rápidamente qué género de bienes lo componen y qué orden debe existir entre ellos para que la multiplicidad no destruya la unidad. Si la vida humana se define por los bienes espirituales, entonces en el primerísimo lugar estará el más alto de todos que es Dios mismo. Ta l como aparece en el famoso texto de Santo Tomás sobre las inclinaciones naturales, la coronación de toda la vitalidad humana está en el conocimiento de la verdad acerca de Dios[7]. En él están en juego los bienes sapienciales y en un segundo término la ciencia. En segundo lugar están los bienes morales. Dado que el bien humano es común, por un lado, y que cada individuo es insuficiente para alcanzarlo por sí solo, se requiere el orden justo de la sociedad, según el cual las partes se disponen adecuadamente para alcanzar el bien más alto. Este es el objeto de la política. La justicia requiere a su vez del orden de los apetitos internos, para lo que existen las otras virtudes morales. De esta manera entran en el bien común las virtudes, y el orden humano interior y exterior que llevan aparejado. Ni la sabiduría ni las virtudes pueden obtenerse sin la satisfacción de las necesidades sensibles y corporales. De allí que los bienes que las satisfacen también entren, aunque de un modo subsidiario y útil, en el bien común. Ni la vida ética es ordenada si se independiza de los bienes sapienciales, ni la vida sensible, con toda su cohorte de bienes materiales, lo es si no se ordena al logro de una vida buena ética (política) y sapiencial.
Sociedad política y vida sobrenatural
Existe un texto del Doctor Angélico en el que responde a la siguiente dificultad: si Dios es el fin natural del hombre de manera que en su conocimiento está la felicidad, y la naturaleza no defecciona en lo necesario, entonces el hombre debiera por sus solas fuerzas naturales ser capaz de alcanzarlo (hasta aquí la dificultad tal como aparece recogida en Summa theologiae). La vida sobrenatural, así, sería superflua. Santo Tomás, además de decir que la felicidad imperfecta que se alcanza en esta vida sí es posible, indica que la perfecta no lo es, porque como consiste en la visión de la esencia divina y ésta excede infinitamente la capacidad de cualquier creatura, ninguna puede alcanzarlo desde su propia y específica finitud. Afirma que lo que el hombre puede hacer es, con su libre albedrío, volverse hacia Dios, quien, entonces le podrá dar la felicidad. En otras palabras, la felicidad perfecta sólo se alcanza mediante la recepción de la Gracia[8]. No hay otra forma. En lo que ahora nos interesa, esto nos lleva al siguiente problema. El fin natural de la vida humana es Dios, pero sólo se alcanza mediante la gracia. Si esto se acepta, por fuerza deberá también asentirse al hecho de que hay un orden supra político que escapa, entonces, a las potestades políticas. El problema se presenta porque es el mismo sujeto personal y aun la misma acción la que tiene la doble dimensión natural y sobrenatural. Si es así, pareciera que el bien común es en definitiva de carácter sobrenatural y en consecuencia el orden natural quedaría sujeto a quien tiene la potestad de administrar los bienes sobrenaturales. Como una independencia total de los dos órdenes implicaría un desdoblamiento imposible en el hombre, es necesario que ambos queden integrados en uno, que será, evidentemente, el superior. Es lo de la Bula Unam Sanctam: para la salvación, todos los hombres deben estar sujetos a la autoridad del Romano Pontífice. Santo Tomás afirma lo mismo: el poder político debe subordinarse al eclesiástico[9]. Sin embargo, eso no significó que pensara que había que subsumir la sociedad política en la Iglesia. La sociedad política está sujeta a la Iglesia en aquellas cosas que son propias de la vida sobrenatural que se necesita para alcanzar la salvación eterna. Pero en las otras, la sociedad política es independiente para actuar como estime prudente[10]. Cada potestad tiene entonces su propio ámbito de acción[11]. Pero esto no resuelve el problema[12].
Es difícil, si no imposible, definir en abstracto qué cosas o acciones concretas caen bajo la potestad de la Iglesia y qué otras bajo la estatal. Ocurre que una misma persona está sujeta en una misma acción a ambos poderes, pues ella es natural al mismo tiempo que participa de la vida sobrenatural. ¿Cómo negar la potestad que la Iglesia tiene sobre la acción del empresario católico en una sociedad católica por la que determina el salario que pagará a su empleado? ¿No corresponde a la Iglesia fijar criterios generales de justicia a los cuales el empresario debe sujetarse si quiere que tal acción sea meritoria en orden a conseguir la visión de Dios? ¿Y no es natural que esa misma acción esté sujeta a las leyes de la sociedad política? La distinción de poderes no corresponde a una distinción en el orden material de la acción. En este plano, casi toda acción puede caer bajo las dos potestades. La distinción debe atender a las diferentes formalidades que puede tener una misma acción. Una acción cae bajo la potestad de la Iglesia en cuanto participa de la vida sobrenatural que la persona recibe por la Gracia y, por lo tanto, según ella es meritoria o demeritoria en orden a conseguir el último fin, aquel que no podía conseguirse por fuerzas puramente naturales. La misma acción está sujeta a la potestad política en cuanto ella tiende al bien al que la persona puede ordenarse por sus fuerzas naturales.
El ejercicio real de cada potestad, de manera que su dominio no se confunda con el de la otra, debe realizarse según la prudencia. No se puede establecer en abstracto, como está dicho, cuándo algo cae bajo una u otra potestad. Esto no quiere decir que no exista algún principio en virtud del cual pueda establecerse una cierta separación de los ámbitos. Además de lo ya explicado, hay acciones que se refieren directamente a la consecución del bien común extrínseco a la sociedad política: la felicidad perfecta que consiste en la visión de Dios. Éstas naturalmente estarán más directamente bajo la potestad eclesiástica. Otras acciones estarán ordenadas más directamente al bien común político que se juega en la vida social, el llamado bien común inmanente o temporal, por lo que caerán más directamente en la esfera de la potestad política. Pero como está dicho, no puede decirse en abstracto qué acciones son las unas y cuáles las otras. Y tanto es así que si es cierto que un acto del gobierno político puede ser objeto de ocupación de la potestad de la Iglesia, también lo es que, por ejemplo, un acto de culto, dadas determinadas circunstancias, puede ser objeto de ocupación de la potestad política. Lo importante es que como la Iglesia mira las acciones humanas según su valor sobrenatural, no debe inmiscuirse en ese abanico potencialmente infinito de decisiones que, a la luz de la prudencia, se toman para procurar el bien común de la sociedad política. Sea cual sea la decisión que se tome, la Iglesia la toma bajo su cargo según es conducente o no al fin último. La sociedad política, por su lado, como sólo tiene capacidad para procurar el bien natural, no debe inmiscuirse directamente en aquellas decisiones atingentes al bien sobrenatural. De allí, por ejemplo, que a la Iglesia no le competa realizar la ley civil que rige los actos comerciales, aun cuando sí le competa señalar ciertos bienes que deben ser cuidados por ella. De allí también que no le competa a la sociedad política determinar, por ejemplo, la mejor edad para recibir un sacramento. Cada uno en su propio ámbito debe velar por el bien humano.
Ahora, como este bien en definitiva es uno y es sobrenatural, la sociedad política queda sujeta a la Iglesia. Será la Iglesia la que deberá, entonces, señalar los principios últimos de orden sobrenatural según los que se debería ordenar la vida natural.
Lo dicho supone aceptar que la Iglesia tiene cierta injerencia en la vida política: ni más ni menos que la necesaria para que ésta tenga sentido, es decir, para que pueda culminar en el fin extrínseco al que naturalmente está ordenada. Este pareciera ser el sentido de las palabras de Santo Tomás cuando afirma que la potestad secular está sometida a la espiritual como el cuerpo al alma[13]. El cuerpo tiene una vida superior, la humana, porque está vivificado por el alma. La sociedad política se ordena al fin último perfecto porque los hombres están vivificados sobrenaturalmente por la Gracia, que llega a ellos por la acción de la Iglesia. Pero si el alma no suprime al cuerpo ni sus operaciones propias, así tampoco la Iglesia hace desaparecer lo que pertenece a la vida política humana, en cuanto en ella hay una realidad que tiene su raíz en la naturaleza. Por eso la potestad política, aunque sujeta al poder de la Iglesia en lo que concierne a la moral, la doctrina y la fe, mantiene, sin embargo, su autonomía en la gestión de sus propios asuntos.
3. La descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
La descomposición del bien común
Podemos definir la descomposición como el estado en el que los bienes humanos pierden el lugar que les corresponde de manera de servir al logro del fin de la vida humana. Esos bienes se independizan unos de otros, de manera tal que comienzan a ser buscados sin atender a la radical unidad del bien humano a la luz de la cual aparece la verdadera utilidad u honestidad que les es inherente. Esos bienes se buscarán simplemente porque en ellos se seguirá apreciando su condición de bienes, pero se hará sin ver en ellos la razón por la cual son reales bienes humanos.
La descomposición del bien común, por las raíces metafísicas –o antimetafísicas– que tiene, suele llevar la atención de los hombres sobre los bienes de mayor urgencia, útiles, pero que no tienen la dignidad suficiente como para hacer verdaderamente humana aquella sociedad en la que la necesidad de ellos es casi la única satisfecha. Los bienes honestos, si logran continuar captando el cuidado de las sociedades contemporáneas –algunos, entre ellos el principal, son expresamente excluidos–, no estarán integrados en una concepción unitaria del bien humano y, por ello, se convertirán en parcelas incomunicadas del resto.
No es mi intención hacer un diagnóstico de la descomposición del bien común en las sociedades contemporáneas –doy por hecho que ha ocurrido– pero no está demás hacer un breve recuento. Reclusión de Dios en el ámbito de la subjetividad, de manera que queda excluido completamente de la vida pública. Muchas veces ni se le puede nombrar. Pérdida consiguiente del poder e influencia social de la Iglesia. Crisis de la misma Iglesia por sumarse a ideas que, siéndole ajenas, son para ella, además, altamente destructivas, como las relativas a la concepción liberal de libertad religiosa y de consciencia, o las que conducen a la eliminación de lo sacro –liturgia, arquitectura, vestimenta–, o las que proviniendo de filosofías incompatibles con la fe se han introducido en la teología y la práctica religiosa hasta el punto de transformar la primera en antropología o en fenomenología de la conducta religiosa, y a la segunda en una actividad de corte psicológico subjetivo. El nihilismo moral y la vida sin esperanza que le sigue. La tendencia a desarrollar la ciencia en función del progreso tecnológico. El menosprecio o franco desprecio por las llamadas humanidades, con el consiguiente cierre de programas e instituciones que las cultivaban. La reducción de la educación a ser mera función del desarrollo económico o una propedéutica profesional. La reducción de las universidades a centros de formación profesional. El reemplazo de la lectura por la imagen en movimiento. La banalización del arte si no directamente el culto de la fealdad. La reducción de la música a ritmo. La desaparición del silencio. La falta de niños. El foco y los esfuerzos puestos casi exclusivamente en el desarrollo económico. Y podríamos seguir.
Si se atiende a la rápida enumeración del párrafo anterior, se puede observar algo curioso: mientras más altos son los bienes, hay una tendencia mayor a su desaparición de la vida social; mientras menos dignos, no hay desaparición, sino que, por el contrario, se aprecia una hipertrofia en su presencia social, de manera que en ellos quedan depositadas las esperanzas de felicidad.
Lo que ocurre, me parece, es que, precisamente porque se ha perdido el fundamento último por el cual los bienes son verdaderos o reales, los hombres ya no tienen más el criterio según el cual podían quererlos en su condición de tales. Ahora los apetecerán simplemente porque satisfacen un deseo urgente o próximo, sin que pareciera haber una razón que vaya al menos un poco más allá del sólo aplacamiento de tal deseo. Si se me permite un ejemplo pedestre, pero gráfico, hoy son tantos los que comen simplemente porque es una necesidad física o porque siente hambre. No es que no esté bien comer por eso, pero ello también es válido para el hipopótamo. Las razones que le dan al acto de comer una formalidad humana, sin anular los motivos anteriores, van más allá. El hombre también come porque una buena cena, aparte de estar deliciosamente preparada y acompañada de buen vino, es una excelente ocasión para conversar. O porque, si no come, no estudia.
En la vida política actual ocurre que se siguen abordando los problemas de vivienda, de alimentación, de salud, de transporte, de tecnologías de la comunicación, de producción fabril y agropecuaria, de comercio, de relaciones internacionales, etc. sin que muchas veces haya más razones para hacerlo que un progreso económico que, mientras mayor es, más desazón y desasosiego produce. Se ha instalado como objetivo político un caleidoscopio de bienes sin unidad real y por eso, si sacian un apetito particular, no logran aquietar al hombre como tal, pues éste, para ello, requiere de un bien que sea proporcionado al orden espiritual del cual participa y que haga las veces de principio ordenador y unificador de todos los demás bienes que entran con él y subordinados a él en el bien común político.
Esta es la razón por la que me parece que una sociedad que pretende ser atea, está por ello mismo en crisis política. Se descompone el bien común por la ausencia del principio unificador. Ello trae aparejadas políticas erráticas y por supuesto desorden en las jerarquías de los bienes sociales.
Lo mismo se puede plantear en los términos del texto de santo Tomás sobre las inclinaciones naturales[14]. Negada la única y principal inclinación a conocer la verdad acerca de Dios, en la línea de la cual tenían sentido todas las demás, éstas quedan reducidas a un haz de inclinaciones independientes que, por eso mismo, terminan tironeando al hombre y la sociedad en direcciones contrapuestas.
¿Por qué se ha llegado a esta situación? Me parece que el nihilismo individualista, tiene mucho que decir. Creo que la cosa es simple. Si se define el bien humano como puramente individual, lo más probable es que termine siendo entendido en términos de bien privado. Como los bienes materiales son los que pueden ser privados, el resultado será que los bienes humanos que cobran preponderancia serán precisamente los bienes económicos. Los bienes primariamente comunes, que son refractarios a la privacidad, quedarán relegados a un segundo orden. La sociedad se concebirá, entonces, no ya para que los hombres se dirijan coordinadamente a ese bien común, sino para que interactúen pacíficamente en orden a satisfacer sus propios y particulares intereses. El problema es que con esto aún los bienes económicos y sensibles pierden su razón de bien real, convirtiéndose en bienes sólo aparentes que por eso más que favorecer, se convierten en un obstáculo para la consecución del bien humano.
En teoría política, como se adivinará, la manifestación de esto es el contractualismo. Desde un Hobbes en el que la libertad de comercio se hacía central, hasta un Rawls, en quien la ley debe vaciarse de todo contenido material referido a bienes, para asegurar un campo de acción individual sin interferencias de una ética común, nos hallamos en una línea de pensamiento cuyo resultado es el resquebrajamiento de la unidad social que permitía la obtención del bien común. Cuando se concibe el bien humano como puramente individual y, en consecuencia, la sociedad como algo que no es naturalmente bueno, sino simplemente un sucedáneo del bien original irremediablemente perdido del buen salvaje, entonces la estructura social se ve necesariamente quebrada. Toda verdadera sociedad tiene un doble orden: el de las partes hacia el bien común, hacia el todo; y el orden de las partes entre sí. El segundo depende del primero. Cuando el bien humano deja de ser concebido como uno y común, entonces se pierde precisamente el orden vertical que articulaba el horizontal entre las partes. Las partes de la sociedad quedan reducidas a mero número, a masa.
La sobrenaturalización del bien común
Sólo unas breves reflexiones sobre este mal. En primer lugar, me parece que es necesario distinguirla de otra corrupción que podríamos llamar espiritualismo. El espiritualismo tiene muy diversas manifestaciones y podría ser entendido como la tendencia a definir el bien humano a partir de su bien espiritual dejándole poca o ninguna importancia al bien humano en cuanto corporal. Ejemplo típico de espiritualismo es la concepción personalista de Maritain. El espiritualismo se puede plantear en términos exclusivamente filosóficos.
La sobrenaturalización del bien común correspondería a un espiritualismo singular que no calza exactamente como una especie más de espiritualismo según recién ha sido definido, pues no se resuelve en el binomio espíritu-cuerpo, sino en el de sobrenaturaleza-naturaleza. De allí, también, que esté planteado siempre en sede principalmente teológica.
Podemos definir la sobrenaturalización del bien común como la tendencia teórica o práctica a darle un predominio a la vida sobrenatural sobre la natural de un modo en que se disminuye o suprime el orden propio que corresponde a la segunda.
La tentación del sobrenaturalismo, muy comprensiblemente, ha acompañado la historia del catolicismo. En el montanismo del siglo II, en las herejías albigense y valdense, en la tendencia que se dio incluso en santos a menospreciar la filosofía, en el jansenismo, por señalar sólo algunos ejemplos de diversas épocas, se encuentra este mal. En un terreno más directamente práctico, un ejemplo claro es el intento de darle primacía a la jerarquía eclesiástica, en particular al Papa, como gobernante temporal por encima de la potestad natural de emperadores, reyes y señores. Pero no quiero ni puedo hacer aquí un recuento histórico de este mal. Me interesa reflexionar sobre el sobrenaturalismo en su manifestación actual. Quizá puedan encontrarse algunas manifestaciones teóricas que, como reacción al ateísmo militante de muchas de las sociedades contemporáneas, tiendan a dibujar soluciones que ignoran o disminuyen la importancia de ocupar los medios políticos propios del orden natural. Pero creo que como pura teoría no tienen mayor influencia social. Sí la tiene, me parece, el correlato que se puede hallar en la actitud práctica de tantos católicos, quienes a partir de la casi nula influencia que tienen en la vida política, se refugian en su vida religiosa, poniendo sus esperanzas en la Gracia, pero de una manera tal que renuncian al uso de los medios temporales para cambiar el curso de las cosas. Es un sobrenaturalismo que tiene su origen en la actitud psicológica del derrotado.
La otra manifestación del sobrenaturalismo es el perenne clericalismo, que puede ser definido, simplemente, como una influencia excesiva del clero en los asuntos propios del orden temporal. Pareciera fundarse en la falsa premisa de que la posesión de la potestad para administrar la Gracia otorga al sacerdote la capacidad de decidir mejor en las cuestiones temporales. La corrupción que representa el clericalismo es, como dice Gilson, una de las peores, pues la intrusión del clero en las decisiones propias de las potestades temporales no se ha dado tanto para usar de éstas en orden a hacer más eficiente la administración de la Gracia, sino que ha terminado siempre siendo la utilización del orden sobrenatural en vistas de fines temporales[15]. Una de las peores concreciones de este clericalismo fue la identificación, explícita o implícita, por parte de la jerarquía eclesiástica de las posiciones católicas en política con la pertenencia a determinados partidos políticos. En Chile, los partidos canonizados fueron, primero el Conservador y luego la Democracia Cristiana, con las deletéreas consecuencias que tal cosa tuvo precisamente para las posiciones católicas en política y, en definitiva, para la misma misión de la Iglesia.
Hay aún una forma más grave de clericalismo por la premisa en la que se funda: es la asunción en el mundo católico de la tesis liberal de que el catolicismo es solo una religión y como tal no le compete tener presencia pública. Ello lleva a que la acción formalmente católica sea sólo la propia del culto y la que tiene que ver directamente con la vida de la gracia, en la que el sacerdote tiene efectivamente la primacía. Como tal cosa es en realidad un imposible, la primacía sacerdotal, sutilmente, se cuela en las decisiones que le competen al laico católico en órdenes en los cuales la potestad y responsabilidad es suya.
4. Conclusión
Descomposición y sobrenaturalismo del bien común tienen el mismo efecto: la despolitización de la sociedad. Para que haya comunidad política debe estar presente el bien común completo y la consiguiente asociación de los hombres, quienes mediante la justicia, actúan cuidando, como Aristóteles señala en su Política, lo que son los otros, es decir, su perfección formalmente humana. Cuando el bien humano pierde su unidad, inmediatamente se debilita la razón de la justicia, pues su objeto se atomiza en bienes inconexos. Sigue luego la atomización de la sociedad, que queda reducida a mero agregado de individuos humanos, que no tendrán en común más que el lugar que habitan, la necesidad de no sacarse los ojos entre ellos y, por supuesto, la ocasión de obtener mayores beneficios mediante relaciones comerciales. La sociedad deviene un precario equilibrio de apetitos personales, en el cual, sin duda, los poderosos llevan la mejor parte. El bien del otro en cuanto otro, que es lo propio del orden político, desaparece del horizonte.
Por otro lado, cuando se asume que la elevación de la naturaleza por la gracia disminuye o elimina, por la vía que sea, lo que es propio de ella, el efecto en el terreno que nos ocupa es que la politicidad queda deglutida en eclesialidad. Con lo cual ambas sociedades, la política y la Iglesia, se ven afectadas en la actividad que desarrollan en pos del fin que les está encomendado. En el caso del orden político natural, como tiene de hecho, no obstante la pretensión del sobrenaturalismo, una realidad propia y distinta, el efecto es que este orden queda abandonado o descuidado. La ignorancia práctica del objeto propio del orden político conduce a ver en la politicidad una condición accidental y prescindible, a lo más, objeto de una subjetiva preferencia. Lo curioso es que con ello no sólo ha sufrido el orden de la naturaleza, sino también el de la Gracia, pues éste no puede sobreelevar al primero sin respetar su orden propio. No hay sobreelevación si se suprime aquello que había de ser elevado.
[1] Cfr. Félix LAMAS «El bien común político», en Miguel AYUSO (ed.), De la geometría legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la política. Estudios en honor de Francesco Gentile, Madrid, Marcial Pons, 2006, págs. 305 y sigs. Texto interesante en el cual muestra la filiación platónica de la concepción clásica de bien común, incluyendo la aristotélica.
[2] S.th., I, q. 76, a. 5.
[3] «La razón de común no obra como una diferencia específica dentro del género del bien, ni como un accidente añadido a ciertos modos de ser. Es una propiedad del bien y lo acompaña en toda su extensión. Cuanto mayor perfección entitativa tiene un ser, más bueno es, y cuanto más bueno, más común, porque su bondad se extiende a un mayor número de entes». Rubén CALDERÓN, Sobre las causas del orden político, Buenos Aires, Ed. Nuevo Orden, 1976.
[4] Dante Alighieri, en el c. XV del libro I de su Monarquía, dice algo semejante, aunque las conclusiones que derivará de eso vayan en otra dirección. La edición de la Monarquía que hemos consultado es la de Editorial Tecnos, Madrid, 1992.
[5] El padre Osvaldo Lira señala esta idea comentando el texto De Monarchia de Dante. Dice: «Por más que parezca extraño, lo que se llama de ordinario la Humanidad viene a constituir algo más y no algo menos que la suma de todos aquellos individuos que responden a la denominación específica de animal racional, puesto que, en resumidas cuentas, no viene a ser más que el grito de impotencia de una especie que aspira connaturalmente a condensarse en un solo individuo, y que, como se ve imposibilitada para lograrlo, no tiene más salida que resolverse en muchedumbre. Con este motivo tiene que seguir latiendo en la entraña de esa muchedumbre un deseo incontenible de unidad. Ya que no podrá jamás ser una en el orden entitativo a semejanza de las especies angélicas, tiende a serlo, por lo menos, en el plano moral, que, para nuestro caso, es el político». «Introducción a la Monarquía dantesca», en La vida en torno, Santiago de Chile, Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, 2004, pág. 61.
[6] Política, I, 2, 1252b12
[7] S.th., I-II, q. 94, a. 2, c.
[8] S.th., I-II, q. 5, a. 5.
[9] «Pero hay un bien extrínseco al hombre mientras vive mortalmente, a saber, la última felicidad, que se espera en el gozo de Dios después de la muerte. Porque como dijo el Apóstol, mientras estemos en el cuerpo, estamos lejos del Señor. Por eso, el hombre cristiano, para quien aquella felicidad es adquirida por la sangre de Cristo, y quien para conseguirla ha recibido la prenda del Espíritu Santo, necesita otros cuidados espirituales por los que sea dirigido al puerto de la salvación eterna. Ahora bien, estos cuidados son procurados a los fieles por los ministros de la Iglesia de Cristo (...). Pues siempre se halla que aquel al que concierne el fin último impera a los que operan las cosas que se ordenan al fin último; tal como el que dirige la nave, a quien corresponde disponer la navegación, manda a los que la construyen, qué nave debe hacer para que sea apta para la navegación; o el ciudadano que usa las armas manda al fabricante qué armas fabrique. Pero porque el fin del goce de Dios no lo consigue el hombre por virtud humana sino por virtud de divina, según aquello que dice el Apóstol: el Don de Dios es la vida eterna, conducir a aquel fin no corresponderá al gobierno humano, sino al divino. Por lo tanto un gobierno de esa naturaleza pertenece a aquel rey que no es sólo hombre, sino también Dios, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, quien haciendo a los hombres hijos de Dios, los introdujo en la gloria celeste. Por lo tanto, este es el gobierno que le fue dado y que no será destruido, por lo que en las Sagradas Escrituras era llamado no sólo sacerdote, sino también rey, según lo que dice Jeremías: el rey reinará y será sabio. Por esto, desde él se deriva un sacerdocio real. Y que es más extenso, pues todos los fieles a Cristo, en cuanto son miembros de su cuerpo, son llamados sacerdotes y reyes. Por lo tanto, el ministerio de este reino, considerando que son distintas las cosas espirituales de las terrenales, no es confiado a los reyes, sino a los sacerdotes, y principalmente al Sumo Sacerdote, sucesor de Pedro, Vicario de Cristo, Romano Pontífice, a quien es preciso que estén sujetos todos los reyes de los pueblos cristianos, así como al mismo Señor Jesucristo. Así pues a él, a quien pertenece el cuidado del fin último, le deben estar sujetos y deben ser dirigidos por su imperio, aquellos a los que corresponde el cuidado de lo que ante cede al fin (...). Por esto, en la ley de Cristo, los reyes deben estar sujetos a los sacerdotes». De Regno, l. 1, c. 15.
[10] «A lo cuarto debo decir que tanto la potestad espiritual como la secular provienen de la potestad divina. Por esto, la potestad secular está bajo la espiritual en la medida en que está puesta bajo ella por Dios en aquellas cosas que son propias de la salud del alma. Por esto, en estas cosas se debe obedecer más a la potestad espiritual que a la secular. En cambio en aquellas cosas que pertenecen al bien civil se debe obedecer más a la potestad secular que a la espiritual, según lo que dice Mateo 22, 21: dad al César las cosas que son del César». In II Sent., d. 44, q. 2, a. 3, expositio textus
[11] «Respondo diciendo que tal como pertenece a los príncipes seculares establecer los preceptos legales determinativos del derecho natural en lo que se refiere a la utilidad común en las cosas temporales; así también pertenece a los prelados eclesiásticos prescribir los decretos que corresponden a la utilidad común de los fieles en lo relativo a los bienes espirituales». S. th., II-II, q. 147, a. 3, c.
[12] La respuesta que aquí ofrezco al problema está expuesta originalmente en mi libro La naturaleza política de la moral, Santiago de Chile, RIL Editores, 2004, págs. 258-265.
[13] «A lo tercero debo decir que la potestad secular se sujeta a la espiritual así como el alma al cuerpo. Y por esto no hay un juicio usurpado si el prelado espiritual se entromete en las cosas temporales en aquello en lo que la potestad secular le está sujeta o en las cosas que le han sido dejadas por la potestad secular». S. th., II-II, q. 60, a. 6, ad 3.
[14] S.th., I-II, q. 94, a. 2.
[15] Étienne GILSON, Pour un ordre catholique, París, Desclée de Brouwer, 1934, págs. 160, 161.
