Índice de contenidos
Número 509-510
- Presentación
-
Monográficos
-
¿Qué es el bien común?
-
Las falsificaciones ideológicas del bien común
-
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
-
Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común
-
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
-
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
-
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
-
Las enseñanzas del magisterio sobre el bien común temporal
-
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
-
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
-
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
-
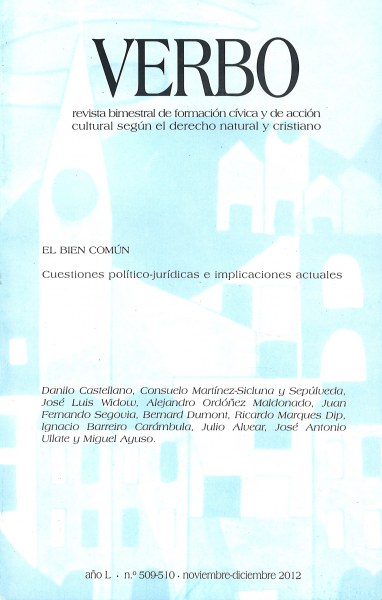
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
EL BIEN COMÚN. CUESTIONES POLÍTICO-JURÍDICAS E IMPLICACIONES ACTUALES
1. El hombre naturalmente paidético
Al hombre naturalmente político de Aristóteles, naturalmente conyugal de Santo Tomás de Aquino, naturalmente cristiano de Tertuliano –o al menos naturalmente religioso de Louis Salleron–, naturalmente comunicativo (o incluso fonético) de John Rupert Firth, convendría todavía –entre otros aspectos de la grandiosa naturaleza humana, que los cristianos encuentran imago Dei– referirse al hombre naturalmente paidético.
En efecto, los hombres poseen una naturaleza paidética –pedagógica o, si se prefiere, desde otro ángulo, educativa– porque, faltándoles naturalmente el conocimiento innato, dependen siempre no sólo de verdades a las que se inclina de modo universal su entendimiento, sino también de hábitos que hacen más eficaces y fáciles las disposiciones para dirigirse a su fin. O, en otros términos, para alcanzar la felicidad, cumpliendo la tendencia de su naturaleza.
Pero siendo el hombre –como dijera Aristóteles– naturalmente político, es decir, constituyéndose al tiempo que persona también como partícipe de la sociedad política, no sólo tiene como personales los bienes individuales sino aun el bien social o común, de manera que más allá de educar las verdades y los bienes propios del individuo, debe hacerlo también con las verdades y los bienes políticos, pues está llamado a ser feliz no sólo en la vida individual sino también en la de la ciudad: se trata aquí, pues, de una educación –en palabras de Pío XI– quae civica appellari potest, esto es, si se quiere, quizá con alguna impropiedad, una educación para la ciudadanía.
Esa educación cívica se asienta sobre el hecho de que el hombre es partícipe de la comunidad política. En cuanto parte de la sociedad, el hombre existe para el todo –principio de totalidad–, y consiguientemente se reconoce la primacía del bien común sobre los bienes particulares. No significan estos asertos, en cambio, que el hombre deba ordenarse a los fines de la sociedad, pues que –al revés– es la sociedad la que se ordena al hombre. Lo que pasa es que, como enseñó Santo Tomás de Aquino, «el hombre no se ordena a la comunidad política según todo su ser y todas las cosas que le pertenecen…». Por eso, el fin de la educación cívica no es el que dicta de manera arbitraria la sociedad política, pues es el fin de ésta el que ha de ordenarse según el fin del hombre.
Hay, pues, una relevante distinción entre la idea de totalidad que preside la vida humana política –«es manifiesto que el bien de la parte es para el bien del todo» (Santo Tomás)– y la disolución arbitraria, rectius totalitaria, de los hombres en el seno de la ciudad, como resumió el eslogan mussoliniano lanzado por Alfredo Rocco –tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato– e intentó con intensidad el socialismo marxista.
Así, a la necesidad de responder a la naturaleza paidética de los hombres –incluso en el ámbito de la vida social, ya que también se encuentran en ella bienes personales humanos– debe añadirse la indagación del sentido de una educación política. Esto es, el de la ponderación de su vínculo con la verdad –una verdad que está en gran deuda con la historia– y con la integridad de los fines humanos.
2. Educación y relativismo
De la admisión del vínculo de toda educación –y ahí está comprendida también la educación política– con la verdad y los fines humanos integrales se sigue la evidencia de la inocultable contaminación educativa que surge del relativismo u hoy, más agudamente, del nihilismo que domina nuestros tiempos, y de la reducción de los hombres al papel de ciudadanos que se disuelven en el todo del Estado (una vez más podemos recurrir a Mussolini: «Los individuos y los grupos [sociales intermedios] apenas son “pensables” sino en cuanto están en el Estado»). No se reconocen, en este cuadro, objetivos individuales propios o de los cuerpos sociales menores y no sorprende que la función del maestro, causa eficiente de la educación, se sitúe bajo el control extendido de la burocracia del Estado. De modo muy diferente, en la encíclica Divinus illius magistri, de 8 de diciembre de 1929, enseñaba Pío XI que la educación quae civica appellari potest es de la competencia de la sociedad civil y del Estado: civilem societatem statumque; y no está de más observar en esta enseñanza de Pío XI que el Estado no se confunde con el todo de la sociedad política, además de no rechazar el criterio de la subsidiariedad para la actuación del Estado docente, Estado cuya interferencia educativa no se justifica sino para auxiliar a las sociedades menores –familias y otros grupos intermedios– y a la Iglesia en la tarea pedagógica.
Renunciando, brevitatis causa, a profundizar en el tema de la titularidad del discurso cívico-pedagógico, lo que parece reclamar mayor atención en nuestro tiempo es la institución de un relativismo –y como se ha dicho hasta de un nihilismo– que no presta ninguna atención a la verdad y al bien. Cuando Pío XI sostuvo la necesidad de una educación cívica tenía la idea expresa de que esa educación se orientase por la verdad y hacia el bien moral, de modo que los ciudadanos se educasen por medio de realidades intelectuales, imaginativas y sensibles propicias para mover las voluntades hacia el bien moral y alejarlas de su daño. Nada más ajeno, es claro, a una supuesta educación que no se compromete con la verdad y que tiende a ignorar la discriminación entre el bien y el moral morales, docencia que se niega a sí misma al repudiar la subalternación a la recta antropología (y, más aún, a la metafísica).
Tamaña distorsión del fin educativo, en efecto, lleva a destruir esencialmente el discurso pedagógico, porque no subsiste lo que enseñar, es decir, no hay propuesta de restablecimiento de un camino para llegar a algo, si ya no hay algo verdadero al fin de ese camino. (Viene a propósito un pasaje de Lewis Carroll, en Alicia en el país de las maravillas. Alicia quería salir de un bosque y, no sabiendo cómo hacerlo, preguntó a un gato, el Gato burlón, que estaba cerca de ella sentado en un árbol, cuál era el camino que debía seguir. Y el gato le responde: «Eso depende. Depende del lugar donde quieras ir». Y cuando Alicia le responde que le daba igual el lugar a donde dirigirse, el Gato burlón le respondió: «En ese caso da igual el camino que sigas». Y, en efecto, da igual el camino si no se propone un fin al que llegar.
3. El fin de la educación
Ese es el núcleo de toda la cuestión educativa: el objeto o finalidad de la educación. Cuando, en los Memorabilia de Jenofonte, Eutidemo es reducido por la argumentación socrática, se le propone el recuerdo de la inscripción de Delfos: «Conócete a ti mismo». Socrátes propone a Eutidemo una conciencia inaugural o contemplación del ser –la autoconciencia del propio cognoscente– como primer supuesto del conocimiento y paso indispensable para el «dominio de sí mismo»: «Varones, si en caso de guerra quisiéramos elegir a un hombre bajo cuya dirección tuviéramos más probabilidades de salvarnos y de vencer a los enemigos, ¿acaso escogeríamos a quien presintiéramos que fuese a dejarse abatir por la gula, por la bebida, por el placer, por la fatiga o por el sueño?».
Ahora bien, el dominio de sí mismo no es, en este cuadro, tanto la práctica de los hábitos virtuosos –del hombre que no se deja vender por la gula, la bebida, la fatiga, etc. –, sino antes y en primer lugar el conocimiento del bien propio de las virtudes, puesto frente (ob-iectum) al sujeto que conoce. De ese modo, la conciencia psicológica de sí mismo es ya una conciencia perceptiva inaugural tanto del ser como del bien. Si «educar», dice Caturelli, proviene de educere, «(…) sacar fuera, dar a luz y eductio es la acción de hacer salir, es claro que educación es, en este primer acercamiento etimológico, desarrollar, hacer salir, dar luz aquello que el hombre es».
Pero eso, esa contemplación inaugural de su ser y, simultáneamente, del ser en sí (y, después, de lo uno, de lo verdadero y de lo bueno), es una explicitación de lo que se es, pero no una contemplación del todo y de lo perfecto que se puede ser, según pueda el hombre, contemplando la sabiduría, adquirir y perfeccionar las virtudes, es decir, otra vez con palabras de Caturelli, la educación como «desarrollo de todo que el hombre es, llevándolo hasta su máxima perfección posible».
Es que no hay conocimiento humano innato, sea en la órbita especulativa o en la práctica. Cuando se habla de «hábitos naturales» –así, de la inteligencia de los primeros principios teóricos y de la sindéresis–, se hace de manera impropia y parcialmente. Esa naturalidad secundum quid está en que el hábito, en cuanto vocación de la naturaleza del agente, antecede en ese aspecto, a la potencia humana; pero, desde otra perspectiva, en la medida en que la misma potencia se ordena a una determinada operación –que evidentemente le es posterior–, el hábito dirigido a esa operación es posterior a la potencia, esto es, un medio entre la potencia y el acto. De ahí que no quepa afirmase el hábito simpliciter natural.
Si la racionalidad humana exige, de manera inmediata, el conocimiento de algunos principios especulativos y prácticos –piénsese, por ejemplo, en la proposición de que «el todo es siempre mayor que la parte»–, su actualización requiere otros conocimientos relativos a las nociones de «todo» y de «parte», nociones que no son inmediatas, sino que proceden de la abstracción y de la inducción a partir de cosas exteriores. Pasa lo mismo, a partir de la experiencia humana, si bien llevando a un sucesivo e intuitivo conocimiento espontáneo, con las realidades que –aunque no todos los hombres las sepan nombrar, alcancen a meditar sobre ellas o pueda conceptualizarlas– son comprendidas como nociones universales, y así las del ser, substancia y accidente, cualidad, cantidad, causa y efecto, potencia y acto, existencia, necesidad, contingencia, además de los principios operativos, reguladores de la libertad humana, principios que no pueden ser negados, bajo pena de vulneración de la propia realidad y de los principios de identidad y contradicción.
Así, si prevalece siempre para el hombre el aserto de que de que nihil est in intellectu quod non prius in sensu, implica que el crecimiento humano demanda, también en la vida de sus acciones singulares, la experiencia y la educación, y para otros aspectos la solercia y la docilidad: aquélla para conocer per se inveniendo, por invención propia; ésta para aprender de otro lo que es necesario para obrar bien en concreto.
4. La educación política y la educación cívica democrática
Pero, testigos de evidencia universal, la infamia y el pecado vieux comme le monde, son una compañía obligatoria del hombre caído: «L’histoire de l’humanité est le commentaire perpétuel du meliora proboque, deteriora sequor» (Maurice Hauriou). Y para agravar más la tragedia humana, el pecado es también pena del pecado, es fuente de desviación de la inteligencia y de daño en la percepción de la normatividad ética.
Es en este cuadro de la realidad humana en el que los hombres, con la acertada visión pascaliana, no son ni ángeles ni bestias, mais hommes y hombres heridos en su naturaleza, es en este cuadro en el que se debe considerar la necesidad de una educación cívica volcada a la ordenación del conocimiento sensible, afectivo e intelectual, y a la formación y desarrollo de los buenos hábitos morales.
Compete a la sociedad –es decir, a la familia, la Iglesia, a los grupos sociales intermedios y al Estado– la misión de educar, y toda esa gran tarea pedagógica, incluida la de la educación cívica, supone un sistema de valores, una indispensable consideración de la finalidad a que se dirige la misión educativa: o sea, educación ¿para qué?
Hace algunos años se lamentaba Patricio Randle del hecho de que, en una indagación sobre la finalidad de la educación cívica, brotase la respuesta de que la educación busca formar buenos ciudadanos, hombres para servir al Estado, un Estado «neutro en materia religiosa, relativista en materia moral, igualitarista utópico y, finalmente, coercitivo en nombre de la Libertad». Por eso, concluía, que estábamos delante de una «forma larvada de totalitarismo». Y, en efecto, si no hay verdad que enseñar y aprender, ¿qué títulos autorizan una docencia cívica?
Hoy, cuando más se extiende la idea de un consenso compulsivo en torno de lo «políticamente correcto» –sin que, con él se piense en la instancia de alcanzar alguna verdad–, cuando la conciencia de cada hombre se sustituye en la pensée unique, aparece más clara la figura de ese totalitarismo al que nos referíamos. Hannah Arendt, a este propósito, acusó el papel corruptor que la modestia, totalmente distorsionada, ejerció en la debilidad de conciencia de los burócratas de la Alemania nazi, y es ese mismo género de corrupción –al que ahora, a menudo, no falta el concurso de las sanciones penales– el que se propone en nuestros días para garantizar mejor el éxito de la political correctness.
El problema central del régimen político dominante –el de la democracia moderna, que poco o nada tiene que ver con la clásica (de los tiempos de Herodoto y Aristóteles, de las repúblicas medievales, las ciudades italianas o los cantones suizos) en que la democracia era un simple medio de representación política– es, hoy, en buena parte del mundo, el de que por su propio estatuto ideológico es relativista cuando no incluso nihilista. Niega por ello esencialmente el fin educativo, o sea, no se ajusta al objeto de la contemplación de la verdad, fin último de toda educación, por residir exactamente en esa contemplación de la sabiduría la felicidad última del hombre: in contemplatione sapientiae ultima hominis felicitas consistit (Santo Tomás). Mientras que, al revés de la sabiduría, el Estado docente relativista (o nihilista) propone, con «absurda licencia» (en palabras de don Enrique Gil y Robles) «la supuesta facultad de enseñar el error».
Encaja, en este punto, la referencia a un valioso estudio publicado en el Brasil hace algunos años con el título A educação segundo a filosofia perene. Y viene a propósito este recuerdo no sólo por lo que se expone en tal estudio, sino también por el episodio adicional que rodeó la restringidísima publicación de ese libro, en testigo elocuente de lo que antes veíamos era una coerción en nombre de la libertad. Se informó, en efecto, que los originales se llevaron a varias editoriales católicas de nombre, que lo rechazaron pese a ser notoriamente católico el contenido del texto (que lleva por subtítulo el de «orientación para padres y maestros según Tomás de Aquino y Hugo de San Víctor»). Su autor, temiendo persecuciones académicas, resolvió costear la edición pero publicando el estudio anónimamente.
¿Qué nos dice este Anonymus a propósito de la educación cívica en los regímenes democráticos actuales? Viene a decirnos, de partida, que resulta evidente en ellos que «no es posible implantar un sistema educativo que tenga por fin último la contemplación». Esto porque, prosigue nuestro Anonymus, siendo cierto que educar para la contemplación exige «el cultivo de la virtud hasta la excelencia», tal exigencia es incompatible con un régimen político que no tenga compromiso alguno con la virtud, salvo «de modo indirecto y circunstancial», en la medida en que la meta de este régimen es solamente la libertad negativa: « (…) si algún acto humano, aunque sea un atentado directo contra el propio orden de la naturaleza, no interfiere con la libertad de ningún ciudadano, la democracia no verá este acto como un vicio, sino como un derecho que debe ser defendido y tutelado. Ahora bien, en un contexto como este no será posible alcanzar un consenso sobre lo que sea la virtud absolutamente considerada. Es como si, pese a la estructura de la sociedad, los educadores consiguiesen llegar a un consenso sobre lo que es la virtud, las consecuencias básicas de ese consenso (…) constituirían un atentado políticamente inadmisible contra la libertad de los ciudadanos».
Con la docencia cívica relativista se revela la supremacía del poder político sobre la realidad de las cosas. En el plano práctico, además, junto a la difusión masiva de las ideas que interesan al régimen político (piénsese en la fascistización de la burocracia y de amplias capas de la población italiana en la primera mitad del siglo XX), la educación oficial relativista para la ciudadanía suprime la libertad propia de la «soberanía social», como ya hiciera ver Gil y Robles a fines del siglo XIX, acusando al Estado liberal de usurpar y retener «más o menos funciones docentes, fluctuando las abusivas injerencias entre los dos extremos de establecer el plan de estudios y arrogarse el derecho de examinar las aptitudes técnicas de los que aspiran a ciertos títulos profesionales, que es el mínimum da la intromisión, y el ya intolerable exceso de imponer sistemas, teorías y aun hipótesis y métodos, designando textos y programas y monopolizando toda docencia, de tal suerte, que no considera válida, sino la que él dispensa en las cátedras y por los profesores oficiales, verdaderos funcionarios de un servicio administrativo».
5. La educación cívica democrática contra la educación cristiana
A poco que se examinen las prácticas que se llaman cívico-docentes en nuestros tiempos se ven, con frecuencia, y en muchos puntos, opuestas a la tradición y en franca divergencia de lo que, semper et ubique, se entendió conforme con la naturaleza de las cosas.
Llegados a este punto, en buena medida, destaca en la hora presente la cuestión de los «nuevos modelos de unión sexual». Pido licencia, pues, para dedicar algunas líneas a este propósito, no solamente por la importancia que ha asumido en la actual educación para la ciudadanía, sino a la vista del pronóstico de sus efectos inmediatos y también para las generaciones futuras. Este tema es hoy el más gráfico –y uno de los más importantes– entre los que hacen entrar en conflicto la educación tradicional cristiana con la actual educación cívica y que, por eso, puede testimoniar significativamente sus diferencias.
Apenas comenzada la Política, dice Aristóteles que es necesario emparejar los entes que no pueden existir el uno sin el otro. Así, el hombre y la mujer, por tendencia natural forman una casa (oikía), comunidad (koinonía) que es la primera de todas las asociaciones. No se trata de que la familia sea sólo, según Aristóteles, la primera y más necesaria de las comunidades en razón de su anterioridad cronológica, sino también y sobre todo de reconocer que la prioridad de la oikía deriva de una función generadora y de gran poder germinal que tienen el amor y la justicia vividos en la comunidad familiar.
De ese modo, el hombre, animal naturalmente político, es también –según Aristóteles– naturalmente un «animal familiar»: «En efecto, el hombre no es sólo un animal político, sino también familiar y, a diferencia de los otros animales, el hombre y la mujer no se emparejan de modo ocasional, pues –en un sentido particular– el hombre no es un animal solitario, sino hecho para asociarse con los que son naturalmente sus semejantes».
En ese mismo sentido, Santo Tomás de Aquino, respaldando la lección aristotélica, dirá que el hombre es hasta incluso un animal más naturalmente conyugal que político, tanto porque la comunidad conyugal es anterior a la comunidad civil, cuanto por ordenarse aquélla a la generación y educación. De ahí que Santo Tomás inscriba el matrimonio entre las instituciones naturales, lo que ya enseñaba la ley mosaica: –in veteri lege, officium naturae.
Ese entendimiento se hizo lugar común a lo largo de los siglos, aunque no faltasen –en las sucesivas turbulencias de la historia humana– episodios más o menos intensos de crisis de la institución familiar.
Nuestros tiempos son también los de una situación crítica de la familia, fuertemente crítica, supuesto que pueda hablarse de «crisis» duradera. ¿A qué es debida? Son muchas las notas expresivas que los autores reconocen en la raíz de la revolución que aflige actualmente a la comunidad familiar:
– a partir de una genérica y seminal referencia al relativismo, que desde el siglo XVIII fue instaurando un «politeísmo de los valores» (Max Weber), se ha llegado a la actual irrelevancia de la verdad (por ejemplo, Natalino Irti y Gustavo Zagrebelsky), relativismo nutrido de una caótica «sexualización de la cultura». Con su incoercible y aséptico pluralismo de las conductas sexuales,
– y a una «hipersubjetivización en la vida social», con su juridización refleja, institucionalizando meras situaciones de hecho,
– y llevando a la «mitigación» o incluso a la «supresión del papel público de la familia», sobre todo de su función pedagógica,
– lo que implicó una contrajuridicidad del vínculo del matrimonio y a la progresiva sustitución de la familia tradicional por varias especies de uniones libres.
De esa manera, contra la concepción de la familia como koinonía natural, se alza hoy una aparente supremacía del individuo. El matrimonio tradicional, considerado pro filiis –es decir, bajo la óptica principial del beneficio de los hijos– se ve ahora afligido por uniones sexuales que solamente atienden a la plena autonomía individual. Se promueve la unión à la carte, un mero contrato de alguna cohabitación, en el que no se reconoce el ligamen entre matrimonio, procreación y educación de los hijos, ni el papel primordial de éstos en la comunidad familiar: Hijos que, por ser la parte más débil de la koinonía, deben ver sus intereses garantizados por el predicado de la indisolubilidad del matrimonio y por la función paidética del padre y de la madre –maris et feminae.
Algunos efectos sociológicos se divisan ya como una difusión de la ideología de la familia antitradicional: influida desde hace mucho por el divorcio y combatida, ahora, por la progresiva protección concedida a una gama variadísima de shadow institutions, la comunidad familiar natural está sufriendo alguna contracción fragmentaria. Lo que se puede explicar, en parte, por el hecho de que las «institucionessombra» de la familia, otrora llamadas libres, rivalizan ahora para su pretendido reconocimiento jurídico (es decir, para una formalización de su informalidad), con algunas notas de los paradigmas del matrimonio y de la familia tradicionales. En otros términos, la disciplina de las uniones contrafamiliares –cifradas sin embargo en la asistencia y el reconocimiento jurídico de la vida sexual de los compañeros– perfila, en un cuadro de patente ficción, trazos del modelo tradicional de la institución familiar, pese al hecho de que la familia tradicional se funde ostensiblemente en la estabilidad comunitaria y en el objetivo de la generación y formación educativa de los hijos, notas de propósito alejadas de las varias shadow institutions.
Las «nuevas» uniones sexuales ya no quieren el «amor libre» del siglo XX sino, esto sí, tomar prestado el nombre y parte de la realidad de la institución familiar tradicional. Esa extensión del concepto de «matrimonio» y de «familia» –abarcando uniones sexuales biológicamente estériles, uniones transitorias u ocasionales– son argumentos ya esparcidos sin éxito en los siglos XVIII y XIX (la idea de la legitimación de las pasiones espontáneas ya se expuso por Diderot y Rousseau: en Nouvelle Héloise, de 1761, se contiene la narración de la célebre pasión de Julie y Saint-Preux. En la misma estela pueden reunirse el socialista utópico Charles Fourier, notablemente en Théorie des quatre mouvements (1808), y Alfred Naquet, que recibió el epíteto de démon du mariage, y a cuyo libro Religion, propriété, famille (1869) cabría, sin duda, reconocer el papel de Vulgata contra el matrimonio y la familia.
De esa manera, tesis que se exhiben en nuestros tiempos como el culmen del progreso constituyen, en verdad, residuos del pasado, y no se confundiría quien viera en muchos de los actuales movimientos ideológicos contrafamiliares una mera resurrección de tesis de los siglos dieciocho y diecinueve.
Menos remotamente, Wilhelm Reich publicó la más importante de sus obras en 1936: Die Sexualität im Kulturkampf. Reich fue un psicoanalista influido por el freudismo y también marxista. La felicidad del hombre, para él, está en el placer sexual, de suerte que debe alejarse todo obstáculo a las pulsiones, al consistir en un impedimento de la felicidad. Así, un efectivo «derecho a la felicidad» (expresión que vuelve a la escena) implicaría, al modo reichiano, la liberación plena de las pulsiones, con indiferencia de su ratificación moral. Es la negación de toda finalidad y de toda ley en la actividad sexual –la negazione di ogni finalismo e de ogni legge nell’attività sessuale (Romano Amerio)–, lo que desemboca, de hecho, en la abolición del matrimonio, de modo que a la antigua meta de la «extinción de la familia» –o de su colectivización–, tema recurrente en la literatura utópica, viene a suceder, al revés, la idea de la «extensión de la familia». Una extensión nominal para una extinción real. En efecto, una extensión que, en cuanto se adopte, concluye por abolir la situación jurídica peculiar de la familia y que, con eso, tiende a la ablación de sus funciones moral y paidética.
Dice Santo Tomás, remitiéndose al libro V de la Metafísica de Aristóteles, que la palabra «naturaleza» se empleó primero para significar la generación de los seres vivos, es decir, el nacimiento. Sin embargo, como esa generación procede de un principio intrínseco el vocablo se extendió para abrazar el principio intrínseco de cualquier movimiento. Y como ese principio intrínseco puede ser tanto material como formal pasó a designarse como «naturaleza» tanto la materia como la forma. Y al atribuirse esa palabra a la forma de los entes, pues es cierto que la forma es lo que completa la esencia de cada cosa, se entendió que el término «naturaleza» también designa la esencia.
Santo Tomás dice que, además de significar el principio intrínseco, sea el material o el formal, el término «naturaleza» significa también la «sustancia» o el «ser». Por eso, «natural» es lo que conviene a una cosa en razón de su propia sustancia. Y eso incluye lo que se recibe desde fuera, si en tanto existe una inclinación del ser (esto es, de la naturaleza): de manera que, en ese cuadro, lo «natural» fluye, en parte, de la naturaleza y, en parte, de un principio exterior.
Algo puede ser «natural» porque conviene a la naturaleza genérica de un ente o porque conviene a su naturaleza específica, o incluso por viene de la naturaleza individual de un ente. También puede hablarse de «natural» que dimana de la forma y «natural» procedente de la materia.
Hay, en el hombre, un «natural» que resulta de la razón y otro originario del cuerpo. Así, la «naturaleza del hombre» no se reduce a lo racional, siéndole también natural lo sensitivo o común al género, aunque lo es que es propio de la naturaleza humana corporal se somete a la dirección racional: «Cabe considerar que la naturaleza de las cosas consiste, antes que nada, en la forma que la especie. Así, el ser animal racional es la forma que clasifica al hombre en su especie propia. Por consiguiente, lo que es contrario al orden de la razón es directamente opuesto a la naturaleza del hombre en cuanto tal; y, al revés, es conforme a la naturaleza cuando siga el orden de la razón» (Santo Tomás de Aquino).
La idea de alteridad éticamente responsable es la de la perseverancia del hombre permanente, según lo que un pensador contemporáneo, Hans Jonas, no sospechoso de adhesión al iusnaturalismo clásico, designó «constantes de la naturaleza», datos correspondientes a la naturaleza de las cosas y que, tratándose de los hombres, exigen la preservación de las condiciones propicias para su nutrición, locomoción, reproducción, pensamiento y vida política.
La discusión sobre supuestos nuevos modelos familiares exige saber si la familia debe instituirse con el propósito funcional de la reproducción humana y la inserción en un ordo amoris objetivo, fundándose por tanto en una «constante de la naturaleza» (lo que equivale decir: las identidades sexuales). O si, diversamente, como observó el psicoanalista francés Tony Anatrella, la «nueva familia» debe basarse en el libre curso de las pulsiones sexuales, lo que redunda en la entonces coherente admisibilidad de «modelos familiares» mixtos de hombres y animales (bestialismo o zoofilia) o de hombres y cosas, etc.
Una larga tradición humana sostiene que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer –unius coniugalis, maris et feminae– porque es una comunidad (koinonía) destinada principalmente a la generación y educación de la prole, lo que –por fuerza de la naturaleza– exige siempre el consorcio entre hombre y mujer: coniunctio maris et feminae, unio legitima viri ac mulieris, ad generandum et educandum prolem ordinatus.
La idea de naturaleza, es decir, de esencia como fuente de actividad, ha sido combatida con frecuencia por los que reducen todas las conductas a «modelos de cultura» («naturalización cultural»). Tesis que, en el campo sexual, implica afirmar una radical neutralidad biológica.
Esa «naturalización» (o normalización) ideológica, entre tanto, es opuesta a la naturaleza de las cosas, como resulta de las investigaciones realizadas en sociedades ajenas a toda relación homosexual, como las de –por ejemplo– Clellan Ford y Frank Beach en su famoso Pattern of sexual behavior.
Frente al «neutralismo» de la naturaleza, Santo Tomás de Aquino, al tratar de las distintas especies de lujuria –la entrega a las voluptates venereae–, y haciéndose también eco del pensamiento humano tradicional, consideró los diversos desórdenes sexuales (por ejemplo, el adulterio, el estupro, el incesto) y, entre ellos, se refirió a las deformidades especiales del acto venéreo, en los que, además de la contraposición con la recta ratio (nota común con las demás especies desordenadas), indicó una oposición peculiar contra el orden natural del propio acto venéreo al configurar vicios que, en la expresión tomista, repugnan a la naturaleza humana: vitium contra naturam.
Esas conductas sexuales especialmente desordenadas presentan una común característica egotista, siendo conductas que, marcadas por el vicio de la soberbia, rechazan el principio fundamental de conservación de la sociedad: la cuestión de fondo, como se ha visto, está puesta en que los «nuevos modelos familiares» ignoran las identidades sexuales y, después, la diferencia y la complementariedad de los sexos, eligiendo el camino del mero intento de organización jurídica de las pulsiones sexuales. Si el compromiso de los intervinientes, sin embargo, se dirige exclusivamente a la satisfacción de las pulsiones sexuales desorientadas de todo fin racional y social, los «nuevos» modelos contrafamiliares son, finalmente, la consagración del individualismo.
En efecto, si el acto sexual –en las correspondientes «uniones» en que, con mayor o menor frecuencia, venga a practicarse– se afirmara meramente dirigido a satisfacer la pulsión del actor, cualquiera que sea, se niega con ello radicalmente la finalidad social de las conductas sexuales y su sometimiento a la recta razón.
En ese cuadro, en consecuencia, no habrá consideración alguna a la complementariedad de los sexos e incluso a la diferencia entre el masculino y el femenino, así como tampoco a la que hay entre lo humano y lo animal o entre lo humano y lo inanimado. Una vez que se entienda discriminadora la definición del matrimonio como la «unión de un hombre y una mujer, etc.», la consecuencia de tal premisa es reconocer la unión «matrimonial» de no importa qué modo de unión de hecho, según las voluntad de los actores.
De ahí –por rigor lógico– no habrá sino un paso para que se proponga la institucionalización jurídica de uniones de todo género: incestuosas, bestialistas, pederastas, pluriafectivas, por no hablar de uniones con alguna sexual inflatable doll.
6. Conclusión
Nos hallamos a una distancia inmensa, como se ve en esta nueva «docencia cívico-sexual», entre la educación quae civica appellari potest recomendada por Pío XI y la práctica común de la actual educación para la ciudadanía.
No hay educación posible cuando se desprecia en su raíz el fin de la contemplación de la verdad y de la libertad humana de dirigirse al bien moral.
Se reduce el objetivo supuestamente educativo en nuestros tiempos a información y perfeccionamiento de aptitudes técnicas, de habilidades utilitarias, de suerte que los individuos se tratan como simples medios para el éxito, sobre todo económico, del aparato estatal, y las «virtudes cívicas» son las que conforman los individuos a las ideas de pluralismo y tolerancia. La misma noción actual de «espíritu crítico» y de «crítica admitida», como las refiere Alain Besançon en el prólogo al célebre L’école des barbares de Isabelle Stal y Françoise Thom, son tan sólo el espíritu de la crítica tolerada por el poder político, de la crítica concebida como posible por la ideología de turno.
Una contradicción insuperable y exigencias prácticas, entre tanto, no dejan subsistir una sólo aparente generosidad de esa tolerancia y del pluralismo de los regímenes polí- ticos actuales. La agnosia del Estado choca al máximo con una antropología trascendente. No hay término medio posible: la inmanencia es ya una contratrascendencia y no un imposible punto intermedio de neutralidad. De ahí que las prácticas laicistas nunca sean efectivamente neutras: en la medida en que se revelan inmanentes, se sitúan como antitrascendentes. Encontramos ilustración, e impresionante, de lo que decimos cuando –bajo capa de «neutralidad»– los Estados que se afirman laicos e indiferentes de Dios dicen que mandan conductas «neutras» (por ejemplo, la «neutra» retirada de los crucifijos del espacio público), cuando lo que hacen en realidad es prescribir o imponer la observancia práctica teofóbica del laicismo. Por otra parte, ningún estímulo a la tolerancia, por si sólo, sería apto para el adiestramiento efectivo en una nueva ideología moral: pues no bastaría ser tolerante con las viejas prédicas de la tradición si, a fuerza de su sensatez, esas prédicas tienden a restaurarse por el rigor de su discurso lógico.
Se comprenden, entonces, las razones por las que la docencia cívica relativista, pudiendo tolerar casi todo, no se muestre animada a tolerar la «intolerancia» de Dios y de Sus verdades.
