Índice de contenidos
Número 509-510
- Presentación
-
Monográficos
-
¿Qué es el bien común?
-
Las falsificaciones ideológicas del bien común
-
Dos tentaciones: la descomposición y el sobrenaturalismo del bien común
-
Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común
-
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante
-
Cuando el bien común «no se realiza»: Los deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo
-
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía
-
Las enseñanzas del magisterio sobre el bien común temporal
-
El envilecimiento del bien común: entre liberalismo y clericalismo
-
La historia de la hispanidad a la luz del bien común
-
¿Por qué el bien común?: Problemas de un desconocimiento y razones para una rehabilitación
-
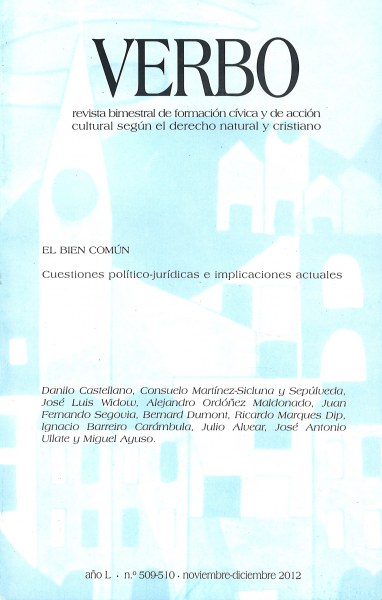
Las falsificaciones ideológicas del bien común
EL BIEN COMÚN. CUESTIONES POLÍTICO-JURÍDICAS E IMPLICACIONES ACTUALES
1. Desorden e ideología
Decía Donoso Cortés que «el pecado, causa primitiva de toda degradación, no fue otra cosa sino un desorden»[1], desorden si tenemos en cuenta la natural jerarquía en que las cosas se encontraban respecto a Dios y entre ellas mismas. Por tanto, el pecado introduce un desequilibrio en la natural prelación y subordinación que existe entre las cosas y el mismo hombre, de acuerdo con la idea de un orden, racional y lógico, presente en el Universo. La racionalidad queda conculcada, como queda quebrantado el perfecto equilibrio en que todas las cosas fueron puestas. El desorden, la desunión, el desequilibrio son los efectos de una causa, que es el pecado.
Las palabras certeras de Donoso Cortés nos sitúan ante lo que podemos representar como el mal de los dos últimos siglos: la introducción del desorden, del desequilibrio en todos los ámbitos de la vida humana, de manera que el hombre permanece anclado en una buscada ignorancia respecto de la distinción entre el bien y el mal, flaqueando al mismo tiempo su voluntad. La enfermedad de nuestro siglo es la ignorancia y la debilidad de una voluntad que ha perdido su íntima conexión con Dios. De ahí que el abandono de la fe vaya parejo con el abandono de las verdades en el mundo.
Pero si ésta es la enfermedad, el síntoma en que se percibe esta enfermedad es el desorden moral, un desorden que es también físico, que podemos incluso advertir externamente, que se palpa en esa degeneración de las relaciones sociales, en la falsificación de las instituciones naturales, como la familia –donde al tenor del legislador habría que incluir aquel tipo de vínculos de los que no puede surgir la generación–, en la perversión de lo más natural que es la vida humana, desde la concepción hasta la muerte, donde no hay acto de nuestra existencia que haya conseguido permanecer a salvo de la injerencia de unas ideologías cuyo credo consiste en la destrucción del orden, en haber colocado en un altar sacrílego primeramente el escepticismo –esa almohada de la duda en la que Montaigne reposaba su cabeza–, después el relativismo y finalmente el nihilismo, puesto que han hecho de la nada el objetivo final de su especulación.
Y en aras de ese objetivo final han ido sacrificando las grandes palabras y las grandes cuestiones, pensando además que las cuestiones políticas y sociales se pueden disociar de la gran cuestión, que es la cuestión religiosa, el hecho religioso. Es por ello que creen posible separar la comprensión de la vida social y política, dentro de la comunidad, respecto de la existencia del orden natural, que es orden de la Creación, orden racional y lógico. Una sociedad como la actual cuyo entendimiento no es capaz de distinguir el bien que debe hacerse del mal que debe evitarse o que gradúa los fines de la política en atención a los males menores, que siguen siendo un mal, porque con los principios no caben componendas, es una sociedad que está corrompida y que pretende además la corrupción de aquellos últimos reductos dentro de los cuales es factible todavía conservar un resquicio abierto para el sagrario de la libertad, para la conciencia.
A cambio de sacrificar la finalidad transcendente de la vida humana lo que le ofrecen al hombre es la posibilidad de que la supuesta voluntad del pueblo, manifestada en una difusa opinión pública, decida sobre aquello que cada uno de nosotros debe realizar, aun contraviniendo el sagrado imperativo de Antígona. A cambio del sacrificio de la conciencia, la opinión pública, esa masa informe que ejerce una presión social y exige la cabeza de los obispos díscolos, recordando quizá otros tiempos felices donde se podía decidir sobre la vida y la muerte de los mismos, ha quebrantando la idea de una armonía social, de una gradación de bienes en atención al bien común.
2. Ideología, ideologías y bien común
Del bien común hemos pasado a la utilidad, al interés, a la moral social, que no es moral sino una especie de totalitarismo nihilista que se impone sobre las individualidades y que en aras de fines puramente cuantitativos –lo que decide la mayoría o lo que la mayoría admite llevada casi por la ley de la gravedad– sacrifica los fines cualitativos. El hombre ha dejado de ser, en tales concepciones, un valor absoluto. Y es absoluto porque tiene valores absolutos, porque la misma dimensión humana no se agota en una concatenación de meros hechos físicos para ser una realidad mensurable, cuantificable en términos económicos o en el puro marco de una estadística para la cual el sujeto es un instrumento cuya utilidad la determina la ideología imperante no sólo jurídica, sino también socialmente. Hoy el sacrificio de Abel es un mal consentido y autorizado en una sociedad que ha hecho del cainismo la bandera de sus relaciones sociales, porque la envidia, el resentimiento, el no querer reconocer el mérito de los demás, el igualitarismo exacerbado que no da a cada uno lo suyo porque ha hecho tabla rasa de los deberes y de las obligaciones, implica ese desorden moral, que es causa de un desorden político y social, donde la paradoja de este modelo de Estado total es que controlándolo todo no puede poner freno ni límite a unas pasiones que se mueven libremente y que terminarán por destruirle a él también, después de haber destruido aquel lugar donde hasta el Derecho Romano se detenía, incapaz de traspasar su umbral: el hogar.
Siendo ésta la caracterización profundamente negativa de nuestra sociedad, en un proceso de degeneración cada vez más acusado, al ser una comunidad que ha echado fuera de sus fronteras el bien común para sustituirlo por la utilidad, más aún por el cálculo de lo útil o conveniente en los necesarios conflictos que se plantean, tendríamos que analizar cómo la intromisión de la ideología en el ámbito de la comunidad política pretendiendo abrir un abanico de fines para dicha comunidad en realidad sólo ofrece una visión sesgada y, al mismo tiempo, unidireccional de la sociedad.
Señalaba Rafael Gambra que vivimos en una sociedad pluralista laica, esto es en una sociedad que ha hecho del pluralismo y del laicismo sus arquetipos de vida social, en una labor de reconstrucción ideológica por la cual la sociedad se presenta más como un acto de voluntad que como un resultado de la naturaleza sociable del individuo. No hay jerarquía ni orden en ese acto voluntarista, sino un mosaico de utilidades y conveniencias que es lo que abre precisamente ese panorama de universos plurales, siendo el Estado, por lo menos hasta un cierto momento, el que determinaba hasta qué límite era posible admitir la confrontación entre los «plurales».
Sin embargo a partir de una cierta etapa de la Historia, el Estado se ve ya incapaz de manejar las cuerdas frente a los elementos que buscan su propia anulación, anhelando nuevas expresiones de la pluralidad, que exigen, para ser planteadas, la superación del marco estatista. La disociación entre lo público y lo privado, que no era consentida bajo la noción clásica del bien común, porque el orden no sólo era jurídico-positivo, sino natural, esencial, ha llevado también a esa exageración de la multiplicidad de vertientes, de opiniones, de criterios perfectamente relativos, por muy contrarios a la razón que sean, haciendo inviable incluso la misma existencia del Estado total, que no es más que ese Estado que ha hecho del nihilismo su piedra angular, hasta que se ha visto devorado por sus propios hijos.
Si el bien público pudo ser entendido como la simple conservación y existencia del Estado –del Estado que somete a criterios de decisión cuantitativos las creencias y los principios del hombre–, hoy en día la quiebra de la ideología –en cuanto pretendida construcción racional de una realidad social, racionalidad que nunca tuvo– que ha gobernado los parámetros de la política europea y occidental desde el final de la II Guerra Mundial, muestra verdaderamente que el bien público ha terminado por consistir más que en la conservación del Estado, en la configuración del desorden en todos los niveles y en todos los grupos sociales, de manera que el caos de valores, de principios, de fines y de medios sea también un valor en sí mismo que el Estado ha de preservar.
Lo intrínsecamente perverso de esta ideología pluralista, en sus diversas presentaciones –ya sea utilitarismo, contractualismo, personalismo, comunitarismo o la deliberación como arquetipo de democracia– es la deformación de la realidad que es consustancial a ella, deformación que no respeta la condición humana y que ha hecho que los poderes públicos no puedan ya sentir el peso de la responsabilidad que conlleva tratar de garantizar el bien común, como una finalidad diversa de la simple existencia de ese Leviatán que obra por impulsos y por decisiones.
El cuerpo artificial en que se ha convertido una sociedad, que ha hecho del trastorno del recto orden de las cosas su premisa y su banderín de enganche, no permite un concepto como el de bien común, pero tampoco permite que un sujeto cualquiera, poco acorde con el mensaje enviado desde las altas instancias del poder público, pretenda lograr la perfección personal. Todo aquello que da a la vida su valor ha sido destrozado y pisoteado en nombre del bien público, en aras del predominio de unos intereses que presentan una visión uniforme y monocromática, intentando hacernos creer que la persona no es consciente de sus responsabilidades y de sus propias creencias[2]. La masa, entendida como simple instrumento de ese Estado que ha hecho del Derecho una mera construcción geométrica, olvidando la justicia y olvidando que la ley es la ordenación racional al bien común, es un vehículo necesario para hacer que el individuo olvide su propia capacidad de decisión y pueda anular la gravedad de sus actos dentro de la uniformidad que de la sociedad desea y busca la maquinaria estatal.
La yuxtaposición de los intereses y de las utilidades, que no sigue ninguna jerarquía y que ha hecho del interés del momento el núcleo que fundamenta su configuración, puede decirse que se ha convertido en la nota distintiva del último giro que han dado las ideologías para poder mantenerse indemnes ante el juicio de la historia. Los diversos ismos en su evolución final no podían más que dar como resultado la ausencia de unidad interior dentro de la sociedad, individuos divididos como consecuencia de la difusión de la causa primera de la que se desgajaron todas las demás interpretaciones fragmentarias de la realidad humana, y que nos han conducido a un materialismo que se palpa en todas las instancias de la sociedad. Entre todos esos intereses contrapuestos y diversos, el interés por antonomasia parece consistir en la perpetuación de un sistema jurídico que siendo contrario a la aceptación de un orden natural como condición de su propia existencia, exige sin embargo la destrucción en cada uno de nosotros de un área de libertad que pueda resultar disonante con lo impuesto.
El orden jurídico positivo es el resultado o así se nos dice del juego de la deliberación, de la participación, de manera que el hecho de participar en la construcción de este modelo de sociedad equivale ya a ser un medio útil para el sistema y equivale, no hay que olvidarlo, a prescindir de la perfección personal, que es el punto de encuentro del bien común, para convertirse por el contrario en un necesario engranaje que mantiene la virtualidad de la ideología nihilista imperante.
Esta última eclosión de las ideologías ha incidido claramente en la visión sesgada y parcial de la existencia humana, como si fuera posible sustraer lo privado a la injerencia de los valores que se difunden y se imponen desde lo público. Puede por ello muy bien mantenerse que si el Estado es la expresión concreta de la voluntad general (D. D. Raphael), debemos obediencia al Estado en cuanto que estaremos cumpliendo con nuestra propia voluntad y si un individuo, lógico colofón, no sabe lo que realmente desea, porque no quiere lo mismo que los demás, el Estado está justificado para obligarle a someterse.
Ciertamente que estas consecuencias por muy aterradoras que parezcan son las propias de un sistema que nos ha ido desposeyendo de todo aquello que por sí mismo, sin razón de utilidad o conveniencia, era valioso. Decía Aristóteles que la comunidad política tenía por objeto las buenas acciones y no sólo la vida en común[3]. Bondad de la acción y no sólo una convivencia que al cabo se presenta como una suerte de imperativo al cual se somete no sólo cuanto puede esperar el hombre de la comunidad, sino su misma perfección personal. De esta manera el último giro de aquellas visiones ideológicas que transformaron el concepto de bien común, viene a consistir en algo más que en la nivelación igualitaria de los deseos y apetencias: no todo lo que busca el hombre que convive dentro de la comunidad puede ser igualmente admitido. Los deseos y apetencias de los otros imponen un modelo de convivencia que excluye el desarrollo de la persona en atención a fines que quedan excluidos por virtud del cálculo numérico de las utilidades.
La clara convicción ciceroniana de que el Derecho se funda en la naturaleza y no en el arbitrio[4] ha sido modificada: el Derecho no deja de ser un producto del arbitrio, sometido a las corrientes puramente voluntaristas que le transmite el poder. Lo común se impone como el peso de una carga que es la clave de un sistema forjado con criterios cuantitativos de utilidad. La máxima utilidad, la máxima conveniencia, consiste en el mantenimiento de un sistema que en su pretendida neutralidad establece qué intereses han de ser tomados en consideración. La naturaleza puede ser objeto de una nueva clave interpretativa como también la misma racionalidad del hombre, racionalidad en virtud de la cual cabe identificar lo honesto con la virtud y lo torpe con el vicio. No vale ya en este mecanismo, que se cierra en sí, considerar como igualmente válidas, las opiniones de cada uno, porque, se advierte, no todas son igualmente útiles para esta convivencia, este común forjado a espaldas de la razón, que introduce el desorden moral y jurídico como un factor esencial del propio sistema[5].
3. El oscurecimiento de la inteligencia
Oscurecer la inteligencia, decía Michele Federico Sciacca, parece haber sido el propósito fundamental de la Modernidad, que funda un nuevo marco social y un nuevo orden jurídico, donde evidentemente se habrán roto las cadenas que ligaban al hombre con un mundo anterior, pero esas cadenas lejos de ser una servidumbre constituían un marco adecuado donde se expresaba el orden de las cosas. Esas cadenas permiten a Tomás Moro elevarse por encima del arbitrio y encontrar en el orden natural, del que forma parte inseparable la aspiración a la perfección personal, la fuerza suficiente para perder el temor a la muerte, porque para él hay un temor más horroroso, que ni siquiera le es dado a todos, «el miedo a perder por el pecado mortal la vida de su pobre alma»[6].
La ideología presente en las últimas derivaciones de una teoría del poder que surge de la Modernidad, trata de convencernos de que lo común estriba en la aparente neutralidad de un sistema que decide por la cuantificación numérica de los intereses y por un procedimiento que es la clave del ordenamiento jurídico positivo. En realidad no es así, el poder en sus dimensiones actuales determina desde arriba cuál es el interés que ha de ser jurídicamente satisfecho y así también desde la cúpula del poder se decide de qué clase de sociedad estamos hablando, qué clase de persona queremos configurar y a quién se reconoce la condición de tal. Por eso el aborto es una mera cuestión de procedimientos, de plazos y de indicaciones, porque el modelo de convivencia diseñado, que no atiende al bien, ha decidido previamente no cuestionar lo que podría poner en peligro, si así se hiciera, el marco social establecido e impuesto jurídicamente. La concepción de lo que es común no permite la condición previa del bien: por eso, lejos de ser neutral, ha terminado por anular a los singulares que forman parte del todo social. No hay nada más útil que haber convertido al hombre en un instrumento necesario para el sistema. El propósito no es facilitar, en aras de un pretendido pluralismo, la convivencia, sino determinar que nuestro vivir queda supeditado a los fines que el poder mismo ha creado. El pluralismo no crea un orden, porque previamente ha destruido el orden racional y lógico de las cosas y en las cosas; crea en todo caso un procedimiento que se basa en el arbitrio y en el juego de la voluntad del poder. Aquellos que supuestamente, para dar expresión a las individualidades, pensaron que la suma de los intereses individuales era el signo de la justicia y del Derecho, han terminado por ser finalmente los creadores de un sistema absolutamente totalitario, donde no hay interés que no venga concertado desde el poder y no hay bien que pueda sustraerse al diseño procedimental.
La ideología, absoluta y conclusiva respecto de las anteriores, no permite la manifestación de las individualidades, porque lo que trata de lograr es la uniformidad, ese carácter monocromático bajo el que se disuelven las aspiraciones personales, por lo menos aquéllas que revisten una condición problemática para el juego de la mayoría sumisa. Parecen decirnos, y ése es el trasunto en definitiva de la Modernidad, que el hombre es incapaz de entender el mundo o de leer mediante su razón en la naturaleza. Es por ello que la búsqueda del bien no puede llevarse a cabo en este cuadro social que exige previamente la homogeneidad de nuestras decisiones y que ha hecho del desorden moral y de este desorden físico, que contraviene todas las leyes de la naturaleza, el fundamento motriz de la voluntad general, de la que surge la ley. Pero no nos olvidemos de que, al mismo tiempo, el sistema precisa del concurso de todos, de que todos los particulares sean ese número necesario para que la ideología continúe su camino. Anuladas todas las instituciones intermedias entre el individuo y el Estado y oscurecida la inteligencia, han quedado frente a frente los particulares y el Estado[7]. Esto que podría suponer una carga para el Estado es, sin embargo, el tributo que éste paga conscientemente por ser el resultado de una construcción plenamente ideológica y fragmentadora de la comunidad política. El Estado se presenta como principio: de ahí que no pueda quedar condicionado por principios que son ajenos a su existencia[8]. El Estado ideológico prescinde, para poder existir, de todo orden metafísico, limitándose a ofrecer una nueva construcción de la realidad, donde el mecanicismo es una de sus vertientes más singulares: todo acaece porque no puede dejar de hacerlo. Cada huída del sistema hacia delante, en esta reingeniería social de la que tanto se ha hablado, pasa por ser irrebatible. No hay una vuelta atrás, no cabe retornar a un orden racional, porque el sistema encarna una construcción falsa de la realidad, como concepción puramente ideológica, que exige mantener las diversas falacias sobre las que se asienta, y entre ellas considerar que todos los particulares forman parte del Estado o son piezas necesarias, a través de la expresión de la voluntad general, en su configuración.
El Estado es en sí un instrumento al servicio de estas diversas falsificaciones de la realidad en que han venido a coincidir los diversos ismos de toda clase. Finalmente humanismo, utilitarismo, mecanicismo, por no hablar de los diversos adjetivos que adornan el término de democracia –desde el liberalismo al socialismo– tienden a expresar un mundo irreal, donde no hay ya barrera ni límite frente al Estado. La deformación ideológica de la noción clásica del bien común, a través de conceptos que en nada responden a la carga ética que ésta conlleva, no puede implicar más que la anulación de la comunidad política y por ello sitúa al hombre inerme respecto de un poder más amplio que el del Estado nacional.
La imposibilidad de distinguir entre el bien y el mal, primeramente como producto de un relativismo que fue inicialmente la razón de ser de las diversas escuelas doctrinales, ha dado lugar con el transcurso del tiempo a interpretar que tales conceptos proceden del propio Estado o de la ideología de la que se sustenta éste. Si el bien común era el principio primero que articulaba la vida social, en relación además al bien propio de la naturaleza humana, de ahí cabe deducir que una vida social que no contribuye a que el hombre alcance en la misma su formación moral, y se limite a ser un vehículo para la subsistencia material de los sujetos, constituye una clase de sociedad radicalmente injusta y contraria a la propia esencia humana. Todas esas formas políticas que tuvieron a lo largo de la historia diversas plasmaciones, han resultado coincidentes en sus asertos últimos y han conducido a algo más que al ocaso de una civilización, donde parecería que algo queda. Hay que señalar además que ninguna de tales formas puede ser alternativa de la otra, porque en realidad responden a premisas comunes y a un fundamento unitario, cual es el de situarse al margen del ámbito del orden natural.
Por eso, una vez situados fuera de ese marco se hace necesario, para esta ideología común de la que se nutren todas las formas políticas desviadas, la disolución de las diversas sociedades en las que el hombre naturalmente se integraba, porque los vínculos ya no vienen determinados por los fines propios y característicos de tales sociedades, desde la familia hasta las instituciones intermedias.
Lógicamente también es posible reinterpretar dichas sociedades –por ejemplo, la familia– desde otras perspectivas, toda vez que ya no tiene un fin propio, donde los miembros que la integran deberían poder alcanzar dentro de la misma su desarrollo personal, esto es moral. Ahora bien, esta labor de reconstrucción social, para la que no sirve ya el concepto de comunidad política, ha llegado a consecuencias no previstas inicialmente y a una edificación de la Historia en la cual los vínculos con el pasado se han roto.
Del individualismo utilitarista hemos concluido en el nihilismo que, partiendo de un fundamento antiteológico, que no es otro que el de esa sociedad pluralista laica, exige que el hombre no tenga, ni siquiera como pretensión personal, la de conquistar su perfección. No se trata, en suma, de interpretar que dicho fin es subjetivo, como otros posibles que el individuo pueda plantearse, sino de considerar que esta finalidad, la de alcanzar el bien, es profundamente contradictoria con el cuadro de relaciones sociales que el Estado total ha establecido. Rota la trabazón que implica la existencia del orden, situados fuera de Dios, la civilización que un día interpretó la Historia en su dimensión salvífica, ha ido a parar a la nada. Terminaremos nuevamente como empezamos, con Donoso Cortés, para el cual no habiendo sino la nada fuera de Dios, los que se separan de Dios van a parar a la nada[9].
[1] Juan DONOSO CORTÉS, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, edición presentada por José Vila Selma, Madrid, Editora Nacional, 1978, pág. 185.
[2] Interpretamos así las palabras de Pío XII en el radiomensaje del 24 de diciembre de 1944, Benignitas et humanitas.
[3] ARISTÓTELES, Política, lib. III, cap. IX, 1281 a.
[4] Marco Tulio CICERÓN, Las Leyes, lib. I, 10, 29.
[5] Marco Tulio CICERÓN, op. cit., lib. I, 15, 42-43; 16; 44-45.
[6] Tomás MORO, Diálogo de la fortaleza contra la tribulación, primer libro, cap. 6.
[7] Como mantenía Pío XI en la Encíclica Quadragesimo anno.
[8] Como sostenía Francesco GENTILE, «Inteligencia política y razón de Estado», Verbo, nº 501-502 (2012), pág. 63.
[9] J. DONOSO CORTÉS, op. cit., pág. 306.
