Índice de contenidos
Número 525-526
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Aidan Nichols, Chrétienté, réveille-toi!
-
José Díaz Nieva, Patria y Libertad
-
Louis Jugnet, Problèmes et grands courants de la philosophie
-
Francisco Puy Muñoz, El derecho natural como materia académica
-
Carlos Alberto Sacheri, Orden social y esperanza cristiana
-
Pedro Fernández Rodríguez, La Sagrada Liturgia en la escuela de Benedicto XVI
-
Gustavo Zagrebelsky, Contro la dittatura del presente
-
Warren H. Carroll, A History of Christendom
-
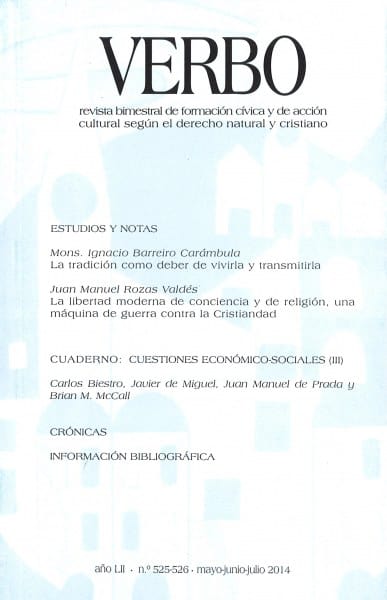
Trampas del capitalismo liberal. Un intento de refutación cristiana
CUADERNO: CUESTIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (III)
1. Concepto y origen de la palabra «economía»: primeras desviaciones
Más allá de los objetivos didácticos y orientadores que siempre implica la definición de los conceptos previa a su análisis, a fin de que el lector no pierda el hilo de la argumentación a causa de una malinterpretación semántica, en este caso pienso que el análisis conceptual y etimológico de la palabra economía también nos hará un gran servicio como primer argumento para la tesis que iremos sosteniendo a lo largo de este trabajo.
La palabra economía procede etimológicamente de la lengua griega (oikonomía), la cual sería adoptada posteriormente por el latín (oeconomía), pero que en todo caso se formó como un compuesto de las palabras oikos («casa», usado aquí en el sentido de patrimonio) y némein («administrar»). El «ecónomo» era originariamente el «administrador del patrimonio».
De este concepto originario se sustraen dos ideas principales que han caracterizado la economía hasta la irrupción del liberalismo (cuyas consecuencias desglosaremos infra): la primera, su carácter administrativo, es decir, el enfoque a la gestión cotidiana de los recursos existentes como una técnica para mejorar su utilización; la segunda, su visión puramente instrumental, es decir, al servicio del bien común y la vida virtuosa de las personas, que son a la postre quienes a su vez emplean esas técnicas para su subsistencia y, a largo plazo, su progreso económico. De hecho, valga decir como curiosidad que, si nos atenemos a su sentido primero, algunos sintagmas empleados actualmente, como «economía doméstica», constituirían un epíteto, pues la palabra «doméstico» (del latín domus, casa, hogar) ya se encuentra implícitamente contenida en el propio concepto de economía.
Desde siempre se han intentado fijar límites a lo que suponía la correcta administración de los bienes, diferenciadores del puro despilfarro y especulación. Tales de Mileto y posteriormente Aristóteles distinguían entre la economía entendida como administración al uso de los bienes, de la denominada crematística (del griego khrema, «la riqueza», «la posesión»), entendida como el arte de hacerse rico, que implica rebasar en las relaciones comerciales la frontera del puro intercambio de bienes por bienes o por dinero en el marco de un precio justo, es decir, la búsqueda del enriquecimiento como fin en sí mismo sin generar un valor agregado a la operación que justifique el lucro obtenido. Por supuesto, cualquier operación que se realizase en condición de asimetría entre los dos participantes quedaba dentro de lo éticamente reprobable.
La escolástica medieval tuvo mucho que decir (y matizar) sobre esta postura inicial. Santo Tomás de Aquino señaló la licitud de la posesión de bienes propios fruto del comercio lícito, y señaló la fuente de la inmoralidad en el deseo desenfrenado de ellos, así como en la moralidad de los fines a los que se apliquen dichas posesiones. «El lucro, que es el fin del comercio, aunque en su esencia no entrañe algún elemento honesto o necesario, tampoco implica por esencia nada vicioso o contrario a la virtud. Por consiguiente, nada impide que ese lucro sea ordenado a un fin necesario o incluso honesto, y entonces la negociación se volverá lícita. Así ocurre cuando un hombre destina el moderado lucro que adquiere mediante el comercio al sustento de la familia o también a socorrer a los necesitados, o cuando alguien se dedica al comercio para servir al interés público, para que no falten a la vida de la patria las cosas necesarias, pues entonces no busca el lucro como un fin, sino remuneración de su trabajo»[1].
Por su parte, San Agustín combatía la tendencia humana a la avaricia diciendo: «Aquel cómico, al examinarse a sí mismo o al observar a los demás, creyó que era un sentimiento común a todo el mundo el querer comprar barato y vender caro. Pero puesto que, ciertamente, esto es un vicio, cada cual puede alcanzar la virtud de la justicia que le permita resistir y vencer al mismo»[2]. También el Aquinate indicó que el concepto de carestía ha de ir en referencia al valor de la propia cosa, y que en ningún caso puede emplearse el fraude para enriquecerse con el sobreprecio de las cosas. «Utilizar el fraude para vender algo en más del precio justo es absolutamente un pecado, por cuanto se engaña al prójimo en perjuicio suyo»[3].
Por tanto, a través de estos someros ejemplos podemos fácilmente deducir que, tanto los clásicos antiguos como medievales marcan claramente esta distinción entre el legítimo comercio (que constituye parte del objeto de la economía en su sentido tradicional) y el afán desmesurado de lucro, con su inmoral práctica asociada. Cuestión distinta será trazar esta línea teórica en cada caso práctico, pero ello no nos resultará tan difícil en cuanto analicemos los principios básicos de funcionamiento del capitalismo liberal.
2. La eclosión del paradigma liberal
Con la irrupción del mercantilismo, que generaliza el comercio también fuera de las fronteras nacionales, y posteriormente de las teorías del liberalismo económico, germen del sistema económico actual, la economía deja de ser aceptada como la técnica de la que se servía una actividad humana para devenir una ciencia, tesis reforzada por los planteamientos positivistas decimonónicos. Es decir, pretende alcanzar un grado de abstracción equiparable al de las ciencias empíricas, para lo cual debió de sustentarse en leyes que se intentaron asimilar a las leyes de las ciencias naturales, es decir, generalistas, constantes y empíricamente constatables.
En este contexto, las ciencias sociales ejercen un papel catalizador y, en el campo práctico, dichas leyes se entendían aplicables a un contexto social diseñado por la nueva ideología, que defendía la libertad de comprar, vender, contratar o establecerse, sin otros límites que el propio deseo y el respeto a la libertad de los otros. Esta consecuencia práctica resulta del todo coherente con la concepción cientifista de la economía, pues un sistema económico sometido a barreras morales desvirtuaría la eficacia de las pseudo-leyes impuestas a la nueva economía, máxime cuando el objetivo era conciliar las neonatas leyes económicas con la ley natural, propuesta tan absurda como demuestra la teoría de la «mano invisible» defendida por Adam Smith, en la que no sólo deja paso a la libre iniciativa egoísta, sino que la justifica en tanto que, misteriosamente, su búsqueda conduce a la consecución del bien común, pretendiendo dar así carta de naturaleza al afán ilimitado de lucro[4]. Primero, porque identifica lucro con bien, y segundo, porque dicho bien individual habría de conducir supuestamente al bien común (o a lo que él entiende por ello). Con ello, se magnifica la eficiencia del mercado y sus reglas, y se anatematiza cualquier atisbo de intervención en el mismo, ya sea moral o política, pues con ello se estaría alterando una supuesta «ley natural» en clave providencialista.
Nótese que Smith habla, por primera vez de manera sistemática, de la maximización del beneficio (valor) como meta de la actuación económica, en tanto que en dicha maximización se encuentra misteriosamente la maximización del interés de la sociedad. Y como manifestación de la herencia dejada por el pensador escocés, ábrase cualquier manual moderno de introducción a la economía de los que se emplea en la inmensa mayoría de las Universidades del mundo: difícilmente se podrán pasar unas pocas páginas sin toparse con la exposición de tan dogmático principio.
Por tanto, al legitimarse filosófica y socialmente la búsqueda del lucro particular ilimitado durante los siglos XVIII y XIX, se está concibiendo el embrión cuyo desarrollo estamos sufriendo hoy. El materialismo subyacente en estas teorías, por más que se las intente revestir de iusnaturalismo, y el propio funcionamiento del sistema sustentado en dichos presupuestos, generó la aparición de la clase social burguesa que se afianzó a partir del siglo XIX, momento que nos conduce al tránsito entre la economía liberal y el capitalismo financiero, entendiendo como tal el sistema por el cual el lucro ya no se produce mediante transacciones económicas al uso, sino a través de la especulación realizada con los capitales preexistentes. Por tanto, es en este punto donde se produce un alejamiento definitivo entre la economía de las transacciones de bienes y servicios, aún entroncada (si bien desfigurada por el aluvión liberal) con el concepto originario de economía, y la economía de la inversión financiera, es decir, entre la economía real y la economía financiera; entre la economía material y la inmaterial. No obstante, y pese a tal distanciamiento entre ambas, la «segunda» economía no deja de ser consecuencia lógica de la depravación de la «primera»: fue precisamente la emancipación de la economía tradicional respecto del juicio moral de las transacciones económicas, la que originó que los capitales acumulados como resultado del afán de enriquecimiento germinado en el siglo precedente, necesitara de un montaje paralelo, con sus propias leyes y mecanismos, a fin de hacer rendir esos capitales excedentarios que, de otra manera, serían improductivos. En otras palabras, el primer peldaño sería la acumulación, y el segundo, hijo del anterior, la reconducción de esos capitales acumulados, es decir, en esta segunda fase estamos hablando del «lucro sobre el lucro».
Al albor de este florecimiento del capitalismo financiero surgen los mercados bancarios[5], cuya única mercancía es el propio dinero, que es prestado a un interés superior a aquél por el que se espera remunerar a sus depositantes, mercancía que, mediante el mecanismo de reserva fraccionaria deviene inmaterial en el momento en que se convierte en anotaciones en cuenta y su sucesivo préstamo equivale a la creación artificial de dinero. Al mismo se suman los inversores particulares e institucionales a través de las Bolsas de valores[6], un mercado limitado originariamente a la clase burguesa como una nueva salida para los capitales acumulados del comercio, pero que ha alcanzado gran popularidad entre la clase media en muchos países occidentales durante el siglo XX. Así, el producto financiero se convierte en el paradigma del capitalismo financiero moderno. Dichos productos, además, se «titulizan» y se crea un mercado paralelo de negociación de los mismos, de manera que la cadena de ficción es doble: a la negociación a través del crédito se le une la negociación de los títulos representativos de crédito, de manera que en base a una sola operación que merezca la consideración de real (el crédito bancario, por cuanto tiene como objeto una res, el dinero), se va expandiendo todo un entramado de relaciones financieras sustentadas en la confianza de que el titular del derecho de crédito cobrará el mismo, hipótesis a su vez basada en las expectativas económicas del deudor.
Ahora bien, ¿qué debe ocurrir para que este mercado ficticio crezca sin que se resientan (al menos aparentemente) las expectativas de cobro del último eslabón de la cadena, y en consecuencia, se cumplan las expectativas de rentabilidad financiera de los eslabones siguientes? Pues ni más ni menos que la economía nacional (o en nuestro tiempo, global) alcance unas tasas macroeconómicas determinadas, en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto, empleo, cuentas públicas, etc. Y todo ello requiere un estímulo constante del consumo: es decir, que los consumidores finales dispongan del suficiente poder adquisitivo para continuar adquiriendo bienes y servicios a un ritmo tal que permita sostener las tasas de crecimiento requeridas para soportar el sistema. Yendo al caso concreto, que la mercadotecnia se esfuerce continuamente en generar necesidades[7] que sostengan los niveles de consumo y producción necesarios para que quienes están en los eslabones intermedios y superiores no vean maltrecha su inversión.
De nuevo se plantea una cuestión de gran importancia: ¿qué ocurre cuando la capacidad adquisitiva del consumidor final llega a su límite? Es entonces cuando procede, según el paradigma liberal, buscar el beneficio presente a cuenta del lucro futuro: aparece el crédito al consumo, o lo que es lo mismo, la entrega anticipada de la mercancía con anterioridad a que el propietario haya generado valor suficiente en su economía particular como para poder adquirirlo. O reformulado de nuevo, una vez agotada la capacidad de negociación con los recursos presentes, sólo queda anticipar beneficios futuros hipotecando el crecimiento venidero. Por supuesto, esto no se pone en duda mientras se considera que el crecimiento futuro será aún superior al presente, con la única limitación de que, por razones lógicas, éste no puede adelantarse físicamente en el tiempo, por lo que se procede a adelantarlo financieramente. Según esta teoría, este anticipo tan sólo implicaría a los agentes económicos el equivalente al valor actual del coste financiero global del descuento de dichos anticipos, es decir, el coste de avanzar el dinero: el interés. Pero una vez absorbido (siempre por una economía en perspectiva creciente) este desajuste, que por el camino habría enriquecido a los prestamistas, la diferencia sería beneficio neto anticipado en el tiempo, y así sucesivamente hasta el infinito.
Lejos de achicarse, al menos hasta la explosión de la crisis global que padecemos, o hasta que se consolide la asunción de sus múltiples consecuencias, las teorías mecanicistas y supuestamente iusnaturalistas de la economía han ejercido una hegemonía incuestionable, desde luego no por la validez moral de sus principios, sino porque el triunfo de sus ideas ya lleva consigo la perpetuación de esa hegemonía, en tanto que la concentración de riqueza que supone realimenta el círculo dominador de quienes defienden sus postulados.
Así, ya en pleno siglo XX el economista austriaco Friedrich von Hayek buscó reemplazar o complementar la teoría smithiana con la de un «orden espontáneo», que conduciría a «una asignación más eficiente de los recursos de la sociedad que cualquier diseño puede lograr»[8]. En esta línea, las llamadas «teorías del derrame», procedentes del pensamiento económico neoliberal, vienen a tratar de poner el corolario al trasfondo intelectual que subyace en las originarias ideas del individualismo como fuente de progreso social. Y así lo pone de manifiesto el estudioso de la economía asociativa Mario Elgue: «Su debacle [del modelo neoliberal] fue el resultado de la aplicación de las políticas del “derrame”, según las cuales bastaba con el crecimiento de los grandes grupos concentrados ya que estos últimos difundirían los beneficios hacia el resto de la sociedad productiva y laboral»[9].
Es más, el deseo como fin en sí mismo en el marco de una libertad ilimitada, tan sólo conduce a la competencia caótica, «todo lo que queda es el puro poder arbitrario, una voluntad frente a otra»[10]. En definitiva, un libre mercado que sólo hace libres (si es que el lector me permite aceptar circunstancialmente tal modelo de libertad) a los más fuertes, es decir, a aquellos que disponen de más medios para influir en la «libertad» del resto, dejando como rehenes a aquellos que son destinatarios de dichas conductas, y que en última instancia, son los consumidores, trabajadores, pequeños productores locales y, en general, cualquier persona o institución que se encuentre por debajo del escalafón de los grandes acumuladores de capital. Por tanto, volvemos a incidir en la paradoja de la falta de libertad del llamado «mercado libre», pues sus defensores consideran que cualquier intercambio es libre cuando no se aprecia injerencia ni coerción explícita (física, llevándolo al extremo) en el mismo, de manera que si un intercambio en esas condiciones se realiza, la presunción es que resulta beneficioso para ambas partes. Lo que no contemplan (o no quieren contemplar) estos teóricos es que las predisposiciones psicológicas o la simple asimetría de información o poder es un apriorismo en muchos de los intercambios que ellos denominan «libres» por el simple hecho de que nadie los ha suscrito con un revólver apuntando a su sien. Y que muchos de esos apriorismos son generados por aquellos que se pueden permitir ser «más libres» (de nuevo ruego se me dispense el uso aberrante que, por motivos dialécticos, estoy empleando del concepto de libertad), es decir, aquellos que disponen de mayores recursos o influencia social.
Los ámbitos donde más se evidencia esta asimetría, aunque no los únicos, es en la relación empleador-trabajador, así como en la relación productor-consumidor. Así, por ejemplo, un liberal argumentará que si un trabajador ha aceptado una rebaja considerable en su salario mientras la empresa para la cual presta servicios obtiene pingües beneficios, nunca será debido al temor a que la empresa se deslocalice buscando salarios más reducidos y por tanto dicho trabajador pierda su empleo y, con él, la posibilidad de subsistir él y su familia. El liberal tan sólo verá un contrato de trabajo firmado por dos partes capaces jurídicamente de celebrarlo, y el pleno conocimiento de sus cláusulas, es decir identifica consentimiento con voluntad, y de esa manera pretende sacudirse cualquier tipo de escrúpulo moral y otorgar carta de naturaleza a su actitud. No se puede defender, pues, sin incurrir en falsedad, que una persona que ha firmado un contrato de trabajo en condiciones que no permiten su sustento o que le hacen soportar unas condiciones de trabajo inhumanas, lo ha hecho libremente, pues es una ofensa al sentido común al tiempo que una manifestación de desprecio hacia el carácter social de la naturaleza humana. La ley natural respecto del derecho positivo, se manifiesta así superior a la voluntad humana, cuestión que lógicamente repugna a los defensores a ultranza de la libertad como autodeterminación de la persona[11].
Por tanto, lo que el sistema liberal no negocia es que el Estado se interponga en estas supuestas relaciones libres, por ejemplo, fijando un salario mínimo de subsistencia, porque ello limitaría la libertad del empleador de ofrecer el salario que le parezca más conveniente (que no el más justo) en función de cada circunstancia. Y esto se extiende a toda la actividad mercantil, en la medida en que todo aquél que no aplique estos principios incurrirá en una menor competitividad de su producto o servicio, y por tanto, verá peligrar su sustento y el de su familia, en este caso desde la condición de empresario.
De esta manera, el capitalismo es un sistema diseñado para acrecentar el poder de aquellos que ya disponen de él, nunca para hacer partícipes del mismo a otras personas que antes no lo eran. No crea adhesiones realmente libres y convencidas, sino que fagocita con su endiosamiento del lucro cualquier otra alternativa de funcionamiento económico. No deja alternativa aparente. Sólo puede evadirse de él aquel cuya actividad sea lo suficientemente rentable de por sí como para permitirse renunciar a un tanto por ciento de su margen en aras de una gestión más justa. Es, por tanto, un puro totalitarismo anárquico, donde la única lógica es la del más fuerte, que no hace sino acrecentar su hegemonía contratando «libremente» con aquellos que son más débiles que él. Queda, pues, abierta la puerta a la consolidación de los lobbies y, con ellos la oligarquía, y una vez aniquiladas las «interferencias en la libertad de los individuos», al anarco-capitalismo, es decir, a la anomia más descabellada.
Quepa decir, como corolario a esta descripción del paradigma liberal, que todo este planteamiento ha hecho mutar la definición tradicional de economía que vimos en el primer epígrafe, que ha pasado de ser una administración de los recursos domésticos para convertirse, según los manuales modernos, en la «ciencia que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos». Esta definición no es inocente, y esconde mucho de lo que el paradigma liberal propone. Partir de la escasez como base de la «ciencia económica» implica asumir que las necesidades (ya convertidas en deseos) son ilimitadas y, por tanto, nadie tiene nunca suficiente con lo que existe en el mercado, de manera que se tiene que crear oferta al tiempo que se crea demanda, y viceversa. Por ello, las relaciones humanas se vuelven excluyentes, antagónicas, pues cada transacción se entiende como un juego de suma cero, donde todo aquél que gana necesita, para ganar, que otro pierda. Esta idea llega incluso a justificar la necesidad de controlar el crecimiento de la población, en aras a asegurar «el pleno empleo y salarios altos al total de la población trabajadora mediante una restricción voluntaria del incremento de su número»[12]. Por no hablar de la extensión generalizada de un desinterés por el sufrimiento del otro, que solamente es objeto de apreciación si de ello puede obtenerse alguna ventaja: tal como llana y obscenamente expone Adam Smith en su célebre cita: «No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, de donde esperamos nuestra cena, sino de su celo por su propio interés. Nosotros apelamos, no a su humanidad, sino a su amor propio, y nunca les hablamos de lo que nosotros necesitamos, sino de las ventajas que ellos obtienen».
3. Del utilitarismo moderno al nihilismo contemporáneo
A fin de poder fundamentar qué es lo que posibilita que la continua estimulación del sentido consumidor de las personas, necesaria para el funcionamiento de la cadena anteriormente descrita, tenga respuesta también continua por parte de las mismas, cabe analizar los principios filosóficos que han sido insuflados en las sociedades desde que dicho sistema de funcionamiento económico fue implantado. Es decir, hemos de retrotraernos de nuevo a la base filosófica del liberalismo económico.
Con anterioridad hemos analizado cómo la eclosión del paradigma liberal en la economía introduce la maximización del beneficio como ley suprema, meta y finalidad de la neonata «ciencia económica». Para ello es imprescindible que el beneficio, también denominado valor o utilidad, sea algo percibido como atractivo por la sociedad, de lo contrario nadie se empeñaría en buscar su maximización. Y para que esa atracción se produzca, es necesario un sistema de valores que ponga la utilidad material como fuente de la felicidad, es decir, que lo material trascienda lo contingente para ubicarse en la cúspide de las más elevadas aspiraciones humanas, es decir, en la llave de la felicidad. Como muy bien plasma el teólogo estadounidense William T. Cavanaugh, «no habría mercado para todos los bienes que se producen en una economía industrializada si los consumidores estuvieran satisfechos con las cosas que han comprado»[13]. Se trata, pues, de una «creación organizada de insatisfacción» que ponga el acento, no en la cosa que se consume, sino en el consumo mismo.
Y en esto tiene mucho que decir la filosofía utilitarista nacida en el siglo XVIII. Hay un debate sobre quién usó, por primera vez, el término «utilitarismo», si Jeremy Bentham o John Stuart Mill, pero el caso es que una definición suficientemente clarificadora del mismo la encontramos en ambos. El propio Mill, define su teoría como «el credo que acepta como fundamento de la moral la “utilidad” o el “principio de la máxima felicidad”, el cual sostiene que las acciones son buenas en cuanto tienden a promover la felicidad, malas en cuanto tienden a producir lo opuesto a la felicidad; por “felicidad” se entiende placer y ausencia de dolor; por “infelicidad”, dolor y privación de placer»[14]. Y Bentham va más allá al afirmar que «la mayoría felicidad del mayor número es el fundamento de la moral y la legislación».
Poca novedad aportaría esta teoría respecto del epicureísmo griego clásico, de la que es deudora directa, de no ser porque su potencialidad práctica es mucho mayor que en tiempos del filósofo de Samos, debido al acceso masivo de las personas a los bienes de consumo, gracias en parte a la mejora de las retribuciones de la clase media de los países industrializados, pero también en parte a la incidencia del crédito como engranaje de la economía financiera paralela, cuestión que hemos introducido con anterioridad. Como consecuencia de la infiltración de esta concepción utilitarista del mundo, en una época en que una gran mayoría de la población que habita el llamado «mundo desarrollado», se tenía la convicción, hasta que la crisis global empezó a resquebrajar esta fe, de que tocaba el paraíso terrenal con los dedos, y de que la búsqueda de la satisfacción de los deseos (incidimos en la palabra «deseos», pues el concepto «necesidad» había sido ya ampliamente rebasado por la sociedad del bienestar) era la meta a conseguir, para lo cual era necesario mantener vivo y ávido el espíritu de acumulación. Ello, junto con las ya mencionadas «teorías del derrame»[15], que tratan de anular cualquier atisbo de escrúpulo moral respecto de la acumulación de riqueza por parte de una minoría, ha otorgado carta de naturaleza al paradigma utilitario, es decir, ha consagrado la primacía del éxito económico como trasunto y compendio del desarrollo personal y la estima social. Y lo que es peor, durante mucho tiempo, y de manera más marcada en áreas geográficas determinadas, sin considerar moralmente los medios para producir dicho éxito.
El gran problema del sustento de dicha filosofía utilitarista es que requiere de un apriorismo cuya carencia compromete seriamente su supervivencia: la existencia de dicha utilidad, o el acceso a ella, de manera poco menos que ilimitada, y que ésta abarque a un número mayoritario de individuos. Es decir, el progreso económico sine fine avanzado anteriormente. Y este crecimiento debe sostenerse básicamente a través del consumo, a crédito si es necesario. Todos hemos oído las arengas políticas en estos tiempos de crisis, animando a quien pueda, a consumir, a consumir «lo-quesea», a fin de sostener la estructura del sistema.
La situación de crisis global, que ya supera ampliamente el lustro de duración, y cuyas consecuencias parece que azotarán la economía global incluso por décadas, ha puesto seriamente en entredicho dicho apriorismo. El dios del progreso parece haber cedido su inmortalidad, y con ello haber dejado en la cuneta a sus prosélitos, que se encuentran ahora desorientados en busca de un nuevo sentido que les trascienda[16]. Aunque sobre esta circunstancia volveremos más adelante con mayor profundidad, no podemos dejar de destacar, para lo que nos ocupa ahora, que en la medida en que el utilitarismo y su plasmación económica han conseguido borrar la espiritualidad realmente trascendente, se han convertido en un torrente desbocado que, una vez ha arrasado todo cuanto encontraba a su paso, no tiene más fin que desembocar en un mar de vacío una vez que su curso ha encontrado el fin[17].
4. «No os afanéis, pues, diciendo ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos?» (Mt. 6, 25): teología y economía
Desde el punto de partida de la cosmovisión cristiana de la economía, no debemos sino acudir a las raíces de la existencia humana para fundamentar nuestra argumentación. Y es ahí, en la primera frase de la Biblia, donde encontraremos un primer y esencial principio, y al tiempo determinante diferencia con el paradigma liberal: en primer lugar, la fe cristiana confiesa la soberanía de Dios: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra» (Gen. 1.1). Por ello, Dios es el único dueño absoluto de los bienes terrenos, tanto de aquellos directamente creados por él (la naturaleza en su sentido más amplio), como de aquellos que el hombre, sirviéndose de los anteriores, ha desarrollado para su subsistencia. Por tanto, una teología económica ha de partir siempre de la base de la primacía de Dios, y que por tanto, la gestión de los recursos debe siempre hacerse en orden a la glorificación del Creador.
El segundo principio fundamental sobre el que de debe asentarse cualquier intento de enfocar cristianamente la economía es el bien, entendido en los términos aristotélicos de la vida virtuosa y conforme a la naturaleza, y coronado por la teología tomista acerca de la bienaventuranza: Dios ha creado a los hombres iguales en dignidad, a «su imagen y semejanza» (Gen. 1, 26) y, por ello, «Dios no hace acepción de personas» (Rom. 2, 11; Hch. 10, 34).
Por ende, la economía en clave teológica será una parcela del saber y actuar humano (nunca una ciencia autónoma) centrada en el bien del individuo, pero que al tiempo se protege de la tentación antropocéntrica, buscando el bien común y dar gloria a Dios, teniéndolo en el horizonte como soberano al que deben rendir cuentas en última instancia.
Sentadas estas bases, comienza ahora un trabajo de matización y afinamiento respecto de la manera en que estos principios teológicos generan a su vez otros derivados, y que deben ser los que informen el pensamiento económico, posteriormente desarrollado por los Sumos Pontífices, y que desgranaremos en el epígrafe siguiente.
El primero de esos principios derivados es la justicia: como seres de naturaleza social e igual dignidad entre sí, la justicia es la virtud fundamental que ha de regir las relaciones entre las personas. Santo Tomás de Aquino, parafraseando a Aristóteles, enuncia: «La justicia es el hábito que dispone a obrar lo justo y por el que se realizan y se quieren las cosas justas»[18], entendiéndose por justo «el acto de la justicia, referido a la propia materia y al sujeto, se expresa cuando se dice que da su derecho a cada uno; porque, como dice Isidoro en el libro Etymol., “llámase justo porque guarda el derecho”» (ibid.). Por tanto, el principio de justicia extrapolado a la economía corresponde a dar lo que corresponde a cada parte dentro del intercambio comercial. Así, el precio justo se ha de convertir en el eje de las relaciones comerciales: «No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo» (Lev. 19, 15). En ese sentido, la justicia económica se configura como la correlación entre el precio y el valor generado por la transacción. Así, «utilizar el fraude para vender algo en más del precio justo es absolutamente un pecado, por cuanto se engaña al prójimo en perjuicio suyo»[19]. «[...] Si el comprador obtiene gran provecho de la cosa que ha recibido de otro, y éste, que vende, no sufre daño al desprenderse de ella, no debe ser vendida en más de lo que vale, porque, en este caso, la utilidad que crece para el comprador, no proviene del vendedor, sino de la propia condición del comprador, y nadie debe cobrar a otro lo que no le pertenece» (ibid.). Y ello con independencia de la supuesta voluntariedad de ambas partes con la que se haya acordado dicha transacción, es decir, una transacción per se injusta en base a dichos parámetros no deja de serlo por el hecho de que haya sido aceptada por ambas partes.
El segundo principio será fruto del carácter naturalmente social de la persona, manifestado en la caridad para con el prójimo derivada de nuestra naturaleza de hijos de Dios, común a todas las personas, y la solidaridad, que lejos de acepciones modernas, vacías de contenido y tendentes a una filantropía privada de la trascendencia, encuentra definición acertada como la «expresión social moralmente obligatoria de la radical fraternidad humana en todos los campos de la convivencia»[20]. Ello implica, fundamentalmente, la atención especial al pobre y vulnerable. Es decir, por más que la riqueza pueda ser obtenida de manera moralmente lícita y conforme a los designios divinos[21], esto no hace de los frutos de la naturaleza un bien absoluto, en primer lugar, porque todo pertenece en última instancia a Dios, y en segundo, por el deber de ayuda mutua que se deriva del anterior. Por el principio de destino universal de los bienes que desarrollaría el Magisterio, la propiedad privada, aun siendo legítima[22], tiene que cumplir una función social, de manera que no está entregada por Dios de forma absoluta a su poseedor para obrar exclusivamente según su arbitrio, sin abrirse a las necesidades del otro[23]. Así, «las cosas inferiores están ordenadas a la satisfacción de las necesidades de los hombres. Por consiguiente, por la distribución y apropiación, que procede del derecho humano, no se ha de impedir que con esas mismas cosas se atienda a la necesidad del hombre. Por esta razón, los bienes superfluos, que algunas personas poseen, son debidos por derecho natural al sostenimiento de los pobres» (ibid.).
Por ende, a nadie le es lícito argumentar (como propugna el paradigma liberal) la legitimidad de su propiedad, para retenerla absolutamente y excluir de su participación a aquellos quienes no tienen sus necesidades básicas cubiertas. San Pablo lo veía claro: «Ningún miembro del cuerpo puede decirle a otro: “no te necesito”» (1 Co. 12, 21). El enfoque comunitario de la economía por la teología cristiana es claro.
El tercero de los principios derivados que enunciaremos ya no será tan moral como espiritual, siendo uno de los aspectos clave que diferencia el pensamiento económico cristiano de la mera enunciación de una ética económica. Al mismo tiempo, será uno de los principios que mejor proteja el cumplimiento de los demás, y motivo por el cual se podrá argumentar que la inculturación de los principios cristianos en la economía es moralmente superior a cualquier intento de reducir la economía a un conjunto de normas deontológicas sin proyección trascendente. Estamos hablando del despego de los bienes materiales y el abandono a la divina Providencia.
Valgan para comenzar la exposición de este punto, dos matizaciones: la primera, que dicho principio no consiste en que el hombre pueda desentenderse de su progreso material. El hombre recibió de Dios el mandato de trabajar: «Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase» (Gen. 2, 25). Y fruto necesario del trabajo es (y ha de ser) la consecución de los medios necesarios para la vida digna. En algunos casos, dicho fruto excede la consecución de dichas necesidades, y en dichos casos, se genera un excedente de recursos, que es lo que generalmente se conoce como riqueza. La segunda matización es que este modo de riqueza, como tal, no es ni ha sido nunca condenada por la escritura[24], sino que la prosperidad material se muestra, en numerosas ocasiones, como algo deseado por Dios[25].
El problema aparece cuando la riqueza, lejos de ser empleada como un medio en aras al progreso material y espiritual de la persona que las posee, y a la ayuda al prójimo, se convierte en objeto de afanosa búsqueda, bien como medio de autoafirmación personal, bien como desaforado medio de protección ante posibles infortunios, si bien en no pocos casos este segundo objeto acaba siendo un pretexto de justificación que trata de esconder el ególatra deseo de acumulación de riqueza. Y no es necesario, para ser contraria a la ley de Dios, que esta riqueza sea objeto de pública ostentación: basta con que aleje de Dios en cuanto haga poner los ojos en lo contingente por encima de lo trascendente: «Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero. Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo» (Mt . 6, 24-34).
Ese «no-ser del mundo»[26] es lo que privilegia la cosmovisión cristiana de la economía en tanto que la hace menos proclive a sucumbir al inmanentismo de la posesión temporal, puesto que establece como horizonte no el disfrute de la riqueza terrena, sino la bienaventuranza divina: «Para algunos, hay una bienaventuranza que consiste en cosas materiales, como placeres, riquezas y similares; y esto no es aplicable a Dios, ya que es incorpóreo. Luego su bienaventuranza no contiene toda bienaventuranza»[27]. Son numerosas las citas bíblicas que destacan el destino que espera a quienes viven su vida alrededor de la riqueza y la ostentación, y la importancia de compartir con otros los dones de Dios. Así, siendo legítima la riqueza de aquél que no aparta por ello la mirada de Dios, la Escritura ensalza el valor de la gratuidad: «Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee» (Lc. 12, 15). «Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios» (Mt. 19, 23-24). «A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios Vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Atesorando para sí buen fundamento» (Tm. 6, 17-19).
El hombre, a pesar de su naturaleza caída, es capaz, pues, de dar y darse al otro, tanto en el sentido espiritual como material. El funcionamiento de la economía entendido desde la realidad antropológica es, como hemos visto, la salida hacia el otro, la cooperación, la atención a las necesidades del débil y, por supuesto, la propia subsistencia, incluso la generación de un remanente financiero, cuya licitud, eso sí, nunca será absoluta, sino siempre condicionada al cumplimiento de las obligaciones para con el prójimo[28], pues como don de Dios, la riqueza (y las capacidades humanas que han permitido generarla) pertenece, en última instancia, a toda la humanidad, y por tanto, subyace siempre un principio de gratuidad y desprendimiento hacia quien padece penurias materiales[29], por cuanto con ello se está practicando la virtud de la caridad, la más importante de todas las virtudes cristianas, y al tiempo se manifiesta una mortificación de los deseos materiales que nos acerca más a Dios, en tanto que nos aleja del amor a lo mundano[30].
No estamos, pues, ante un frío mecanicismo preñado de leyes y principios a los que se rinde pleitesía ciegamente, y que se justifican por algún tipo de «fuerza oculta» que redirige el egoísmo particular hacia una supuesta satisfacción del bien común. Ningún mal intrínseco se puede tornar bien. Es más, la experiencia lo demuestra: a más libre mercado, a más laissez faire, más concentración de la riqueza y el poder, menos autonomía de las naciones y más plutocracia. La Iglesia no ha cesado nunca de alertarlo desde la concepción de los parámetros liberales de la economía, como a continuación podremos comprobar.
5. El magisterio pontificio en materia de economía: de Rerum Novarum a Evangelii Gaudium
La Iglesia desea el progreso de «todos los hombres y de todo el hombre»[31]. Con esta frase podríamos sintetizar toda la enseñanza pontificia acerca de las condiciones que debe cumplir el desarrollo, y que no se circunscriben pura y simplemente al crecimiento económico, si bien la satisfacción de las necesidades básicas es fundamento necesario para la construcción de una sociedad cuyo horizonte sea el bien de la persona. Pero crecimiento económico, aún menos en los términos macroeconómicos y globalistas que plantea el paradigma liberal (la apodada «economía de los grandes números»), no es sinónimo de justicia social, ni de promoción integral del hombre.
La Iglesia, cumpliendo su misión, se ha mostrado siempre pronta en alertar sobre el advenimiento de las teorías y las tendencias sociales destructoras de los principios que obstaculizan el reinado de Jesucristo. Ciertamente, el magisterio pontificio fue raudo en definir las amenazas que sobre la economía se cernían, como consecuencia del triunfo de las ideologías liberales, en concreto, de la filosofía individualista, que tenía su reflejo también en materia económica. León XIII, en lo que fue y es considerado un hito en la doctrina social de la Iglesia, dedicó su encíclica Rerum Novarum (1891) a advertir de los riesgos que entrañaba la imbricación de los principios liberales políticos en la economía y sus consecuencias sobre la clase trabajadora. «Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno, con él colindante, de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros; el cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros; la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda»[32].
La situación era especialmente apremiante por cuanto a la plaga de los principios liberales comenzaba a unirse una de aparente signo contrario e idéntico carácter dañino, como era el colectivismo marxista. Fue precisamente por contraste con estas dos ideologías, como el cristiano formado pudo –y puede– discernir con mayor claridad el sustrato de cuanto la Iglesia plantea en materia de economía. Ese sustrato es el bien de la propia persona, pero no en términos filantrópicos, sino en tanto imagen de Dios, compuesto de cuerpo y alma, y poseedor de una dignidad ontológica, fundamento de su filiación divina, con un mandato de cuidar la Creación y dar gloria a Dios.
De manera paralela a como los principios liberales iban impregnando la economía, y daban lugar a lo que hemos comentado anteriormente bajo la denominación de capitalismo financiero, la Iglesia advirtió de la existencia de un «imperialismo internacional del dinero»[33], ya por entonces transfronterizo y que comenzaba a gobernar de modo global los destinos del mundo, sobrepasando las barreras de la soberanía política de las naciones, con la connivencia de los propios Estados. Era, como vimos, la época de la consolidación de los mercados financieros, donde «las fáciles ganancias que un mercado desamparado de toda ley ofrece a cualquiera, incitan a muchísimos al cambio y tráfico de mercancías, los cuales, sin otra mira que lograr pronto las mayores ganancias con el menor esfuerzo, […] desconcertando las prudentes previsiones de los fabricantes» (ibid., 132). Y, en definitiva, «la libre concurrencia se ha destruido a sí misma; la dictadura económica se ha adueñado del mercado libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío; la economía toda se ha hecho horrendamente dura, cruel, atroz» (ibid., 109), es decir, desordenada y destructora.
El momento en que Pío XI escribe su encíclica Quadragesimo anno, coincide en el tiempo con la etapa más dura de la crisis económica que padeció la economía global durante los años 30 del siglo XX, y la cual muchos tienen (y no sin razón) como espejo de la crisis global que nos flagela hoy. Pero con una diferencia: en nuestros días sufrimos los efectos del capitalismo financiero incrementado exponencialmente durante décadas, de manera que sus funestas consecuencias son mucho más graves.
Las advertencias de la Iglesia sobre las falacias de las teorías del libre mercado y sus consecuencias han sido una constante del Magisterio social a medida que se iba produciendo la consolidación y expansión del capitalismo financiero, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Excede la intención de este artículo desmenuzarlas todas ellas, pero sí creo procedente exponer los principios básicos comunes manifestados en todas ellas.
Las falacias del libre mercado
Mecanicismo economicista, utilidad material como criterio último de la decisión económica, y ausencia de regulación son los componentes unánimemente censurados por la doctrina pontificia. Son, en definitiva, los principios postulados desde las teorías del libre mercado iniciadas por Adam Smith, y sustentadas filosóficamente por el utilitarismo de Bentham y Mill, comentadas todas ellas anteriormente.
Pablo VI, recordando la cita mencionada de Pío XI, resumió dichos fundamentos afirmando que «por desgracia, sobre estas nuevas condiciones de la sociedad, ha sido construido un sistema que considera el provecho como muestra esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la prosperidad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como generador de “el imperialismo internacional del dinero”»[34].
Por su parte, Juan Pablo II sentenció: «Cada vez más impera un sistema conocido como “neoliberalismo”, sistema que haciendo referencia a una concepción economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y del respeto de las personas y los pueblos. Dicho sistema se ha convertido, a veces, en una justificación ideológica de algunas actitudes y modos de obrar en el campo social y político, que causan la marginación de los más débiles. De hecho, los pobres son cada vez más numerosos, víctimas de determinadas políticas y de estructuras frecuentemente injustas»[35].
Incluso la encíclica Centesimus annus, tan celebrada en los entornos católicos neo-con por su supuesta aceptación del capitalismo liberal como única alternativa económica una vez derrumbado el Muro de Berlín, celebración cuyos fundamentos no resisten el análisis más mínimamente imparcial del texto, advierte de que el «capitalismo salvaje» ha inmerso a la sociedad en «una despiadada situación que no tiene nada que envidiar a la de los momentos más oscuros de la primera fase de industrialización»[36].
Benedicto XVI, cuyo pontificado ha coincidido con el cenit de la especulación y la cresta de la ola consumista que lo sostenía, así como con el inicio de la manifestación de sus efectos colaterales, volvía a insistir en que el «desarrollo económico, […] se manifiesta ficticio y dañino cuando se apoya en los “prodigios” de las finanzas para sostener un crecimiento antinatural y consumista»[37], lo cual es una condena taxativa del sistema sobre el que se sustentó el crecimiento mundial de las últimas décadas, a la vez que advierte que la apariencia de crecimiento económico escondía grandes desequilibrios que el estallido de la burbuja financiera no ha hecho sino poner en primera línea. Es más, Ratzinger pone de manifiesto las últimas consecuencias económicas del liberalismo: la divinización y esclavitud del hombre respecto de las reglas del mercado, que son consideradas buenas en sí y que han de conducir al progreso material infinito. Así, «el gran éxito de esta teoría ocultó sus limitaciones por largo tiempo. Pero ahora, en una situación distinta, sus presupuestos filosóficos tácitos y por lo tanto, sus problemas, se hacen más claros. Aunque esta posición admite la libertad de los empresarios individuales, y en ese sentido puede ser llamada liberal, en realidad es determinista en su núcleo. Presupone que el libre juego de las fuerzas del mercado puede operar sólo en una dirección, dada la constitución del hombre y el mundo, a saber, hacia la auto-regulación de la oferta y la demanda, y hacia la eficiencia económica y el progreso»[38].
Y acabando con esta primera síntesis de las condenas papales a las trampas doctrinales del capitalismo liberal, el Papa Francisco avisaba recientemente de la pertinaz obcecación de ciertos sectores sociales, que por miedo a ceder parcelas de poder, siguen abonados acérrimamente a las teorías económicas anarco-liberales, herederas de los postulados de la mano invisible: «[…] algunos todavía defienden las teorías del “derrame”, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante»[39].
El liberalismo económico y la doctrina posconciliar
Históricamente, y hasta la consolidación del bloque soviético y el inicio de la guerra fría, la principal consecuencia negativa de la aplicación de los principios económicos liberales fue la degradación de la condición de vida de la clase obrera, a la cual León XIII dedicó íntegramente su encíclica Rerum novarum, y la consolidación de las oligarquías financieras, tal como puso de relieve Pío XI.
Siguiendo la línea pastoral posconciliar, tendente a destacar cuanto la doctrina condenable tiene de positivo antes de emitir la propia condena, o en otras palabras, el sometimiento de las doctrinas a la «condena condicional», estructura muy habitual sobre todo a partir de Juan Pablo II[40], debemos ser cautelosos en la hermenéutica de dichos textos, pues no han faltado quienes han intentado instrumentalizar los textos pontificios al servicio de sus respectivas ideologías. Y la economía no ha sido una excepción. Sostienen los católicos filo-liberales que Juan Pablo II ha roto con la animadversión tradicional de la Iglesia hacia al sistema capitalista en cuanto que la realidad histórica ha puesto de manifiesto la supremacía capitalista, pero no por el efecto fagocitador y oligárquico de sus principios, sino por su supuesta bondad intrínseca, algo a lo que el Magisterio pontificio habríase, por fin, plegado.
Nada más lejos de la realidad, pues –pese a algunas concesiones– no hay otra institución distinta de la Iglesia que, en plena explosión de la orgía capitalista (o sea, desde los años 50 del siglo XX hasta la explosión de la crisis actual), haya impuesto tal cantidad de condiciones al sustrato capitalista (muchas de ellas incompatibles con dicho sustrato) para poderlo considerar como moralmente aceptable, al tiempo que el orbe (desarrollado occidental, cabe matizar) contemplaba extasiado el advenimiento del reino capitalista.
No dedicaremos grandes esfuerzos a desmontar esta tesis. Baste remitirse a la letra de los textos pontificios publicados durante esta etapa para, con todas las salvedades que se quiera, descubrir la dureza de los condicionantes a los que debe someterse un sistema «de mercado» que pueda tener carta de naturaleza moral. En la perspectiva del desarrollo integral del hombre y de la comunidad, se puede apreciar justamente la valoración moral que la doctrina social hace sobre la economía de mercado, o simplemente economía libre: «Si por “capitalismo” se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios productivos, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta es ciertamente positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de “economía de empresa”, “economía de mercado” o simplemente de “economía libre”. Pero si por “capitalismo” se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa»[41].
Claro está que la primera definición de capitalismo de Juan Pablo II no obedece a la realidad del desarrollo de la economía actual, con lo que más bien un sistema de esas características no debería ser denominado «capitalista», como bien matiza a continuación. De hecho, este planteamiento condicional del capitalismo no es nuevo, sino que responde a las consideraciones tomistas sobre la licitud de la propiedad privada y el comercio[42].
Por tanto, y salvando el cambio terminológico y el enfoque pastoral de la redacción de muchos documentos posconciliares, no puede decirse en justicia que la Iglesia haya rendido pleitesía a los principios de la economía liberal, al menos no a los principios liberales que en ella subyacen. Reconocer que hay una parte de los principios del libre mercado que puede concordar con la teología católica es verdadero. Pero cabe resaltar siempre dicha aceptación como condicionada a una serie de principios que, en la práctica, no se están dando en la inmensa mayoría de los casos. Además, y de forma general, la Doctrina Social de la Iglesia nunca se ha posicionado ideológicamente sobre los modelos económicos existentes, asumiendo una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista[43].
6. La doctrina cristiana como principio irreconciliable con la economía liberal
La primacía del capital sobre el trabajo
La incompatibilidad entre capitalismo liberal y cristianismo aparece ya, de hecho, en la propia semántica del término. «Capitalismo», como todo «ismo», evoca una ideología, en este caso, hablaríamos literalmente de «ideología del capital», y si tomamos la definición de ideología como «un determinado conjunto de ideas sobre la realidad», entonces tenemos que el capitalismo es el conjunto de ideas sobre la realidad que exaltan la importancia del capital en el ámbito económico.
Puesto que el capital, junto con la tierra y el trabajo, es uno de los tres factores de producción tradicionales de la economía, la hipertrofia (que no el simple desarrollo) de uno de ellos no puede hacerse sino en menoscabo de los otros dos. En otras palabras, el capitalismo, en su propia esencia, y si somos consecuentes con su significado literal, deja en segundo plano el trabajo, es decir, el factor humano de la economía ligado al bien de la persona así entendido desde el relato de los primeros padres, para otorgar primacía al capital. Por tanto, en ese mismo momento, pierde su carácter moral, por cuanto olvida la búsqueda del bien individual y común, y por tanto, no puede ser compatibilizado con una concepción cristiana de la economía.
Es más, se convierte en un sistema idólatra, donde sólo lo material merece verdadero y profundo interés, y «el peligro de considerar el trabajo como una “mercancía sui generis”, o como una anónima “fuerza” necesaria para la producción (se habla incluso de “fuerza-trabajo”), existe siempre, especialmente cuando toda la visual de la problemática económica está caracterizada por las premisas del economismo materialista»[44].
Por otro lado, el salario, que es la remuneración del trabajo, aparece, para el capitalismo clásico, como una carga para el empresario que debe ser minimizada, pues por cada unidad monetaria de salario retribuido, se estaría perdiendo una unidad monetaria destinada, por un lado, a la inversión en capital, directamente relacionada con la productividad y el beneficio, y la remuneración del capital, que no es otra cosa que la distribución del beneficio remanente entre la propiedad.
Actualmente, la moderna psicología del trabajo parece haber superado, aparentemente, la dicotomía entre trabajo y capital, afirmando que una correcta retribución del trabajador redunda en la productividad global de la empresa, de manera que adecuar la remuneración, de alguna manera, a las pretensiones del empleado, se podría considerar como una inversión en lo que habitualmente se denomina «capital humano». Pero si nos fijamos en la motivación última de esta argumentación, fácilmente descubriremos que bajo este enfoque se encubre claramente una concepción materialista del trabajo, sin ir más lejos, desde el momento en que se le denomina «capital humano», es decir, se instrumentaliza el ser humano como un mecanismo más de producción, cuyo potencial simplemente había sido minusvalorado por el capitalismo incipiente del siglo XIX.
Todas estas posturas no hacen sino afirmar que cualquier concepción del trabajo basada en la instrumentalización de la persona que lo realiza, no sólo será injusta y anticristiana, sino una fuente de conflictos sociales permanentes, sobre todo en los momentos en que la especial escasez de demanda repercute negativamente en el empleo y los salarios, y el trabajador, desconfiado de sentirse menospreciado dilucida, en muchas ocasiones de manera adecuada, que su empleador renuncia al trabajo antes que a la remuneración del capital, y que cientos, o miles, de puestos de trabajo tienen mucho menos valor que un dividendo. Ello, unido a los residuos del marxismo revolucionario, que ciertamente tuvo su germen con la explotación de los primeros obreros industriales, genera una fuerte inestabilidad y descontento social. La simple sospecha de que una persona no es tratada como tal en el ámbito del trabajo, alimenta la estéril y aparentemente muerta «lucha de clases».
Otro factor destacable a la hora de enjuiciar la concepción laboral del capitalismo liberal es el asunto de la negociación del salario. Al ser el trabajo una mercancía, su precio (el salario), está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, de manera que, siendo la demanda de trabajo muy superior a su oferta, y en la situación ideal de ausencia de legislación pensada por el liberalismo clásico, el salario tiende a la baja sin importar si con él el trabajador está en condiciones de cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Además, las empresas de un mismo sector pueden, sin dificultad, concertarse para ofrecer salarios no superiores a un determinado umbral, mientras que el trabajador difícilmente puede hacer lo mismo (ni a título individual ni a través de los sindicatos, pieza del sistema que ha quedado reducida a un mero aparato burocrático de poder análogo a la figura del partido político), para exigir un salario digno por un determinado trabajo.
Además, la consolidación del capitalismo globalizado plantea una dramática consecuencia: como el capital (especialmente el financiero, que tiene carácter móvil, e incluso inmaterial, cuando se refleja en puras anotaciones contables) tiene mucha más movilidad que cualquier otro factor de producción (hablando en terminología liberal), el capital se ha tornado hegemónico respecto del trabajo. El capital impone al trabajo sus condiciones, por la sencilla razón de que tiene la capacidad de desplazarse allí donde las condiciones de trabajo sean más favorables al beneficio empresarial. Y al mismo tiempo, los Estados menos desarrollados, ávidos de atraer capitales, practican el dumping[45] laboral a fin de que los centros de producción sean instalados en sus territorios, alimentando así su subdesarrollo.
El liberalismo económico, al entender el trabajo como una mercancía, desearía una movilidad perfecta de éste, al igual que ocurre con el capital. De esa manera, migrando la mano de obra hacia las zonas geográficas donde ésta es más demandada, se puede atender a la demanda del empresario al tiempo que se presionan a la baja los salarios. Es más, en última instancia, el capitalismo desearía no necesitar del trabajo humano para su desenvolvimiento, pues éste siempre goza de menor flexibilidad que otros factores de producción[46]. El capitalismo no crea empleo por la riqueza humana que éste mismo produce, sino simplemente porque no tiene más remedio.
En definitiva, el concepto de trabajo como un simple factor de producción, y del salario como el precio de una mercancía, no puede ser más contrario a la moral cristiana, en la medida en que instrumentaliza y desnaturaliza precisamente aquello que constituye el núcleo de la economía, su causa y su finalidad: la vida virtuosa de la persona.
El agnosticismo moral de las leyes económicas liberales
Bajo el paradigma liberal, la economía positiva, que es la que abarcan los estudiosos de la materia en clave liberal, se desvincula de la economía normativa, es decir, aquella que elabora sus planteamientos en una clave diferente a lo puramente fáctico, es decir, aporta al estudio económico su componente, especulativo y filosófico-moral. Se produce, pues, un divorcio entre lo que es (economía positiva) y lo que debería ser (economía normativa), separación que no admite componenda entre los adalides del liberalismo, por haberse disociado primeramente la «ciencia social» de la «ciencia moral». Lo disparatado de esta separación se puede argumentar de la manera más simple: ¿bajo qué supuesto se puede desvincular un campo del saber –me resisto a emplear el término ciencia– como la economía, cuyo sustrato es la conducta humana, del análisis moral, que precisamente enjuicia los actos humanos? Solamente bajo el presupuesto de la a-moralidad sustancial del ser humano, pues sería absurdo reconocer el carácter moral del hombre y al tiempo negarse a integrarlo en el estudio de las llamadas ciencias sociales.
Por este motivo, las leyes económicas se tornan autónomas y pueden llegar a justificar cualquier tipo de comportamiento, siempre y cuando éste responda a los postulados de dichas leyes. Y es aquí donde el fetiche liberal de las supuestas leyes naturales de la economía se presta frecuentemente a confusión: se afirma que negar la existencia de leyes económicas tan básicas como la de la oferta y la demanda es irracional y tan sólo demuestra incultura económica, pues la experiencia demuestra que por ellas se rigen las conductas de los agentes económicos. Por ejemplo, es por todos sabido que, a medida que disminuye el precio de un bien, tiende a aumentar su demanda, en mayor o menor medida según la naturaleza del producto. O, al mismo tiempo, que al aumentar la demanda de trabajo, el salario de equilibrio, es decir, aquél por el cual alguien acepta trabajar, disminuye.
Pero bajo este enfoque subyace una falacia auténticamente escandalosa: se oculta sistemáticamente un apriorismo sin el cual estas leyes no funcionan, y es el hecho de que todos los agentes económicos se rigen exclusivamente por su propio interés, y buscando maximizar su utilidad. Concretamente, y debido al principio liberal de escasez, cada agente económico opera de acuerdo al principio de coste de oportunidad, es decir, que la toma de cualquier decisión económica automáticamente excluye otras, por disponer de recursos insuficientes para satisfacer todas las posibilidades de elección. Dar por supuesto esto, contrariamente a lo que dirían los liberales (que denominarían a estos razonamientos «decisión racional»), no es baladí, y muestra que el liberalismo económico no es capaz de concebir otro mundo diferente al que él mismo ha establecido.
Para demostrarlo, volvamos a los ejemplos anteriores: pensemos en el caso de la relación entre demanda y oferta de bienes: si un bien es muy poco demandado, su precio de mercado podría disminuir hasta un nivel inferior al de los costes de producción del fabricante, o simplemente hasta un nivel donde es fácilmente constatable que dicho precio de mercado está muy por debajo de su precio justo, es decir, del valor objetivo que puede atribuirse a ese bien. Así, por ejemplo, el hecho de que una persona en situación angustiosa se vea obligado a vender su casa, y por falta de compradores, deba ofrecerla por el precio que se pagaría por un vehículo de segunda mano, ¿implica que, un tercero, sin más, tenga que comprársela por ese precio, por el simple hecho de que pueda hacerlo?
Situación análoga se produce en el ejemplo de la relación existente entre demanda de trabajo y salario. Es posible que, para un determinado trabajo, exista tal demanda que el empleador pueda cubrir el puesto a cambio de un salario indigno, porque siempre encuentre alguien desesperado en condiciones de aceptarlo, dada la gran competencia entre los aspirantes al mismo. Pero que el empleador pueda contratar a alguien por ese salario, ¿implica que esté determinado a hacerlo, si sabe positivamente que por ese salario el empleado no podrá sustentar a su familia? Sólo una visión enfermiza del lucro individual puede aceptar esto como ley. Poder no significa tener que, pues de lo contrario estaríamos simplemente institucionalizando el pecado, que no es más que lo que se consigue con el sometimiento de la actividad económica al criterio de la utilidad. Éste sería el núcleo del pensamiento teológico liberal: como el pecado existe, y además es irredimible, las leyes económicas no hacen sino objetivar esos comportamientos pecaminosos como si la fuerza del pecado fuese irresistible. Como ha quedado evidenciado, se está excluyendo la simple posibilidad de actuar virtuosamente en el ámbito económico[47].
Los esfuerzos de los teólogos filo-liberales por conciliar catolicidad y capitalismo
Se ha observado, desde los tiempos de la consolidación del capitalismo liberal, en sus vertientes real y financiera, una tendencia por parte de ciertos sectores de la teología cristiana a argumentar en clave conciliadora la compatibilidad de éste con la doctrina cristiana acerca de la economía. Así como los principios del marxismo se han plasmado, desde sus inicios, como explícitamente anticristianos, si bien no han faltado osados que hayan intentado conciliar parte de sus principios con la doctrina cristiana, lo cierto es que el énfasis capitalista en la libertad es uno de los factores que más ha despertado la tentación de acomodar la doctrina cristiana al capitalismo. Esa zona aparentemente fronteriza, que León XIII, en su magna encíclica Libertas praestantissimum definió como liberalismo de tercer grado[48], es incluso traspasada cuando ciertos teólogos tratan de crear un planteamiento, que, a diferencia del anterior, incluso integra la teología en el pensamiento, en este caso económico, y le confiere un carácter público, pero desde la base de una reinvención de ciertos principios antropológicos cristianos.
En estas se mueven teólogos contemporáneos como M. Stackhouse, R. Preston, D. McCann y P. Wogaman. Sin entrar en las particularidades del pensamiento de cada uno, es interesante analizar someramente los principales puntos negros de tal «teología compatible»:
– La libertad humana se funda en la doctrina de la Creación en base a la denominada analogia libertatis: cada vez que el ser humano ejerce su libertad, especialmente en el plano económico, cuando a través de ella crea riqueza, estaría continuando el plan creador de Dios plasmado en el Génesis, de manera que el hombre, mediante el desarrollo del sistema capitalista, se está convirtiendo en el «co-creador». Se trata de una reflexión no falsa en principio, de no ser porque en ella subyace una falacia acerca de la concepción cristiana de libertad: si con el crecimiento económico participamos de la Creación, cuanto más exponencial sea dicho crecimiento, más se convierte el hombre en co-creador, es decir, más se diviniza. No obstante, «la libertad subyacente a esta antropología es una libertad vacía, esto es, consiste en una libertad para crear, sin considerar nunca la creación misma»[49].
– Para compatibilizar teología y capitalismo, la teología cristiana debe asumir renuncias, y no al revés. Quien posee el verdadero mensaje de libertad bíblico es el capitalismo, y no la doctrina eclesial. Esta dicotomía se hace especialmente palpable por el desprecio sistemático que esta corriente de teólogos hace de la escolástica, que considera como una «doctrina estática» y negadora del progreso del mundo contemporáneo, en especial por lo que respecta a las teorías sobre los límites a la licitud del comercio o al préstamo de dinero, calificando, en general, la actitud de la filosofía medieval como irracional y contraria al progreso humano. Por esto mismo se jactan del nacimiento de la moderna ciencia económica como un triunfo sobre el inmovilismo medieval.
– No mayor aprecio encuentra entre ellos la doctrina papal premoderna sobre la economía, y todo ello justificado por ellos porque, o bien estas doctrinas se enunciaron en tiempos en que las ciencias sociales no habían alcanzado el desarrollo adecuado, o bien porque es la Iglesia la que ha despreciado dicho desarrollo. En ambos casos, ello fundamentaría la falsedad de la doctrina que condena el modo de entender la libertad del capitalismo como amoral y puramente utilitarista. Así, «las instituciones capitalistas son necesarias para la libertad política, y la libertad política es necesaria para las instituciones capitalistas. El papel de la Iglesia y la teología deben entonces, acomodarse a esa libertad»[50].
– Renuncia al carácter misionero de la Iglesia y apuesta por una teología post-confesional: una teología del capitalismo es necesaria para su propio desarrollo, pues esta especie de teólogos consideran que la asunción del cristianismo en el mundo occidental es lo que ha permitido el desarrollo de la filosofía y práctica capitalistas. No obstante, y como el capitalismo aspira a ser un fenómeno global en un mundo plural, la teología que lo sustenta debe tener un carácter transversal, es decir, multicultural.
– La teología liberal defiende a ultranza el individualismo como una consecuencia necesaria e inevitable, en primera instancia, de la caída de los primeros padres, y en segunda instancia, de la permanente situación de escasez que implica el análisis económico liberal. Aquí la teología liberal muestra una clara deriva hacia el protestantismo, del que el capitalismo es claro deudor.
Por ello, todos los intentos, desde una teología católica, de «bautizar» los principios liberales de la economía responden, no a un simple esfuerzo realizado desde las bases teológicas ortodoxas, sino directamente a un planteamiento herético que podríamos denominar como «modernista-americanista»; modernista porque niega el papel de la Tradición como fuente de la Revelación al rechazarla, considerándola como obstáculo para la conciliación de la religión católica con las ciencias modernas, entre las que se incluye la ciencia social de la economía[51]. Al mismo tiempo, este modernismo se refleja en el aserto de que la única manera de integrar la teología católica con la economía moderna y globalizada sería que los principios y dogmas de la Iglesia fuesen estandarizados en el marco de una teología post-confesional. En definitiva, la Iglesia debe renunciar al dogma para reconciliarse con el mundo moderno. Y americanista porque, al ensalzar el concepto liberal de libertad e intentar hacerlo deudor de la libertad otorgada por Dios al hombre sobre la creación, está mesianizando la cosmovisión sobre la que se fundamentan los principios fundacionales de los Estados Unidos de América, a cuyos fundadores otorga el papel de auténticos intérpretes de la teología de la libertad. Así, «Novak repite constantemente que los Estados Unidos son una nueva creación fundada en principios bíblicos. Jefferson y los padres fundadores de América captaron la idea bíblica básica de la libertad y la igualdad»[52]. Por ello, esta línea teológica falazmente pretende equiparar dos cosmovisiones que realmente y en último término son la contraposición entre el «non serviam» y el «fiat voluntas tua», entre el ansia por recibir[53] y el ánimo de entregar, entre el totalitarismo individualista[54] y la caridad fraterna, entre la avaricia[55] y el desprendimiento.
El liberalismo como ideología integral
Uno de los argumentos con los que más habitualmente intenta forzarse una conciliación entre los principios económicos liberales y la doctrina católica consiste en defender la estanqueidad de las tres vertientes fundamentales sobre las que despliega sus efectos el liberalismo, es decir, la vertiente económica, la política y la moral-religiosa.
Según semejante punto de vista, podría establecerse que un cristiano puede comulgar con los principios de la economía liberal y, al mismo tiempo, mantenerse al margen de las ideas del liberalismo político y moral. Esta visión, no por más extendida es menos falsa, pues puede refutarse mediante varios argumentos sencillos y claros:
– Lo que permite el establecimiento del liberalismo económico es la libertad política en sentido liberal, es decir, la democracia como fundamento del orden político y social, la libertad ideológica, de pensamiento, de expresión, y en definitiva, aquellas falsas libertades políticas que León XIII condenó repetidamente en Libertas praestantissimum. De lo contrario, las prácticas inmorales derivadas de los principios liberales estarían proscritas por la ley. Un sistema económico cualquiera no puede progresar si no cuenta con un sustento en el ordenamiento jurídico; en otras palabras, el liberalismo y su agnosticismo requieren del agnosticismo del Estado para funcionar. Al mismo tiempo, el liberalismo político es trasunto del liberalismo económico, pues los postulados del libre mercado se extrapolan a la libre competencia de partidos políticos en la pugna por el poder político en el marco de la democracia liberal.
– Una ideología como el liberalismo económico, que se declara agnóstico respecto a la bondad o maldad de las transacciones comerciales, y tan sólo propugna como postulado básico la libertad absoluta de intercambio, es imposible que se sostenga en otros principios que no provengan de una concepción subjetivista y autónoma de la moral que es propia de los principios de la Ilustración liberal, de los que bebe el capitalismo liberal. Y me extenderé, a propósito en este punto, por ser de vital importancia para aclarar una confusión frecuente acerca de la supuesta inocuidad de los postulados capitalistas, y por tanto, su encaje con el quehacer católico. Para demostrar que esta afirmación acerca de la identidad entre liberalismo económico y liberalismo moral, entroncada con la definición de las libertades perversas condenadas por León XIII en Libertas praestantissimum e Immortale Dei, lejos de ser gratuita, está sustentada en los propios postulados liberales, nada mejor que acudir a las propias fuentes liberales más representativas de los siglos XVIII a XX. Como ejemplo, baste apreciar la mención al respecto que rodea el pensamiento de John Stuart Mill: «Aquí nos movemos ya, pues, en el campo propio de la libertad humana, al cual pertenece, en primer lugar, el ámbito interno de la conciencia, que reclama la libertad en más amplio sentido, la libertad de pensar y sentir, la libertad absoluta de opinión y pareceres acerca de cualquier materia práctica o especulativa, científica, moral y teológica»[56]. Otra prueba más la encontramos en la declaración de relativismo que realiza el propio Mill: «No podemos jamás tener seguridad de que la opinión que tratamos de ahogar sea falsa y, aun cuando de ello estuviésemos seguros, el ahogarla sería un mal»[57]. También se aprecia esta identidad, que una vez más formulan los propios liberales, en los principios inspiradores de la constitución de los Estados Unidos de América. Así, la Declaración de Derechos (Bill of Rights) de Virginia de 12 de junio de 1776, en su artículo 12 afirma «que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, de no ser por gobiernos despóticos». Unos años más tarde, en 1791, la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos incorporó la Bill of Rights, fijando que «el Congreso no hará ley alguna por la que se limite la libertad de palabra o de prensa».
Hasta tal punto se alcanza esta identidad entre el pensamiento liberal económico y moral, que llega a afirmarse el paralelismo entre el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios y las fuentes de la verdad, equiparando el alcance del «punto óptimo» de máxima utilidad bajo las leyes del libre mercado, con el alcance de la verdad en base a la libre competencia de ideas, formulado en esta insólita cita del jurista norteamericano Oliver Wendell Holmes, cuya autoridad no es despreciable dado el peso que concede el common law anglosajón a la jurisprudencia: «El último bien deseado se logra mejor por el libre intercambio de ideas, que la mejor prueba de la verdad es el poder de ese pensamiento para hacerse aceptar en la competencia del mercado, y que la verdad es la base sobre la cual pueden realizarse sus deseos de manera segura»[58].
– La libertad liberal se entiende como ausencia de constricción de la voluntad humana, y ello implica la visión de la Iglesia, y más ampliamente, de la religión, como enemigos fundamentales del desarrollo del sistema capitalista.
Por tanto, no se ve la manera filosóficamente rigurosa, en primer lugar, de enlazar el sustrato del liberalismo con la antropología católica, y mucho menos aún, la manera de entender que el liberalismo económico pueda subsistir sin el apoyo de sus otros dos pilares, el político y el moral. Es decir, en absoluto se aprecia cómo pueden conjugarse principios como la maximización de la utilidad o la absolutización de la propiedad privada con el reinado social de Cristo, y mucho menos, con el significado de su redención en la Cruz.
7. ¿Es posible un cambio de paradigma?
Existen, a mi juicio, dos pruebas básicas e irrefutables de que el modelo de mercado liberal no es realmente libre: la primera, de carácter teórico o abstracto, es el sencillo silogismo de que como el liberalismo propugna una libertad que no es la verdadera, cualquier doctrina que descienda de los principios liberales nunca podrá ser considerada como auténticamente libre. De hecho, como hemos ido mostrando a lo largo del ensayo, esta supuesta libertad es, paradójicamente, una libertad determinística, sujeta al yugo de las leyes del mercado, que no consideran la posibilidad (y mucho menos, la valoración moral) de actuar de manera diferente a los dictados de los principios considerados básicos de la economía liberal. Y la segunda, más de índole práctica, es que la realidad ha demostrado que el paradigma económico liberal, lejos de ser universal o de Derecho natural, sólo aplica sus principios allí donde ha creado previamente un entorno propicio para ello, y difícilmente deja espacio para modelos económicos alternativos, fagocitando como ya hemos avanzado antes, cualquier intento de modulación de sus principios en orden a un planteamiento filosófico plural. Y esto hasta tal punto, que la inmensa mayoría de la población (católicos incluidos) es incapaz de concebir un modelo económico basado en principios diferentes de los que rigen el capitalismo liberal. Tal es el encasillamiento mental generado que la simple posibilidad de la existencia de sistemas u organizaciones que entiendan la acción humana movida por algo diferente de la búsqueda de provecho personal, tiende a caer simpático por cuanto se consideran como utopías a pequeña escala, granitos de arena que poco o nada contribuyen a la metamorfosis del sistema, y que sólo sirven para tapar los denominados «fallos del mercado». En definitiva, el liberalismo económico ha anulado la libertad humana para pensar de manera diferente.
Hemos insistido con vehemencia en el carácter agnóstico del capitalismo liberal en relación a la justicia o bondad objetivas de las transacciones mercantiles, en la medida en que sólo interesa la ausencia de coacción externa o explícita, pero que la mera libertad negativa de los participantes en los intercambios no es óbice para que se produzcan situaciones injustas. De esta crítica se desprende que, para tratar de minimizar los efectos nocivos de este planteamiento, es necesaria la intervención de algún ente (ordenador de la comunidad política) que regule y «desliberalice» ciertas relaciones mercantiles, en especial aquellas donde los destinatarios de las operaciones son directamente personas (por ejemplo, a través del derecho laboral o del consumidor).
Sin embargo, no hemos insistido en los problemas que conlleva la proposición opuesta al liberalismo, que sería el estatalismo o dirección planificada de la economía, que en el fondo sólo tiene de opuesto los medios que emplea, porque el resultado es igualmente la concentración de poder en manos de oligarquías que son quienes deciden qué, cómo y quién produce los bienes y servicios necesarios. Y ello por dos motivos: el primero, porque la tesis y extensión de este ensayo sólo permiten ceñirse al desenmascaramiento del pensamiento liberal y su alternativa cristiana; y el segundo, porque tras la caída del imperio soviético, el pensamiento capitalista liberal se ha alzado como hegemónico y es el que inspira el núcleo del funcionamiento del sistema que todos vivimos actualmente.
Ahora bien, ¿significa esto que las limitaciones del sistema liberal puedan ser subsanadas necesariamente mediante un mayor intervencionismo estatal? Pienso que las bases filosóficas del cambio de paradigma económico no deben emplear tiempo en rebuscar principios parciales en cada modelo, en busca de un eclecticismo al modo de una tercera vía económica, sino centrarse en idear sistemas que sustituyan a las actuales «estructuras de pecado», y que pongan en el centro de la actividad económica el desarrollo de un contexto social óptimo para el bien de la persona y la comunidad, para lo cual es imprescindible que la justicia, la verdad y la caridad, «que es el alma de la justicia»[59], presidan e inspiren el funcionamiento del sistema en su conjunto. Y eso, por supuesto, no lo garantiza el liberalismo, pero tampoco el estatalismo, ni tan siquiera los sistemas denominados «mixtos» desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues bajo ellos apenas se han atenuado las tendencias oligárquicas, como tampoco se han transformado los principios rectores del pensamiento económico. Peor aún, en nombre del progreso han abundado en la idea de que el desarrollo material, lejos de ser base para el desarrollo humano, era «el» paradigma a seguir.
Por tanto, el cambio de paradigma va más allá de eclecticismos o «terceras vías», que no son sino alternativas que siguen contaminadas de ideología. Lo que es necesario es que la virtud sustituya a la ideología, y esto sería aplicable no sólo a la economía, sino a las restantes áreas del pensamiento, la política y el derecho fundamentalmente, porque sólo a través de ordenamientos jurídicos y sistemas políticos inspirados en la búsqueda del bien común, meta que sólo se alcanza mediante el fomento de la virtud individual y colectiva, se podrá aspirar a un orden social justo[60].
Una economía cristiana no es una ideología, sino que forma parte de de la cosmovisión del hombre y el mundo tal como son, sin deformaciones, sin tomar la parte por el todo, sin mecanicismos o mesianismos, simplemente atendiendo en primer lugar a la caridad y la justicia, y a continuación a las demás virtudes.
Un cambio de paradigma económico es posible, pero sólo lo será si todo el conglomerado social y la vida de los individuos y las comunidades giran entorno a la virtud, y no a la utilidad. De esa manera, el liberal dejará de ser el único mundo que somos capaces de imaginar. En concreto, es necesario superar la idea providencialista de que es la libertad la que permite alcanzar la justicia, a través de mecanismos ocultos insertos en las leyes autónomas del mercado. Por el contrario, la justicia, fin auténtico de las relaciones económicas, se funda en la caridad. La teoría de la escasez, dentro de los límites y matices expuestos, no debería ser conducida a un afán por el acaparamiento, ni mucho menos servir de sustento a teorías estrafalarias y, en algunos casos, criminales, de control de la población, sino precisamente a un fomento de la distribución equitativa de los bienes.
En la medida en que seamos capaces de interiorizar definiciones de economía como «la actividad humana enderezada a satisfacer las necesidades materiales, y con ello espirituales, del hombre, dentro del orden moral con una dinámica de cambio progresivo»[61], entonces posiblemente hayamos podido empezar a desprendernos de esa máscara liberal-capitalista que ha secuestrado la imagen de la verdadera economía durante casi tres siglos. Es necesaria la vuelta a los orígenes de la economía: «La economía, como la misma palabra indica, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero»[62], «la familia de las naciones»[63].
[1] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 77.
[2] SAN AGUSTÍN, De Trinit. XIII.
[3] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 77.
[4] «Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga [...]. Al orientar esa actividad de modo que produzca un valor máximo, él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en su propósitos [...]. Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo». Adam SMITH, La riqueza de las naciones, 1764, libro IV.
[5] El primer banco español, el Banco de San Carlos, fue creado por Carlos III en 1782, ello teniendo en cuenta el retraso histórico del caso español en lo que a la evolución del capitalismo se refiere.
[6] En 1831 se da por constituida la Bolsa de Madrid.
[7] Por mucho que los teóricos de la mercadotecnia liberal, como Milton Friedman, sostengan que su única función es atender a demandas «espontáneas» de los consumidores, la realidad es que, superado cierto umbral de necesidades básicas, existe un punto en que es necesario crear nuevas necesidades (que en puridad ya no son tales, sino que devienen en deseos), y son estas innovaciones las que condicionan la conducta de los consumidores, y no a la inversa.
[8] Apud Christian PETSOULAS, El liberalismo de Hayek y sus orígenes: su idea de orden espontáneo y la Ilustración escocesa, Routledge, 2001, pág. 2.
[9] Mario ELGUE, La economía social, Buenos Aires, Editorial Capital Intelectual, 2007, pág. 47.
[10] William T. CAVANAUGH, Ser consumidos. Economía y deseo en clave cristiana, Granada, Editorial Nuevo Inicio, 2011, pág. 45.
[11] «Pase, pues, que obrero y patrono estén libremente de acuerdo sobre lo mismo, y concretamente sobre la cuantía del salario; queda, sin embargo, latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad de las partes contratantes, a saber: que el salario no debe ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. Por tanto, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia». LEÓN XIII, Rerum Novarum (1891), 32.
[12] John Stuart MILL, Autobiografía, Londres, Penguin Books, 1989, pág. 94 (versión española).
[13] William T. CAVANAUGH, op. cit., pág. 79.
[14] John Stuart MILL, El utilitarismo, Madrid, Alianza, 2002.
[15] Nótese la mutación que subyace, en mi opinión, en este tipo de teorías respecto de las tesis originales de Adam Smith: para éste último, buscando el beneficio individual se acababa satisfaciendo automática y misteriosamente los intereses del resto, mientras que la teoría del derrame ya reconoce un vicio natural del capitalismo tendente a generar descompensaciones en el reparto de la riqueza. Para parchear este inconveniente, recurren a una redefinición del iusnaturalismo económico smithiano, de manera que la nueva «ley natural económica» es aquella por la cual la riqueza concentrada tiende a expandirse en el espacio como si de un gas se tratase.
[16] Sentido de la trascendencia que es a menudo buscado erróneamente fuera del catolicismo, incluso en monstruosas prácticas supersticiosas basadas en una espiritualidad sin Dios, en parte por la pérdida de la influencia cristiana del mundo occidental, pero también por el abandono del combate intelectual que se aprecia en ciertos sectores de la Iglesia por lo que respecta a la aspiración a un orden económico cristiano, si bien no ahondaremos aquí sobre ninguna de estas dos tesis.
[17] «Es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en las riquezas. Hay dos clases de riquezas, como señala el Filósofo en I Polit., las naturales y las artificiales. Las riquezas naturales sirven para subsanar las debilidades de la naturaleza; así el alimento, la bebida, el vestido, los vehículos, el alojamiento, etc. Por su parte, las riquezas artificiales, como el dinero, por sí mismas, no satisfacen a la naturaleza, sino que las inventó el hombre para facilitar el intercambio, para que sean de algún modo la medida de las cosas vendibles. [...] El deseo de riquezas naturales no es infinito, porque las necesidades de la naturaleza tienen un límite. Pero sí es infinito el deseo de riquezas artificiales, porque es esclavo de una concupiscencia desordenada, que nunca se sacia, como nota el Filósofo en I Polit. Sin embargo, el deseo de riquezas y el deseo del bien supremo son distintos, porque cuanto más perfectamente se posee el bien sumo, tanto más se le ama y se desprecian las demás cosas. Por eso dice Ecl. 24, 29: los que me comen quedan aún con hambre de mí. Pero con el deseo de riquezas o de cualquier otro bien temporal ocurre lo contrario: cuando ya se tienen, se desprecian y se desean otras cosas, como manifiesta Jn. 4, 13, cuando el Señor dice: “Quien bebe de esta agua –refiriéndose a los bienes temporales– volverá a tener sed”. Y precisamente porque su insuficiencia se advierte mejor cuando se poseen. Por lo tanto, esto mismo muestra su imperfección y que el bien sumo no consiste en ellos». SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, q. 2.
[18] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 58.
[19] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 77.
[20] José Luis GUTIÉRREZ GARCÍA, Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, Barcelona, Ariel, 2001, pág. 57.
[21] «Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla» (Gen. 1, 28).
[22] Poseer bienes es hasta necesario a la vida humana, por tres motivos. Primero, porque cada uno se preocupa más asiduamente de procurarse aquello que es de su exclusiva propiedad ante que aquello que pertenece a todos o a más personas; ya que cada uno, por evitar la fatiga, tiende a dejar a otros cuanto corresponde al bien común como sucede allí donde hay muchos criados. Segundo, porque las cosas humanas se desarrollan con más orden, si cada uno tiene la tarea de proveer algo a través del propio esfuerzo; mientras que sería un desorden si todos, indistintamente proveyeran a cada cosa. Tercero, porque así está más garantizada la paz entre los hombres, contentándose cada uno de sus cosas. En efecto, vemos que entre los que poseen algo en común, a menudo surgen disputas (SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 66, 2 in corpore).
[23] «El hombre no tiene que poseer los bienes exteriores como si le fuesen propios, sino como comunes a todos, en el sentido en que debe estar dispuesto a dar una parte a los que tienen necesidad». SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 66.
[24] «Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad pera que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es Don de Dios» (Ecl. 5, 19).
[25] «Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro» (Gen. 13, 2). Y también podemos ver en Job 42, 12, cómo Dios prosperó abundantemente a su siervo Job.
[26] «Cristo, estando en el mundo, afirmó no ser del mundo, distinguiéndose de los que le escuchaban: “Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo” (Jn. 8, 23)». José RIVERA y José María IRABURU, Síntesis de espiritualidad cristiana, Fundación Gratis Date (edición digital).
[27] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I, q. 4.
[28] «Dad y se os dará » (Lc. 6, 38).
[29] «Gratis lo recibisteis; dadlo gratis» (Mt. 9, 35-40; 1, 6-8).
[30] «No améis al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo –los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de la riqueza– no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, y con él, sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente» (1 Jn. 2, 15-17).
[31] PABLO VI, Populorum Progressio (1967), 14.
[32] LEÓN XIII, Rerum Novarum (1891), 1.
[33] PÍO XI, Quadragesimo anno (1931), 109.
[34] PABLO VI, Populorum progressio (1967), 26.
[35] JUAN PABLO II, Ecclesia in America (1999).
[36] JUAN PABLO II, Centesimus annus (1991), 33.
[37] BENEDICTO XVI, Caritas in Veritate (2009), 68.
[38] Joseph RATZINGER, «Economía de mercado y ética», Cultura Económica, núm. 80 (2011).
[39] FRANCISCO, Evangelii gaudium (2013), 54.
[40] Por ejemplo, en Centesimus annus, Juan Pablo II precede su crítica a las fallas morales del capitalismo, de una diplomática lisonja hacia el origen de la economía de mercado en la libertad humana: «La moderna economía de empresa comporta aspectos positivos, cuya raíz es la libertad de la persona, que se expresa en el campo económico y en otros campos». JUAN PABLO II, Centesimus annus (1991), 32.
[41] JUAN PABLO II, Centessimus annus (1991), 42.
[42] «Acerca de los bienes exteriores, dos cosas le competen al hombre. La primera es la potestad de gestión y disposición de los mismos, y en cuanto a esto, es lícito que el hombre posea cosas propias. Y es también necesario a la vida humana por tres motivos: primero, porque cada uno es más solícito en gestionar aquello que con exclusividad le pertenece que lo que es común a todos o a muchos, puesto que cada cual, huyendo del trabajo, deja a otros el cuidado de lo que conviene al bien común, como sucede cuando hay multitud de servidores; segundo, porque se administran más ordenadamente las cosas humanas si a cada uno le incumbe el cuidado de sus propios intereses; sin embargo, reinaría confusión si cada cual se cuidara de todo indistintamente; tercero, porque así el estado de paz entre los hombres se mantiene si cada uno está contento con lo suyo. De ahí que veamos que entre aquellos que en común y pro indiviso poseen alguna cosa se suscitan más frecuentemente contiendas». SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, q. 66, art.2.
[43] JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis (1987), 21.
[44] JUAN PABLO II, Laborem excercens (1981), 7.
[45] Referido a la estrategia comercial consistente en hipertrofiar artificialmente un factor de competitividad del producto, aun asumiendo pérdidas de manera temporal, con el fin de que la competencia, incapaz de sobreponerse a tan feroces condiciones, desaparezca.
[46] Un paradigma de esta situación ideal lo encarnaría el capitalismo financiero, que al operar con una mercancía ficticia, sustentada en los apuntes contables, genera grandes plusvalías con una ínfima intervención humana.
[47] Nótese la influencia protestante de estos planteamientos: el hombre está determinado por su tendencia al pecado, motivo por el cual no puede sino obrar conforme a su tendencia pecaminosa. Curiosamente, el liberalismo, al sustentarse en la antropología protestante, precisamente niega aquello que teóricamente proclama: la libertad humana.
[48] «Hay otros liberales algo más moderados, pero no por esto más consecuentes consigo mismos; estos liberales afirman que, efectivamente, las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no la vida y la conducta del Estado; es lícito en la vida política apartarse de los preceptos de Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada». LEÓN XIII, Libertas praestantissimum, (1888), 14.
[49] Stephen LONG, Divina economía. La teología y el mercado, Granada, Nuevo Inicio, 2006, pág. 140.
[50] Ibid.
[51] Los modernistas piensan que «la Iglesia se muestra incapaz de defender eficazmente la moral evangélica, porque obstinadamente se apega a doctrinas inmutables que no pueden conciliarse con el progreso moderno» (Decreto del Santo Oficio Lamentabili sine exitu, 1907, sobre los errores del modernismo, aprobado por San Pío X, 63).
[52] Stephen LONG, op. cit., pág. 104
[53] «Bien sé que el capitalismo y el capitalista no se mueven sino por el lucro, por la sed de oro, por el ansia de amontonar». Julio MEINVIELLE, Concepción católica de la economía, 1936 (edición digital).
[54] «Por el vicio que hemos llamado individualismo van llegando las cosas a tal punto que, abatida y casi extinguida aquella exuberante vida social que en otros tiempos se desarrolló en las corporaciones o gremios de todas clases, han quedado casi solos, frente a frente, los particulares y el Estado, con no pequeño detrimento para el mismo Estado; pues deformado el régimen social, recayendo sobre el Estado todas las cargas que antes sostenían las antiguas corporaciones, se ve él oprimido por una infinidad de negocios y obligaciones» (Ibid.).
[55] «Hay una perversidad esencial en el capitalismo, cualquiera sea su especie, pues es éste un sistema fundado sobre un vicio capital que los teólogos llaman avaricia» (Ibid.).
[56] Agustín IZQUIERDO, prólogo a John Stuart Mill, Sobre la libertad, Madrid, EDAF, 2004, pág. 57.
[57] John Stuart MILL, Sobre la libertad y otros escritos, pág. 56-57.
[58] Oliver Wendell HOLMES, Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919). Apud Marta BISBAL TORRES, La libertad de expresión en el pensamiento liberal: John Stuart Mill y Oliver Wendell Holmes, Universidad de Lérida, marzo 2005.
[59] PÍO XI, Quadragesimo anno (1931), 118.
[60] «Por tanto, han de buscarse principios más elevados y más nobles, que regulen severa e íntegramente a dicha dictadura, es decir, la justicia social y la caridad social. Por ello conviene que las instituciones públicas y toda la vida social estén imbuidas de esa justicia, y sobre todo es necesario que sea suficiente, esto es, que constituya un orden social y jurídico, con que quede como informada toda la economía. Y la caridad social debe ser como el alma de dicho orden, a cuya eficaz tutela y defensa deberá atender solícitamente la autoridad pública, a lo que podrá dedicarse con mucha mayor facilidad si se descarga de esos cometidos que, como antes dijimos, no son de su incumbencia». PÍO XI, Quadragesimo anno (1931), 88.
[61] José Luis GUTIÉRREZ GARCÍA, Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, Barcelona, Ariel, 2001, pág. 369.
[62] FRANCISCO, Evangelii Gaudium (2013), 206.
[63] PÍO XII, Mensaje de Navidad de 1944.
