Índice de contenidos
Número 565-566
- Presentación
-
Estudios y notas
-
Los ideólogos de la tolerancia religiosa (II)
-
En los orígenes del dualismo entre ley y libertad. Premisas de la opción entre exterioridad (legal) e interioridad (moral) de Lutero a Kant
-
Una Babel silenciosa: incomunicación y crisis del hombre en el mundo del socialnetworhing
-
Una lectura de El Silmarillion de J.R.R. Tolkien
-
- Cuaderno
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Anatomie d'un effondrement
-
Julio Alvear Téllez, Libertad económica, libre competencia y derecho del consumidor: Un panorama crítico. Una visión integral
-
AA.VV., Indipendentismi nell'Europa d'0ggi
-
Pierre de Lauzum, Guide de survivre
-
Consuelo Martínez-Sicluna, Preservar la monarquía: el tacitismo político
-
Claudio Alvarado, La ilusión constitucional
-
Rafael de la Dehesa, Incursiones queer en la esfera pública en América Latina. Movimientos por los derechos sexuales en México y Brasil
-
Stefano Rodotà, El derecho a tener derechos
-
Vincenzo Ferrone, The Enlightenment. History of an idea
-
Richard Tuck, The sleeping sovereign. The invention of modern democracy
-
Cesar Ranquetat, Da direita moderna à direita tradicional
-
Francis S. Collins, ¿Cómo habla Dios?
-
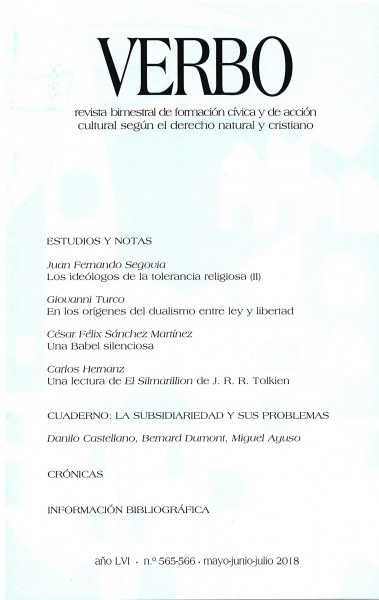
Francis S. Collins, ¿Cómo habla Dios?
Francis S. Collins, ¿Cómo habla Dios?, Barcelona, Ariel, 2016, 315 págs.
El autor, nacido en el medio rural de Virginia (EE.UU.) en 1928 e hijo de inmigrantes, es uno de los genetistas más destacados del mundo. Dirigió el proyecto Genoma Humano, que en 2003 dio a conocer la secuencia completa de nuestro ADN. Primero doctor en Física y Química por la Universidad de Yale (Nueva York), acabó graduándose en Medicina por la Universidad de Carolina del Norte.
Careció de una educación religiosa, que le condujo al agnosticismo en su adolescencia –como el autor confiesa– y en poco tiempo al ateísmo, arrastrado por el cientificismo intelectual del momento en EE.UU., que despreciaba la religión. Su ateísmo se vio reforzado al toparse en la universidad con esos «agresivos ateos que uno se encuentra casi siempre en todos los dormitorios universitarios», cuando se plantea una inquietud espiritual.
Como otros muchos buenos científicos, evolucionó en su madurez desde el ateísmo hacia una fuerte religiosidad racionalizada. En una encuesta realizada en 1961 entre físicos, biólogos y matemáticos, les preguntó si creían en un Dios que se comunicaba con la humanidad y a quien se podía rezar con la expectativa de recibir una respuesta. El resultado fue afirmativo por cerca del 40%. La repetición de la misma encuesta en 1997 dio resultados parecidos.
Al inicio de su ejercicio como médico, Collins quedó desconcertado cuando una viejecita gravemente enferma le preguntó en qué creía. Durante días pensó si podía haber una pregunta más importante que la de la existencia de Dios.
Para Collins, la lectura de las obras de C. S. Lewis, un converso muy próximo al catolicismo y, a su vez, influido por el católico Tolkien, resultó un descubrimiento. Se vio identificado con la trayectoria de esos autores. Esto no es un caso aislado, pues en el camino desde el ateísmo a la fe ha habido muchos científicos prestigiosos. Un ejemplo reciente es el del astrofísico Robert Jastrow, que en su obra Dios y los astrónomos concluye diciendo: «…para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha trepado por las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, y conforme se encarama sobre la última roca, le da la bienvenida un grupo de teólogos que llevan ahí sentados durante siglos».
Lo anterior contrasta con el vértigo que refieren algunos científicos ante la aparente aceleración en la acumulación de conocimientos, que les lleva a deducir que Dios no existe, o al menos no es necesario. Este era el caso de Stephen Hawkins, fallecido hace unos meses. En contraposición, para Collins, «la fe en Dios parece más racional que la no fe». Ante lo infinitamente improbable que por azar se hubiera producido un universo como el nuestro, dice refiriéndose al escéptico Hawkins en su obra Una breve historia del tiempo, Collins señala que «sería muy difícil de explicar por qué el universo tendría que haberse iniciado precisamente de ese modo, excepto como un acto de un Dios, cuya intención fuera crear seres como nosotros».
En el relato de su trayectoria hacia la fe, un científico tan ecuánime como Collins no puede evitar el tópico de la oposición entre religión y ciencia. De una forma un tanto equívoca se refiere a Galileo, que defendió la teoría heliocéntrica casi un siglo después de que la hubiera expuesto el sacerdote católico Copérnico. La polémica de Galileo fue sobre todo con científicos católicos, especialmente jesuitas, con los que Galileo discutió de varios fenómenos a favor de la teoría heliocéntrica. Sin embargo, se refirió a las mareas de forma errónea, atribuyéndolas a la rotación de la tierra en lugar de la luna, como mantenían los astrónomos jesuitas. En otra apasionada polémica científica con otro astrónomo jesuita, que defendía la órbita elíptica de los cometas como cuerpos celestes, Galileo la rechazó atribuyéndola a un efecto óptico. Otro tanto cabe decir sobre la invención del telescopio, que no puede atribuirse a Galileo, que era un profano en óptica. En realidad, había sido inventado a mediados del siglo XVI por los hermanos Roget (documentado entre otros por José Mª Simón de Guilleuma), que fabricaron muchos de ellos con el nombre de «ullera llarga guarnida de llautó», como se detalla en el testamento registrado en Barcelona de Pedro de Cardona en 1593. De este modo, los telescopios ya eran conocidos en España, al menos medio siglo antes de que los utilizara Galileo. Se da la circunstancia de que un discípulo de Galileo, Jerónimo Sirturi, describió su encuentro en Gerona en 1609 con un Roget, ya anciano, que le enseñó un telescopio y un croquis con la distancia que debían guardar las lentes entre sí. En definitiva, lo que se percibe es que las polémicas mantenidas por Galileo durante toda su vida, fueron a menudo el resultado de plagios, celos y soberbia intelectual entre científicos, utilizándose argumentos religiosos como armas arrojadizas. Los comentarios sobre Galileo en el libro de Collins se cierran con una admirable cita de San Agustín y la consideración de que Galileo fue un creyente hasta el fin de sus días.
Al comentar la teoría de la evolución, que curiosamente en EE.UU. está dominada por un debate mezclado de escrúpulos religiosos, Collins adopta un punto de vista anti-ateo militante, considerando que el evolucionismo es incompatible con la fe en un Dios creador. No sé muy bien por qué, puesto que muchas si no todas las teorías científicas suelen superarse o modificarse por otras posteriores que explican mejor la naturaleza. Por ejemplo, a la teoría geocéntrica sucedió la heliocéntrica, hasta que ésta fue a su vez superada por un conocimiento mejor del universo, en el cual el sistema solar es sólo una pequeña parte de una galaxia, que a su vez es una más entre billones, en un universo casi infinito.
Para un Dios como el de los católicos, por fuera y por encima del Tiempo y del Espacio, y Creador nuestro, no tiene mucho sentido pensar si la Creación fue un acto sucesivo o único y simultáneo. Simplemente basta la consideración de que Dios es creador y sostenedor de todo, como se recoge claramente en el Evangelio: «¿No se venden cinco pajarillos por dos ases? Y, sin embargo, ni uno de ellos está en olvido ante Dios. Aun hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados todos» (Lc., 12, 6-7).
De forma anecdótica es sorprendente que Collins ignore a Lamarck –antiguo estudiante con los jesuitas–, que formuló la teoría evolucionista 50 años antes que Darwin. Quizás sea porque Lamarck expuso desde el principio de manera inteligente la compatibilidad del evolucionismo con la existencia de Dios.
Collins termina su libro con una descripción de su creencia en un Dios que se va aproximando a la concepción católica y que se horroriza con el planteamiento del científico Stephen Hawkins, que dice juega a ser Dios. Se refiere a la «Gala del Milenio» en el año 2000, a la que asistió en la Casa Blanca. Allí Hawkins dijo que ya era hora de que la humanidad se hiciera cargo de la evolución; y no sólo por razones científicas, sino morales. Collins critica las consecuencias funestas de tal pensamiento: ¿quién decide qué cosa es una mejora?, ¿cuán desastroso podría ser la reingeniería de nuestra especie?, ¿de qué manera una reconstrucción genética de la humanidad podría afectar a nuestra relación con nuestro Creador? Los resultados serían imprevisibles.
En definitiva, la lectura del libro de Collins me parece muy recomendable. Es una obra que dibuja la difícil trayectoria de llegar a Dios a través de la ciencia, de la racionalidad. Además, tiene el incentivo de proporcionar una visión actual y de primera mano de las fronteras de la genética humana y sus implicaciones en el futuro de la humanidad.
Antonio de Mendoza Casas
