Índice de contenidos
Número 523-524
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
De la experiencia jurídica al derecho
-
Vigencia de la noción de Iglesia como sociedad jurídicamente perfecta y su anclaje en el derecho natural
-
El deber de legislar en lo penal
-
El positivismo judicial como reacción conservadora en el derecho constitucional estadounidense: una propuesta final al problema
-
El derecho natural en el derecho administrativo. El caso de Francia
-
- Crónicas
-
Información bibliográfica
-
John Finnis, Philosophy of law. Collected essays: volume IV y Religion & public reasons. Collected essays: volume V
-
Walter Cardenal Kasper, El evangelio de la familia
-
Francisco José Contreras, Catolicismo, liberalismo y ley natural
-
Bernardino Montejano, Proyecto de reforma del Código Civil y Comercial: un análisis crítico
-
Alain Laurent, En finir avec l'angélisme pénal
-
Jean-Claude Magendie, Les sept péchés capitaux de la justice française
-
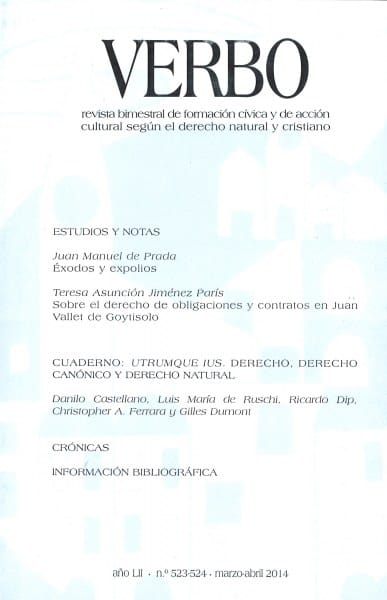
El deber de legislar en lo penal
CUADERNO: UTRUMQUE IUS. DERECHO, DERECHO CANÓNICO Y DERECHO NATURAL
«Notre époque se caractérise par la “peur de punir” en tous domaines […]» (Alain Laurent)
Y, sin embargo:
«La peine est faite pour le délinquant autant que pour la société» (Roger Merle).
1. Introducción
De todos las ramas del derecho –y en todas ellas cabría hablar de un inevitable vínculo con la moral– parece que es el penal aquel en que más estrechamente se apunta el carácter subalterno del saber jurídico al ético. Eso se debe a varias razones: ante todo, porque lo penal es la rama jurídica donde más se trata de la libertad, del ejercicio de actos libres por el hombre; además, porque en lo penal se trata de estimular, de un lado, las acciones más necesarias a la buena convivencia política y, de otro lado, es también donde se busca prohibir todo lo que puede, más gravemente, atentar contra la vida de la ciudad; y, sin aquí pretender agotar las razones, esa vinculación más estrecha entre lo penal y la moral también se explica desde la gravedad humana superior de las penas que se imponen y se aplican de hecho en la ejecución de los juicios penales.
Bien puede verse que las reglas penales de comportamiento activo, así como las restricciones de carácter negativo para el actuar humano en la ciudad, en la medida misma en que se influyen o incluso en que se asignan muy de cerca por la moral, exigen, desde el inicio, una limitación prudencial del poder político –y eso para imponerle la adopción de los medios técnicos adecuados, desde los recortes del principio de legalidad, con las exigencias declarativas (la tipología descriptiva de los ilícitos) y la asignación estricta de las penas correspondientes a cada especie ilícita, hasta la inhibición de lo excesivo, sea de las incriminaciones de conductas, sea en la asunción de recursos (hoy demasiado frecuentes) a la subjetividad de los intérpretes y aplicadores de la ley penal (por ejemplo, en el actual desarrollo de los elementos normativos del tipo penal).
Sin embargo, hay algo más y que en nuestros tiempos parece de importancia más urgente, porque, si de una parte no es deseable la potestas exageradamente creadora –con la exuberancia imaginativa de nuevos ilícitos penales (muchas veces resultantes de supuestos ideológicos, como los que, por ejemplo, se proponen ahora en defensa de «nuevos derechos» imaginados para la defensa de conductas tradicionalmente tenidas por moralmente ilícitas)–, de otra parte se impone el deber de legislar en lo penal y, luego, de ejecutar las penas justas.
En torno a ese deber de dictar normas penales, el deber de defensa de los bienes más graduados de la convivencia política, limitaré aquí este breve texto.
2. La pena justa
Comienzo ahora por recordar lo que es de conocimiento común: la pena justa es el suum penal. En otros términos, hay una res iusta pœnalis –una compensación o, quizás mejor dicho, una retribución (lo que puede acaecer por medios variados: multa, restricción de libertad personal, trabajo comunitario, e incluso la pena de muerte, si se da el caso), una retribución por un comportamiento dado, por una conducta humana culpable que previamente y en abstracto era ya clara y definidamente susceptible de atraer penas jurídicas; o sea, se trata de la restauración del orden metafísico, del orden lógico y del orden moral violados por una conducta culpable que ha lesionado gravemente, en la vida social, el ser, la verdad y el bien.
Hay en ello dos aspectos que me parece relevante apuntar. Primero, el de la finalidad primariamente retributiva de las penas, primado que no rechaza alguna posible concurrencia de otros fines –que se dirían secundarios, accesorios– para las penas jurídicas (quizá meros efectos del cumplimiento del fin penal retributivo)–, sino que pone un acento legítimo en la meta que se persigue con el derecho penal. Después, el de la evidencia de que la res iusta pœnalis solamente puede cumplirse mediante la ejecución última de las penas –lo que no impide del todo su posible sustitución, siempre que sea prudentemente limitada.
En esta última referencia está implícito el importante reconocimiento de que el derecho penal, como todo el derecho, es –principalmente– la res iusta que se busca a modo de un obiectum rei effectæ, o sea, de modo concreto y terminativo (es decir, al final de todo un proceso que, en lo penal, específicamente, va desde el acto ilícito hasta la ejecución que determina, de manera objetiva, lo justo de la pena).
Bien se ve que estamos muy distantes de la idea hoy frecuente de un Derecho penal en que prevalece la importancia de la lex, de la norma abstracta, es decir, que toma la pena (cuando no el mismo ilícito) como simple obiectum rei effectæ (lo que conduce al predominio de lo abstracto sobre lo concreto, de la regla sobre la realidad, con la antelación del terminus de la res iusta). Eso, que pudiera parecer una puntualización un tanto excesiva, no lo es en verdad, si luego se piensa que ese género de abstraccionismo de reglas está en la raíz de una relajación ejecutoria de las penas; esto en efecto puede entenderse, pues la res iusta penal ya estaría cumplida en la propia ley y, en el límite, con la sentencia penal, sin que la ejecución efectiva de la pena pudiera agregarle un aporte esencial. No todo laxismo penal es, de hecho, una consciente adhesión ideológica a los abolicionismos y garantismos de todo género, sino que hay también en tal abolicionismo, y en gran medida, una influencia de la pérdida de la noción del obiectum rei effectæ de las penas
Se puede entroncar ahora este capítulo con la anterior referencia a que la finalidad primera de las penas es la retribución. Antes de seguir con el tema, querría recordar brevemente una novela de Claude Orcival –Le compagnon–, en la que el personaje principal, Catherine Chastenet, después de matar al marido y ante el Tribunal, confiesa expresamente (contra de la estrategia de su abogado) la comisión del crimen, pero –¡qué sorpresa!– a la mujer la absuelven. Y protesta, vehementer: no quiere, no la pueden absolver, porque no podría vivir humanamente con la culpa. Con esta mujer va a encontrarse un sacerdote, que la consuela como puede, diciéndole que así es la posible y deficiente justicia humana… La pena de Catherine estaba en vivir toda su vida sin la pena jurídica que pudiera rectificar o compensar el acto torcido, restaurar el orden quebrantado por el hecho ilícito y culpable que exigía rectificación, regreso de lo justo, retribución. Y, ¿por qué sufre Catherine, si no padece la pena jurídica? Pues sufre porque toma conciencia de que hay una conjunción de penas y que, de no cumplir una de ellas (la jurídica humana), las otras de algún modo pueden permanecer siempre exigibles en su conjunto, sin que de la primera –la jurídica– pudiera Catherine esperar de ningún modo efectos para atenuar o borrar las otras. ¿Y qué penas son esas que se conjugan en torno al asesinato del marido de Catherine? Son de tres tipos: la pena jurídica o política (de la polis), que no se ha aplicado en su caso, la pena de la conciencia moral y la pena que viene de Dios, de modo que, por no cumplir la jurídica que pensaba apropiada a su caso, la mujer se da cuenta de que las demás penas parecen más fuertes, hasta el punto de provocarle el persistente sentimiento de privación del bien, bien a que el alma arrepentida desea regresar.
No viene al caso, respecto a este tema, tratar aquí de hacer discordancias, distinciones y enmiendas (algunas, de tenor teológico), sino de apuntar la existencia de tales penas y la armonía de la triple punibilidad, invocando una lección esclarecedora de Santo Tomás de Aquino, como sigue: «[…] consecuente es que aquél que se levante contra el orden establecido reciba de ese mismo orden […] su castigo merecido. […] Fijándonos en los tres órdenes a que se somete la voluntad humana, puede el hombre ser castigado con triple pena. En primer término, la voluntad se somete al orden de la propia razón; segundo, al orden del hombre exterior que gobierna espiritual o temporalmente, política o económicamente; tercero, al orden universal del gobierno divino»[1].
Tres penas, por lo tanto: una, originada en el propio hombre pecador –el remorsus conscientiæ; otra, proveniente de la gobernación política (pena ab homine); por último, la pena que viene de Dios.
Así, al estado de culpa –reatus culpæ– sigue un débito de sanción, reatus pœnæ, situación que Santo Tomás hace remontar a la fuente paulina: «Tribulatio et angustia in animam omnem operantis malum» (Rom., 2,9), a fin de concluir que, siendo el pecado agere el mal, así peccatum inducit pœnam[2].
Bien se ve que, si el pecado no se castiga en el orden político –es decir, en la esfera de lo jurídico humano–, esto es causa de posibles nuevos pecados, de posibles nuevos pecadores y de posibles nuevas penas, ya que no se dan los debidos estímulos tanto al miedo de pecar como a la enmienda del pecador. Y es aún de Santo Tomás la sabia lección de que no conviene cesar la pena mientras no cese la culpa: «Non est autem conveniens ut durante culpa cesset pœna»[3].
3. Ilícito, culpa y persona
Ninguna creatura, ni mucho menos el hombre, puede tener más que un solo fin último, y este es Dios mismo. Por esto la justicia no puede ser un simple resultado variable de opiniones humanas: sólo puede resultar, esto sí, de lo que dicta la misma y divina Ley de que es partícipe el hombre, sea por los evidentes artículos que, mediante el habitus de la sindéresis, aprehende él perfectamente, sea por las conclusiones que, puestas la experiencia moral y las reglas de la razón, los hombres, ut in pluribus, infieren de modo próximo al principio de la sindéresis. Porque, de no ser así, el hombre no tendría un patrón universal de obrar, como debe tenerlo en orden a la consecución del fin de su naturaleza: y es que, teniendo el hombre, a su modo de ente racional, a Dios como fin, no es lo mismo hacer el bien o el mal, no es lo mismo ser probo y no serlo, como si a Dios no le importaran las concretas conductas humanas.
El derecho, en cuanto es un medio de salvaguardia de la vida política del hombre, tiene que ser un instrumento de defensa de los fines humanos, maxime del Fin supremo: «Quid enim prodest homini si mundum universum lucretur, animæ vero suæ detrimentum patiatur?» (San Mateo, 16-26). Solo así, observante de la Ley natural, el derecho se pone al efectivo servicio de la dignidad humana (en la que tanto hoy se insiste), porque esta dignidad es participación en la misma superior y sempiterna dignidad de Dios, y exige, pues, la observación indeclinable de la Ley del Creador, Ley que in suo effectu puede y debe ser conocida por todos los hombres, pues la Ley natural está grabada in cordibus humanis para intimación evidente (per se nota) del obrar deseado por el Criador: «æterna legis […] quae impressa nobis est»[4].
El mismo Obispo de Hipona también indica, en Contra Faustum, que la Ley eterna de Dios –summa ratio Dei– impone desde siempre que se mantenga el orden natural, cuya turbación Dios prohíbe[5] (ordinem naturalem conservari iubens, perturbari vetans, y de eso sigue lo dicho por Santo Tomás: todas las leyes –o sea, las leyes dignas de este nombre–, todas las leyes proceden de la Ley eterna[6] (omnes leges a lege æterna procedunt), porque el poder de gobernar deriva del primer gobernante y todas las leyes, incluidas las humanas, en cuanto verdaderas leyes, es de la suma ratio de Dios que extraen su razón de ser. En magnífica síntesis, San Agustín dirá: «En la ley temporal nada hay justo y legítimo que no hayan tomado los hombres de la ley eterna»[7].
Por todo esto, no pueden sorprender del todo –aunque sí lo puedan hacer en una clave de corrección política– las sentencias con las que Jürgen Baumann, consagrado jurista y antiguo profesor de la Universidad de Tubinga, comienza su clásico Derecho penal. Para este autor las normas del derecho penal corren, en parte, paralelas a las normas da la moral, porque, dice él, «la esencia del auténtico derecho penal criminal concuerda con los diez mandamientos», y prosigue: «[…] no puede ser un orden que oponga a los principios morales normas propias», incluso porque –concluye– «no puede existir un orden socialmente correcto y moralmente reprochable»[8].
No siempre, sin embargo, vemos claro que las relaciones entre ilícito, culpa y persona poseen una marca única de autenticidad: el acto o hecho ilícito es siempre un obrar concreto persona adversus personas, un acto singular actuado por una persona en contra de otras, acto este que es la propia persona in acto. Esto lo vio muy agudamente el Santo Padre Pío XII en el célebre discurso dirigido a los participantes en un congreso de la Unión de Juristas Católicos Italianos: «Il fatto colpevole […es siempre] una posizione di persona contro persona, tanto se l’oggetto immediato della colpa è una cosa, come nel furto, quanto se è una persona, come nell’omicidio»[9]. Pero, en la medida misma en que, mediante un acto concreto, una persona obra contra otra persona, se crea una relación, un lazo que liga al agente del ilícito a la víctima directa de la acción y, más que eso –por tratarse de un acto practicado en la polis–, una relación que también se pone entre el agente y todas las otras personas de la comunidad [para no decir incluso, como lo sostienen algunos –por ejemplo, NégrierDormont y Stamatios Tzitzis–, que esta relación alcanza «toutes les autres personnes du monde»[10]]. Y, si, además, el acto culpable constituye, como lo constituye de hecho, un desprecio de la autoridad política, se configura también –son palabras de nuevo del papa Pío XII– como «una opposizione contro Dio stesso, il suo supremo diritto e la sua somma maestà».
La autenticidad del acto criminal establece, en el tiempo de la comisión del hecho, la culpabilidad del agente y, por esto, una vez establecido ya, en definitiva, el reatus culpæ, el estatuto de culpa sigue vigente y atractivo de las penas, como el golpe y el contragolpe («colpo e contraccolpo», dice Pío XII), como el precio necesario para restablecer el desprecio del ilícito.
Si, en lugar de imponer una pena reintegradora del orden moral quebrantado y de la sanación de las lesiones políticas, se relaja el castigo, se rompe de de este modo la estructura «ilícito-culpa-persona», porque ya no se estima el hecho de que el reatus pœnæ es un efecto de la autenticidad de la culpa, y de que la pena pone frente a frente a una persona con otra. Siendo la autoridad política la persona que representa a todas las personas afectadas por el acto criminal, y siendo la imposición de la pena la dimensión postrera de la tragedia personal del acto culpable, dimitir por regla general de la punición, abdicar –ordinariamente– la previsión de penas o su efectiva aplicación implica de algún modo una despersonalización, implica negar las deudas contraídas por una persona con otras y, más todavía, impedir que la privación del bien, mediante la pena, sirva de ejemplo a todos, «como antes sirvió de escándalo la culpa» –sicut sunt scandalizati de culpa[11]. La pena legítima también supone una relación personal –personæ contra personam–, aunque, secundum quid, etiam pro personis, porque el sufrimiento impuesto concretamente a alguien le busca, al fin, su bien propio, pero, no menos, a todos los demás les sirve el bien social de la pena[12].
4. El deber de castigar
Aunque, excepcionalmente, no se niega la posibilidad del ejercicio piadoso de la indulgencia de la autoridad, esto no puede ser una regla corriente e imprudente, sobre todo si es para temer que venga –con este propósito o sin él– en menoscabo más amplio de la rectitud moral de la comunidad.
Por y desde la estrepitosa proclamación de supuestos nuevos «derechos» en estos tiempos que nos toca vivir –«derechos» que conciernen en especial a los temas de la vida, de la familia, de la libertad o libertinaje sexual, de la educación de la prole y, en general, de la cultura–, emergió también una desconstrucción de la normativa protectora de los bienes morales correspondientes, disolución a la que concurrieron, en algunos casos, leyes aparentes para custodia de acciones ya desde hacía mucho tenidas por gravemente lesivas del bien común y de la dignidad del hombre, dignidad que, como se ha visto, no es dignidad sino por ser el hombre imago Dei, o sea: no es verdadera dignidad sino por la participación de la creatura racional en la infinitamente superior dignidad de Dios.
Ya Juan Pablo II subrayó la temática de estos «nuevos derechos», poniendo por caso lo referible a la vida. Son sus palabras: «[…] nuestra atención quiere concentrarse, en particular, en otro género de atentados, relativos a la vida naciente y terminal, que presentan caracteres nuevos respecto al pasado y suscitan problemas de gravedad singular, por el hecho de que tienden a perder, en la conciencia colectiva, el carácter de “delito” y a asumir paradójicamente el de “derecho”, hasta el punto de pretender con ello un verdadero y propio reconocimiento legal por parte del Estado»[13].
Y a esta referencia pueden aquí sumarse, tomadas al azar, las consideraciones de Élisabeth Montfort y de Abelardo Lobato. Escribe la primera: «La noción de “persona”, ente capaz de crear relaciones con su semejante y fundamento de la noción de derecho en la sociedad, es sustituida por la de “individuo” que elije sus verdades, sus placeres y sus intereses, que legitima creando nuevos derechos sin fundamento objetivo»[14]. Y el segundo: «Es claro que no basta una ley cualquiera, aun en el caso de que esté emanada por los organismos competentes, para fundar un auténtico derecho, como se acepta pacíficamente desde que se da por buena la concepción rousoniana de la ley como expresión de la voluntad de una mayoría. Si la ley no es justa, no es ley sino corrupción de la ley y no puede obligar en conciencia. Pero de hecho tenemos leyes pro-aborto, pro-eutanasia emanadas de los Parlamentos. Tampoco puede darse por válido el capricho de los individuos que, haciendo de su capa un sayo, deciden sobre su propio sexo, se unen en parejas de homosexuales y pretenden disfrutar de los derechos que la sociedad concede a la institución de la familia formada por el matrimonio estable e indisoluble de varón y mujer con carácter público»[15].
La competencia legislativa de la potestas política no tiene legítima discrecionalidad para esquivar la auctoritas de la rerum natura –que tiene en sí inscrita la Ley natural: desde luego, porque el poder político es solamente una derivación participativa de la autoridad de Dios; nunca se repetirán demasiado, en un siglo que está bajo el influjo de los devaneos de Rousseau, las palabras del Apóstol: «No hay autoridad sino de parte de Dios; y las que hay, por Dios han sido establecidas (a Deo ordinatæ sunt)» (San Pablo, Rom., 13-1). De suerte que hay una especie de vicariato de Dios que ejercen los jefes políticos: la autenticidad del poder gubernativo humano proviene siempre de la auctoritas de Dios, lo que les impone limitaciones superiores, pues la constitución de la misma comunidad y de todas sus leyes no se puede concretar nunca en oposición a los dictámenes de la Ley divina, de cuya juridicidad son partícipes todas las instituciones humanas.
Además, diversamente de lo que pasa, por ejemplo, con la sociedad conyugal –cuya formación regla directamente la Ley natural–, la naturalidad estructural de la comunidad política es solamente secundum quid, porque, si, de un lado, se exige la existencia de una societas perfecta temporal para satisfacer la propiedad natural del hombre de vivir en sociedad, ha de entenderse, de otro lado, que la concreta formación de la ciudad es un asunto histórico, sujeto a una variación posible de condiciones y circunstancias, aunque siempre se impone cumplir las superiores normas de la Ley eterna, entre las cuales está la que compete a la autoridad pública el cuidado del bien común. Y, en este sentido, el poder político debe valerse del derecho penal: o sea, instituir y aplicar penas sensibles a fin de obligar a la observancia de la justicia[16].
Pero el tema que hoy día al parecer más importa es que no sólo se da el caso muy frecuente de que, de hecho, el poder social se aparte de la Ley natural de manera activa –por ejemplo, cum legibus corruptis: así las «leyes» que promueven el aborto, la eutanasia, el divorcio vincular–, sino también de que lo haga de modo negativo, omitiendo el poder humano las normas positivas necesarias a la eficacia política y a la defensa del orden querido por Dios. A las desviaciones de la ordenación de los actos humanos al fin deseado por el Creador debe corresponder un orden de penas[17], porque es por la pena (nisi per pœnam) que se da la reducción del desorden de la culpa al orden de la justicia[18].
Y si, por la misma naturaleza de las cosas, el bien común exige el temor de la pena[19] (timor pœnæ), tiene el poder político el deber de legislar en lo penal, porque, además de que el ilícito atraiga el castigo en orden a la reintegración de la justicia[20] y de que las penas tengan efecto medicinal[21], hay algo del todo decisivo: y es que, aunque la ley natural prevé el castigo de los que pecan –qui peccat, puniatur–, no hay empero en la naturaleza disposiciones sobre la cualidad y la cantidad de las penas, accidentes que, por lo tanto, deben determinarse por el legislador humano[22].
Se falta, así, al deber de legislar en lo penal con la abstención de normas para determinar el castigo necesario a fin de prohibir de modo eficaz no todos los actos viciosos, sino sí los que pueden destruir la sociedad humana[23]: por poner un ejemplo que nos salta ahora a la vista, bastaría considerar la omisión de penas para el ilícito del homicidio de inocentes (a esta grave falta se debería agregar una lista de otras muchas omisiones respecto a la familia, así como la laxitud que atenta contra la fidelidad matrimonial y la indisolubilidad del vínculo conyugal, o también acerca de la permisividad, hoy de moda y que al parecer no tiene límites, a la elección consensual de la identidad sexual y al reconocimiento jurídico de cualesquiera modelos de unión sexual).
Estamos a una altura en la que el menosprecio de la Ley divina provoca una situación creadora de anomia, en la que actos criminales por naturaleza (bastaría referir el aborto y la eutanasia) se van normalizando, porque se crean «falsos derechos» opuestos al orden natural y, pues, a la verdadera dignidad de los hombres. No podemos hallar la paz –sea la interior, sea la política– si no reencontramos el sentido del pecado y el de la necesidad de las penas. Y a las palabras con que Roger Merle termina su La pénitence et la peine –«el Estado debe la pena, aflictiva y coercitiva, a la víctima, a la sociedad, al propio delincuente»[24]–, agreguemos nosotros, por último, que la previsión y la aplicación de justas penas el Estado también las debe a Dios, Nuestro Creador.
[1] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, 8, 1, corpus.
[2] Ibid., sed contra.
[3] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Super epistolas S. Pauli, ad Romanos, 194.
[4] SAN AGUSTÍN, De lib. arb., I, 6.
[5] ID., Contra Faustum, 22-27.
[6] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I-II, 93, 3, sed contra.
[7] SAN AGUSTÍN, De lib. arb., I, 6.
[8] Jürgen BAUMANN, Derecho penal. Conceptos fundamentales y sistema, Buenos Aires, Depalma, 1973, pág. 3.
[9] PÍO XII, Accogliete, illustri, Discurso a los participantes en el VI Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos, diciembre de 1954.
[10] Lygia NÉGRIER-DORMONT y Stamatios TZITIS, Criminologie de l'acte et philosophie pénale. De l'ontologie criminelle des anciens à la victimologie appliqué des modernes, París, Litec, 1994.
[11] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., III, 69, 2, ad 3.
[12] ID., S. th, I-II, 87, 3, ad 3, y 8, ad 2.
[13] JUAN PABLO II, Evangelium vitae (1995), núm. 11.
[14] Elisabeth MONTFORT, Le genre démasqué. Homme ou femme? Le choix impossible, Marís, Éditions Peuple Libre, 2011, pág. 61.
[15] Abelardo LOBATO, O. P., «Nuevos derechos humanos», Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas, Madrid, Consejo Pontificio para la Familia, 2004, pág. 901.
[16] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. c. g., III, 146, 3193 y S. th., I-II, 87, 1, ad 2 .
[17] ID., S. c. g., III, 140, 3.147.
[18] ID., S. th., III, 86, 4, corpus; I-II, 87, 6, corpus.
[19] ID., S. th., I-II, 92, 2, corpus
[20] ID., S.th., I-II, 87, 6, corpus; 3, corpus y ad 3.
[21] ID., S. th., I-II, 87, 1, ad 2, y II-II, 92, 2, ad 4.
[22] ID., S. th., I-II, 95, 2, corpus.
[23] ID., S. th., II-II, 77, 1, ad 1; I-II, 96, 2, corpus, y 3, corpus.
[24] Roger MERLE, La pénitence et la peine. Théologie, droit canonique, droit pénale, París, Cerf, 1985, pág. 150.
