Índice de contenidos
Número 539-540
- Presentación
- Estudios y notas
-
Cuaderno
-
¿Ocaso o eclipse de la familia? El matrimonio y su problema fundamental filosófico-jurídico
-
La incidencia de la falta de fe de los contrayentes en la validez del consentimiento matrimonial
-
Algunas reflexiones políticas sobre la naturaleza del matrimonio y la familia
-
Génesis, desarrollo y aporías de la libertad religiosa
-
El callejón sin salida de la libertad religiosa
-
- In memoriam
-
Crónicas
-
El Estado, ¿sujeto inmoral?
-
¿Proceso constituyente en Chile?
-
Dos centenarios peruanos
-
Centenario de Álvaro d’Ors
-
Religión y libertad
-
V coloquio de «Fuego y Raya»
-
Las Universidades entre autonomía y formación
-
La emergencia educativa
-
Fuego y Raya: estudio sobre la Democracia Cristiana
-
Coloquios de «Fuego y Raya»: El castillo de diamante
-
-
Información bibliográfica
-
Miguel Ayuso (ed.), De matrimonio
-
Jean de Viguerie, Histoire du citoyen
-
Brian M. McCall, La corporación como sociedad imperfecta
-
Philippe Maxence (ed.), Face à la fièvre Charlie. Des catholiques répondent
-
Jacek Bartyzel, Nic bez boga, nic wbrew tradycji
-
Danilo Castellano (ed.), Eutanasia: un diritto?
-
Emilio Cervante y Guillermo Pérez Galicia, ¿Está usted de broma Mr. Darwin?
-
Georges-Henri Soutou, La grande illusion. Quand la France perdait la paix (1914-1920)
-
Cristina Martín Jiménez, Los planes del Club Bilderberg para España
-
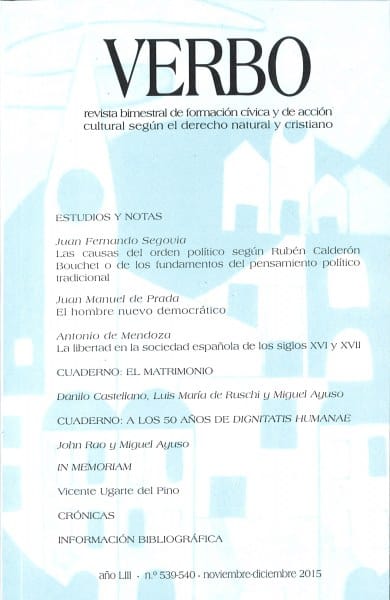
Génesis, desarrollo y aporías de la libertad religiosa
CUADERNO: A LOS 50 AÑOS DE «DIGNITATIS HUMANAE»
1. Introducción
La gran parte de los católicos, como casi todos nuestros contemporáneos, cuando oyen hablar de «libertad religiosa» creen que la expresión tiene un significado tan claro que no hay necesidad de analizarla más profundamente. Piensan que se refiere obviamente al derecho de todos los hombres de no ser forzados a aceptar los dogmas y las reglas de un credo en el que no tienen fe; un derecho que es siempre más necesario proteger en nuestro mundo totalmente nuevo, donde la diversidad multicultural crece cada día y no puede contrastarse sin discordias sociales sin fin; un derecho que de ningún modo puede constituir un problema para una Iglesia que cree en el libre arbitrio y promueve la paz y el amor entre los hombres, aunque se opusiera al mismo obtusamente hasta el II Concilio del Vaticano y su declaración Dignitatis humanae.
Pero en realidad la expresión «libertad religiosa» hoy día significa algo muy distinto. Y estoy convencido de que el mejor modo de hacer comprender el malentendido es situarlo en el contexto del movimiento de renovación cató- lica que explotó al inicio del siglo XIX y cuyos principios aún florecían en el pontificado de Pío XII. Es necesario colocar la discusión en un tal contexto por dos motivos: primero porque propiamente ahí se plasmaron los términos de todo el debate sobre la libertad religiosa, librándose una inicial batalla para que ésta se definiera por la Iglesia; y segundo porque los vencedores de la misma nos dejaron una clarísima descripción de las consecuencias que habrían seguido a la victoria de sus enemigos –enemigos que en nuestros días se han puesto por encima aunque se disfracen como profetas neonatos nunca vistos con anterioridad. Y veremos que estas consecuencias no son, en modo alguno, concordes con la visión popular de una libertad religiosa que, en efecto, se destruye totalmente bajo su influjo.
Se verá también finalmente por qué debo hablar largamente del surgimiento de esta renovación católica decimonónica, de la que el corazón estaba formado por clérigos y religiosos, laicos, o de una mixtura de ambos, franceses, alemanes e italianos en su mayoría. Todos estos círculos buscaban explicarse –de una manera u de otra– el desastre de la Revolución Francesa tanto como encontrar el modo de reconstruir una nueva cristiandad sobre las ruinas de la vieja. Pero todos debían afrontar dos grandes desilusiones: el hecho de que las monarquías restauradas que se jactaban de su apoyo a la causa de la religión, violentamente perseguida por la Revolución, continuaban en la práctica manteniendo enormes restricciones a la acción evangélica de la Iglesia Católica; y la dificultad de convencer del problema a un clero y un laicado católicos casi totalmente incapaces de pensar que la política de las monarquías que se llamaban «sacras» quizá no garantizara una realidad verdaderamente sagrada y beneficiosa para la religión.
2. La búsqueda del «por qué» y su historia
La búsqueda acerca del «por qué» de las restricciones impuestas a la libertad de la Iglesia por parte de las monarquías «sacras», y de la incapacidad de los católicos de reaccionar contra una obvia contradicción entre palabras y hechos, condujo a los renovadores a un estudio profundo del complejo de fuerzas que plasman la sociedad y los individuos de que ésta se compone, así como a la necesidad de alcanzar un conocimiento de toda la historia de una civilización particular para llevar tal trabajo a buen puerto. Esta investigación fue ayudada por el ala del movimiento estético-intelectual «romántico», que veía en el racionalismo y el mecanicismo de la Ilustración una receta segura para malentender el carácter del individuo y de la sociedad. Románticos de este tipo redescubrían en el medievo aquel conocimiento profundo del hombre que el racionalismo y el mecanicismo acartonaban, y se interesaban tanto por la explicación del nacimiento de la sabiduría medieval cuanto por cómo pudo perderse. Los estudios históricos, en consecuencia, se enriquecieron notablemente.
La inmersión profunda de los renovadores en esta compleja búsqueda del «por qué» les hizo comprender poco a poco que la Revolución Francesa fue solamente un episodio particularmente violento de la larguísima historia del desarrollo de la mentalidad moderna naturalista y de la gradual derrota de la católica. Así como que esta historia planteaba problemas intelectuales, políticos, económicos, sociológicos, psicológicos y lingüísticos más difíciles aún de explicar racionalmente debido a la influencia siempre poderosísima de las pasiones puramente irracionales y pecaminosas.
Los renovadores comenzaron a ver además que en el curso de este desarrollo complicado y de larga duración los Estados que se llamaban «católicos» con frecuencia usaban la palabra «buena» para esconder proyectos todo menos «sacros». Entendieron que prelados con ambiciones más políticas que religiosas se habituaron a ayudar a los gobernantes en el mantenimiento de este equívoco, y que papas y obispos a menudo hicieron lo mismo olvidando la verdadera misión de la Iglesia e izando la bandera de la sacralidad para esconder finalidades seglares y dolorosamente banales. También entendieron que la Ilustración naturalista en el siglo XVIII adquirió un poder siempre mayor tanto sobre las monarquías católicas como sobre la Iglesia y sus ministros. Y que a resultas de esa confusión de sacro y secular se producía la asociación gradual de Ilustración y Catolicismo. Este desarrollo no sólo trabajaba para subvertir una cultura enteramente católica sino también creaba una atmósfera –un Zeitgeist, para usar la palabra popularizada por los historiadores románticos– en la que era muy difícil para todos, simples fieles como dirigentes de la Iglesia y el Estado, descubrir cuál era la verdadera enseñanza católica y cómo el contrahecho que tomaban por el católico era desgraciadamente una estafa.
Para tomar conciencia de la sustancia católica se precisaba la libertad religiosa, la libertad de sumergirse salvíficamente en la tradición total de la Iglesia. Una tal inmersión hacía obvio lo que el Zeitgeist naturalista de la Restauración decimonónica no escondía tanto como impedía tomar en serio: la importancia central para el catolicismo de la Encarnación del Logos y la continuación de la Iglesia como continuación en la historia de este Logos encarnado como cuerpo místico de Cristo. Dos ejemplos de fautores de este «redescubrimiento obvio» fueron el pensador político saboyano Joseph de Maistre (1753-1821) y el teólogo alemán Johann Adam Möhler (1796-1838).
El redescubrimiento de la importancia de la Encarnación del Logos y su continuación en el mundo actual por medio del cuerpo místico de Cristo subrayaba tres puntos muy importantes para los renovadores. El primero consistía en la confirmación dada por la Encarnación al valor y el papel insuperables de todos los elementos de la Creación en toda la historia para realizar el fin entero del gran drama de verdad presentado por Dios. El segundo residía en la necesidad de todos estos elementos de la Creación divina heridos por el pecado original de aceptar humildemente la ayuda de la gracia divina para comprender su valor y su papel verdaderos, así como corregirse para manifestarlo y ejecutarlo con justicia: la necesidad, en síntesis, de hacer reinar a Cristo sobre ellos. Y, finalmente, la posibilidad dada a todos los elementos de la Creación que acepten el Reino del Redentor de «transformarse en Cristo» y de alcanzar la perfección natural en el nivel natural, imposible sin Nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia, haciéndolos utilísimos en lugar de peligrosos o simplemente indiferentes para la salvación de los individuos.
Para realizar estos fines el cuerpo místico tenía necesidad de una plena libertad de comprender su misión y usar toda la autoridad social sobre los individuos, instituciones y otros elementos de la naturaleza que tocaban a Cristo Rey, así como los creyentes tenían también necesidad de una total libertad para seguirle. Es de subrayar que la obtención de esta libertad resultaba esencial no sólo para los objetivos religiosos católicos sino –una vez más– también por los seglares. Sólo, por ejemplo, con el apoyo prestado por el Logos encarnado y su cuerpo místico al valor y papel glorioso de la razón natural, ésta podía ganar confianza en sí misma y una influencia popular suficiente para convertirse en un factor verdaderamente práctico para la vida de los hombres. Puede decirse lo mismo respecto del valor de todas las autoridades de las instituciones sociales, demostradas esenciales para la perfección individual.
Sin la acción de una Iglesia libre y su influencia correctora sobre una Creación convertida en dudosa como poco a causa del pecado, todos los elementos de la naturaleza no podían sino malentender su papel específico, arrogándose un puesto inmerecido en la jerarquía de los bienes y, al final, no obstante este injusto orgullo, perder el verdadero sentido de su razón de ser y de la eficaz confianza en sí mismos. Sin esta ayuda la razón no podía escapar de su antiguo papel de simple «juego de salón» para «jovencitos» y el Estado de su falso papel de un dios que oprimía a las otras autoridades sociales. Así como el individuo no podía entender jamás racionalmente qué significaban la libertad y la dignidad personales de que está dotado y cómo obtenerlas y mantenerlas.
La libertad de entender y cumplir su misión completa ofrecería a la Iglesia y a los católicos individualmente considerados una vía de escape de las limitaciones impuestas por el naturalismo ilustrado por medio de todo aquel complejo de instituciones, definiciones subvertidas y cerrazón mental que formaban cualquier Zeitgeist. Por esto le daría también la posibilidad de entender si las palabras y las acciones de un Zeitgesit debían ser secundadas o corregidas. Y por esta causa todos los amigos del status quo, desde el inicio de la historia cristiana al tiempo del Imperio Romano hasta la Ilustración reinante, no querían ofrecer a la Iglesia su justa libertad. Y su control del Zeitgeist explicaba las dificultades psicológicas y sociológicas de la Iglesia y los católicos para escapar de su influencia y explotar todo el mensaje de Cristo. Era esencial poner el Zeitgeist de todo tiempo y lugar en las manos de Cristo Rey y luego permanecer alerta para defenderse contra los ataques de los amigos del status quo, siempre renovados y sin fin.
3. Dos tesis de los renovadores
El asunto tratado hasta aquí puede ilustrarse con dos tesis que brotaron entre las filas de los renovadores frente a los problemas de la Restauración. El abate Félicité de la Mennais (1782-1854), que modificó su apellido como Lammenais, uno de los jefes más influyentes y carismáticos del movimiento, fue el autor de la primera de las tesis y sus seguidores son conocidos con el nombre de lamennesianos. Los renovadores que después de la Revolución de 1848 comenzaban a llamarse liberal-católicos sostuvieron la otra tesis. Examinemos ambas.
Lammenais insistía en que la persecución de la Revolución había sido la tarea de un pequeño grupo de gentes violentas y pervertidas; mientras que toda la tradición, las instituciones históricas y la masa de la población francesa (y de otros países católicos) vibraban con vitalidad cristiana. Pero, como los demás renovadores, Lammenais sufrió la desilusión de la subordinación de esta innata energía católica a los objetivos políticos miopes de las monarquías de la Restauración y de la corrupción, vileza o letargo de los obispos locales que la apoyaban. Poco a poco se convenció de que el único medio de escapar de esta vía muerta y volver a dar al catolicismo la fuerza vital cristiana era una ruptura neta entre la Iglesia y el Estado, en Francia y en el mundo entero. Una tal ruptura pondría fin a la manipulación del Estado y la secularización del clero que la sostenía. Al gozar finalmente de la libertad de promover la verdadera acción de la Iglesia bajo la dirección internacional del Papa, el clero local podría finalmente dedicarse en cuerpo y alma a la cristianización de la sociedad con la ayuda enérgica y segura de todo el pueblo católico. La rotura de esta pesada cadena y la reanimación que por fuerza debería seguir eran los objetivos de su diario, L’Avenir, fundado en 1830 bajo el lema de «Dios y Libertad».
Pero dos problemas obstaculizaban el fin perseguido por Lammenais: la condena de su programa por el Papa Gregorio XVI en Mirari vos (1832) y la indiferencia de los pueblos católicos. ¿Cómo podría asegurarse la causa de Dios y Libertad en estas condiciones? Todos los elementos que Lammenais consideraba vehículos infalibles y seguros de la energía transformadora de Cristo le han decepcionado: la monarquía manipuladora, los obispos cobardes, el papa miope y el pueblo católico aletargado. Las cosas así, Lammenais se convenció de que lo que se precisaba era la liberación del catolicismo por miedo de otras dos fuerzas: de una parte, la tarea constante de un profeta totalmente consciente de la misión de la religión cristiana que pudiera romper las cadenas que eran la única explicación de la inmovilidad del pueblo creyente, que de otra manera habría de palpitar con energía; de otra el reconocimiento de que el catolicismo evoluciona y de que era el profeta del Pueblo quien había comprendido que su evolución presente reclamaba la liberación de la energía transformadora de Cristo por medio de una liberación democrática.
La segunda tesis, la del liberalismo católico, surgió gradualmente del pensamiento de algún antiguo miembro del círculo íntimo de Lammenais, aunque también de la influencia de las ideas anglo-americanas sobre la libertad religiosa. Y a ella se unieron otros muchos renovadores que rechazaban en cambio las conclusiones proféticas condenadas aunque continuaban queriendo la liberación de las cadenas opresoras de las monarquías sacras por medio de una reanimación enérgica del espíritu católico del clero y del laicado.
Al comienzo su idea se concentraba en la necesidad de una división de competencias para la transformación eficaz de toda la Creación en Cristo, incluida la política del Estado. A su juicio la acción política y eclesial católica debería dejarse en las manos de los grupos de presión laicos. Esto apartaría al clero de la tentación de servir a dos señores, dejándolo libre para la guía dogmática y espiritual que verdaderamente le compete, una guía que mejoraría con los esfuerzos conjuntos para comprender y enseñar el catolicismo. Y si los laicos que dirigieran la política no siguiesen la guía dogmá- tica y moral del clero, por lo menos no comprometerían el magisterio de la Iglesia, confundiendo a los creyentes sobre la sacralidad de sus acciones discutibles y peligrosas, que permanecerían obviamente laicas. El grito de guerra en este caso no sería «separación Iglesia-Estado», o «Dios, Libertad y Pueblo», sino simplemente «libertad de asociación». Libertad de asociación que garantizaría la libertad religiosa necesaria para comprender la misión de la Iglesia, enseñarla con precisión y transformar el Estado, la sociedad y los individuos en Cristo en lugar de ver transformada esta misión por sus objetivos seglares y banales.
Pero no era fácil obtener esta libertad de asociación deseada bajo los gobiernos de la Restauración. Las condiciones prácticas del tiempo parecían reclamar un trabajo conjunto con los demás grupos que buscaban la libertad de asociación para las más variadas finalidades: liberales, demócratas, nacionalistas… Sí, era verdad que Lammenais ya había indicado, en relación a la unión de católicos y liberales belgas en su lucha común por la libertad contra un monarca holandés enemigo por razones divergentes, la necesidad de esta alianza. Y, sí, también era verdad que una cierta separación de Iglesia y Estado en el nuevo Reino de Bélgica había surgido de esta alianza, aunque más por vía de un compromiso práctico local que por el principio intelectual universal predicado por Lammenais. Y quizá no debía excluirse que este esfuerzo práctico, junto con otros, ofreciera la posibilidad de un diálogo que hiciera descubrir a todos que sus divergencias son más equívocos que diferencias irreconciliables. Esta búsqueda de aliados recorrió mucho camino, llegando a su culminación en la primera etapa victoriosa de las Revoluciones de 1848 en Italia, Francia y Alemania. Pero no se precisaba de mucho tiempo para que se produjeran contrastes entre los aliados victoriosos sobre el significado de la libertad conquistada.
Un ala de los renovadores católicos –de la que el dirigente más famoso, el conde Charles de Montalembert (1810-1870), era un antiguo seguidor de Lammenais– quería continuar el experimento y el diálogo con los más moderados de entre los revolucionarios, eso es, los liberales: se comenzó a llamar liberalismo católico. Los liberal-católicos buscaban poner el énfasis no en la cuestión de la definición intelectual de la libertad en unos u otros, ni en la validez intrínseca de la separación entre la Iglesia y el Estado, sino en la necesidad práctica, en las condiciones de la sociedad moderna, de poner la guía de la vida pública bajo las reglas del liberalismo.
4. La paradoja de los «intransigentes»
Los portavoces más profundos de ala opuesta eran los redactores de la revista de los jesuitas de Roma, La Civiltà Cattolica, y sus amigos: hombres como Luigi Taparelli d’Azeglio (1793-1862), Matteo Liberatore (1810-1892) y sus aliados esparcidos por toda Europa. Hasta el final de la primera etapa de 1848 afrontaron con vigor un trabajo conjunto con los no-católicos y ni siquiera fueron contrarios a la continuación de un diálogo con ellos. Pero insistían en que para evitar los equívocos que habían atormentado al mundo católico respecto de las «monarquías sacras», era necesario un estudio del significado y del uso histórico de las palabras «libertad» y «libertad religiosa» por parte de todos los participantes en el diálogo en las condiciones presentes a fin de continuarlo eficazmente. Y a causa de insistir en la necesidad de esta clarificación los liberales católicos llamaron a los del ala opuesta «intransigentes».
Esta clarificación la siguieron sistemáticamente los redactores de la Civiltà Cattolica y sus colaboradores durante decenios después de 1848. Un examen de sus argumentos demuestra dos cosas: primeramente su convicción de que el problema central de la concepción de la libertad religiosa de los liberales católicos y de los lammenesianos residía en que destruye la libertad religiosa de la Iglesia Católica y sus fieles; y, a continuación, que esta destrucción se ocultaba a través de un tremendo trabajo de clausura mental que usaba todos los medios conformadores del Zeitgesit, que hacía de ellos a los verdaderos intransigentes, al tiempo que traidores además a la fe católica. El resultado era que una victoria de la libertad religiosa definida por ellos iba a dejar a los cató- licos en la misma condición de sumisión e ignorancia del mensaje de la Encarnación contra la que el movimiento renovador había combatido desde el inicio del siglo XIX y sin el que no era posible la verdadera libertad y dignidad humanas.
Para tal necesaria clarificación los redactores de la Civiltà Cattolica se revelaron buenos estudiosos de los desarrollos hodiernos del sentido histórico, sociológico y psicológico. Sabedores de que la verdad se hallaba más allá de la expresión «libertad religiosa» y del frisson de felicidad superficial que producía, hacían presente a sus lectores todo el contexto histórico que se hallaba detrás del nacimiento de esta expresión y todas sus consecuencias lógicas y sociológicas. Conocedores también de que hacía falta influir sobre todo el Zeitgeist lo intentaron tanto con sus estudios teológicos, filosóficos, históricos, lingüísticos, psicológicos y económicos, como con la novela y la poesía. Y aunque les faltaba el conocimiento completo que los futuros historiadores adquirirían sobre el desarrollo práctico del poder de la Ilustración, demostraron tener buen olfato. El análisis que ahora voy a resumir les pertenece por entero.
5. Las raíces de la libertad religiosa del liberalismo
La Civiltà Cattolica sabía que la libertad religiosa del liberalismo nació al menos en parte de los problemas prácticos que produjo la división religiosa de Inglaterra, que a fines del siglo XVII no parecía poder ser sanada con la ayuda de un Estado que se refería a los dogmas de la fe sin injusticia y violencia. Sabía también que ésta había nacido del temor de protestantes influyentes a que el llamamiento continuo de la religión en auxilio de las autoridades estatales en el seno de una sociedad dividida creaba escándalos tan feos que alimentaban el ateísmo; de modo que su convicción era que había que encontrar modos de proteger la religión que evitasen ese mal mayor. Pero el problema de estos creyentes honrados y más bien conservadores residía en que el liberalismo que ayudaban a construir traía abundante equipaje destinado a destruir la fe cristiana.
Comencemos con el aprecio liberal de la Razón. Los redactores de la Civiltà Cattolica estaban convencidos de que, dada una seria falta de unidad de fe, el problema de la diversidad de religión debía ser afrontado sólo con las armas naturales de la razón. Pero el problema con el liberalismo era que la solución que daba al problema práctico de las luchas religiosas –la libertad religiosa pública– no deja a la razón la posibilidad de indicar racionalmente qué pueda ser esta libertad religiosa. ¿Por qué?
Porque los pensadores liberales definen la libertad en general con referencia a un cajón de sastre de argumentos gnósticos, nominalistas e ilustrados desarrollados desde la Baja Edad Media, y que en nombre del carácter intocable de una naturaleza infravalorada o sobrevalorada en exceso rechazan la enseñanza de la Encarnación sobre la necesidad de realzar, corregir y transformar en Cristo todos los aspectos de la Creación. Sus raíces gnósticas, nominalistas y protestantes los empujaban a abandonar la búsqueda socrática de las esencias detrás de las apariencias de las cosas, ya que la razón formaba parte de un mundo corrompido que no creían capaz de aproximarse de ninguna manera a Dios; sus raíces ilustradas los empujaban a ridiculizar la razón socrática, ya que había sido exaltada por la fe católica que la consideraba parte integrante de la mistificación teológica.
Las cuatro raíces del liberalismo intelectual los empujaban a reducir la palabra razón a la descripción del uso práctico por el individuo de los impulsos que le ofrecen los sentidos y las pasiones. Aunque condenados por los pensadores protestantes que infravaloraban la naturaleza como totalmente pecaminosa, estos impulsos se convertían en estí- mulos apreciables para crear un mundo mejor en manos de los pensadores ilustrados. En otras palabras, la Razón se convertía para unos y otros en la esclava de una naturaleza herida por el pecado original, así como los juicios racionales aparecían esclavos de la voluntad de los individuos que secundan todos los impulsos naturales en lugar de corregirlos: porque según los pensadores liberales todos se armonizarían por una mano invisible misteriosa, trayendo el bien incluso de que lo que en el pasado fue considerado el mal.
Otro factor que considerar era que el liberalismo definía la libertad como una cosa que debía obtenerse con la debilitación de la autoridad del Estado por medio de la división de poderes asegurada en Inglaterra a fines del siglo XVII y heredada el siglo XVIII en América. Es cierto que esto fue inspirado por el temor a la autoridad social de la dinastía filocatólica de los Estuardos, sentido por el individualismo protestante pesimista y por el ilustrado optimista. Pero también vino inspirado por el miedo de la clase de los propietarios a los que no gustaban ni una Iglesia ni un Estado con el poder de interferir el uso de sus bienes personales por medio de sus prédicas o de sus reglas políticas e impuestos. Pero fuera quien fuera el creador de este debilitamiento liberal, dejaba al Estado anglo-americano junto a la religión medio-paralizados por la falta de una protección plena. Y esta situación dejaba la vía abierta para que los siempre más fuertes propietarios tomaran el control de una sociedad abandonada por un Estado insuficientemente poderoso para hacer con él lo que quisieran.
Finalmente es necesario subrayar el hecho de que el liberalismo crecía junto con la construcción gradual de una fe nueva, a la que contribuían todas las influencias que se han indicado. Los protestantes que querían evitar el escándalo de las divisiones ayudaban tan sólo al crecimiento del ateísmo con la invención del pietismo, un planteamiento que abandonaba los debates dogmáticos para propiciar una unión pacífica, pastoral y segura de todos los creyentes en la misma moralidad cristiana, que encontraba ahora radicada de modo intocable en la civilización y de la que el valor se probaba por los triunfos otorgados por Dios a quien la obedece. No entendían que la naturaleza de esta moralidad que parecía invulnerable cambiaba sustancialmente por la presión de las visiones de los ilustrados que pensaban que un mundo increíblemente mejor surgiría de un esfuerzo del individuo con todos los impulsos sensuales que daba el mecanismo de una naturaleza declarada intocable por una religión hecha impotente y por un Estado debilitado. Y esto especialmente después de que la gente viera los «éxitos» económicos y políticos bendecidos «obviamente» por Dios acompañando a quien explotase la máquina siempre mejor conocida de la naturaleza. Cualquier cosa que funcionase bien, en suma, sería aceptada como parte de la moralidad «cristiana».
Con esta reducción de la razón a la voluntad individual esclava de los sentidos, con la insistencia en el debilitamiento del Estado y con el desarrollo gradual de esta nueva fe, ¿qué significaba verdaderamente la libertad del liberalismo? La libertad significaba la búsqueda del más grande abandono de los obstáculos a los posibles impulsos sensuales, para que el individuo pudiera «razonar» y obrar según una voluntad no perturbada. Pero dado que los conflictos de las voluntades individuales eran innumerables, esta libertad debía desencadenar una guerra de todos contra todos que nunca sería tolerada. Se concluiría con la libertad que suponía lo que querían los individuos más fuertes del momento y del lugar; esto es, la libertad equivaldría al reino de la fuerza desnuda. Los propietarios ingleses y americanos eran los primeros que iban a explotar esto, maniobrando en una sociedad donde la religión y el Estado permanecían medio paralizados por la falta de apoyo y autoridad, para definir el significado y también los límites de la libertad. Y los propietarios europeos en general buscaban con el apoyo del liberalismo seguir ese ejemplo triunfante. Era una ventaja para ellos ser los primeros en manipular la definición de la libertad, pero no era nada claro que pudieran mantener la superioridad. Porque individuos y grupos movidos por impulsos sensuales distintos de los estimulados por los propietarios –impulsos económicos varios o impulsos nacionalistas, sexuales o simplemente pervertidos y enloquecidos– podían usar los mismos argumentos y el mismo debilitamiento de la autoridad, recurriendo a una voluntad y una fuerza todavía más brutales de la de los propietarios, para controlar el significado de la libertad sobre la sociedad entera para satisfacer tales impulsos.
6. La libertad religiosa del liberalismo y las condiciones del tiempo
¿Y qué significaba la libertad religiosa en estas condiciones liberales? Una vez más cualquier cosa que los más fuertes del tiempo y del lugar quisiesen que significara, con los cristianos oprimidos por su fuerza e impotentes para combatirlos por tres motivos: porque no tenían el auxilio del Estado para protegerse; porque eran impotentes para influir en la sociedad a causa de la guerra interminable entre ellos por el número siempre más grande de confesiones a las que la libertad religiosa daba carta blanca para entrar en liza; y, finalmente, también porque la nueva fe –jactándose del mundo que estaba creando por medio de un trabajo con sus impulsos sensuales no criticables– demostraba éxitos naturales indisputables que hacían a sus fieles más poderosos y más ricos. Cuanto más usaba esta nueva fe los medios de formación del Zeitgeist para alabarle, tanto más los pietistas que no querían hablar de dogmas e ideas para evitar divisiones entre los cristianos debían aceptar las acciones de los más fuertes como bendecidas por Dios, moralmente buenas y eminentemente cristianas. No aceptarlas sin crítica significaría decir que la moralidad intocable ha cambiado. ¡Y ay de aquellos cristianos que buscasen excitar una crítica suscitando consecuencias públicas! Se les atacaba con un amasijo de acusaciones tan grande como el que producía el mismo liberalismo: estaban condenados como belicistas, amigos del ateísmo, perturbadores de la paz social y el trabajo pacífico por un mundo mejor, «perdedores» que querían enfrentarse a los afortunados bendecidos por Dios por sus éxitos en el mundo, enemigos de la libertad y dignidad del hombre, y además de la moralidad y la caridad cristianas.
Para combatir eficazmente contra este engaño se precisaba recurrir a todos los argumentos dogmáticos y racionales que habían sido rechazados por todos los que habían contribuido a la creación del liberalismo, así como un control de todas las fuerzas sociales y lingüísticas que formaban el Zeitgeist. Era propiamente esto lo que el movimiento de renovación católica buscaba obtener al inicio reclamando una plena libertad religiosa para garantizar una Iglesia libre por descubrir que era el Cuerpo de Cristo. Y la única fuerza totalmente capaz de llevar a buen puerto un tal combate. El liberalismo católico, con su ataque satírico a los intransigentes, quería obstaculizar la búsqueda de la verdad. No quería que la gente viese que la libertad religiosa del liberalismo era exactamente aquella contra la que el movimiento de renovación combatía cuando criticaba las monarquías de la Restauración: esto es, una libertad de encadenar la enseñanza de la Encarnación y del cuerpo místico, y de obstaculizar su misión de corregir y transformar toda la naturaleza; una libertad de traer a la Iglesia a la corrupción de la naturaleza y bendecirla como si fuese el único modo con el que el catolicismo pudiera evitar mayores males, como si dar carta blanca al pecado original fuese una parte del catolicismo.
Los redactores de La Civiltà Cattolica no se sorprendieron de que el resultado final de la libertad religiosa del liberalismo fuese el mantenimiento del mismo sistema que existía bajo las monarquías de la Restauración, pues eran éstas hijas de las monarquías prerrevolucionarias que, impresionadas por el «éxito» de algunos aspectos del sistema liberal inglés del siglo XVIII, habían aceptado muchas de sus lecciones y de los cambios que de ellas derivaban. La única diferencia con el liberalismo inglés era respecto a los métodos. Los liberales podían contar en Inglaterra con tantas divisiones y batallas intracristianas de todas las confesiones como para reducirlas a una impotencia general, o con el cambio voluntario del sentido cristiano por los pietistas. Mientras que aquellas monarquías que se enfrentaban con menos divisiones confesionales o que poseían una tradición de sacralidad estatal se veían empujadas a imponer directamente cambios de fe, realzando así la ayuda de elementos internos contrarios a la victoria del mensaje de la Encarnación: elementos como el legalismo ya poderoso en tiempos de bajo medievo, fijado sobre el encadenamiento de la Iglesia para imponer la soberanía política, y el jansenismo –con su influjo más reciente– que detestaba la idea de un mundo natural que osase acercarse a Dios. Este trabajo de redefinición del cristianismo fue continuado más violentamente por la Revolución y más moderadamente por las monarquías de la Restauración, y triste es decirlo, a menudo con el auxilio de los episcopados y el clero locales y aun de los papas.
El liberalismo en sí mismo daba la posibilidad a cualquier individuo o grupo de individuos fuertes, incluido un profeta, de controlar una sociedad o definir el significado de la libertad y de la libertad religiosa según su voluntad. Un liberalismo católico victorioso en los países católicos con tradiciones sagradas estaría más inclinado a usar la autoridad del Estado y de la sociedad para redefinir la fe abiertamente en lugar de dejarla evolucionar gradualmente de una manera favorable como en Inglaterra. Y esto nos conduce de nuevo a Lammenais, que habría hecho la misma cosa de haber tenido éxito en Francia.
Se ven en Lammenais ideas similares o tomadas directamente de Jean Jacques Rousseau, y detrás de éstas la exaltación –en la práctica– de la voluntad individual predicada por el liberalismo. Lammenais había estudiado también la teoría de la palingenesis –el renacimiento del cristianismo en formas diversas a través de los siglos– promovida por los saint-simonianos y algunos polacos exiliados en Francia. ¿Qué significaba para la libertad religiosa? Significaba que cualquiera que la quisiese debía asegurar la libertad de seguir la voluntad de Dios, que es conocida por la voluntad de un «pueblo de Dios», por desgracia adormecida pero en curso de ser despertada por el profeta que habla en su nombre entre tanto. Significaba la libertad de evolucionar bajo la dirección del profeta que leía los signos de los tiempos que indicaban la dirección del cambio debido y los encontraban en todo lo que poseía una energía que demostrase la presencia de la mano del Espíritu Santo. Esta energía se hallaba sólo claramente en él –el profeta– y le decía que el Espíritu Santo le reclamaba el fin de una Iglesia dirigida por papas, obispos y Estados en unión con ellos.
Pero la necesaria separación entre Estado e Iglesia necesaria para esta liberación era solamente una separación momentánea debida a la perversión de la religión por parte de las falsas monarquías sacras y de los prelados aletargados y cobardes. No habría separación alguna de la religión con nada –ni con el Estado ni con la entera sociedad– cuando la religión estuviese bajo el control de la Iglesia del Pueblo dirigida por su profeta, porque no habría ninguna posibilidad de conflicto entre sus antojos, los del pueblo católico y los de Dios: Iglesia, Estado y sociedad estarían perfectamente unidos. Esta unidad tomaría el control de todos los medios que integran la Zeitgeist para insistir sobre su legitimidad y sacralidad. Para entender el engaño era precisa, una vez más, la libertad religiosa concebida como el derecho de conocer y poner en práctica todas las consecuencias de la Encarnación, haciendo de Cristo el Rey del universo, así como un conocimiento del desarrollo histórico de esta enorme estafa y de cómo los falsarios manipulaban la Zeitgeist para afirmarla. Y esta concepción de la libertad religiosa era imposible de aceptar para Lammenais y los lammennesianos por contradecir su nueva fe recientemente evolucionada.
Los redactores de La Civiltà Cattolica entendían que constituía un trabajo enorme y diversificado explicar todo esto de modo eficaz a los católicos cuando se hallaban en manos del enemigo opuesto a la corrección y transformación de la naturaleza en Cristo el poder de definir las palabras más básicas concernientes a los temas más importantes de la vida y todos los medios que formaban el Zeitgeist. Hacían de todo para convencer a las autoridades de la Iglesia que debían valorar seriamente este trabajo, a fin de hacer ver a los creyentes que o Cristo sería Rey sobre el Zeitgeist con la libertad, o el hombre, alabando los beneficios del pecado original, sería Rey con la fuerza, llamada por él de la paz, libertad o voluntad del Espíritu Santo. El Syllabus de Pío IX, el esfuerzo parcial y desafortunadamente interrumpido del I Concilio Vaticano, y el desarrollo de la doctrina social por los papas de León XIII a Pío XII, indicaban triunfos en el esfuerzo de obtener clarificaciones que subrayaban el carácter de la Iglesia como cuerpo místico con la misión de corregir y transformar toda la naturaleza en Cristo y en el de indicar las consecuencias de una victoria de la visión opuesta.
7. Dos auxilios: pluralismo y personalismo
Sin embargo, la Ilustración permanecía dominante, los gobiernos siempre más influenciados por ella, el Zeitgeist confusionario y tentador, el clero y los laicos dispuestos a ser confundidos, tentados e involucrados en todas las formas del naturalismo… De manera que el esfuerzo de redescubrimiento de la Encarnación nunca era sostenido suficientemente. Más aún, los fautores de la visión católica liberal y lammenesiana recibían dos nuevas ayudas, las del pluralismo americano y el personalismo europeo, que desarrollaron la lógica innata en sus argumentos e hicieron ver más que nunca que no eran finalmente sino las dos caras de la misma moneda.
Un pluralista americanista católico como John Courtney Murray, S.J. (1904-1967), usa todos los puntos centrales de la renovación decimonónica, destacando grandemente la importancia de la nueva fe que, debido a la particular experiencia americana, se expandía tras el liberalismo. Así, como los renovadores, ataca la unión de la Iglesia y el Estado histórico porque encadena el catolicismo poniendo obstáculos a su misión de transformar toda la sociedad en Cristo. Insiste también en que el sistema político americano, con su división de poderes como en Inglaterra, combinado con una separación más abierta entre Iglesia y Estado, limitaba la competencia del gobierno, dejando al catolicísimo totalmente libre para evangelizar todo y a todos. Totalmente libre de ser ella misma, y conociendo siempre mejor su propio carácter y su misión, la Iglesia no podía perder apoyándose en este sistema. Adoptándolo por doquier como el mejor nunca concebido para el trabajo práctico de la evangelización, la Iglesia avanzaría siempre de victoria en victoria. No debía tener miedo de nada. Los padres fundadores de los Estados Unidos, como buenos hijos de la Ilustración «moderada», aceptaban la moralidad cristiana como un «dato» incontestable de la vida. Y en un mundo escaldado por malas experiencias con Estados ideológicos y tiránicos, y consciente del hecho de que un catolicismo a la americana no tenía nada que ver con estos monstruos, podía predicar su mensaje con la gran esperanza de encontrar los oídos abiertos.
Los fautores católicos del personalismo ofrecían los mismos argumentos de los lammenesianos, presentados –como siempre– como una nueva evolución providencial del sentido católico nunca antes vista en la historia y llena de esperanzas espléndidas para actualizar el Reino de Cristo. Personalistas como Emmanuel Mounier (1905-1950), redactor de la revista Esprit, prometían esta gloriosa victoria católica para cuando los creyentes perfeccionasen su personalidad. Esto podría suceder solamente con la ayuda de los grupos y movimientos de hoy, cuya energía y éxito indicaban la presencia y la voluntad del Espíritu Santo para su perfeccionamiento. Sólo en unión con ellos podría producirse eficazmente la perfección individual. Sí, quizá sorprendía que estos grupos y movimientos dijesen cosas tradicionalmente consideradas anticatólicas, y que estuvieran en guerra entre ellos, pero la ayuda de los profetas-predicadores del personalismo –que ya sabían que el Espíritu Santo se hallaba detrás de este avance– resolvería tales problemas, guiándolos a todos hacia una nueva y más completa comprensión del significado de la fe.
El pluralismo americano obtuvo su influencia dentro de la Iglesia americana a causa de su atención a los problemas prácticos de los guetos urbanos y su desinterés de los teológicos; de la presión constante de la enseñanza del pluralismo como la esencia del patriotismo en las escuelas; y de la fe ciega de los católicos americanos en el papel providencial y favorable a la Iglesia de su sistema-religión. Ganó también influencia entre los católicos europeos en un mundo destruido por las dos grandes guerras en virtud de la admiración suscitada por el inmenso éxito económico de la América victoriosa, adorada además por los católicos americanos. El personalismo de Mounier lograba su influjo por medio de los misioneros y jóvenes militantes de la Acción Católica, para quienes el trabajo de conversión y transformación del mundo en Cristo en las condiciones tradicionales parecía siempre más quimérica desde los tiempos posteriores a la I Guerra Mundial. Y un pensador complejo pero influyente como Jacques Maritain veía cómo la introducción mundial del sistema americano pluralista podía ayudar a la victoria de su visión personalista más directamente volcada sobre el individuo y los derechos necesarios para que se convierta en una persona verdaderamente completa.
Los tres tomaron el control del II Concilio Vaticano, su eclesiología y documentos como Dignitatis humanae o Gaudimum et spes que prometían que la libertad religiosa garantizaría el fin de la trágica e inútil separación de una fe encadenada por los vínculos con el Estado y la vida social.
Las consecuencias, por desgracia, fueron exactamente las que había predicho La Civiltà Cattolica, porque no había nada de distinto en esta segunda batalla por la definición de la libertad religiosa sino la lógicamente más desarrollada fe ciega de los pluralistas y personalistas. Bajo un programa de «libertad» en que la influencia pluralista sólo veía un modo «práctico» y «pastoral» para sanar la fractura entre la Iglesia y la sociedad moderna y conducir a la victoria de Cristo, los documentos del Concilio se compusieron de modo tal que dejaba a los profetas del pluralismo y el personalismo la posibilidad de imponer tiránicamente en el posconcilio su nueva fe a los católicos. La eclesiología del Concilio, como decía Murray, centrada en la idea de la Iglesia como Pueblo de Dios, debía «inevitablemente conducir a una gran discusión sobre el significado de la libertad cristiana»[1]. Una discusión que los intransigentes pensaban se había resuelto con el Syllabus de Pío IX y con el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia a partir de León XIII.
Esta eclesiología, como la libertad y la libertad religiosa que surgían de ella, obraba tiránicamente contra la libertad de la Iglesia de ser la Encarnación del Logos prolongado en el tiempo, que conduce conscientemente su misión de perfección de los individuos, las sociedades y el Zeitgeist natural en el que éstos se habían formado en gran parte, poniéndolos todos bajo el dominio de Cristo Rey. Por este motivo precisamente la fiesta de Cristo Rey fue trasladada al final del año litúrgico, dando a entender que el Reino de Cristo no tenía nada que ver con la vida de hoy sino solamente con el fin del mundo[2]. Y el corolario de todo esto residía en que los fieles, la sociedad y el Zeitgeist no tenían ninguna libertad de ser corregidos y transformados en Cristo.
La libertad que Iglesia, fieles, sociedades y Zeitgeist tenían según la definición liberal era la libertad de abandonar los dogmas en nombre de la paz social, la conservación de la moralidad «obvia» aceptada por todos y el peligro de suscitar divisiones útiles tan sólo a los ateos caso de que se continuaran las discusiones dogmáticas. Y la libertad de perder la protección del Estado y todas las demás autoridades de gran utilidad para la perfección del individuo. Y la libertad de suprimir la intervención autoritativa para evitar la conquista del poder social por los individuos más fuertes del tiempo y del lugar. Y la libertad de experimentar la satisfacción de sus impulsos sensuales y pasiones incontroladas, las económicas para empezar, pero también las de los pervertidos sexuales de hoy y la de los locos de todo tiempo, por no hablar de la libertad de sufrir el poder de los enemigos más viejos del cristianismo, ahora secularizados, y actuantes desde el Estado de Israel. Y la libertad de decir que una Iglesia sin dogma y con una moralidad cambiada bajo el dominio de estas nuevas autoridades es la Iglesia de siempre. Y la libertad de no lamentarse, con la boca cerrada por miedo de ser condenados como enemigos de la paz social: belicistas, comunistas, nazis, antisemitas, enemigos del éxito de los capitalistas que dan trabajo y esperanza a los incapaces de emprender nada, anticristianos además. Y si no fuera ésta, entonces la libertad de trabajar con todos los métodos políticos de los sistemas liberales y democráticos, que afirman poder «cambiar» las cosas pero que en realidad se constituyen solamente para favorecer los proyectos de los poderes ilegítimos existentes.
Según los personalistas, por su parte, la única libertad de que Iglesia, fieles, sociedades e individuos disponían era la de enterrar conscientemente todas las energías para ganar el apoyo y el triunfo en un mundo moderno cada vez más de buena gana corrompido por el pecado original. Energías e impulsos que hubieran podido ser corregidos y transformados en Cristo, pero que los personalistas conciben como medios para corregir y transformar la misma fe. ¡Y ay de quien los critique según el juicio de la tradición toda de la Iglesia! Son declarados enemigos de Dios al obstaculizar la victoria de ese Espíritu Santo del que sólo ellos conocen la voluntad.
Como había predicho La Civiltà Cattolica, la Iglesia, bajo el régimen de la libertad religiosa liberal y lammenesiana, está más estrechamente ligada y encadenada a un Estado y una sociedad que se hallan como nunca sometidas a voluntades corrompidas e incontrolables y a estafadores disfrazados de hombres de razón y amantes del pueblo. El lema de los católicos liberales, «la Iglesia libre en el Estado libre», se ha demostrado algo así como la garantía de «una Iglesia esclava en un Estado y una sociedad tiránicamente regidos por la voluntad desnuda de individuos y grupos de individuos». El único «signo de contradicción» de la Iglesia encadenada de hoy es el «signo de contradicción» a su verdadero carácter y a su verdadera misión divina. La Iglesia de hoy, además, está en manos de un clero, de de la cumbre a la base, que es el más aletargado, miope y esclavo cobarde del Zeitgeist de la historia. La unión estrecha de Iglesia, Estado y Sociedad en nuestros días no demuestra sino la adoración de «aquella libido por el poder material que actúa de impulso prometeico común detrás de todas las culturas occidentales»[3].
Algunos juicios venidos del Vaticano durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI han tratado de explicar las declaraciones del II Concilio Vaticano con referencia al verdadero sentido de la libertad religiosa tradicional. El embarazo que desprenden estos juicios, sin embargo, se debe a que el estigma que acompaña el recurso al uso de cualquier forma de autoridad social para invadir el espacio de la persona moderna, más consciente que nunca de su dignidad, los ha privado totalmente de significado. Son como los juicios filosóficos de las antiguas Grecia y Roma: un juego de salón para niños. El Zeitgeist lo quiere. Y el Zeitgeist siempre tiene razón. Especialmente cuando se aceptan sus conclusiones sin contrastarlas.
La Iglesia Católica nunca fue contraria a la libertad religiosa, a la libertad en general y a la dignidad de la persona humana, si bien los católicos, como todos los hombres, en ocasiones hayan podido ofenderlas. Más aún, la Iglesia Católica es la única institución que ha dado a la razón humana la posibilidad de definir qué son y a la autoridad social un sentido de lo justo de cómo defenderlas. Todo ello a causa de tener las palabras de vida eterna, que le dan el derecho a la libertad más que a cualquier otra institución o individualidad en la historia. Y es que con el correr de los siglos la inteligencia católica ha comprendido qué fácil es potenciar el pecado para engañar a la gente sobre el significado de la libertad y basar este fraude en ideas que parecen magníficas. Esto ha sido un problema desde los sofistas y no puede resolverse sin un conocimiento de toda la historia de la Iglesia, así como de todos los valores naturales corregidos por la revelación y la gracia, y de todos los medios usados por los hombres para controlar además el Zeitgeist. Y esta libertad religiosa nunca la permitirá la libertad religiosa de los liberales y lammenesianos, porque deben construir su libertad a partir de una potenciación del pecado original que el catolicismo nunca podrá aceptar.
Por desgracia, los católicos nos contentamos con la apariencia de las cosas, con las simples palabras. Este es el error de muchos conservadores católicos que se concentran en las palabras exactas de los documentos del II Concilio Vaticano sin preocuparse del contexto histórico y del uso actual de estas palabras en un Zeitgeist controlado por los enemigos de la fe católica. Muchos rechazan el estudio del contexto como si se tratase de una rendición al historicismo, esto es, la atribución de la verdad a las condiciones naturales y no a la revelación sobrenatural.
Pero, repito, sólo a través de un tal estudio se ve la verdad. Es decir, que hemos caído en un segundo tiempo de sumisión a la Ilustración; una sumisión de la que hemos escapado a medias (y solamente a medias) durante un siglo. Y en este segundo tiempo, donde se da una unidad más estrecha entre la Iglesia, el Estado y la Sociedad, si bien guiada por el triunfo de la voluntad de los más fuertes, no solamente los obispos sino los mismos papas han colaborado con el enemigo, y en nombre de la libertad. Cuando la libertad de descubrir lo que verdaderamente somos nos viene negada del papa abajo. Pero como decía Louis Veuillot, editor de L’Univers, uno de los aliados más fieles de La Civiltà Cattolica: «La estrategia correcta para nosotros es la de ser siempre abiertamente lo que verdaderamente somos. Defendemos una ciudadela que no puede ser tomada sino cuando la guarnición invita al enemigo a entrar. Cuando combatimos con nuestras armas sólo sufrimos heridas leves. Toda armadura tomada en préstamo molesta y a veces asfixia»[4].
[1] Joseph Bryan HEHIR, «Church-State and Church-World: the ecclesiological implications», Proceedings of the 41st Annual Convention of the Catholic Theological Society of America (1986), págs. 72-73. Donde cita a John C. MURRAY, «Introduction to Declaration on religious freedom», en Walter Abbot (ed.), The Documents of Vatican II, Nueva York, Guild Press, 1966, pág. 673.
[2] Ignacio BARREIRO, «La realeza de Cristo en la liturgia y en el dogma. Un caso de efecto inducido», en Bernard Dumont, Miguel Ayuso y Danilo Castellano (eds.), Iglesia y política. Cambiar de paradigma, Madrid, Itinerarios, 2013, págs. 121 y sigs.
[3] Richard GAWTHROP, Pietism and the making of eighteenth century Prussia, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pág. 284.
[4] Louis VEUILLOT, «Mélanges», Œuvres complètes, III serie, París, Lethellieux, 1933, pág. 276.
