Índice de contenidos
Número 543-544
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- In memoriam
- Noticias
-
Información bibliográfica
-
David A. Wemhoff, John Courtney Murray, Time/Life, and the American Proposition: How the CIA’s Doctrinal Warfare Program Changed the Catholic Church
-
Yves Morel y Godefroy de Villefollet, En finir avec l’École républicaine
-
AA.VV., 70 años de la Sociedad Peruana de Historia
-
Christopher Dawson, Los dioses de la Revolución
-
Federico Cantero y Antonio Legerén, Las uniones de hecho
-
Franck Damour, La tentation transhumaniste
-
Jean-Yves Camus y Nicolas Lebourg, Les Droites extrêmes en Europe
-
Francisco José Fernández de la Cigoña y Estanislao Cantero, Los orígenes del 11 de septiembre. Vida y obra de Narciso Feliú de la Peña
-
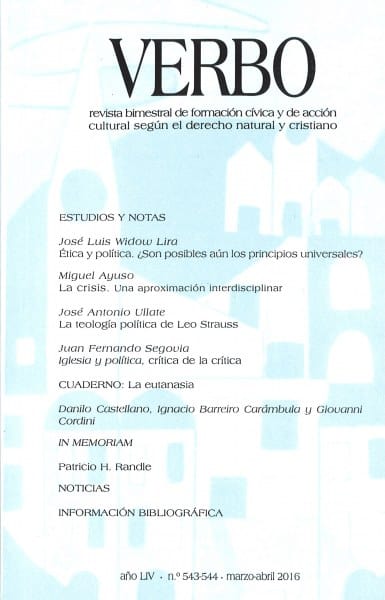
Ética y política. ¿Son posibles aún los principios universales?
1. Introducción
Este trabajo[1] está muy cercanamente ligado a otro que fue publicado en esta misma revista (núm. 521-522) sobre la posibilidad de la neutralidad ética y religiosa del Estado. Ese trabajo concluía que la neutralidad del Estado no era posible. La pretendida neutralidad estatal no hacía otra cosa que esconder una moral de carácter universal que imponía sus propios principios a todas las acciones humanas.
En el trabajo anterior se veía que el contractualismo de Rawls suponía y exigía la adhesión a ciertos principios éticos claramente identificados con el pensamiento liberal. Todos los principios éticos inspirados en un pensamiento distinto del liberal debían ser vividos de acuerdo a la formalidad que el liberalismo les exige, es decir, como si se trataran de principios de la vida privada. Con ello, se impedía que quienes los profesaban les dieran el alcance público que estimaban debían tener. El Estado pretendidamente neutral, así, o desaparecía porque si quería «tolerar» verdaderamente distintas concepciones éticas debía impedirles que fueran lo que eran; y si no, debía confesar explícitamente su adhesión a la concepción ética y política liberal de manera tal que era la única verdaderamente aceptada por ese Estado. Por esto, mi exposición terminaba señalando que «la discusión política relevante y urgente no recaía sobre los principios que ordenan una supuesta comunidad neutral en materias morales o religiosas, sino sobre algo sin lugar a dudas más difícil, pero ciertamente más afín a las necesidades del hombre concreto: cuáles son los principios morales o religiosos más razonables a partir de los cuales ordenar esa sociedad».
En este trabajo intentaré, al menos parcialmente, contestar esta última pregunta, centrándome en el de los principios éticos y políticos –sobre todo en los primeros– y en el hecho de si es posible su existencia con un carácter universal, pues ésta pareciera ser una propiedad imprescindible de las causas del orden político e internacional si se quiere gozar, aunque sea parcialmente, de un bien común.
2. Ethos europeo y ethos universal
Quisiera partir este tema abordando el asunto desde la perspectiva que ofrece la existencia de un ethos de Europa. La pregunta más obvia es la de si puede hablarse de un ethos europeo. No responderé esta pregunta, sino que daré por sentado que sí existe. Partiendo de ese presupuesto y más relevante para el propósito de este trabajo será la pregunta acerca de la posibilidad de que ese ethos europeo pueda ser considerado como un ethos universal, por contener principios éticos y políticos convenientes para la vida de todo hombre y toda sociedad.
La primera cosa que tengo que advertir es que, probablemente, yo use el adjetivo europeo de un modo algo diverso del que pueda usarse aquí en la propia Europa, pues me parece que la perspectiva del hispanoamericano induce a una mirada desde la cual este continente aparece como algo más unitario de lo que, creo, lo percibe el nativo de estas tierras. Muy sintomático de esto que señalo es el hecho de que allí donde los europeos ven historias nacionales o de comunidades específicas, nosotros, hombres de América, vemos lo que llamamos historia universal. Hago esta advertencia, porque sin lugar a dudas muchas de las afirmaciones que haré exigirían ulteriores precisiones, matizaciones y distinciones históricas, pues, aunque hablaré de un ethos europeo, fundado en la unidad que desde la primera vez, con el Imperio romano, ha tenido Europa, estoy plenamente consciente de que la contribución que los diversos pueblos han hecho a él es distinta.
La segunda cosa que debo aclarar es que si asumo que hay un ethos europeo, no estoy pensando en el ethos de la actual Europa o Unión Europea, sino en el ethos histórico, el de la gran historia, el más que doblemente milenario. El ethos europeo actual, que sin lugar a dudas existe, se ha levantado, me parece, en una medida importante al margen y a veces en contra del ethos histórico. Las realidades más afectadas son la religión cristiana y el orden político tradicional que los Estados nacionales, desde el absolutismo monárquico al absolutismo democrático, han aplastado. Por esto mismo, el actual ethos europeo ha sido débil, lo que significa que no ha tenido la vitalidad para encarnarse en mentes y corazones y, por ello, ha cedido fácilmente frente a otros ethos más fuertes. Como se podrá suponer, estoy pensando en el ethos musulmán. Quien sabe de historia, está consciente de que son muchas las vueltas posibles en el devenir de las cosas humanas, pero también es indudable que si las cosas siguen como van –e insisto en el condicional– en un lapso de tiempo relativamente breve –¿doscientos años, quizá cien o menos?– Europa será predominantemente musulmana. La causa de esto, me parece, aunque por supuesto es discutible, está más dentro de Europa, en su actual ethos, que entre los seguidores de Mahoma.
En otras palabras, el presente ethos europeo tiene las típicas características de una cultura decadente que, aunque mantenga invariadas ciertas características, el factor que lo alimentaba ha desaparecido. Ese factor corresponde a los principios éticos, políticos y religiosos que, como intentaré mostrar, si no corresponden con bienes sustantivos universales, terminan antes o después por desaparecer. Por ello, aunque bajo muchos respectos ese ethos siga manifestándose como si tuviera un valor universal, pareciera que no hace más que contraerse sobre sí mismo.
Para despejar rápidamente este asunto de si el ethos europeo puede ser entendido como un ethos universal, lo primero que ha de tenerse presente es que, obviamente, con el término «europeo» no puede aludirse primeramente a una realidad geográfica, aun cuando todas las cosas humanas incluyan algo de geografía.
El término europeo alude, en el uso que aquí le daré, primeramente, a una realidad cultural o ética en el más completo sentido de la palabra, es decir, a un modo de ser de un hombre o de un pueblo que brota de la actividad que realiza.
El ethos europeo incluye, me parece, lo que los antiguos griegos entendieron por paideia, es decir, la educación, entendida como la formación corporal, moral e intelectual de los hombres de acuerdo a sus propias capacidades y a su tradición histórica. La paideia sitúa a la razón en un lugar central de la organización de toda la vida práctica, y conduce a que ésta, trascendiendo de sí misma, quede coronada por una intensa actividad de la razón teórica. No es otra cosa lo que dio lugar a la filosofía y la ciencia, por un lado, y a los órdenes político y moral fundados en la razón, por otro. Esta fundación racional de la vida humana, hasta el día de hoy, me parece, no existe en culturas distintas a la europea. La paideia, así, se confunde con la vida misma de un pueblo, el cual, por ello, como advierte Jaeger, tiende naturalmente no solo a conservar, sino también a «propagar su forma de existencia social y espiritual»[2]. En efecto, los griegos, aunque no supieron crear una comunidad política que fuera más allá de los muros de la ciudad –el imperio alejandrino, en este sentido, fue extraño al espíritu griego y no cuajó como nueva realidad política permanente–, sí expandieron su paideia.
Muy sintomáticamente de la universalidad del ethos al que alude, los antiguos romanos denominaron humanitas a la forma acabada de la vida del hombre. Dice Aulo Gelio en el siglo II de la era cristiana: «Quienes crearon términos latinos y quienes los emplearon correctamente [...] llamaron humanitas más o menos a eso que los griegos llaman paideia, y nosotros, conocemos como “instrucción” y “formación” en las buenas artes»[3]. Hemos de añadir como parte de la humanitas ciertos supuestos suyos, que Aulo Gelio no señala: no hay formación en las «buenas artes» sin la base de las buenas costumbres y de un orden social y político que la permita, es decir, de una vida, en estricto rigor, civilizada. Esa humanitas se fue transformando en el bien de todos los pueblos que pasaron a formar parte de la vida civilizada, en la medida en que Roma expandió su mundo político. En este sentido, los romanos hicieron lo que Alejandro no pudo: crear un orden político más amplio que el de la ciudad, aunque sin minar el orden propio de ésta. La difusión de la humanitas fue existosa porque, aun cuando fue usual que llegara tras escudos y lanzas, los distintos pueblos descubrían en esa humanitas su propio bien, que no les era completamente ajeno ni necesariamente contrario a muchas de sus propias costumbres.
Paideia y humanitas, coincidiendo con la formación de las capacidades de todos los hombres, hicieron de la cultura europea una cultura universal, no por una cuestión de extensión espacial, sino porque contenían en sí los bienes que echaban sus raíces en la naturaleza humana. La vocación universalista europea en sentido espacial puede entenderse mejor desde la perspectiva de la universalidad de los bienes que constituyeron su cultura, pues estos llaman y aun exigen la participación en ellos de más hombres que, para eso, se incorporan a un mundo común, a una societas.
Sin lugar a dudas que esta visión se presta para recibir la acusación –que tanto gusta hacer hoy día– de eurocéntrica. La verdad es que, en consideración de la historia, y aún cuando ella nos señale que algunos de los hechos tuvieron lugar en Asia occidental, este ethos es efectivamente de origen europeo y, por tanto, frente a la imputación, no queda más que declararse culpable. Sin embargo, ha de tenerse en consideración –aunque quizá para los acusadores sea aún peor– que ese ethos, a la luz de lo señalado, es europeo sólo en un sentido débil, porque también puede ser visto simplemente como el ethos universal sin más y, por ello, propio de todo ser humano, y que sólo por los misterios de la historia y de la voluntad divina se realizó primeramente en Europa, haciendo de sus pueblos el vehículo para que luego, con diversa fortuna, se expandiera por otros.
He omitido, hasta el momento, otro elemento crucial de la cultura europea. Decíamos antes, que lo que constituye el ethos de un pueblo son los bienes morales, políticos y también religiosos. Nos falta el elemento religioso. Si Grecia no pudo lograr que el bien humano trascendiera el orden de la ciudad, Roma no logró que su religión impregnara vitalmente la vida de los pueblos que se incorporaron a su orbe. Fue la cristianitas la que, empapando la humanitas romana, logró que la cultura europea fuera completa. Sin el elemento religioso, perdurable por universal, no hubiese sido raro que, caído el imperio, hubiese sido poco lo que quedara del mundo greco romano. Pero no fue así, porque el ethos romano había incorporado en su identidad una fe que se proponía como un bien de una universalidad tal que no sólo trascendía pueblos, sino el mismo mundo, y cuyo orden no alcanzaba sólo el de las relaciones sociales exteriores, sino también la interioridad de cada hombre. La cristianitas hace referencia a una patria común cuyo fundamento último es la certeza de una patria definitiva y celestial a la que todos los hombres han sido llamados, que se conquistará mediante la fidelidad al Evangelio y a la persona de Cristo en la vida personal y social, incluyendo la política. La más importante expansión de la cultura europea se explica, me parece que sin lugar a dudas, como cumplimiento de la tarea encomendada por Cristo a sus discípulos: «Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti»[4]. Especial mención cabe de la tarea desarrollada por España en tierras de América. Lo europeo, entonces, incluye el elemento religioso, pero que no es simple religión, sino que una vida que impregna, vivificándolo, cada ámbito de la actividad humana.
Así, cuando aludimos, entonces, a una cultura europea pensamos en aquella que por requerimiento de la naturaleza humana y sus perfecciones posibles y por exigencias de la fe cristiana está destinada a no quedar circunscrita a un lugar, sino a ser precisamente universal en sentido geográfico, porque los bienes que la identifican son, primero, universales como causa final. La cultura europea, si se quiere, por su propia naturaleza no podía limitarse a la Europa geográfica.
3. ¿Es posible aún una ética universal?
El ethos europeo tradicional, ese que, como decíamos, echa sus raíces en una historia más que bimilenaria, ha disminuido su relevancia, porque Europa, con el quiebre de la unidad religiosa en adelante, con los absolutismos y con los procesos revolucionarios ha visto reemplazada su cultura por otra, cuya, quizá, principal característica es la pretensión de ser multicultural. No hay unidad religiosa ni unidad moral. La unidad política de la Unión Europea tendría la debilidad de fundarse en una visión de la política separada del bien moral real y, por ello, de un bien común capaz de aglutinar voluntades. Esto significa que la Unión Europea pareciera carecer de principios –bienes– que unifiquen suficientemente como causa final. Trataremos de mostrar que, en realidad, no es que no posea fines, sino que ellos no tienen el carácter suficiente para atraer la voluntad de manera de causar el bien real del hombre, por lo que, en definitiva, no tienen la fuerza para crear vínculos sociales estables y benéficos.
La Unión Europea, así, se ha incorporado a una modernidad que reclama como característica fundamental la de reunir en una misma comunidad una diversidad de concepciones religiosas, políticas y morales. Sería una comunidad no sólo plural, sino pluralista. Por ello, sería una Europa que pareciera haber dejado de lado su vocación universalista.
Las preguntas que inmediatamente afloran frente a este espectáculo, no sólo avasallador, sino pregonado y defendido por una pléyade pocas veces vista de filósofos, políticos, moralistas y todo tipo de intelectuales son ineludibles: ¿tiene sentido pretender aún una ética universal, cuando pareciera que la tarea es exactamente la contraria, es decir, la de hacer convivir en la misma sociedad a muchas éticas y religiones diversas? ¿Es posible aún pensar en una ética universal como la que identificó la cultura europea por siglos?
La respuesta a estas preguntas la desarrollaré de la siguiente manera. Comenzaré con una aclaración para advertir que el asunto tratado es, en cierto sentido, de naturaleza teórica y no fáctica. Luego mostraré cómo distintos autores han elaborado éticas materiales universalistas, aun cuando en algunos de ellos el propósito sea fundar una sociedad pluralista en materias éticas. Ello me permitirá mostrar que una ética de carácter universal no es sólo posible, sino que, en estricto rigor, todas las propuestas éticas tienen una pretensión de universalidad. Si logro demostrar la tesis, y contando con una consecuencia práctica que de ella se sigue, a saber, que la discusión no debiera plantearse entre unas visiones éticas universalistas-no-pluralistas y otras pluralistasno-universalistas, sino sobre cuál de entre las primeras es más razonable, intentaré, por último, mostrar que la ética universal iusnaturalista es la que responde mejor a la realidad humana y que, de hecho, se practica mucho más de lo que pudiera pensar quien mira el mundo con ojos demasiado modernos.
4. El carácter teórico de la afirmación de una ética universal
Según se anunciaba, entonces, primero procederé a una aclaración. Se trata de lo siguiente: la existencia o no de una ética de carácter universalista se refiere a un asunto de orden primeramente teórico, aun cuando, por supuesto, tenga enormes repercusiones en la práctica. La universalidad de la ética no es algo que se resuelve en el plano de la observación de los hechos. Lo que está en juego, primeramente, no es qué hacen las personas, sino qué deben hacer y, sobre todo, por qué. Si la universalidad de una ética dependiera de lo que de hecho hacen los hombres, ninguna sería universal. Es bastante evidente que en el último siglo, si se atiende a determinadas materias morales, las costumbres individuales parecieran haberse diseminado en un amplio haz de direcciones diversas, alejándose de un patrón común. Sin embargo, la sola observación de los hechos puede ser el fundamento para responder preguntas de carácter histórico, sociológico o aun psicológico, pero no basta para responder una pregunta verdaderamente ética.
El saber ético tiene por objeto la acción humana en tanto ella puede y debe realizar un cierto bien humano. Lo cual supone, también, que es posible que ese bien no sea realizado y, por lo tanto, que la acción haya sido contraria al deber. La ética parte del supuesto de que la acción humana puede acomodarse o desacomodarse respecto de un principio. En breve, la ética existe porque la acción humana tiene tales características que no está determinada a efectuar el bien del agente, tal como sí pareciera suceder en el mundo animal o vegetal, donde cada individuo realiza exactamente lo necesario para lograr no sólo su bien, sino también el de la especie.
En la medida en que la ética responde a la pregunta por el deber ser, inevitablemente responde a un asunto que trasciende el terreno puramente fáctico. Cuando Durkheim señalaba que «no hay que decir que un acto hiere la conciencia común porque es criminal, sino que es criminal porque hiere la conciencia común; no lo reprobamos porque es un crimen, sino que es un crimen porque lo reprobamos»[5], no estaba proponiendo una ética sociológica, sino que estaba destruyendo el presupuesto de toda ética: el acto realizado se juzga a la luz de un principio y no al revés, menos aún si lo que se quiere es configurar el principio a partir de las acciones que de hecho han sido realizadas. Cualquier intento de explicar la ética a partir de algo diverso de la moralidad misma de la acción humana, sea la biología, la psicología o la economía, terminará en un fracaso, porque precisamente se habrá hecho al precio de dejar fuera la causa de que el acto humano sea ético o moral.
Por ejemplo, el acto concreto de quien cobra intereses excesivamente altos es juzgado como bueno o malo, justo o injusto, no por su frecuencia o infrecuencia, sino porque conviene o no con ciertos principios que, como tales, son aplicables no sólo a ese acto particular, sino a muchos otros. En este sentido es que el juicio moral se hace ateniendo a un principio universal que trasciende cada acto, precisamente porque se funda en el conocimiento de un bien que el acto realiza o destruye.
5. La ética universal en el pensamiento contemporáneo
Presentaremos de manera muy sucinta el pensamiento de algunos autores contemporáneos para mostrar cómo es que en todos ellos se hace presente una concepción universal de la ética, aun si su objetivo es fundar una sociedad multicultural pluralista.
Revisaré en los puntos que interesan para nuestro propósito, brevemente, y sin pretender ni de lejos que sea un resumen de la filosofía moral de cada cual, a los siguientes autores: Sartre, Rawls, Apel y Habermas, y Cortina.
Jean Paul Sartre
Comienzo con Sartre, porque es quizá el autor más original en lo que se refiere a la universalidad de la ética. De alguna manera, la niega al mismo tiempo que la afirma.
Sartre, como se sabe, en la explicación del principio del existencialismo, afirma que el radical poder del hombre de hacerse totalmente a sí mismo, debido a que es una nada en el terreno de la naturaleza o esencia, implica la afirmación de la subjetividad. Esa subjetividad sería la causa de la dignidad humana, por la que el hombre queda situado por encima de la piedra, el musgo, una podredumbre o una coliflor –los ejemplos son de Sartre. El hombre es «un proyecto que se vive subjetivamente»[6], a diferencia de esas otras realidades que simplemente están en el mundo. Ser un proyecto que se vive subjetivamente, según Sartre, significa llegar a ser lo que se ha proyectado ser sin estar sujeto a ninguna realidad anterior, exterior o superior que haga las veces de principio rector de las acciones –«nada hay en el cielo inteligible»[7]. Subjetivismo, para Sartre, tiene dos sentidos. «Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, imposibilidad del hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo»[8]. Este subjetivismo radical de indudable corte cartesiano es fundamental para entender la moral sartreana. El filósofo francés afirma que es en esa subjetividad, y sin salir de ella, donde se constituye la vida moral del hombre, pues es en ella que el hombre se elige y
«al elegirse, elige a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello, es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir mal; lo que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Si, por otra parte, la existencia precede a la esencia y nosotros quisiéramos existir al mismo tiempo que modelamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera [...]; eligiéndome, elijo al hombre»[9].
Como se ve a partir de estas líneas, Sartre objetivamente niega la posibilidad de una moral universal, pero la afirma en la subjetividad. La subjetividad sartreana es una que contiene al otro, a los demás seres humanos. Por ello, la elección propia compromete necesariamente a los demás: es una imagen no sólo del yo individual, sino del hombre como tal, y por ello cada ser humano queda comprometido en ella. Sartre parece darse cuenta de que una moral, para ser verdaderamente tal, y aunque haya quedado destruida la posibilidad de que posea un carácter objetivo, ha de ser universal. Evidentemente, en la dinámica sartreana de la libertad, el otro queda de alguna manera enfrentado con el yo, de allí que no sea raro que en otra obra, el filósofo existencialista afirme que «el infierno son los otros»[10]. Pero el hecho es que la condición de infierno que tienen los otros es posible porque el hombre creado por la elección tiene un carácter universal.
John Rawls
Haré una breve mención a la obra de Rawls, porque ya me he referido más largamente a ella en el trabajo anterior ya aludido.
Ralws, en su primera obra Theory of Justice intenta ofrecer un orden político que haga posible la convivencia pacífica de distintas concepciones de bien, es decir, de lo que él llama distintas doctrinas comprehensivas. Una doctrina comprehensiva, recordemos, es aquella según la que cada ciudadano organiza su vida a partir de su idea de bien. «Una concepción [...] es comprehensiva cuando incluye concepciones tanto de lo que es de valor en la vida humana, como ideales de virtud y carácter personal, cuyo propósito es dar forma a muchas de nuestras conductas no-políticas (en el límite, nuestra vida como un todo)»[11]. Frente a las críticas recibidas que señalaban que el orden político que proponía no tenía las características como para recibir efectivamente todas las distintas concepciones de bien existentes, en su segunda obra más importante, que continúa y corrige la primera, Political Liberalism, Rawls reconocerá dos cosas: a) que es necesario pensar en concepciones de bien «razonables». Las doctrinas comprehensivas razonables son aquellas en las que, desde la idea de bien, cada ciudadano organiza su vida, aceptando al mismo tiempo que su propia visión no puede ser impuesta o privilegiada por el Estado mediante la ley; y b) que el supuesto del orden que él propone es el de las sociedades democráticas occidentales.
La primera de estas dos cosas implica imponer una formalidad liberal a todas las concepciones de bien. Esa formalidad es la privacidad. Por lo tanto, desde este punto de vista, aun cuando toda concepción ética distinta de la liberal pierde su carácter universal, sin embargo, la liberal queda transformada en una ética de principios universales ineludibles para todos los individuos. En otras palabras, Rawls, queriendo evitar la universalidad propia de las concepciones éticas, hace de una de ellas y contra todas las otras, la única que debe ser efectivamente válida para todos los hombres.
Respecto de la segunda cosa, es pertinente advertir, simplemente, que la concepción democrática occidental está lejos de haber sido configurada de un modo ajeno a lo que Rawls llama una doctrina comprehensiva. Por el contrario, tiene fundamentos epistemológicos, antropológicos y éticos fáciles de rastrear –muy conocidos, por lo demás– que conducen a una concepción de bien humano. Por esta vía también se llega a una ética universal como fundamento de un orden político que pretendía, en un comienzo, ser neutro.
Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas
En el caso de estos dos filósofos alemanes, la intención, al igual que en Rawls, es intentar fundar una convivencia pacífica en una sociedad multicultural de sujetos autónomos. Se trata de constituir una sociedad en la que cada individuo pueda actuar con autonomía, es decir, según lo que él quiere para su propia vida, aunque al mismo tiempo, sin dañar la autonomía de los otros. Esa autonomía, además, está asumida como propia de un ser cuyo desarrollo es pensable sólo en una relación comunicativa con otros. A diferencia del profesor norteamericano, para lograr lo anterior estos autores alemanes reconocerán expresamente la necesidad de fundar una ética universal, que contenga, entonces, normas también universales. Evidentemente, ellas no estarán en una primera instancia identificadas con ningún bien, materialmente considerado. Se trata de fundamentar normas morales intersubjetivamente –a diferencia de Sartre, estos autores podrían ser considerados realistas– que sean vinculantes para todos los hombres y que puedan ser aplicadas en todo contexto. El punto de partida, como se dijo, para que estas normas sean vinculantes para todos, no puede estar en un bien, pues ello equivaldría a que una concepción ética particular prima sobre otra, lo cual es incompatible con una sociedad multicultural y la autonomía individual. Si ciertos bienes son incorporados como bienes públicos ha de ser producto de un consenso de todos los hombres. Consenso, además, que es dinámico. De allí que para estos autores será central el aspecto procedimental de la ética que rija la argumentación pública: plantearán una ética del discurso, que consistirá, básicamente, en un proceso permanente de argumentación en la que, considerando al otro, se llegue a un consenso. Se trata de una ética en la cual se establecen normas universales mediante su universalización que es producto del proceso discursivo tendiente a crear el consenso. Una norma es universalizable cuando es aceptable por todos sin coacción, producto de la argumentación pública. En otras palabras, todos los afectados por una norma aceptan la norma y consienten ser afectados por ella. Esta validación de la norma por el proceso de universalización es un producto del mismo proceso de la razón discursiva pública. En otras palabras, no caben aquí los legisladores rousseaunianos, intérpretes de una voluntad popular que han de enseñar a los individuos qué es lo que verdaderamente quieren. Ni siquiera cabe la conciencia kantiana que debía hacer el examen de la máxima para determinar si era universalizable. Lo que se debe hacer es someter la máxima a todos los hombres de manera de analizar discursivamente su pretensión de universalidad.
Como el proceso discursivo muchas veces no llega a puerto, pues no se produce el consenso entre todos los ciudadanos, se aplicará una racionalidad estratégica –aparentemente con características del raciocinio utilitarista, aunque excluyendo el placer como fin– que busque soluciones de compromiso, pero siempre intentando caminar a una situación en la que se cumplan las condiciones ideales del discurso práctico no estratégico.
Esta manera de entender la ética, aunque aparentemente renuncia a fundarla en un bien, me parece que termina por hacer de la propia racionalidad discursiva, junto con la autonomía individual, los bienes centrales de toda la actividad pública a la cual, a su vez, queda subordinada la privada. La racionalidad discursiva y la autonomía aparecen como fines de manera muy clara cuando se considera la racionalidad estratégica, pues, como se dijo, ella nunca podrá operar de un modo directamente contrario a ellas, sino que, al revés, deberá tender siempre a restablecer las condiciones que permitirían el acuerdo o consenso universal, que es el resultado propio de la razón discursiva práctica.
De esta manera, aunque se haya querido evitar, en la ética del discurso hay una fundamentación material de la moral de carácter universal. Hay al menos un par de bienes a los cuales todos los actos humanos han de mirar.
Adela Cortina
Al igual que los dos filósofos alemanes recién aludidos, de quienes recibió importante influencia, Adela Cortina se inscribe dentro de la llamada ética discursiva o dialógica. Esta filósofa piensa que las sociedades multiculturales contemporáneas han de admitir diversas concepciones de bien. Una ética que se basa en una determinada concepción de bien humano, desde la cual se organiza la vida de cada cual, es llamada por Cortina una ética de máximos.
Las éticas de máximos suelen tener importantes diferencias. La ética del discurso permitiría, si no la convivencia, sí la coexistencia de estas diversas éticas de máximos. La convivencia, en estricto rigor, no es posible, porque «a partir de determinados estadios en la evolución de la conciencia moral colectiva, las propuestas morales se ofrecen bajo la forma de universalidad: pretenden valer universalmente»[12]. Aún más, para Cortina, las éticas de máximos, en tanto se fundan en valores, «son difícilmente racionalizables, porque los valores últimos se eligen por fe. En el ámbito de las elecciones de valor cada cual tiene su “dios”, aceptado por un acto de fe; pero los valores últimos son inconmensurables entre sí, incomparables»[13]. La coexistencia sería posible, porque cada ética de máximos renunciaría en la esfera pública a imponer su propia fe y se sujetaría a las normas que permiten el discurso racional.
Hay, sin embargo, una diferencia entre la filósofa española y Habermas y Apel, pues en estos últimos se intenta salvar el carácter puramente formal de la ética del discurso –formal en sentido kantiano, se entiende–, en cambio Cortina afirma que es necesario aceptar un contenido material mínimo. Es necesario «explicitar los mínimos morales que una sociedad democrática debe transmitir, porque hemos aprendido al hilo de la historia que son principios, valores, actitudes y hábitos a los que no podemos renunciar sin renunciar a la vez a la propia humanidad»[14]. De allí que la propuesta ética de Cortina se denomine ética mínima. ¿Cuáles son esos mínimos morales? En una entrevista publicada en «Filosofía Hoy», Cortina responde:
«Fundamentalmente la libertad (entendida como independencia, como participación, como autonomía y como no dominación), la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y los derechos humanos de las tres primeras generaciones: es decir, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de conciencia, etc., pero también los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, una asistencia sanitaria de calidad, una educación de calidad, un seguro de desempleo, unas pensiones a una edad razonable y la ayuda en tiempos de carencia, como cuando uno está discapacitado o en situación de dependencia. Esos derechos son unos valores mínimos sobre los que todos los grupos políticos deberían estar de acuerdo. Es verdad que esos mínimos no son estáticos, sino dinámicos, pero por lo menos debemos tener claro que hay unos mínimos de justicia que todos debemos compartir, porque, si no, los miembros de una sociedad no tienen nada en común y no pueden construir nada juntos»[15].
De esta manera, Adela Cortina se sitúa a sí misma en una ética universal con caracteres puramente formales, provenientes de la ética del discurso, y materiales, provenientes, fundamentalmente, del iusnaturalismo racionalista moderno que se plasma en los derechos humanos y de la teoría democrática.
Como se ve, todos estos autores reconocen la existencia de una ética universal, pero además su necesidad. Unos intentan crear éticas y órdenes políticos donde las normas sean puramente formales o procedimentales. Otra, además de las normas señaladas, reconoce la necesidad de que la ética incluya normas con algún contenido material.
El hecho importante, me parece, es que finalmente, se quiera o no, todas estas éticas asumen cierto contenido material concebido como bien universal. Es cierto que es indesmentible el hecho de que existe y ha existido desde ya largo tiempo un rechazo a la idea de la existencia de una moralidad universal, válida, entonces, para todos los hombres. En el terreno de la cultura popular, en la del hombre de a pie, hijo de los prejuicios de su época, está muy extendida la idea de que «cada cual tiene su moral». Éticas como las que hemos presentado sucintamente tienen la pretensión de hacerse cargo de esta pluralidad de concepciones éticas. Pero al mismo tiempo, asumen que una propuesta ética seria ha de tener carácter universal, pues si no, no es posible resolver la vida humana. En esto, cada una a su modo, estas éticas no dejan de aceptar la vieja tesis griega de que el hombre es un animal político y que su bien, en consecuencia, se resuelve en sociedad. Por supuesto, estas teorías tratan de salvar la existencia de las muchas concepciones de bien vivir, al mismo tiempo que intentan rescatar la universalidad de la ética. Por eso, en el caso de Sartre, no queda sino poner la conciencia del yo como enfrentada radical e insalvablemente a los otros. En el caso de Rawls, Habermas y Apel, la solución va por la vía de intentar una ética formalista y procedimental, vacía de contenidos sustantivos de bien. Cortina hace lo mismo aunque parcialmente, pues incluye ciertos mínimos morales. Pero el asunto es que todos ellos, aunque sólo Sartre lo reconozca y en parte Cortina, acuden a bienes que hacen las veces de fines de los actos políticos y morales. Todas estas éticas, al final, son éticas materiales universales y, como tales, excluyentes de otras concepciones éticas universales en las que el contenido material es distinto.
La pregunta es ¿por qué una ética que afirma la autonomía personal como bien o fin supremo puede tener carta de ciudadanía en lugar de una que afirma, por ejemplo, que ese bien supremo es Dios? En este sentido, las propuestas éticas contemporáneas no estarían en una situación de superioridad respecto del iusnaturalismo que, siendo igualmente una ética universal, propone sin embargo un contenido material distinto.
Si ha quedado probado que las diversas propuestas éticas tienen todas ellas pretensión de universalidad y, al mismo tiempo, tienen un cierto contenido material, la discusión que ha de tenerse deberá versar sobre qué ética es más razonable. La respuesta a esta pregunta debiera mirar al menos dos cosas: una, qué ética responde mejor a las necesidades y tendencias del hombre; y dos, qué ética permite una mejor convivencia en la sociedad.
Responder a la pregunta por la mejor ética debe considerar los puntos señalados, porque, si no, se corre el riesgo de que ocurra lo que está pasando actualmente con el ethos europeo: habiendo perdido lo que hace de corazón de la ética, está, agonizante, a merced de otros ethos que parecieran ir reemplazándolo.
5. La propuesta iusnaturalista
Es evidente que la sola apelación a una ley natural no sirve para salvar la cuestión de qué ética es más razonable. Depende de cómo se entienda esa ley natural. De hecho, por ejemplo, como advierte Vigo, «algunos sofistas retratados por Platón (vgr. Caliclés en el diálogo Gorgias, Trasímaco en el libro I del diálogo República) se valen de la idea de justicia natural o derecho natural, para justificar una tesis moral que el propio Platón considera completamente repudiable, a saber: la tesis de que, en su sentido propiamente natural, la justicia (el derecho) consiste simplemente en que aquel que es más fuerte pueda imponer su voluntad sobre el más débil»[16].
Cuando hablo de iusnaturalismo en este trabajo estoy pensando, fundamentalmente, en el que arranca de la teoría iusnaturalista de Tomás de Aquino, aunque él mismo, en muchos aspectos, no sea original, sino que se remonta a una tradición de pensamiento que ancla en Aristóteles y pasa, para nombrar sólo al que me parece el afluente principal, por san Agustín.
Lo que sostendré a continuación es que el iusnaturalismo tomasiano es la ética más razonable, porque responde mejor tanto a la realidad del hombre considerado en sí, como a su existencia social y política. Evidentemente no expondré exhaustivamente la teoría de la ley natural de santo Tomás. Me detendré en cuatro puntos que me parece hay que destacar en el contexto de la discusión con otras éticas universales que se proponen como las mejores.
Naturaleza y racionalidad
La concepción tomasiana de naturaleza humana contiene en sí la racionalidad. Esto significa que los actos humanos buenos son un bonum rationis, es decir, que la razón los configura de acuerdo a los fines naturalmente inscritos en el hombre y que la razón es capaz de conocer. Por ello, no es una concepción que se oponga al discurso racional o a las infinitas posibilidades de desarrollar culturalmente la naturaleza. Evidentemente, en la ética tomasiana no cualquier agregado racional es apreciado como cultura, pues ellos deben ordenarse a desplegar la función propia del ser humano, pero eso no quiere decir que estén predeterminados en un cielo inteligible, al modo de las ideas platónicas o de la naturaleza humana en los iusnaturalismos racionalistas. En estos últimos, la naturaleza humana es vista como inmutable y a-histórica; a esa naturaleza la razón podría acceder perfectamente; de esa naturaleza abstracta y universal se deducirían a priori los preceptos de ley natural; y, por último, esos preceptos son concebidos con una extensión tal que no admiten excepciones[17]. Nada de esto ocurre en la concepción de ley natural de santo Tomás. La naturaleza tiene una existencia histórica que está considerada en la formulación de los preceptos concretos. La formulación de los preceptos no se realiza more geometrico, sino que requiere de la experiencia. Sólo los preceptos más universales y ciertas formulaciones negativas relativas a prohibiciones de actos intrínsecamente malos no tienen excepciones. Por último, la razón humana, para santo Tomás, es limitada en su conocimiento de la naturaleza, de allí que este conocimiento requiera del concurso de muchos, especial, pero no únicamente, de los más sabios y prudentes.
El principio de los actos humanos
La ley natural para santo Tomás no es el único principio de los actos humanos. Ellos también dependen de la virtud. En esto tiene razón Adela Cortina cuando señala que la convivencia humana no es posible sin que los hombres posean ciertas características o hábitos. Esos hábitos, que podemos llamar francamente virtudes, a la vez que perfeccionan las actividades correspondientes, son también su fin, pues corresponden al desarrollo y despliegue de lo que identifica una vida humana. Se habla hoy de que la ética tomasiana es una ética de la virtud. Y es cierto, pero no lo es si la virtud queda separada de la ley. La ley contiene los fines de la vida humana y ordena de modo general los actos que han de realizarse para conseguirlos. Por eso, la virtud no puede existir sin la ley. La virtud es una disposición que, en cierto sentido, interioriza el principio de los actos que es la ley, de manera que éstos se comienzan a realizar no sólo por un principio relativamente extrínseco, sino además movidos por el principio intrínseco de la voluntad informada por el amor del bien que persigue.
Ley natural e inclinaciones naturales
El iusnaturalismo tomasiano tiene la gran ventaja de que, siguiendo la experiencia, funda la ley natural en las inclinaciones que se hallan en todos los hombres. Por esto, aunque teóricamente la concepción ética tomasiana ha sido puesta hoy en entredicho, sigue siendo la ética que más se practica. Los hombres tienen ciertos fines de su vida que están inscritos en su naturaleza y tienen una inclinación hacia ellos, porque su olvido coincide con la destrucción de la vida humana o, al menos, con la contracción de la humanidad sobre sí misma. El conocimiento de esas inclinaciones y sus fines conduce a la formulación de los preceptos de la ley natural. Por ejemplo, la ley que manda respetar al otro –el respeto del otro no es monopolio de éticas procedimentales o formales, dicho sea de paso– se funda en el conocimiento racional de la inclinación a vivir en sociedad, es decir, a la convivencia con otros. Es cierto que las distintas personas poseen esta inclinación con distintas intensidades y la concretan de diversas formas, pero es de la experiencia común que, por un lado, la soledad absoluta, que es de carácter psicológico y moral, es de los peores males que puede padecer el ser humano y, por otro, que el hombre tiende a vivir en compañía, porque teniendo compañeros puede proveer mejor sus necesidades, pero sobre todo porque viviendo con ellos puede hacerles el bien. En este sentido, toda la ética tomasiana está fundada en la amistad. El bien moral y la felicidad personal no son algo que vaya a ser impuesto con el garrote y el potro de torturas, como parecen imaginar algunos de los críticos, sino mediante la amistad. Esta es una de las principales falencias que me parece tienen las éticas contemporáneas. Influidas como están por el subjetivismo o el individualismo no llegan a entender la capacidad del hombre para ponerse en el lugar del otro y, entonces, tampoco llegan a ver la capacidad que tiene el hombre de actuar como actuaría el otro en función de su propio bien.
Las inclinaciones naturales que están en la base de la explicación de santo Tomás tienen dos ventajas más. Una, que comprenden la totalidad del hombre: no son inclinaciones de un hombre demasiado espiritualizado o demasiado carnal. Otra, que son inclinaciones que todos los hombres pueden experimentar en sí mismos. Sin embargo, señalar esto no tiene como pretensión inclinar definitivamente la balanza para el lado de la ética iusnaturalista, pues también es cierto que las inclinaciones pueden ser contradichas y, en consecuencia, aparecer como carentes de la claridad suficiente como para que de ellas solas brote la norma. Por ello, la formulación de los preceptos requiere del trabajo que la razón hace en base a esas inclinaciones, que es el descubrimiento del fin o bien al que cada una tiende.
El bien humano como bien común
Por último, la cuarta cosa que estimo pertinente destacar del iusnaturalismo tomasiano e íntimamente relacionada con el asunto de la amistad está el hecho de que el fin de la ley y de los actos humanos está concebido como bien común. El carácter universal de la ética tomasiana se funda en el hecho de que el mismo bien humano es naturalmente fin de muchos. Otro de los grandes problemas de las concepciones éticas y políticas contemporáneas es que conciben la sociedad como un agregado de individuos, cada uno de los cuales busca su propio interés –llámesele doctrina comprensiva del bien, ética de máximos, o como sea– que es excluyente del de muchos otros. Entre ellos, como advierte Cortina, podrá haber, cuando mucho, coexistencia, pero nunca verdadera comunidad de vida o, lo que es lo mismo, una vida en común. El problema de las sociedades que buscan ser fundadas en procedimientos o normas formales vacías de todo contenido material es que se olvidan de que sólo un bien común es capaz de unir voluntades y, con ello, crear concordia. Si no hay bien común, el uno siempre está, en alguna medida, enfrentado con el otro y, en el extremo, ese otro pasa a ser el infierno del uno, tal como lo previó Sartre.
6. Conclusión
La conclusión que quiero destacar es doble. En primer lugar, de lo señalado se sigue que la ética iusnaturalista tomasiana tiene todos los derechos ciudadanos, al menos, para entrar al ruedo de la discusión contemporánea. Ella, es cierto, no es una ética pluralista no-universalista, como se exige hoy día, pero no lo es en la misma medida en que ninguna otra ética lo es. Ni la ética subjetivista sartreana, ni el orden político rawlsiano, ni la ética del discurso de Apel, Habermas o Cortina son éticas pluralistas no-universalistas. Todas ellas son, igual que la del santo de Aquino, éticas universalistas no-pluralistas. En segundo lugar, me parece que entre estas últimas la más razonable es la ética iusnaturalista de santo Tomás, porque, primero, contra Sartre, no recluye al sujeto en su subjetividad; segundo, contra Rawls, no recluye al sujeto en su individualismo; tercero, contra Habermas y Apel, no reduce al ser humano a una razón desencarnada que, además, vaga por el mundo buscando un consenso que, tal como a Sísifo la cumbre, siempre se le escapa, corriendo el riesgo, a partir de su propia lógica interna, de reducir la racionalidad práctica a otra técnica-estratégica de corte utilitarista; por último, contra Cortina, es una ética que impulsa a los hombres a una perfección máxima común, más allá de la medida en la que esto se logre, evitando el riesgo de ser una ética, si usamos el mismo lenguaje de la filósofa española, desmoralizada por descorazonada, es decir, sin la suficiente energía vital para animar la vida no sólo personal sino también la común.
[1] Este trabajo es parte de un proyecto de investigación más amplio titulado La relación entre norma y objeto moral. El problema de las normas tautológicas en algunas teorías de la ley natural según los autores proporcionalistas. El proyecto es patrocinado por FONDECYT (núm. 1120623). Agradezco a FONDECYT la posibilidad de haber desarrollado este proyecto
[2] Werner JAEGER, Paideia. Los ideales de la cultura griega, México- Buenos Aires, FCE, 1957, pág. 3.
[3] Aulo GELIO, Noches Áticas, l. XIII, c. XVII. Madrid, Akal, 2009, pág. 503.
[4] Mateo, 28, 19.
[5] Émile DURKHEIM, La división del trabajo social, http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/D/Durkheim,% 20 Emile%20-%20Division%20del%20trabajo%20social.pdf, pág. 65.
[6] Jean Paul SARTRE, El existencialismo es un humanismo, Buenos Aires, Losada, 1998, pág. 13.
[7] Ibid.
[8] Ibid., pág. 14.
[9] Ibid., págs. 14, 15.
[10] Jean Paul SARTRE, A puerta cerrada, Bogotá, Orbis, 1983, pág. 186.
[11] Political liberalism, Nueva York, Columbia University Press, 2005, pág. 175.
[12] Adela CORTINA, Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica, Madrid, Tecnos, 2012, pág 131.
[13] Ibid., pág. 181.
[14] Ibid., pág 38.
[15] http://www.filosofiahoy.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.5255/idpag.6471/prev. true/chk.7aae09d608497f61fe2e1600 c3876ee4.html
[16] Alejandro G. VIGO, «La ley natural en perspectiva histórica e intercultural», en Tomás TRIGO (ed.), En busca de una ética universal: un nuevo modo de ver la ley natural. Documento y Comentarios, Pamplona, EUNSA, 2010, pág. 109.
[17] COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, en Tomás TRIGO, (ed.), «En busca de una ética universal: un nuevo modo de ver la ley natural», En busca de una ética universal..., cit., pág. 46.
