Índice de contenidos
Número 543-544
- Presentación
- Estudios y notas
- Cuaderno
- In memoriam
- Noticias
-
Información bibliográfica
-
David A. Wemhoff, John Courtney Murray, Time/Life, and the American Proposition: How the CIA’s Doctrinal Warfare Program Changed the Catholic Church
-
Yves Morel y Godefroy de Villefollet, En finir avec l’École républicaine
-
AA.VV., 70 años de la Sociedad Peruana de Historia
-
Christopher Dawson, Los dioses de la Revolución
-
Federico Cantero y Antonio Legerén, Las uniones de hecho
-
Franck Damour, La tentation transhumaniste
-
Jean-Yves Camus y Nicolas Lebourg, Les Droites extrêmes en Europe
-
Francisco José Fernández de la Cigoña y Estanislao Cantero, Los orígenes del 11 de septiembre. Vida y obra de Narciso Feliú de la Peña
-
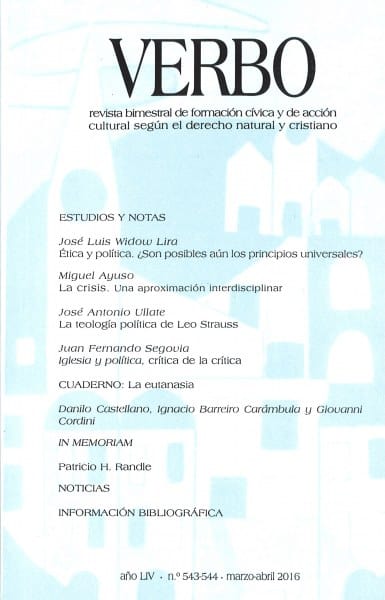
Iglesia y política. Crítica de la crítica
1. La crítica
En el número de febrero de L’Homme Nouveau, Thibaud Collin criticó el libro Iglesia y política, cambiar de paradigma, dirigido por Bernard Dumont, Miguel Ayuso y Danilo Castellano. No me ha convencido su censura sino todo lo contrario; creo que la crítica es injusta y que es errónea la doctrina en la que se sostiene, por eso he querido responder al Sr. Collin en esta nota[1].
Por el tenor literal de sus argumentos, se advierte que Collin no ha leído el libro, que solamente lo ha hojeado, es decir, ha hecho la censura de un texto que por el que ha pasado a vuelo de pájaro. No se ha detenido en su contenido ni ha revisado las principales tesis, sino que ha espigado algunas páginas para extraer ideas que lo ayudaran a sostener una posición crítica preconcebida. Ha tomado fragmentos recortándolos de su contexto, tergiversando el sentido y las ideas del libro.
Sin duda que cada uno puede leer un libro como quiera, incluso puede no leerlo, pero si va a acometer su revisión y crítica lo honesto del oficio es haberlo leído y no traicionar lo que se dice, más allá de censurarlo. No soy quién para juzgar de la buena o mala fe del crítico, allá él con su conciencia. Pero sí debo destacar que el modo del Sr. Collin no es el correcto a la hora de la censura de un libro. Una lectura fragmentaria, mendaz y prejuiciosa sólo colabora a fomentar esas «estructuras de pecado» que tanto le disgustan al Sr. Collin, al hacer que los medios de comunicación difundan errores, mentiras y prejuicios.
Es falso que el diagnóstico que el libro hace de la doctrina política conciliar y postconciliar, se funde, sola o principalmente, en la Dignitatis humanae y la Gaudium et spes. Cualquiera que recorra sus páginas advertirá que los autores han tenido el cuidado de consultar y citar abundantes textos que van de Pío IX y León XIII a Juan Pablo II, Benedicto XVI y los Consejos y las Academias pontificias, además de una amplia bibliografía específica que abarca diversos campos de saber ligados al tema del libro.
También es falaz aducir que los autores sostienen su crítica a la doctrina social de la Iglesia en el abandono del dogma del Reinado social de Nuestro Señor Jesucristo, por haberse privilegiado últimamente el acuerdo de la Iglesia con el nuevo mundo, con la modernidad ya caduca. La estructura del libro y el contenido de los capítulos no dice eso. Es cierto que la negación de la Realeza social de Cristo va unida a ese nuevo entendimiento de las relaciones Iglesia-mundo y que el libro así lo explicita. Pero es un error encerrar en esos márgenes el diagnóstico y la crítica de la doctrina conciliar y postconciliar; en especial, es mendaz aducir que el libro se presenta centrado en la defensa de la fe como si de ello se dedujera un desprecio de la razón.
Nada más lejano a la verdad: el libro no es un ejercicio de un fideísmo antirracionalista. Y la muestra más clara de ello es el propósito que ha guiado a los autores, que el Sr. Collin no menciona. Iglesia y política, cambiar de paradigma, consiste en un examen de las enseñanzas de la Iglesia en materia política en el último medio siglo, del que resulta un diagnóstico negativo de sus consecuencias y, fundado en estos dos pilares, propone una invitación a discutir la crisis de ese paradigma y la necesidad de modificarlo.
2. Cambiar de paradigma
Según el inquisidor, los autores reconocemos el fracaso de la estrategia preconciliar y criticamos la fracasada estrategia postconciliar, pero pretendemos volver a la primera. Si así fuera, sería una incoherencia, como él dice. La falta de proposiciones concretas, a su juicio, debilita el diagnóstico, pues, además, si en comparación con el siglo XIX, la Iglesia está hoy debilitada, ¿cómo pretender que la recuperación del viejo enfrentamiento con el mundo moderno pueda tener éxito?
Este modo de razonar me advierte que Collin lo poco que ha leído el texto no acabó de comprenderlo. En efecto, con el designio de ridiculizar la propuesta del libro, ha hecho de ella una caricatura: un retorno al malogrado pasado, que nada dice de la invitación a pensar la relación entre Iglesia y política más allá del corsé intelectual de los últimos cincuenta años. Para mofarse de la propuesta de los autores, llega el crítico a atribuirles la intención de volver a los buenos viejos tiempos, de insistir en una solución fallida (la de la Cristiandad) que el Concilio ha descartado al adoptar las ideas de Maritain, Journet y otros democristianos contrarias al mesianismo.
Corrijo al Sr. Collin: la intención o el propósito colectivo de los autores no ha sido sin más mostrar que la enseñanza conciliar y posconciliar ha dejado de lado la doctrina del Reinado social de Nuestro Señor Jesucristo. Es eso y mucho más: que la Iglesia Católica ha abandonado también la tesis del Estado cristiano en pro de las doctrinas del derecho nuevo; y que al hacerlo, ha sustituido los fundamentos de una política realista cristiana (fundada en la naturaleza humana y en la recta razón) por los de la modernidad; y que ese paradigma ha fracasado.
Por eso el libro no propone ninguna salida mágica, ni mesiánica ni retrógrada. El sentido del paradigma, que guía el libro, es el de la adopción de un principio directivo –ni liberal ni reaccionario–, montado sobre las bases perennes de todo recto orden político cristiano (accesibles por tanto a la razón), que por cristiano está coronado por Cristo Rey; principio rector que no congela los medios e instrumentos –como los sistemas o regímenes políticos–, sino que se abre a la consideración de las situaciones particulares conforme a la prudencia. Es un punto de partida, no el estadio final.
De donde se sigue –y el libro lo acredita así– que la mera disconformidad con la doctrina y los resultados del paradigma político conciliar no importa una «vuelta a la Edad Media»; por lo mismo, el libro quiere ser una invitación a repensar sobre bases nuevas la relación entre Iglesia y política; invitación que se apoya primero, en un diagnóstico –que puede discutirse–; segundo, en una filosofía política, la clásica –que se contrapone a la de la modernidad, débil o fuerte–; y, tercero, en un balance de alternativas y posibilidades, dispuesto claramente a la deliberación y evaluación.
Es evidente, para mí, que el Sr. Collin no ha concluido siquiera la lectura del último capítulo redactado por Bernard Dumont, «Hitos para salir de la crisis». De haberlo hecho, hubiera notado el tono no dogmático –los autores no pontifican– y la intención de convidar a una discusión seria que únicamente tiene como precondiciones desprenderse del jubón de la cultura imperante y cultivar las exigencias morales del realismo.
3. La crítica de la crítica
Es de lamentar que el artículo crítico del Sr. Collin sea una muestra más de la sordera actual de muchos católicos, para los cuales una invitación a considerar el hodierno problema político de la Iglesia y a repensar sobre bases realistas un nuevo paradigma, es pura formalidad que ha de caer en saco roto, cuando no una tentativa reaccionaria de llevar agua al molino antimodernista.
Por eso su alegato no puede ser sino una repetición acrítica de slogans políticos en boga, a los que el crítico recurre como si se tratara de palabras encantadas que por sí solas llenan su cometido. Hay un slogan que Collin cita y que resume su cerrazón ideológica: afirma que la ruptura con un punto de vista anterior al Concilio no necesariamente conlleva la fractura doctrinal; afirmación gratuita, que no resiste el análisis, semejante a la tesis de quienes insisten en la naturaleza pastoral de las doctrinas conciliares sin reparar en la quiebra de fondo respecto de conceptos políticos centrales como el bien común, las formas de gobierno, los derechos del hombre o la modernidad.
Lo que quiero decir es que –como muestra el libro acabadamente– las posiciones políticas adoptadas por la Iglesia en el Concilio y después de él no son simplemente «posiciones» frente a la realidad, sino «definiciones» que comportan nuevos significados de las palabras empleadas; es que no sólo han aparecido nuevas palabras de dudoso significado, sino que los conceptos a los que se refieren las palabras que aún se conservan, han variado.
Posiblemente sea esto último un factor de enorme importancia a la hora de no poder entendernos entre católicos y quizá sea una de las causas por las cuales la invitación de los autores del libro haya sido despreciada: usamos por lo general de las mismas palabras, pero los conceptos a los que se ligan no son los mismos. Sin embargo, no es este el caso del Sr. Collin, pues él ha sido muy claro al momento de fijar el mapa ideológico que lo guía en su inquisición.
En efecto, tengo la impresión de que nuestro censor no ha hecho el esfuerzo de comprender el propósito del libro porque se siente cómodo en el mundo de hoy, porque no ve razón para entrar en pugna con la doctrina política al uso en la Iglesia de estos días. Quiero detenerme en el horizonte de las preconcepciones del Sr. Collin que constituyen la justificación de su encendida crítica.
4. Sobre la Realeza de Jesucristo
Primero lo primero. Para el crítico Collin el Reino de Nuestro Señor Jesucristo no es social ni político, porque no siendo de este mundo es simple y solamente espiritual. En lo cual coincide con Calvino y desprecia la larga tradición de la Iglesia. Sin duda, que en ese sentido entiende las palabras del Cristo «mi Reino no este mundo» (Jn. 18, 36), como diciendo Nuestro Señor que su realeza es exclusiva y excluyentemente sobrenatural, celestial, nunca con dimensiones naturales y terrenales.
Vaya el Sr. Collin con su lectura liberal de Cristo Rey. Por mi parte, como enseña Pío XI y han esclarecido diversos teólogos, filósofos y apologistas católicos, entiendo que el principio de la Realeza de Cristo no es mundano porque no proviene del mundo ni se funda en las potestades terrenas, sino que es de origen divino y por serlo se ejerce sobre todo lo creado, incluso sobre el mundo y sobre la vida humana en su plenitud. Es un reino de y en los corazones, es cierto, pero del corazón que se dice del hombre todo, incluso de la sociedad en la que vive. La recta interpretación no es la intimista protestante, sino la que predicaba el P. Leonardo Castellani: «Su Reino no surge de aquí abajo, sino que baja de allí arriba; pero eso no quiere decir que sea una mera alegoría, o un reino invisible de espíritus. Dice que no es de aquí, pero no dice que no está aquí. Dice que no es carnal, pero no dice que no es real. Dice que es reino de almas, pero no quiere decir reino de fantasmas, sino reino de hombres»[2].
No estamos ante opciones de una misma pastoral; no se trata de un punto de vista que cambia conforme las épocas cambian, sino de una ruptura en el concepto y una quiebra en la doctrina que lo enseña. No insisto más en este punto, pero quisiera sugerirle al censor que lea el capítulo de nuestro libro escrito por Mons. Barreiro, «La realeza de Cristo en la liturgia y en el dogma. Un caso de efecto inducido», que explica el alcance y las dimensiones de la Realeza del Cristo y da las razones de por qué la nueva doctrina de la Iglesia profesa su alcance unilateralmente espiritual.
Porque hay que convenir que si Cristo es Rey espiritual únicamente, si sólo impera en el interior del hombre, en su alma, ninguna cosa exterior a ésta, sea la familia, la sociedad, el Estado o la Iglesia, tienen razón de ser en orden a la salvación: esta es la lógica protestante a la que por fuerza conduce el argumento espiritualista del reino de Cristo.
Sé que el Sr. Collin, no es protestante, que rechaza la justificación por la sola fe y que, en probanza, remata su crítica con el llamado a las obras de la fe. Su razonamiento afirma que hay una responsabilidad social de la fe, pues ésta encarna en obras, que tienen una causalidad dispositiva sobre las creencias y las prácticas. Bien, de acuerdo, pero ¿qué mayor obra, que caridad más grande –descontada la de la Iglesia– que la de un orden político cristiano que colabora en allegar la salvación a todos los hombres o al menos a muchos más que el Estado demoliberal y laicista?
Este ha sido siempre un principio sobreentendido y elemental de la doctrina política de la Iglesia: un recto gobierno no conserva a los hombres y nada más, dejándolos que influyan como puedan en el gobierno de los asuntos comunes. No. Un recto gobierno no es el de Hobbes ni el Locke, no es el de Lamennais y tampoco el de Maritian o Rawls. El recto gobierno conserva y dirige a los hombres a su fin: y como el fin de estos es sobrenatural (la bienaventuranza eterna), el recto gobierno los conduce a las puertas de la Iglesia que salva.
En esto no hay nada de mesianismo, por tanto su crítica ha sido en balde porque el libro no propone nada semejante a sus fobias. La máxima del Reino espiritual o extra mundano de Cristo que defiende el Sr. Collin no es la católica; podrá ser cristiana, pero herética por protestante o blasfema por negacionista.
En realidad lo que parece molestar al crítico es que se rinda culto público a Cristo Rey por el Estado y los gobernantes, como estableció Pío XI; es decir, la expresa manifestación de la sumisión de los Estados y los pueblos a Dios que es Rey. Respecto de las contrariedades y desazones del Sr. Collin nada puedo hacer; no me corresponde pedirle la enmienda ni forzarlo al regocijo.
Es por esa incorrecta interpretación que cita un pasaje de la Nota doctrinal escrita por el entonces Cardenal Ratzinger, en 2003, acerca de algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida pública. Y está claro que así sea. Pues esta directiva, etérea y anodina, poco y nada dice respecto de nuestro asunto; y lo poco que afirma es la interpretación liberal, americanista y calvinista, de permear la cultura democrática con nuestros valores católicos; de no transigir en materia de «valores no negociables», como la vida; de participar en la democracia e incluso de oponerse al relativismo moral. Pero nada enseña sobre un orden cristiano, como si éste se hubiera de encontrar en corrientes de opinión que, al estilo de Rawls, de Maritian o de Habermas, animan valores que fortalecen el régimen democrático.
Es evidente, incluso para el Sr. Collin, que ese orden no es un orden cristiano sino uno demoliberal más o menos permeable o más o menos impermeable a los principios cristianos. Sobre tal permeabilidad, me basta con recordarle sus propias palabras acerca del laicismo salvaje, del relativismo de la ley del más fuerte que impera en las democracias hasta la desmesura (hybris). En esto estoy completamente de acuerdo con el censor.
Pero lo que no se entiende es cómo el Sr. Collin, viendo el problema, sea incapaz de hacer un diagnóstico, porque lo que corresponde al filósofo es examinar los acontecimientos y fenómenos por sus causas. Pues bien eso fue lo que se intentó hacer en el libro que el Sr. Collin pretende demoler sin haber leído.
No quiero volver, sin embargo, sobre lo que ya ha quedado dicho más arriba. Quiero sí retomar la contradicción que he notado. Abomina el crítico de la democracia relativista y del laicismo beligerante, y con razón; y no obstante sigue apostando políticamente a esa democracia relativista y beligerante en la confianza de que los cristianos la animemos con nuestras buenas obras de la fe y la volvamos permeable a nuestros valores no negociables.
Quisiera que viera el crítico lo infundado de su confianza en instituciones y sistemas que día a día se burlan de la caridad cristiana y se toman en broma los valores del cristianismo. Basta una mirada atenta al mundo de hoy para dar por el piso con esta confianza.
¿Cómo puede conservarse esa clase de esperanza, una esperanza falsa y torturante, en una democracia que un buen día, mañana, cumpla con sus promesas, colme las expectativas de los buenos cristianos? Esa democracia es la de los ideólogos, la democracia que nunca se alcanza, del «país de nunca jamás»; es como la estrella polar que guía al navegante pero jamás se alcanza; es un sueño, un horizonte. Porque las democracias reales –no hay otras– ofrecen sus lacras y pústulas para veneno de la gente, adormeciéndola con una plétora de derechos cada vez más inhumanos o posthumanos. Y la situación de los católicos en estas democracias reales no es nada cómoda; basta con que se lea la colaboración de Christophe Réveillard en nuestro libro, «Incidencias políticas de las opciones conciliares», para tener una noción global sobre estas cuestión.
5. La modernidad buena... y la mala
El problema es que el Sr. Collin cree que hay una modernidad buena y otra mala; y que –como el P. Rhonheimer o el Cardenal Ratzinger– piensa que los Papas del siglo XIX vieron solamente la mala e ignoraron la buena. Pero eso es absurdo. No solamente piensa nuestro inquisidor en la posibilidad de dividir la modernidad a su antojo, sino que además pareciera compartir la peregrina idea de que un sistema político como el americano del norte, por el solo hecho de que se dice respetuoso de los derechos de las personas, es el sucedáneo de un orden político cristiano en épocas de la «nueva Cristiandad» en las que el sano laicismo ha sepultado el antiguo mesianismo católico.
El Sr. Collin podría salir del error con sólo leer algunos capítulos más del libro que censuró. Que la modernidad no se divide en buena y mala, en atea y cristiana, en una laicidad enferma y otra sana, lo probó el texto de Danilo Castellano, «¿Es divisible la modernidad?» Además, el americanismo no es el paraíso que pintan los ideólogos protestantes, de acuerdo a las sesudas observaciones de John Rao, en el capítulo «La ilusión americanista».
6. Personalismo y modernidad
Reservo unas palabras para el personalismo que el filósofo crítico profesa. Según lo entiende el Sr. Collin, el embate de los autores del libro contra el personalismo se debe a que su antimodernismo está atrapado en una lectura moderna de la subjetividad. Por eso identifican a Maritain con Rawls, olvidando que Juan Pablo II aporta una lectura de Santo Tomás de Aquino contraria a la modernista, es decir, contribuye a una recta concepción de la subjetividad opuesta al individualismo.
Colige de aquí el inquisidor que la doctrina del Concilio y la de los Papas no busca retornar a la modernidad, sino corregir la subjetividad moderna: la fe cristiana asume la subjetividad en todas sus dimensiones partiendo del centro, de la libertad humana, a fin de llevar al descubrimiento del verdadero bien que es Dios. No puede decirse, entonces, que después del Concilio la Iglesia haya apostado a la democracia procesal relativista sino que lo ha hecho a la razón y a sus exigencias en materia moral y política. Acaba así el Sr. Collin de demostrar, por otra vía, que el mesianismo fideísta es incompatible con la doctrina cristiana que se apoya en los derechos de la razón, que no son otra cosa que los derechos de la persona.
Convengo en que identificar los sistemas de Maritain y de Rawls no es correcto en cuanto a los fundamentos. En efecto, el personalismo de Maritain –que profesa ser comunitario y espiritualista– tiene poco contacto con el de Rawls –que tiene mucho de individualista y utilitarista. Pero ambos convergen en la descristianización del Estado puesto al servicio de los bienes, intereses y derechos de los individuos, que, aunque se sumen, no se equiparan al bien común. Y en esto tiene razón Sylvain Luquet y no Thibaud Collin.
Si los personalismos concuerdan en el mismo resultado político-jurídico es prueba de que la modernidad no es divisible. Por lo tanto, argumentar que la Iglesia después del Concilio ha rectificado la subjetividad moderna, como si la hubiera saneado de los quistes de la modernidad mala con las pócimas de la buena modernidad, es un desatino. La modernidad siempre será moderna, es decir, subjetivista, inmanentista, individualista, libertina y racionalista, como ha demostrado Danilo Castellano.
Tan extraño como la ceguera del Sr. Collin en este punto, me resulta su reductiva idea de la persona humana que se centra, concentra y reconcentra en la razón y en la libertad. Debo confesar que esta afirmación no es inusual, pues es la vulgata de los personalistas en estos días, que, sin otro condimento, puede degenerar hacia cualquier extremo.
No me dice nada nuevo el que Wojtyla retomara a Santo Tomás para corregir los desvaríos del personalismo hodierno. No es una novedad porque son legión los que lo repiten sin fundamento alguno, como no sean algunas citas del fallecido Papa en Persona y acción. Mas quienes bien conocen las tesis de Juan Pablo II dicen, con mayor corrección, que se trata de una versión seudo tomista influenciada –rectius, infectada– por la fenomenología y el existencialismo.
No debo ni quiero entrar en esta rencilla que nos desviaría del tema en disputa. Deseo simplemente extraer de lo dicho que el personalismo de Wojtyla –que ha pasado a su magisterio pontificio– se resiente de las taras de la filosofía moderna, y que por eso desubstancializa la persona, contra lo que se entendió por tal en la patrística, la definió Boecio y la perfeccionó el Aquinate. De modo que lo que se pretende hacer pasar por realismo no es más que ideología: estos personalistas afirman la dignidad ontológica y olvidan la dignidad moral, como ha acreditado José Miguel Gambra en su colaboración, «El concepto de dignidad humana». Estos personalistas afirman el acto y la libertad personales como si fueran anteriores al ser; desconocen que el hombre es social y político por naturaleza, y reducen todo a la persona y sus derechos enfrente del Estado, como los liberales de siempre; estos personalistas destruyen por tanto el bien común que conciben sólo en torno a los derechos del hombre.
[1] Bernard DUMONT, Miguel AYUSO y Danilo CASTELLANO (ed.), Iglesia y política. Cambiar de paradigma, Madrid, Itinerarios, 2013; y Thibaud COLLIN, «L’Église face à la politique: un autre regard», en L’Homme Nouveau (París), núm. 1609 (2016), págs. 10-11.
[2] Leonardo CASTELLANI, «Cristo Rey», en Cristo ¿vuelve o no vuelve?, 2.ª ed., Buenos Aires, Dictio, 1976, págs. 164-165.
